!Actualizadas!
Gajes de la desmemoria
Ángeles Matretta
Ayer al mediodía pasó un hombre haciendo sonar una trompeta. Lo vi desde mi azotea. Tocaba con estilo, sin torpeza, una tonada que no había yo oído en décadas. Como cuarenta. Me la trajo a la cabeza y la recordé en trozos. Bajé a comer cantándola con una de esas intensidades que mientras practico me alegran y cuando los recuerdo me avergüenzan un poco. Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo, hacen que me sienta esclavo y amo del universo. Pónganle énfasis a esa tonada y ésa era yo. No sé qué tienen tus manos, no sé qué tiene tu boca, que larlalalalta y a mi sangre vuelven loca.
Cuando canto así muevo los brazos y cargo un escenario en la imaginación. Por fortuna sin público. Pero me tomo de un en serio las canciones que para cuando llego al final sólo evito la caravana para evitar el manicomio. Si llegara a tanto, yo misma me mandaría a un siquiatra. Pero el estudio de Héctor queda lejos, así que mi teatro resulta gozable.
Dicen de la gente que hace lo que yo, que es muy novelera. No me voy a oponer. En una sólo canción mal recitada, me caben todos los desfalcos que no he tenido y todas las nostalgias que no recuerdo. Voy investigar quién compuso ese dramón, pero creo que lo cantaba Javier Solís. Da igual.
¿Por qué les cuento esto? Pues porque resume muy bien el tamaño de la desfachatez con que vivo. Acomodada en la música para no oír a los cuervos. Quizás la norma de este encierro es el caos. Sabemos muy poco de lo que pasa. ¿Quién es la autoridad en este desorden? Mi nieto diciendo “a este auto se le ha escapado un neumático” o López Gatell moviendo el pico de la pandemia como quien juega adivinanzas en el mismo idioma. En México se diría “ a este coche se le cayó una llanta”, pero mi nieto a veces habla como en la caricaturas que ve en la tele traducidas del inglés a un idioma que no habla nadie en Hispanoamérica, pero que está así dicho para que se entienda en todas partes. Muy raro. Pero más lógico que la separación entre una gráfica de la autoridad médica sobre la situación del Covid y la actitud del presidente de nuestra despostillada república que según dice ya se va al sureste a una gira.
Mientras esto leo en el twitter oigo una voz en penumbras. Vuelvo a mirar desde la azotea, son vicios que hace el ocio, y veo estacionado frente a mi puerta un automóvil viejo del que sale un discurso que suena como la voz de metal que avisa la alarma sísmica. No se le entiende nada sino hasta el final “quédense en casa”. Recuerdo que oí en el noticiero que iban a mandar a unos personas a hacer tal exhorto. Doy fe de que se atiende. La calle está vacía, pero es que yo vivo en un barrio de disciplinada y medio envejecida clase media. En Tláhuac, Iztapalapa y Milpa Alta la gente tiene que salir a correr riesgos. Y en algún momento, según una autoridad un mes y según AMLO y Salinas Pliego tres días, casi todos van a tener que salir. Yo no, yo voy a seguir aquí hasta que haya cura o vacuna. Cobijada por la mala noticia de que somos viejos. Los de setenta.
Mi aceptación es agridulce. Por una lado nada perdí en la calle y no estoy peleada con el claustro, por el otro esto de la vejez no asusta por lo que nombra sino por la amenaza que trae consigo. Que la vida meta el acelerador hacia la muerte resulta espantoso. Como no quiero ni oír hablar del tema, acepto con alegría las invitaciones a discernir por zoom y sin duda las comida desde el Ipad con amigos, las conversaciones por teléfono y las inevitables desveladas.
He venido a dejarles aquí estas divagaciones para que no digan que los abandono, pero temerosa de aburrirlos con mi cantinela. Por eso les he contado cómo canto. Y la peor de las zozobras: cuanto olvido. Tengo que confesarlo porque aflige y reconocer siempre alivia. La rara letra de la canción que ayer me tenía loca con su memoria, hoy no la recordaba por más esfuerzos que hacía. “¿Era Mundo raro?”, me preguntó Juan Cruz en una entrevista que hicimos para el sitio de Centroamérica Cuenta. No, no era Mundo raro. Pero es cierto, está raro el mundo. Habrá que cantarla, le dije entre otras cosas menos banales. ¿Qué libro estoy leyendo?, preguntó. Apóstatas razonables de Fernando Savater. Y por ahí nos fuimos a una conversación amable y razonada. Antes Tulita y Sergio Ramírez nos habían dado la bienvenida al coloquio. Es tan grato verse así. Aunque sea acariciar el cristal, pero sentirse cerca.
Luego bajé a comer. Invitamos a Héctor De Mauleón. Cada quien en su Ipad y con su comida. Hablamos de los sueños. Dice que hay varias notas en periódicos importantes hablando de la coincidencia en los sueños de casi todos quienes estamos en el raro mundo quieto por el que pasamos. En todos los países la gente sueña que la atacan hormigas, que cae por acantilados, que la amenazan. Nos compadecemos. Mi cónyuge dice que él no recuerda mucho de sus sueños, yo digo que sí recuerdo los míos y que en uno abracé largo rato a Catalina. Entonces De Mauleón nos cuenta que está leyendo un libro que se llama, creo, la historia bajo los párpados. Tantas cosas. Hablamos de Madero, de Hernán Cortés, de Blanco Moheno, del Tláloc que estaba en el Templo Mayor y que guardaron los aztecas recién vencidos en una cueva que aún no aparece. Un Héctor leyó el libro sin publicar del otro Héctor y dijo cuánto le había gustado. Y, diría un joven ilustrado: etcétera, etcétera, etcétera. Ado, ado. Disculpen ustedes, dejo las rimas involuntarias porque me divierten y en los textos de postín hay que quitarlas. Muy grata comida. Hemos tenido otras, ya les iré contando. Por lo pronto, la presunción de hoy es que recordé el canto de ayer. No saben ustedes la angustia que da cuando eso agujeros se abren en mi cabeza. Un beso.
Mayo 2020
Mar de historias
Soledad de soledades
Cristina Pacheco
odos los años, por estas fechas, Herminia viene a visitarnos. En esta ocasión no será así. Pilar, su sobrina, nos llamó para decirnos que su tía Hermi había caído enferma. Pensó que se trataba de una gripe severa y por eso insistió en permanecer en su casa mientras se recuperaba. Su condición empeoró. Pilar llamó al médico y él hizo un diagnóstico fatal: Herminia se había contagiado del virus y era urgente internarla en el hospital. Allí, después de una breve y terrible agonía, murió sola, sin sentir el amor y la ternura de sus seres queridos, sin nadie que le brindara consuelo. Doble, cruel, amargo fin de mi amiga y de tantas otras personas que recibieron a la muerte en completa soledad.
Me lo repito: no, este año no vendrá Herminia, ni el siguiente, ni nunca: quiero decir jamás
. No volveremos a ir al aeropuerto para recibirla, ni a verla aparecer con sus vestidos holgados que siempre parecían ser el mismo. Tampoco será posible abrazarla y aspirar el perfume floral que la envolvía. Sobra decir que no escucharemos su voz ni su risa tan especiales. En el mundo habrá más silencio.
Maga
La ciudad es la más hábil narradora de historias. Muchas las ha vivido, algunas las inventa. Ahora que las calles están desiertas ¿quién escuchará sus relatos? Los fantasmas.
Estrategia de sobrevivencia
Aterrada ante el prolongado aislamiento en soledad, Elisa tejió una especie de red de salvación basándose en los números telefónicos que en distintos momentos le habían dado sus vecinos. El propósito de llamarlos fue sugerirles que, al menos una vez al día, se pusieran en contacto a fin de charlar durante unos minutos y de ese modo sentirse menos encerrados.
La respuesta que obtuvo por parte del médico veterinario, la maestra de inglés, la podóloga y el ingeniero fue positiva. El único con quien no pudo comunicarse fue con el pianista, conocido por el rumbo como El Dandypor su costumbre de usar corbata de moño y zapatos de charol.
A pesar de que en muchas ocasiones había habido intercambio de saludos, frases amables, felicitaciones impuestas por las exigencias del calendario, El Dandy nunca le había dado su número telefónico. Ante la falta de información, Elisa pensó en la ventaja de que sus casas estuvieran pared de por medio y de que sus patios colindaran. En caso de emergencia ella podría pedirle auxilio a gritos.
Una tarde que Elisa se encontraba regando sus plantas escuchó, del otro lado del muro divisorio, lo que hacía mucho tiempo no oía: las notas del piano. Suspendió su tarea y se entregó por completo a oírlas. Cuando terminó el breve concierto Elisa se deshizo en aplausos y bravos. Como respuesta a su entusiasmo oyó la voz de su vecino: ¿Sabe una cosa? Hacía años que no escuchaba semejante ovación
. Me honra pensar que soy su público
, contes-tó Elisa.
No hubo acuerdo entre ellos. Desde esa tarde, hacia el anochecer, él se pone a tocar y ella lo escucha sentada en el patio. Así conversan, entre el silencio y la música; así se olvidan del peligro, así comparten la vida.
En blanco y negro
Entre las noticias, las historias, las estadísticas pavorosas dictadas por el Covid-19, apareció en el periódico una fotografía en blanco y negro. Por su dramatismo y belleza, la escena desborda el espacio que ocupa en la página. En ella aparece un anciano arrodillado frente a las puertas cerradas de una iglesia. El hombre está de espaldas a la cámara, pero es posible imaginar su rostro: ojos pardos y húmedos, cejas hirsutas, arrugas profundas, una curva descendente en las comisuras de sus labios –apenas dos líneas delgadas.
Viste una chaqueta con un logotipo bordado, amplia para sus proporciones. Sus zapatos tienen las suelas muy gastadas. Viéndolas, uno puede imaginar los largos recorridos que habrá hecho ese hombre con la esperanza de tener un refugio, recuperar algo de lo que perdió hace años o conseguir una últi-ma oportunidad.
Del personaje me gustaría saber todo: ¿cuánto tiempo estuvo frente a las puertas de la iglesia cerrada? ¿Imploraba clemencia para los suyos? ¿Pedía perdón? Fervoroso, olvidado de cuanto lo rodea, tiene junto a sus pies una bolsa de papel. ¿Qué contendría? Quizá mendrugos, una taza de peltre o nada más su hambre.
Los músicos
Dicen que por las calles desiertas de Madrid han aparecido espléndidos pavorreales y en Washington venados. Quienes han captado tan insólitas escenas afirman que, ante la ausencia de humanos, los animales se muestran muy serenos. Esto y el hecho de que no lleven tapabocas son pruebas de su magnífica ignorancia o bien de que se saben protegidos por un dios poderoso.
¿De dónde serán?
De pronto, en la calle desierta, se escucha alegre el sonido de una marimba. Los músicos se acercan a las casas dispuestos a satisfacer las peticiones que el público les hace desde las ventanas o lo alto de sus casas: Amor de mis amores, Nereidas, Perfume de gardenias, Cielito lindo, La feria de las flores… No se de dónde serán estos maravillosos músicos que, en cierta forma, me recuerdan a los virtuosos que despidieron al Titanic.
Enamorarse y ADN: ¿qué hacer?
Enamorarse, uno de los mejores regalos de la vida, es una bendición. Enamorarse, una de las mejores vivencias de la existencia, puede acarrear conflictos. Mientras dure el suceso, todo brilla, todo es hambre. Cuando termina, surgen problemas, asaltan tristeza, desasosiego, intranquilidad e incluso ideas suicidas.
A partir de los avances de la tecnología ambas afirmaciones siguen siendo válidas, pero, una nueva cuestión debe considerarse. Quien tenga medios económicos deberá escoger a su pareja a partir de estudios genéticos y no sólo por la atracción corporal o por el impulso hormonal.

Ilustración: Guillermo Préstegui
El genetista George Church está desarrollando una aplicación de citas, similar a Tinder o Meetic basada en información genética de sus usuarios cuyo fin es que dos personas portadoras de una misma enfermedad hereditaria grave se conozcan, se enamoren y tengan hijos. Church creó una app. Utilizarla tendrá un costo mensual.
El amor es amigo mientras dura y fuente de aflicciones cuando desaparece. La ciencia es amiga cuando orienta y materia de encono y miedo cuando desorienta. Amor y ciencia son —¿eran?— apartados diferentes. A partir de la genética dedicada al estudio de enfermedades raras, enamorarse requiere, antes de flirtear y de la cama, conocer el ácido desoxirribonucleico del pretendiente o de la pretendienta (en itálicas: es una pena que no exista la palabra pretendienta).
Me atemoriza pensar que la ciencia dicte en el futuro sus reglas para enamorarse o no. La tecnología humaniza y deshumaniza. La opresión de los genes es un libro inexistente. Es menester escribirlo. Por ahora, mejor recargarse en la belleza de la química y las hormonas responsables del enamoramiento.
Arnoldo Kraus
Profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM. Miembro del Colegio de Bioética A. C. Publica cada semana en El Universal y en nexos la columna Bioéticas.
callar?
Es probable que haya sido antes: la noche que se les ocurrió entrar en el último cuarto de la casa para comerse, a escondidas, los nomeolvides de betún que adornaban el pastel que iba a ofrecerse en la ya muy próxima boda. Cuando una de las tías descubrió la falta y llamó a los niños para interrogarlos, ninguno se mostró asustado ni dijo media palabra. Formaban un pequeño ejército que procedía bajo la misma consigna: callar.
Un silencio se sumó a otro y después a otro hasta que se convirtió en ese abismo que nadie fue capaz de saltar para ir al encuentro de los demás, también dispuestos a esconder lo que realmente había ocurrido con ese Niño. Su trágico final era el oscuro motivo del silencio que terminó por desmembrar a la familia, por fragmentarla de tal modo que ya nunca sería posible reconstruirla.
II
Seguir en esa casa significaba una tortura y acordaron mudarse. La noticia lastimó el orgullo de la propietaria. No podía entender que desocuparan una vivienda con todas las ventajas –magnífica orientación, luz a raudales, amplitud, paredes sólidas, techos muy altos– y les pidió que le dijeran por qué habían tomado esa decisión. En respuesta le entregaron las llaves.
Antes de aquel momento la familia se había propuesto callar, evitarse el riesgo de decir que aquella casa era para ellos un infierno donde todo les recordaba lo que había hecho el más pequeño de la familia. En resumen: proceder como un adulto que, harto de la humillación y el rechazo, decide alejarse para siempre sin aviso previo, sin documento alguno, sin ceremonias ni despedidas.
Para emprender una nueva etapa, la familia eligió casa en una colonia remota. Allí no encontrarían conocidos o vecinos obsequiosos que les expresaran sus condolencias por el inesperado fallecimiento del Niño –las enfermedades son traicioneras
–, a quien recordaban como un muchachito muy correcto, lástima que siempre hubiera sido tan callado y solitario. ¿Esas palabras describían realmente el carácter de..?
En la nueva casa –algo penumbrosa, reducida, de techos bajos– tampoco pronunciarían su nombre. Decir las letras que siguen formándolo, aunque él ya no esté, podría tener el efecto de un marro contra el muro que se va debilitando hasta desplomarse hecho pedazos, como sucedió con el vaso de vidrio azul.
Para ellos la casa recién alquilada tenía otra ventaja: su antigüedad. En todas partes eran visibles las huellas de sucesivas vidas familiares alojadas allí, y ninguna les recordaba lo que realmente le había sucedido al Niño; en cambio, en la otra, de la que salieron huyendo, en cualquier rincón era inevitable sentir su presencia, encontrar las huellas de su vida que completa alcanzó doce años, cuatro meses y cinco días.
Quizá por eso recorrer los pasillos, entrar en su habitación o en el baño de techo alto se les volvió un martirio del que no se hablaba, pero se veía en la expresión de los padres y los hermanos, incapaces de olvidar el cuadro aterrador que descubrieron en el escenario donde cada objeto tenía un nombre –techo, viga, lazo, cuerpo– y ellos gritaron el del Niño en los diferentes tonos que registra la desesperación.
La madre inconsolable, aferrada al cuerpo ya rígido, recordó que a su bebé, de recién nacido, lo arrullaba cantándole con indecible ternura: Este niño lindo que nació de día/ quiere que lo lleven a Santa María./ Este niño lindo que nació de noche/ quiere que lo lleven a pasear en coche.
III
En la casa limpia de su nombre nadie ve huellas, ni encuentra iniciales como las que a veces se graban en el tronco de un árbol; sin embargo, hay momentos en los que ceden a la tentación de preguntarse ¿a qué horas de la noche lo hizo? Se interrogan en silencio. Callar seguirá siendo la consigna hasta que el recuerdo se diluya. Imposible. Hay cosas que no pueden olvidarse, en especial si conciernen a un niño inteligente, dulce, por momentos alegre, a pesar de aquel defecto que lo convirtió en víctima de burlas abominables y crueles que él mantuvo guardadas en secreto.
Verbos de la primera conjugación: llorar, escapar, pensar, imaginar, esperar, callar. ¿Quién lo enseñó a eso, a callar? Tal vez la vergüenza de confesarse humillado o quizá la necesidad de mostrarse fuerte, indiferente a esa marca en su labio de un rojo tan intenso que parecía sangrar y a una niña –solícita y amistosa– le inspiró la frase del contundente rechazo: Me das asco.
¿Cuántos momentos de felicidad tuvo el Niño durante sus doce años, cuatro meses, cinco días, incluido aquel domingo? Para todos los miembros de la familia, ese día empezó a la hora de siempre y con las gratificaciones habituales. Unos minutos más bajo la regadera. El olor del café. La lectura del periódico. Música en la radio. Y ya más tarde el tintineo de las llaves al abrir la puerta. El intercambio de saludos en la calle. Las frases elogiosas para el Niño. Y para él, ¿cómo fue la mañana de aquel domingo? ¿Pensaba ya en que, por decisión propia, sería el último? Los miembros de la familia no se hicieron preguntas al respecto porque el acontecimiento final era ya una respuesta: la única.
IV
Todos siguen callando los verdaderos hechos para impedir que el menor de la familia se sume a la estadística de los niños que a los nueve, once, trece, diecisiete años abandonaron la vida como quien se deshace de un peso insoportable. Callar.
Ella y mi abuela Idalia se conocieron en las clases de bordado patrocinadas por una famosa máquina de coser. Desde entonces han conservado su amistad a pesar de que Herminia, por exigencias del trabajo de su padre, tuvo que mudarse a Querétaro. El día de la despedida hicieron el compromiso de visitarse. Durante años todo quedó en promesa. Pensé que así sería para siempre. Me equivoqué.
Una noche de diciembre, luego de varias semanas de no verla, fui a comer con mi abuela. Después de lamentar amorosamente mi ausencia me dio una buena noticia: ¿Quién crees que llega mañana? ¡Herminia! Estará sólo dos días y va a quedarse conmigo. Voy a hacerle una comidita el viernes. Invité a tus papás, pero ellos tienen un compromiso. Cuento contigo, ¿verdad?
III
Llegué a las 12 del día. Mi abuela me abrió la puerta. Enseguida noté el enrojecimiento de su frente, señal de contrariedad. Imaginé lo peor: ¿Tu amiga no llegó?
Sí, está en la sala. Habla con ella a ver si puedes convencerla de que no vaya sola.
Doña Herminia, que nos había escuchado, salió a mi encuentro. Después de abrazarme, me puso al tanto de la discusión que acababan de tener: Se molestó cuando le dije que pensaba ir al centro después de la comida. Dice que como está muy mal de sus rodillas no puede acompañarme. Lo entiendo. No hay problema. En Querétaro voy a todas partes sola y jamás he tenido problemas.
Mi abuela insistió: Aquí todo es distinto, hay mucha inseguridad. Hace bastante tiempo que no estás aquí. Las cosas han cambiado. El tráfico es de locos, por eso ya casi no salgo, a menos que alguien vaya conmigo.
Por la forma en que se volvió a mirarme entendí que esperaba mi ayuda y no pude menos que ofrecerla: Si a doña Herminia no le molesta, puedo acompañarla.
Sentí el alivio de las dos amigas. Comimos alegres, pero de prisa. A las tres de la tarde llamé al sitio de taxis.
Rumbo al centro le pregunté a doña Herminia si quería ir a algún sitio en particular. Al Zócalo. Quiero ir a la Catedral.
Después de un rato de permanecer en la iglesia nos pusimos a admirar los adornos navideños y la iluminación. Luego me propuso que camináramos un rato, sólo para ver.
Aunque a esas horas ya había mucha gente, nos detuvimos frente a una mueblería a ver el aparador: Aquí tenemos derecho de apartado.
Me preguntó que significaba eso. Pues que con una mínima cuota te reservan un mueble. Al comprador le dan un recibo y con esa constancia ya nadie más puede llevárselo.
Herminia me sonrió con una expresión extraña y sugirió que nos fuéramos a República del Salvador. No entendí qué cosa en particular la atraía hacia esa calle, pero no hice preguntas.
IV
Después de ver algunos apara-dores entramos en una papelería –la primera de las varias que recorrimos–. En todas preguntaba si ya les habían llegado las nuevas agendas. Quien estuviera dispuesta a atenderla ponía a su alcance una buena variedad de libretas marcadas con la cifra del año a punto de empezar. Doña Herminia las hojeaba pero en todas encontraba defectos: la letra muy pequeña, la tinta casi invisible o que los nombres de los días y los meses estuvieran escritos en otros idiomas, incluido el portugués.
Ese detalle en particular la exasperaba: Señorita linda: estamos en México. ¿No tiene agendas en español? Para usarla bien necesito entenderle.
Incapaces de complacer a su clienta, las empleadas se mostraban desanimadas y varias veces me disculpé con ellas.
Después quiso que fuéramos a la calle de Venustiano Carranza. Recorrimos otras tantas papelerías hasta que al fin encontró la agenda que necesitaba: de forma italiana, con letra grande, los nombres de los meses y los días escritos en español. Lo que más le agradó fue que al pie de las páginas tenía un recuadro perfecto para hacer anotaciones personales
, nos explicó un dependiente con aspecto de trabajar en una funeraria.
Ya era tarde cuando regresamos a la casa. Mi abuela, al ver que no llevábamos bolsas ni paquetes, le preguntó a doña Herminia si no había comprado nada. Claro que sí: mi agenda.
Me dio las gracias por haberla acompañado y se retiró a la recámara. En cuanto nos quedamos solas le pregunté a mi abuela para qué necesitaba agenda una señora sin compromisos de trabajo ni vida social. La respuesta fue breve: “¡Quién sabe! Hay personas que con la edad se vuelven ideáticas. Me temo que eso es lo que le está sucediendo a Hermi. Mejor que descanse. ¿Te quedas a cenar?’ Esta vez rechacé la invitación argumentando cansancio. Bueno, pero al menos ve a despedirte de Herminia, aunque a lo mejor ya está dormida.
No fue así. Había luz en la habitación y la puerta sólo estaba entornada. Desde allí pude ver a doña Herminia, sentada en la orilla de su cama, mirando la agenda que tenía abierta sobre sus rodillas. Le pregunté qué hacía y me contestó radiante: Ejerciendo mi derecho de apartado. Se me ocurrió cuando pasamos por la mueblería. Así como hay personas que reservan sillas o mesas, yo quiero apartar tiempo. Escribo en la agenda lo que me propongo hacer en cada día del nuevo año y nunca falto a mis compromisos: le prometí a Idalia que la visitaría y aquí me tienes.
No se me ocurrió qué decir y ella siguió adelante: Mi cumpleaños es el 19 de julio. Caerá en domingo. La próxima Nochebuena, en jueves. Pienso celebrarla con una comidita. Te invito y por favor, convence a Idalia de que vaya también.
Cuando salí no le dije a mi abuela lo sucedido. Al despedirnos la abracé muy fuerte y pensé en regalarle una agenda para que aparte de una vez otra porción de tiempo en 2020.
Cristina Pacheco
En memoria de Georgina Benítez
En la aldea no había escuela. Un quincallero que regularmente llevaba sus productos a la comarca sugirió hacer algunas modificaciones a la capilla para darle función de aula. El rechazo fue unánime: que la tuvieran invadida las arañas, los gatos y las palomas era preferible a que los niños la ocuparan y le hicieran destrozos.
Además, esa no era la solución correcta. Si en verdad los aldeanos estaban dispuestos a subsanar una carencia tan grande lo indicado era construir un salón –después ya se vería si dos o tres más–, pero antes necesitaban asegurarse de que contarían con un maestro. La precaución era explicable: sin registro oficial y por la lejanía, rara vez eran enviados profesores a la aldea, y cuando alguno llegaba a presentarse, su estancia era muy breve.
II
Imposible permitir que los niños crecieran en tales condiciones de abandono. Había que hacer algo para darles los mínimos conocimientos que les permitieran no nada más sobrevivir, sino mejorar, como Fulano o Zutano que habían emigrado a la ciudad y ahora contaban con buenos trabajos. No los habrían conseguido sin un aprendizaje básico.
Consciente de la magnitud del problema, Benigna, criada e instruida por las monjas de San Simón, se ofreció a dar clases a los niños mientras las autoridades competentes les destinaban un maestro. Por difícil que fuera, su nuevo encargo no sería más complicado que el anterior: despertar entre los presos del pueblo el interés por la lectura y la escritura. Con la guía de la monja tutora, sus esfuerzos no resultaron inútiles: tuvo la dicha de ver a un reo escribir su nombre completo y la fecha de su liberación.
III
A falta de un sitio adecuado, Benigna empezó a dar clases bajo la sombra de un fresno copioso y en un horario muy cómodo –de ocho a 10 de la mañana–, de tal forma que a sus alumnos les quedaba tiempo suficiente para ayudar a sus familias en las tareas domésticas o del campo.
Desde el principio, la única puntual fue la profesora. Los niños, poco habituados a la disciplina, iban apareciendo con varios minutos de diferencia, sin prisa, llevando sus banquitos de tres patas, un cuaderno y un lápiz, o sin nada.
Sin pase de lista ni mucho menos, Benigna comenzaba la clase tañendo la campanilla que había olvidado un acólito después de la última misa en la capilla. A partir de ese momento, hasta las 10 de la mañana –minutos más, minutos menos– el viento arrastraba la voz de la maestra instruyendo a los niños y después la tonada con que ellos repetían el abecedario o las tablas de multiplicar a fin de memorizarlos.
Conforme avanzaba la mañana, a ese coro se iba sumando un acompañamiento de ladridos; rebuznos; mugidos; cacareos; los gritos de las mujeres comunicándose a distancia, de una casa a otra, y el silbato del tren, siempre lejano.
Benigna anunciaba el fin de las clases recurriendo por segunda ocasión a la campanilla. Después del primero, los débiles tañidos se volvían inaudibles ante el desbordado alboroto de los niños, felices por recuperar su libertad luego de casi dos horas a la sombra del árbol, bajo un cielo impecable, con las montañas al fondo y ¿más allá? Quién sabe.
IV
Después de mucho esperar, los lugareños recibieron la noticia de que, en cuanto fuera posible, llegaría un profesor a la comunidad. Ese breve comunicado fue un estímulo para emprender la edificación de la escuela. En animado intercambio de pareceres, lo primero que se hizo fue elegir el sitio donde iba a colocarse el asta bandera.
Entre ese momento y el día que comenzó la construcción del aula pasaron varias semanas. Como el maestro anunciado no llegaba, los trabajos se hicieron cada vez con mayor lentitud y hubo semanas en que los costales de cemento y los alteros de ladrillo eran sólo el refugio de toda clase de bichos. A ese ritmo, la escuela se convirtió en un vago proyecto sin fecha precisa de término.
Todo siguió como antes: Benigna continuó, feliz, su labor como maestra. Gracias a su empeño los niños aprendieron a leer, a escribir, una que otra canción, pero nunca a ser puntuales: atrapar lagartijas o mariposas con frecuencia los desviaba de su ruta hacia la escuela.
V
La capilla, con puerta de tablones y asegurada con un par de trancas cruzadas, sigue en pie pero le falta buena parte del techo. El fresno, como siempre, proyecta su redondel de sombra repleta de gorjeos. Sobre el montículo elegido para el asta bandera creció, densa, la yerba. Siendo aún joven, hace años que Benigna murió. Hombres muy ancianos, únicos habitantes del caserío, aluden a su infancia como a los buenos tiempos de la maestra Beni.
En su tono se mezclan nostalgia, ternura y alegría.
Con frecuencia, pero sobre todo durante las vacaciones, los niños le hacen las compras a Lucina a cambio de diez o veinte pesos –según el peso del encargo y la distancia a recorrer. Cada vez que les entrega el dinero les aconseja que ahorren para que cuando lleguen a viejos se mantengan independientes. Sergio y Rubén fingen interés, pero en cuanto salen al corredor estallan en carcajadas.
Lucina no se ofende. Recuerda que de niña, también veía la vejez como algo muy remoto, casi imposible; sin embargo, esa etapa llegó, con todas sus manifestaciones, más pronto de lo que imaginaba. Ahora sufre las reumas que padecía su madrina, la artritis que deformó las manos de su tía Leonor y la falta de equilibrio de que tanto se lamentaba don Joaquín, el medio hermano de su padre.
II
Como parte de su programa de ejercicios, Lucina recorre el departamento a buen paso, bajando y subiendo los brazos. Cuando empieza a sentirse aburrida y cansada, va a la cocina y enciende la radio. Otra vez el aparato lanza una serie de molestos carraspeos, pero ella lo deja prendido. Confía en que funcione como lo que es –un radio y no una matraca– cuando empiece el noticiario. Luego se acerca a la jaula y repite la frecuente protesta de su yerno: Otra vez falló el pinche radio.
El perico se aferra a los barrotes y alarga la frase –pinche radio– con un nutrido solo de picardías. Lucina finge escandalizarse y reprenderlo, pero en el fondo se siente orgullosa de los desplantes de su perico: su confidente. A él le revela sus secretos, sus sueños, sus inquietudes; en una palabra, le dice todo lo que los demás no tienen tiempo ni interés de oír.
III
Lucina se aparta de la estufa y le manda un beso volado al radio cuando escucha la rúbrica del noticiario del mediodía y, después de un saludo cordial, las reflexiones iniciales de la comentarista: No sé ustedes, pero yo tengo la impresión de que el tiempo pasa más rápido cada año. ¿Pueden creer que casi estamos en el mes de la Patria? Septiembre me emociona porque me recuerda a nuestros héroes y porque vamos a comer chilitos en nogada.
Nuevos estertores cortan el mensaje de la conductora. A Lucina le simpatiza. En muchos puntos coinciden. Para ella también es muy importante el mes de la Patria porque le recuerda sus días de escuela y guarda una fecha muy significativa para ella: su cumpleaños. Le gusta celebrarlo porque, a esta edad, alcanzar otro septiembre representa un nuevo aunque pequeño triunfo sobre la muerte.
La reflexión le provoca pensamientos que necesita compartir con su confidente y vuelve junto a él: Espero que todavía me queden algunos años por vivir. No me importa si son muchos o pocos, lo único que quiero es no ser una carga para nadie, mantenerme independiente y pasar lo mejor posible el cachito de vida que me queda.
Guarda silencio y mira a Demetrio inmóvil en su columpio: Tú no tienes problema. Estoy segura de que vivirás cien años más. Cuando yo ya no esté, huye por la ventana. Por allí entraste un septiembre, medio desplumado y flaquito, flaquito. Feo y todo, desde ese momento te quise y te consideré uno de los mejores regalos de mi vida.
Después de que ella y yo vivimos tantos años juntos, siento su lejanía como si me hubiera ausentado de mí mismo
, escribió mi amigo en su mensaje de mayo donde me informaba de la muerte de Adelina. Nunca llegué a conocerla. Sólo en una ocasión hablé con ella por teléfono. Su voz era muy grata.
Se lo decía a Rodolfo en mi carta y también que, en su siguiente correo, me hablara de su esposa. Hice la petición por verdadero interés en saber algo más de ella y porque me pareció que era una buena oportunidad para que él se desahogara. A veces el sólo hecho de pronunciar el nombre de un ser querido nos consuela por breves instantes de su ausencia.
Esa idea me trajo muchos recuerdos. Se desvanecieron cuando oí que el repartidor abría la ventana para dejarme el periódico. Fui a recogerlo y vi en la portada la foto de un migrante con su hijito, ambos muertos sobre la arena. Detrás de la imagen desgarradora había una historia. Postergué su lectura para seguir escribiendo la carta. Si la enviaba a las ocho de la mañana, considerando la diferencia de horarios, Rodolfo estaría recibiéndola en lo que para él eran las tres de la tarde. Lo imaginé sentado ante un escritorio lleno de papeles y libros, leyendo en su computadora mientras bebía sorbos de un café helado con motas de ceniza.
II
En un párrafo largo le informé a Rodolfo algo que seguramente iba a darle gusto: al fin, en la presentación de un libro, había conocido a Néstor, su sobrino predilecto y posiblemente la persona más cercana a él. Saqué esta conclusión porque Néstor me dijo que lo llamaba con frecuencia, pero que siempre que iba a publicar algún trabajo se lo hacía llegar para que le diera su opinión. Terminé la referencia al encuentro diciéndole a mi amigo que cuando Néstor y yo nos despedimos intercambiamos teléfonos. Le di el número de mi celular y también el de mi casa. Él agradeció mi confianza y, en broma, prometió usar esa línea sólo en casos de emergencia.
Como me había propuesto darle a mi carta el tono de una conversación, le hablé a Rodolfo de mis pequeñas aventuras cotidianas y de mis experimentos gastronómicos. También le propuse que viniera a visitarme. Un cambio de aire le sentaría bien, además este país le fascina, la ciudad le encanta y le guarda muy buenos recuerdos.
Cuando estaba a punto de decirle a qué lugares iríamos de paseo, sonó el timbre. Fui a ver quién era. Armando, mi vecino, había olvidado las llaves en su casa y no había quien le abriera la puerta. Necesitaba subir a mi azotea para saltar a la suya. Ya en el patio me contó que va a desmontar su despacho de contabilidad. Son muchos los gastos que le ocasiona y pocas las ganancias que le deja. Como nos tenemos confianza, le pregunté a qué pensaba dedicarse. Me dijo que en el sitio de taxis, frente a la iglesia, estaban solicitando choferes. Iría a ver si lo contratan. Luego se dirigió a la escalera.
III
Cuando volví a sentarme ante la computadora vi que eran casi las nueve de la mañana. Me quedaba el tiempo justo para llegar a mi trabajo. Por la tarde, cuando regresara, continuaría escribiéndole a mi amigo. Él lo hace cada vez con menos frecuencia –sufre de artritis severa– y se disculpa por eso. No es necesario que lo haga, comprendo muy bien su problema. Me conformaría con que me enviara un mensaje breve diciéndome cómo está. Sabe que detesto ese tipo de comunicación y sigue mandándome correos largos pero muy espaciados. Recibirlos me alegra, me hace sentir acompañada y me permite recordar episodios muy gratos, como el de nuestra última cena.
Ocurrió hace muchos años, como por el noventa. Para despedirlo le propuse que fuéramos a cenar a un restaurante de Belisario Domínguez. De seguro le encantaría porque además de servir muy buena comida amenizaban el ambiente dos músicos especialistas en boleros y tangos.
Fue de verdad una noche encantadora. Cuando salimos del restaurante se me antojó caminar. A Rodolfo le pareció muy buena idea. Me confesó que el centro le fascinaba por sus monumentos y por sus calles tan misteriosas. Y llenas de fantasmas
, dije. Mi amigo tomó en serio lo que era una simple broma y quiso que nos sentáramos en la banqueta a esperar la aparición de los espectros. Luego, cuando después de una hora dimos por concluida nuestra guardia, me aseguró que había visto a una mujer vestida de blanco en la ventana de una vieja casona abandonada.
IV
En mi carta pensaba referirme a aquella noche y de paso reclamarle que jamás me hubiera enviado las fotos que nos tomamos en el museo de artesanías donde pasamos horas eligiendo regalos para Adelina. Al fin Rodolfo se decidió por un collar de plata, un huipil blanco, una colcha deshilada y una Catrina. ¿En qué lugar de su casa estaría la figurita? De seguro en el que Adelina le destinó.
Durante el tiempo que estuve en la oficina varias veces lamenté no haber terminado la carta para Rodolfo. Si la enviaba a las siete de la noche mi amigo la recibiría a las dos de la mañana. Como sé que él es muy desvelado, era posible que la leyera a esa hora y si no al otro día muy temprano.
V
Cuando regresé a la casa me di cuenta de que, por haber salido tan de carrera, había dejado la luz encendida. Junto a la computadora vi el periódico. Lo leería después de terminar la carta para Rodolfo. Encendí la computadora y sonó el teléfono fijo al que ya casi nadie llama. Descolgué rápido. Era Néstor para decirme que su tío había muerto a las tres de la tarde. Imposible definir los efectos de la noticia.
Todo fue muy extraño: se consumió la vida de Rodolfo antes de que lograra terminar mi carta para él. Aún no me atrevo a borrarla. Algún día lo haré.
La capitana y el ministro
Debemos estar atentos al juicio de Carola Rackete, que podría ser condenada a 10 años de cárcel, y exigir que los jueces salven la honra y las buenas tradiciones de Italia, hoy pisoteadas por Salvini y la Liga
Mario Vargas Llosa
07-07-2019.
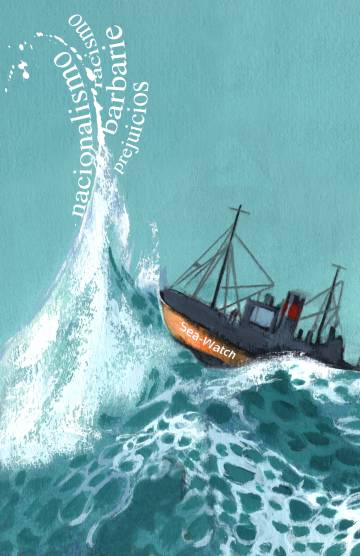
Carola Rackete, la capitana del barco Sea Watch 3, que hacía 17 días andaba a la deriva en el Mediterráneo con 40 inmigrantes a bordo rescatados en el mar, atracó en la madrugada del viernes pasado en la isla italiana de Lampedusa, pese a la prohibición de las autoridades de ese país. Hizo bien. Fue de inmediato detenida por la policía italiana, y el ministro del Interior y líder de la Liga, Matteo Salvini, se apresuró a advertir a la ONG española Open Arms, que anda por los alrededores con decenas de inmigrantes rescatados en el mar, que “si se atreve a acercarse a Italia, correría la misma suerte que la joven alemana Carola Rackete”, quien podría ser condenada a 10 años de cárcel y a pagar una multa de 50.000 euros. El fundador de Open Arms, Óscar Camps, respondió: “De la cárcel se sale, del fondo del mar, no”.
Cuando las leyes, como las que invoca Matteo Salvini, son irracionales e inhumanas, es un deber moral desacatarlas, como hizo Carola Rackete. ¿Qué debería haber hecho, si no? ¿Dejar que se le murieran esos pobres inmigrantes rescatados en el mar, que, luego de 17 días a la deriva, se hallaban en condiciones físicas muy precarias, y alguno de ellos a punto de morir? La joven alemana ha violado una ley estúpida y cruel, de acuerdo con las mejores tradiciones del Occidente democrático y liberal, una de cuyas antípodas es precisamente lo que la Liga y su líder, Matteo Salvini, representan: no el respeto de la legalidad, sino una caricatura prejuiciada y racista del Estado de derecho. Y son precisamente él y sus seguidores (demasiado numerosos, por cierto, y no sólo en Italia, sino en casi toda Europa) quienes encarnan el salvajismo y la barbarie de que acusan a los inmigrantes. No merecen otros calificativos quienes habían decidido que, antes de pisar el sagrado suelo de Italia, los 40 sobrevivientes del Sea Watch 3 se ahogaran o murieran de enfermedades o de hambre. Gracias a la valentía y decencia de Carola Rackete por lo menos estos 40 desdichados se salvarán, pues ya hay cinco países europeos que se han ofrecido a recibirlos.
Sobre la inmigración hay prejuicios crecientes que van alimentando el peligroso racismo que explica el rebrote nacionalista en casi toda Europa, la amenaza más grave para el más generoso proyecto en marcha de la cultura de la libertad: la construcción de una Unión Europea que el día de mañana pueda competir de igual a igual con los dos gigantes internacionales, Estados Unidos y China. Si el neofascismo de Matteo Salvini y compañía triunfara, habría Brexits por doquier en el Viejo Continente y a sus países, divididos y enemistados, les esperaría un triste porvenir a fin de resistir los abrazos mortales del oso ruso (véase Ucrania).
No seré el único en pedir para esa joven capitana el Premio Nobel de la Paz cuando llegue la hora
Pese a que las estadísticas y las voces de economistas y sociólogos son concluyentes, los prejuicios prevalecen: los inmigrantes vienen a quitar trabajo a los europeos, acarrean delitos y violencias múltiples, sobre todo contra las mujeres, sus religiones fanáticas les impiden integrarse, con ellos crece el terrorismo, etcétera. Nada de eso es verdad, o, si lo es, está exagerado y desnaturalizado hasta extremos irreales.
La verdad es que Europa necesita inmigrantes para poder mantener sus altos niveles de vida, pues es un continente en el que, gracias a la modernización y el desarrollo, cada vez un número menor de personas deben mantener a una población jubilada más numerosa y que sigue creciendo sin tregua. No sólo España tiene la más baja tasa de nacimientos en el año; muchos otros países europeos le siguen los pasos de cerca. Los inmigrantes, querámoslo o no, terminarán llenando ese vacío. Y, para ello, en vez de mantenerlos a raya y perseguirlos, hay que integrarlos, removiendo los obstáculos que lo impiden. Ello es posible a condición de erradicar los prejuicios y miedos que, explotados sin descanso por la demagogia populista, crean losMatteo Salvini y sus seguidores.
Desde luego que la inmigración debe ser orientada, para que ella beneficie a los países receptivos. Conviene recordar que ella es un gran homenaje que rinden a Europa esos miles de miles de miserables que huyen de los países subsaharianos gobernados por pandillas de ladrones y, encima, a veces fanáticos que han convertido el patrimonio nacional en la caverna de Alí Babá. Además de establecer regímenes autoritarios y eternos, saquean los recursos públicos y mantienen en la miseria y el miedo a sus poblaciones. Los inmigrantes huyen del hambre, de la falta de empleo, de la muerte lenta que es para la gran mayoría de ellos la existencia.
¿No es un problema de Europa? La verdad es que sí lo es, por lo menos parcialmente. El neocolonialismo hizo estragos en el Tercer Mundo y contribuyó en buena parte a mantenerlo subdesarrollado. Por supuesto que la falta es compartida con quienes adquirieron las malas costumbres y fueron cómplices de quienes los explotaban. No hay duda de que, en última instancia, sólo el desarrollo del Tercer Mundo mantendrá en sus tierras a esas masas que ahora prefieren ahogarse en el Mediterráneo, y ser explotadas por las mafias, antes que continuar en sus países de origen donde sienten que no cabe ya la esperanza de cambio.
Europa necesita inmigrantes para poder mantener sus altos niveles de vida y una numerosa población jubilada
Lo fundamental en Europa es una transformación de la mentalidad. Abrir las fronteras a una inmigración que es necesaria y regularla de modo que sea propicia y no fuente de división y de racismo, ni sirva para incrementar un populismo que tan horrendas consecuencias trajo en el pasado. Es preciso recordar una y otra vez que los millones de muertos de las dos últimas guerras mundiales fueron obra del nacionalismo y que éste, inseparable de los prejuicios raciales y fuente irremediable de las peores violencias, ha dejado huella en todas partes de las atrocidades que causó y que podría volver a causar si no lo atajamos a tiempo. Hay que enfrentar a los Matteo Salvini de nuestros días con el convencimiento de que ellos no son más que la prolongación de una tradición oscurantista que ha llenado de sangre y de cadáveres la historia del Occidente, y han sido el enemigo más encarnecido de la cultura de la libertad, de los derechos humanos, de la democracia, nada de lo cual hubiera prosperado y se hubiera extendido por el mundo si los Torquemada, los Hitler y los Mussolini hubieran ganado la guerra a los aliados.
Escribo este artículo en Vancouver, una bella ciudad a la que llegué ayer. Esta mañana me he desayunado en un restaurante del centro de la ciudad en el que trabé conversación con cuatro “nativos” que eran de origen japonés, mexicano, rumano y sólo el último de ellos gringo. Los cuatro tenían pasaporte canadiense y parecían contentos con su suerte y entenderse muy bien. Ese es el ejemplo a seguir en Europa, el de Canadá.
Debemos estar atentos al juicio de Carola Rackete y exigir que los jueces salven la honra y las buenas tradiciones de Italia, hoy pisoteadas por Salvini y la Liga. Estoy seguro de que no seré el único en pedir para esa joven capitana el Premio Nobel de la Paz cuando llegue la hora.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2019. © Mario Vargas Llosa, 2019.
Borregos mentirosos
Rosa Montero
La desinformación es una nueva y muy eficaz arma política. O tomamos conciencia del peligro, o seremos los más tontos de la historia humana
Antes de que lleguemos al pastel –¿fresa o chocolate?–, Esmeralda Paredes nos sugiere que, a la de tres, interpretemos el himno de la escuela. Acatamos la propuesta con cierta timidez y voces entrecortadas por la emoción. Al terminar se oyen aplausos, chiflidos, bromas, porras.
Como siempre, Elías Manso nos recuerda que debemos guardar un minuto de silencio por los maestros y compañeros muertos. Los ojos se abrillantan y brota en todos la necesidad de abrazarnos, de sentir que nos profesamos el cariño de antes y seguimos orgullosos de haber estudiado en esta secundaria. Esos momentos son los mejores de la reunión. Café agrio, coctel de frutas con saborcito a refrigerador, menos grasa…
Luego, ya junto a la reja, vienen los abrazos de despedida, los recuerdos de nuestro primer desayuno de ex alumnos y, al final, el obligado intercambio de futuros encuentros: Te juro que esta vez sí te llamo
. Nos vemos cuando quieras, nada más, uno o dos días antes, échame un fono.
En cuanto termine de arreglar mi casa te invito para que la conozcas.
II
Cada año me llega un mensaje recordándome que el último sábado de abril se llevará a cabo el desayuno de la generación 57. De ella egresaron un actor muy brillante, una ingeniera especialista en petróleo, dos corredores de fondo y un bailarín nominado a varios premios. Esos logros, en cierta forma, nos favorecen y aumentan nuestra satisfacción por pertenecer a la 57. La lectura del recado me devuelve a las muchas experiencias anteriores. Todas han sido idénticas. La de este año no será distinta. No vale la pena que me desmañane para asistir a una reunión que conozco de memoria. Decido que no iré aunque deposite mi aportación en la cuenta bancaria de Jorge Mercado. (Nunca nos lo ha dicho, pero sabemos que vive en un asilo con su esposa.) En broma le dimos el título de coordinador de eventos especiales
, aunque en realidad lo único que organiza es nuestro desayuno anual.
Pero algo sucede: cuando se acerca la fecha de la reunión, pienso que no debo faltar. Después de tanto tiempo de no haber tenido noticias de mis antiguos compañeros siento deseos de verlos, de saber cómo están y si aún circulan con placa cero
. (Esta frase, ocurrencia de Torres, es una forma graciosa de preguntarnos si Fulana o Zutano siguen vivos.)
Este abril mi reacción fue la misma. Como siempre, en los días anteriores al sábado especial me puse mascarillas, acudí al salón de belleza y dediqué un buen rato a elegir el vestido más favorecedor y que pudiera agradarles a mis antiguos condiscípulos. Algunos fueron mis pretendientes. No me gustaría perder los restos de la atracción o el interés que sintieron por mí hace ¿cuántos años? Mejor no hago cuentas.
III
Faltaban minutos para las diez cuando llegué a la secundaria. Como encontré la reja cerrada creí que, debido a mi retraso de cuarenta minutos, ya no se me permitiría el acceso. Un miembro del comité de recepción me aclaró que se trataba de una medida de seguridad y me entregó un clavel embalsamado en celofán. Hasta ese detalle era idéntico al de los años anteriores.
Al atravesar el patio grande miré hacia la Dirección y vi el mismo reloj de números romanos que el prefecto Hernández –ojos saltones y gesto agrio– tomaba por testigo de nuestros retrasos y emitía la sentencia: No sales a recreo.
Imaginé que me impondría el mismo castigo si me viera llegando tarde al desayuno. Sin proponérmelo me vino a la cabeza la ocurrencia de Torres: Hernández, ¿todavía circulará con placa cero?
En cuanto llegué al laboratorio de química noté que había menos asistentes. Vestidos con ropas formales, muy rígidos, rodeaban a Roger Márquez. Se había impuesto una vez más la obligación de pronunciar el discurso de bienvenida. Para no interrumpirlo me quedé en la puerta observando a mis antiguos compañeros. Debido a los cambios impuestos por el tiempo me pareció que los veía reflejados en un espejo deformante, de esos que hay en las ferias y nos hacen reír, pero en el fondo nos asustan porque nos vuelven monstruosos.
De pronto sentí una mano sobre mi hombro y me volví: “¡Qué bueno que veniste! Me encanta verte. “La afabilidad y la sonrisa del caballero me recordaban a alguien, pero ¿a quién? Mientras lo oía decir frases amables seguí esforzándome por recuperar su nombre. Cuando creí haberlo logrado, exclamé triunfal: A mí también, Edgardo.
Su expresión cambió: Edgardo era mi hermano. Yo soy Renato, mi querida Gladys.
Me pareció un acto de justicia que él también se hubiera equivocado con mi nombre, porque me llamo… ¡No importa! Luego, una tras otra, viví experiencias semejantes que terminaron en risas y la clásica disculpa: Perdóname, si me equivoqué fue por culpa del viejo alemán: Alzheimer.
IV
La reunión fue mucho más breve que en años anteriores, pero me alegro de haber asistido. Gracias a eso pude conversar con mis amigos, compartir recuerdos, hacer planes. Tal vez los mencionemos dentro de un año. Desayuno de la Generación 57: última semana de abril. 9 a.m. Te esperamos.
Aunque al principio me resista, no faltaré ni porque sepa que todo será igual, aunque quizá lo mire a través de un espejo deformante: el clavel embalsamado en celofán, el discurso, el silencio por los muertos, el menú. Café ralo y frío, coctel de frutas con saborcito a refrigerador, menos grasa…
En algunos momentos de aquellas horas que dedicabas al bordado yo interrumpía mis juegos para observarte con la intención de adivinar tus pensamientos. ¿Sueños? ¿Recuerdos? Ahora me arrepiento de no habértelo preguntado, como tantas otras cosas que no supe de ti ni sabré jamás.
II
Me tuviste cuando habías cumplido treinta y cuatro años. Casada a los diecinueve, llevabas mucho tiempo disfrutando de un matrimonio basado en el amor, ensombrecido por las carencias, pero mucho más porque varios de tus hijos –te referías a ellos como a mis hermanos
– fallecieron a días de su nacimiento.
Te consolabas de la pérdida sólo cuando tú y mi padre habían podido llevar a los bebés a bautizar. Por los otros, los que se habían marchado del mundo sin llevarse siquiera un nombre, sentías mucha pena. Y ¡cómo no!, si se trataba de criaturas solas, indefensas, pequeñas, vagando por el inmenso limbo.
De eso me hablaste en muchas ocasiones. La primera vez yo aún era muy niña, pero me creíste capaz de comprenderte. La verdad, no. Tu relato me asustaba y me hacía sentirme despojada de un poco de tu amor por aquellos niños a los que debía considerar hermanos mayores, pero no pasaba de verlos como sombritas blancas, anónimas, perdidas.
III
En el primer recuerdo que guardo de ti apareces envuelta en una chalina rosa, de lana, regalo de tu hermana Teresa. Sin importar el clima, la usabas todo el tiempo y decías que, después de muerta, ibas a regresar a visitarnos envuelta en esa prenda.
La última vez que te vi, ya consumida por la enfermedad, estabas en tu cama. Serena, con la cabeza apoyada en tu palma derecha y una manta sobre los hombros, parecía que ibas a tomarte un descanso antes de emprender uno de aquellos viajes que hacías para reunirte con mi padre, incapaz de vivir sin ti. No exageraba: dos semanas después de tu fallecimiento él murió de su más grave mal: tu ausencia.
Descansan en la misma fosa. Quiero pensar que siguen siendo cómplices, amigos y todo lo que fueron el uno para el otro durante su muy larga vida compartida. Me gusta imaginarlos enfrascados en alguna de sus largas, íntimas conversaciones. ¿De qué tanto hablan? No lo sé. Me basta con saber que juntos siguen siendo felices.
IV
Necesito que recapitulemos. Por motivos que ignoro, tu infancia ha empezado a interesarme de manera especial. ¿A qué edad te tomaron tu primera foto? ¿Cómo eran tus juegos? ¿Te gustaba la escuela? En mayo, ¿ibas a la iglesia a ofrecer flores? ¿Alguna vez robaste una moneda? ¿Había sobre tu cama una imagen con tu ángel de la guarda? ¿Cuáles eran tus culpas, tus pecados?
Mientras iba escribiendo este pequeño cuestionario pensé: ¿adónde voy? ¿Qué caso tiene hacer preguntas en apariencia tontas? La respuesta me llegó de inmediato: imaginarte antes de que te convirtieras en una muchacha linda –pasaderita nada más
, como te obligaba a decir tu modestia–; antes de que tu hermano viajara a Estados Unidos casado con una mujer viuda once años mayor; antes de que tu madre, mi abuela Marina, contrajera el mal por donde entraron de la mano su muerte y tu orfandad.
De eso también me hablabas: de tu madre muerta en la cama con el cabello largo destrenzado sobre la colcha tejida a gancho. En ella hiciste tu aprendizaje de niña hacendosa. ¿Qué edad tenías entonces? Pienso que nueve o diez años. La escuela, el catecismo, los secretos, tus amigas. Te gustaba recordarlas por su nombre: Isabel, Otilia, Clementina. Ya deben haber muerto. Ignoro si tuvieron hijos que también les hayan escrito cartas largas, como las que te escribo a sabiendas de que no voy a enviarlas.
V
¿Qué hago con ellas? Las conservo. A la caja en donde las guardo llegan cada año unas cuantas hojas más tapizadas con mi escritura de arriba abajo. Cada renglón es como un puente sobre el inmenso abismo que nos separa. Lo atravieso, al fin me reúno contigo para oír tu silencio tan lleno de palabras y para contarte mis cosas, mis secretos.
Hay uno que nunca te confesé para no lastimarte. Ahora que nada te hace daño puedo revelártelo. Cuando después de estar lejos de ti una o dos semanas mi padre te llamaba, lo complacías de inmediato, feliz, pero supongo que también algo culpable por dejarnos solos a mis hermanos y a mí. En realidad no era así. Nuestros conocidos de la vecindad a cada momento iban a preguntarnos qué se nos ofrecía. Toda esa guardia no bastaba para suplir tu ausencia.
Era inmensa y pesada. Para aligerarla te escribía cartas en mi cuaderno, tal como lo he hecho desde que te fuiste, con la diferencia de que ya no tengo ninguna esperanza de que vuelvas. Entonces sí. Sabía que ibas a regresar para decirnos cuánto nos amabas. Como esa, recuerdo muchas cosas de ti. No puedo mencionarlas en una carta: resultaría demasiado larga. Eso me digo cada año y guardo
recuerdos para el siguiente, pero cuando llega, me doy cuenta de que muchos los he olvidado.
Sí, lo siento: empiezo a sufrir olvidos, me voy acercando a la edad en que para ti se acabaron los calendarios con marcas rojas en los días de fiesta, por ejemplo éste. Para celebrarlo, a modo de regalo, vuelvo a escribirte en una tarjetita, como en mis días de escuela, mi frase preferida: Yo amo a mamá.
¿para qué?
Aturdido por la multitud que atesta el andén, Carlos da media vuelta y rápido, como si huyera del gentío, se dirige a la calle. Camina sin rumbo, cada vez más despacio, tratando de reconstruir su conversación con Nancy en el restaurante. Sólo consigue recuperar palabras sueltas, frases. Recordarlas le provoca la misma incomodidad que había sentido cada vez que ella lo llamaba Gonzalo y le pedía que, aunque fuera sólo por una vez, le dijera mamá
y no señora Nancy
. Su inflexibilidad la hizo llorar y la mesera se le quedó mirando con expresión de reproche. ¿Qué habrá pensado la empleada de él, de ellos? Todo menos que se trataba de madre e hijo.
El lazo era indisoluble aunque hubieran vivido lejos uno del otro durante 16 años. En todo ese tiempo, alrededor del pobre recuerdo que tenía de su madre, Carlos había inventado otra con rasgos precisos, un tono de voz particular, gestos y actitudes característicos: una persona muy distinta a la señora Nancy
.
Al referirse a ella de ese modo, otra vez, Carlos siente que ejerce venganza sobre ella por los sufrimientos que le causó pidiéndole insistentemente que la llamara, aunque fuese por una sola vez, mamá.
¿Cómo podía hacerlo? Para él Nancy era una desconocida, una persona incómoda que acababa de irrumpir en su vida como una visita inoportuna.
Carlos imagina los reproches de la tía Magos cuando le describa esa y otras escenas del primer encuentro con su madre biológica. También será el último. Lo decidió desde el momento en que Nancy le dijo lo feliz que sería si aceptaba mudarse a su casa. No era forzoso que le contestara de inmediato. Decisiones como esas requieren tiempo. Ella, que había esperado tantos años para encontrarlo, estaba dispuesta a aguardar todo lo que fuese necesario para obtener su respuesta. Puso la balanza a su favor describiéndole su casa en los términos de un corredor de bienes raíces: dos pisos, luminosa, habitaciones amplias y un estudio ideal para un joven como él.
Desconcertado por el optimismo de Nancy, Carlos estuvoa punto de preguntarle si de verdad pensaba que todo podía ser tan fácil, tan inocente, como si no mediara entre ellos un vacío de 15 años, pero no lo hizo: temió que por esa grieta en su silencio escaparan confesiones, memorias tristes de la infancia huérfana, dudas horribles y –lo que menos quería– reproches.
II
Durante la reunión quien más habló fue Nancy. Quería saberlo todo de él y pensaba lograrlo a partir de un cuestionario sentimental basado en dos preguntas –¿Me extrañaste? ¿Sentías rencor hacia mí?
– y en medio, otras que demostraran su interés por el hijo que acababa de recuperar: ¿Imaginaste que algún día íbamos a encontrarnos? ¿Cómo ha sido tu vida en La Casa del Sol? ¿Te han dado instrucción religiosa? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Tienes amigos? ¿A qué piensas dedicarte?
A cambio de respuestas cortas y vagas, ella se sintió obligada a hacerle un resumen algo superficial de su vida: para mitigar su soledad se había consagrado con frenesí al trabajo, su negocio de postres iba bien. Los sábados tomaba clases de historia del arte, los domingos se veía con sus amigas.
Carlos piensa que algo debió notar ella en su mirada porque de pronto le dio un sesgo a su exposición. Insistió varias veces, quizá demasiadas, en que nunca había dejado de adorarlo, de pensar en él ni de guardarle un lugar especial en su vida: incompleta, amarga, triste sin él. De aquí en adelante todo iba a ser distinto. Juntos podían empezar de nuevo, compensarse de sus soledades y angustias. ¿No lo creía también? Carlos no dijo nada.
Abrumada por el silencio de su hijo, Nancy tuvo que hacer lo que había querido evitar: retrocedió en el tiempo y le describió a Carlos la angustia horrible que la había embargado al no encontrarlo en la banca del parque donde él debía esperarla unos minutitos. No tardé más, te lo juro. Por Dios santo, no me mires así: ¡créeme!
La reconstrucción de aquel episodio horrible le cortó el aliento y tuvo que guardar silencio antes de seguir con su relato: en resumen una larga búsqueda por hospitales, delegaciones, hospicios, comercios; recorridos eternos por las calles llamándolo, buscándolo, confundiéndolo con otros niños de tres años. Falsas esperanzas. Noches de insomnio y culpa. Abatimiento, locura, desesperación. Sin ti, no quería seguir viviendo. Si no cometí una barbaridad fue por la esperanza de encontrarte. Y ya ves: se hizo el milagro. Contigo a mi lado me siento la mujer más feliz del mundo.
III
Carlos no deseaba seguir escuchando la narración de su madre. Era muy dolorosa para ella y a él lo hacía verse como ausente de su propia historia; además lo llevaba a momentos que se había esforzado por olvidar: su desconcierto inicial, sus temores y pesadillas, la primera sensación de soledad, las dificultades para acostumbrarse a vivir en La Casa del Sol –que fundó y dirige la tía Magos– destinada a niños indefensos, perdidos, solos como él. Al paso del tiempo ha llegado a verlos como hermanos y a la tía Magos como a su madre. Desde el primer momento ella le dio protección, abrigo, compañía, ternura y le puso nombre. ¿Por qué Carlos y no otro? En cuanto la vea se lo preguntará.
Alan García
Era más inteligente que el promedio de quienes se dedican a hacer política en Perú, con bastantes lecturas, y un orador fuera de lo común. Ha tenido un gran protagonismo público en los últimos treinta años.
Lo conocí durante la campaña electoral de 1985, por Manuel Checa Solari, un amigo común que se había empeñado en presentarnos y que nos dejó solos toda la noche. Era inteligente y simpático, pero algo en él me alarmó y al día siguiente fui a la televisión a decir que no votaría por Alan García sino por Luis Bedoya Reyes. No era rencoroso pues, elegido presidente, me ofreció la embajada en España, que no acepté.
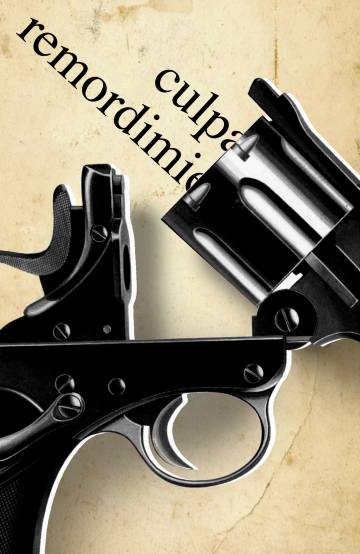
Su primer Gobierno (1985-1990) fue un desastre económico y la inflación llegó a 7.000%. Intentó nacionalizar los bancos, las compañías de seguros y todas las instituciones financieras, una medida que no sólo habría acabado de arruinar al Perú sino eternizado en el poder a su partido, el APRA, pero lo impedimos en una gran movilización popular hostil a la medida, que lo obligó a dar marcha atrás. Su apoyo fue decisivo para que ganara la próxima elección presidencial, en 1990, Alberto Fujimori, quien, dos años después, dio un golpe de Estado. Alan García tuvo que exiliarse. Su siguiente Gobierno (2006-2011) fue mucho mejor que el primero, aunque, por desgracia, estropeado por la corrupción, sobre todo asociada a la empresa brasileña de Odebrecht que ganó licitaciones de obras públicas muy importantes corrompiendo a altos funcionarios gubernamentales. La fiscalía lo estaba investigando a él mismo sobre este asunto y había decretado su detención preliminar de diez días, cuando decidió suicidarse. Algún tiempo antes había intentado pedir asilo en Uruguay, alegando que era víctima de una persecución injusta, pero el Gobierno uruguayo desestimó su pedido por considerar —con toda justicia— que en el Perú actual el poder judicial es independiente del Gobierno y nadie es acosado por sus ideas y convicciones políticas.
Durante su segundo Gobierno lo vi varias veces. La primera, cuando el fujimorismo quiso impedir que se abriera el Lugar de la Memoria, en el que se daría cuenta de sus muchos crímenes políticos con el pretexto de la lucha antiterrorista, y, a su pedido, acepté presidir la comisión que puso en marcha ese proyecto que es ahora —felizmente— una realidad. Cuando el Nobel de Literatura, me llamó para felicitarme y me dio una cena en Palacio de Gobierno, en la que quiso animarme para que fuera candidato a la presidencia. “Creí que nos habíamos amistado”, le bromeé. Me parece que lo vi una última vez en una obra en la que yo actuaba, Las mil noches y una noche.
Pero he seguido de muy cerca toda su trayectoria política y el protagonismo que ha tenido en los últimos treinta años de la vida pública del Perú. Era más inteligente que el promedio de quienes en mi país se dedican a hacer política, con bastantes lecturas, y un orador fuera de lo común. Alguna vez le oí decir que era lamentable que la Academia de la Lengua sólo incorporara escritores, cerrando la puerta a los “oradores”, que, a su juicio, no eran menos originales y creadores que aquellos (me imagino que lo decía en serio).
La fiscalía lo estaba investigando por una concesión a Odebrecht, cuando decidió suicidarse
Cuando asumió la jefatura del partido que fundó Haya de la Torre, el APRA estaba dividida y, probablemente, en un proceso largo de extinción. Él la resucitó, la volvió muy popular y la llevó al poder, algo que nunca consiguió Haya, su maestro y modelo. Y uno de sus mejores méritos fue el haber aprendido la lección de su desastroso primer Gobierno, en el que sus planes intervencionistas y nacionalizadores destruyeron la economía y empobrecieron al país mucho más de lo que estaba.
Advirtió que el estatismo y el colectivismo eran absolutamente incompatibles con el desarrollo económico de un país y, en su segundo mandato, alentó las inversiones extranjeras, la empresa privada, la economía de mercado. Si, al mismo tiempo, hubiera combatido con la misma energía la corrupción, habría hecho una magnífica gestión. Pero en este campo, en vez de progresar, retrocedimos, aunque sin duda no al extremo vertiginoso de los robos y pillerías de Fujimori y Montesinos que, me parece, sentaron un tope inalcanzable para los gobiernos corruptos de América Latina.
¿Fue un político honesto, comparable a un José Luis Bustamante y Rivero o a Fernando Belaúnde Terry, dos presidentes que salieron de Palacio de Gobierno más pobres de lo que entraron? Yo creo sinceramente que no. Lo digo con tristeza porque, pese a que fuimos adversarios, no hay duda que había en él rasgos excepcionales como su carisma y energía a prueba de fuego. Pero mucho me temo que participaba de esa falta de escrúpulos, de esa tolerancia con los abusos y excesos tan extendidos entre los dirigentes políticos de América Latina que llegan al poder y se sienten autorizados a disponer de los bienes públicos como si fueran suyos, o, lo que es mucho peor, a hacer negocios privados aunque con ello violenten las leyes y traicionen la confianza depositada en ellos por los electores.
En su segundo mandato, alentó las inversiones extranjeras, la empresa privada, el mercado
¿No es verdaderamente escandaloso, una vergüenza sin excusas, que los últimos cinco presidentes del Perú estén investigados por supuestos robos, coimas y negociados, cometidos durante el ejercicio de su mandato? Esta tradición viene de lejos y es uno de los mayores obstáculos para que la democracia funcione en América Latina y los latinoamericanos crean que las instituciones están allí para servirlos y no para que los altos funcionarios se llenen los bolsillos saqueándolas.
El pistoletazo con el que Alan García se voló los sesos pudiera querer decir que se sentía injustamente asediado por la justicia, pero, también, que quería que aquel estruendo y la sangre derramada corrigieran un pasado que lo atormentaba y que volvía para tomarle cuentas. Los indicios, por lo demás, son sumamente inquietantes: las cuentas abiertas en Andorra por sus colaboradores más cercanos, los millones de dólares entregados por Odebrecht al que fue secretario general de la Presidencia, ahora detenido, y a otro allegado muy próximo, sus propios niveles de vida tan por encima de quien declaró, al prestar juramento sobre sus bienes al acceder a la primera presidencia: “Mi patrimonio es este reloj”.
En el Perú, desde hace algún tiempo, hay un grupo de jueces y fiscales que ha sorprendido a todo el mundo por el coraje con el que han venido actuando para combatir la corrupción, sin dejarse amedrentar por la hostilidad desatada contra ellos desde la misma esfera del poder al que se enfrentan, investigando, sacando a la luz a los culpables, denunciando los malos manejos de los poderosos. Y, afortunadamente, pese al silencio cobarde de tantos medios de información, hay también un puñado de periodistas que sostienen la labor de aquellos funcionarios heroicos. Este es un proceso que no puede ni debe detenerse porque de él depende que el país salga por fin del subdesarrollo y se fortalezcan las bases de la cultura democrática, para la cual la existencia de un poder judicial independiente y honesto es esencial. Sería trágico que en la comprensible emoción que ha causado el suicidio de Alan García, la labor de aquellos jueces y fiscales se viera interrumpida o saboteada, y los contados periodistas que los apoyan fueran silenciados.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2019.
© Mario Vargas Llosa, 2019.
Alzar el vuelo
Hay una cosa inquietante de la edad, y es que te convierte en un superviviente. Van desapareciendo los conocidos, los amigos, los amados. Y te quedas sola.
DE CUANDO EN cuando hay periodistas que, para mi pasmo, me preguntan por qué escribo en mis novelas sobre la muerte. ¿Pero es que acaso se puede escribir sobre otra cosa? Todos hacemos todo en la vida contra la muerte, aunque no seamos conscientes de ello. Somos criaturas marcadas por la finitud, y la muerte es tan inhumana y tan anómala cuando la contemplamos desde la aguda conciencia de estar vivos, desde la plenitud de nuestros deseos, que no sabemos qué hacer con ese conocimiento aterrador. Por eso los humanos viven como si fueran eternos, o al menos casi todos lo hacen, salvo un puñado de neuróticos como Woody Allen o yo misma, que no podemos olvidarnos de la parca. Como decía Cicerón, siempre supe que era mortal.
Creo que es algo que nos pasa a muchos escritores; supongo que la mayoría nos sentimos más heridos por los mordiscos del tiempo que el individuo medio. Y quizá por eso escribimos, para poner un parapeto de palabras contra el vértigo. En realidad los humanos siempre hemos hecho cosas increíbles para intentar manejar la muerte inmanejable. Pirámides inmensas en medio del desierto con momias empeñadas en perdurar más allá de su destino de gusanera. Panteones de personajes ilustres que se hacen polvo bajo toneladas de recargados mármoles. Ceremonias funerarias diversas dependiendo de las culturas: piras, lápidas, criptas, crematorios, torres del silencio en donde los buitres se alimentan con los cuerpos, funerales, cánticos, banquetes de duelo, afeitados o laceraciones rituales, alaridos profesionales de plañideras. Qué difícil nos es la travesía de la muerte. Y sin embargo no es posible vivir con serenidad y con plenitud si no se alcanza antes cierto acuerdo con la muerte, con la propia y con la ajena.
En cuanto a la propia, poco hay que uno pueda hacer. En realidad el miedo a la muerte no es mas que una defensa de nuestras células para posponer su desaparición e intentar perpetuarse. Si no nos angustia la plácida negrura que había antes de nuestro nacimiento, ¿por qué debe angustiarnos la oscuridad que vendrá después? Lo malo no es la muerte, sino el tránsito; por el posible sufrimiento y también por la pena de tener que abandonar esta vida tan bella. Como decía Salvatore Quasimodo, “cada uno está solo sobre el corazón de la Tierra / atravesado por un rayo de Sol. / Y de pronto, anochece”. Me gustaría llegar a ser lo suficientemente sabia como para no arruinar el fulgor de ese breve rayo con mis temores.
Más difícil aún me parece aceptar la muerte de los otros. Hay una cosa inquietante de la edad, y es que te convierte en un superviviente. Van desapareciendo a tu alrededor los conocidos, los amigos, los amados, y si alcanzas una edad muy longeva te quedas sola, único árbol en pie de un bosque quemado. Ahora que las baldas de mi biblioteca empiezan a llenarse alarmantemente con las fotos de los caídos, siento la urgencia de encontrar un consuelo, un acomodo, alguna manera de sobrellevar el peso de tantas ausencias. Porque nuestros muertos se acumulan sobre nosotros, como me dijo el escritor Amos Oz en una entrevista que le hice en Israel en 2007: “Cuando se te muere alguien, un padre, un hermano, alguien cercano a tu corazón, tú recoges ese muerto y lo metes dentro de ti, lo introduces en tus entrañas y te quedas embarazado de ese muerto para siempre jamás. Todos caminamos por la vida preñados de nuestros muertos. En el caso de los judíos, lo que sucede es que estamos muy, muy embarazados, porque tenemos muchísimos muertos a las espaldas”.
Supongo que, a medida que envejecemos, todos nos aproximamos a esa preñez masiva de los judíos que señalaba Oz. Vamos construyendo nuestro pequeño panteón en el rincón más íntimo del pecho, o más bien nos vamos convirtiendo nosotros en panteones vivos. Si se mira bien, es reconfortante que sea así. Tu gente y tus animales queridos van reuniéndose ahí dentro, se acompañan y te acompañan. Ahora que un nuevo amigo acaba de sumarse a mi paisaje interior, al mundo silencioso y sumergido que me crece dentro, este pensamiento me hace sentir cierta ligereza, cierto sosiego. Como dice el poeta mexicano Elías Nandino, “morir es alzar el vuelo. Sin alas. Sin ojos. Y sin cuerpo.
Mar de Historias
La dama azul
Cristina Pacheco
Parque Requenay a que invirtiera parte de la mañana en los preparativos: enchinarse el cabello, depilarse las cejas y el bigote, cubrirse la cara con mascarilla de aguacate. Ponía especial esmero en planchar su vestido largo, azul y vaporoso, escotado y con aberturas en la falda que le facilitaban los pasos de baile. Al término de su tarea colgaba la prenda en un gancho junto a la ventana. La brisa lo hacía balancearse levemente: anticipo del baile.
A las cuatro en punto Mina salía de la casa y regresaba a las nueve de la noche, contenta y sudorosa, después de haber bailado tres horas: la primera amenizada por música en vivo y las otras por el sonido Hermanos Rangel
: tres muchachos atléticos y gritones que se encargaban de tender cables, instalar bocinas y distribuir sus instrumentos musicales en un espacio más que reducido.
II
Durante los tres años que Guillermina llevaba de asistir a las tardeadas sabatinas, su hija Idalia había sido la primera en aplaudir su entusiasmo, pero de pronto un día tuvo una reacción contraria.
Felipe recuerda cada detalle de aquel sábado. Su abuela –aún la llama Mina de cariño– se encontraba en la cocina planchando su único vestido de fiesta. Idalia, quien esa tarde iba a iniciarse como recamarera en el Hotel Bombay
, se teñía el cabello frente al espejo del baño. El olor a peróxido y la música salida de la radio lo abarcaban todo. Felipe, divertido con una serie infantil en la tele, se distrajo al escuchar el tono de reproche con que su madre se dirigía a su abuela:
–Mamá: creí que hoy no irías al Parque Requena
. (¿Por qué no? Es sábado.) Me prometiste cuidar a Felipe. (Nunca falto a mis promesas, no te preocupes.) Tiene seis años, no puede quedarse solo. Si te vas al Requena
¿quién lo cuidará? (Pues yo.) ¿Cómo, si no estarás aquí? (Muy fácil: llevándolo conmigo.) ¿A un muchachito de su edad? (A las tardeadas van niños más chicos y se divierten como locos.) Me alegro por ellos, pero ahorita sólo me interesa Felipe. (Estaré muy al pendiente de mi nieto.) Sí, cómo no. Ya me imagino: tú baile y baile y mi hijo solo. ¿Qué tal si me lo roban o se pierde? (No seas tan pesimista.) ¿Me llamas así porque necesito proteger a Felipe? (Estará bien.) No estoy tan segura. (Porque estás nerviosa…) ¿Te parece raro? Es mi primer día de trabajo y, para colmo, me fallas. (Me ofende que lo digas.) Ponte en mi lugar. (Y tú en el mío: creo que merezco tu confianza.) La tienes. (Entonces no discutamos más. Vete tranquila, pensando en que Felipe se va a divertir y en que estará todo el tiempo conmigo. Lo adoro. Si por algo quiero vivir es para verlo crecer y convertirse en médico.) Madre: por última vez: olvídate al menos por hoy del baile. (Es mi única diversión. Además estoy muy ilusionada con que mis amigos conozcan a mi nieto.)
III
Felipe no estudió medicina, como deseaba. Es agente viajero para una fábrica de casas desmontables. Siempre que por razones de trabajo va a la ciudad donde transcurrió su infancia, se toma unos minutos para visitar el Parque Requena
. Todo ha cambiado: hay menos árboles, en los prados reinan animales de fibra sintética y donde se instalaban las orquestas y el equipo de sonido hay una nevería italiana.
De lo que él conoció quedan cuatro palmeras, la explanada que era pista y, alrededor, las bancas metálicas donde descansaban, entre una tanda y otra, los bailarines: hombres y mujeres de todas las edades y condiciones, parejas, extranjeros ansiosos de vivir una aventura tropical para compensarse de sus sombríos y prolongados inviernos.
Sentado en la banca que por lo general ocupaba Mina, Felipe recuerda cuánto le sorprendió, durante su primera visita al Parque Requena
, ver a tantas personas –casi todas en ropa de trabajo– intercambiando saludos y haciéndose bromas. En cuanto se escuchó la rúbrica musical que anunciaba el comienzo del baile estallaron los aplausos y se formaron parejas o grupos de bailarines que, al pasar frente a Mina le sonreían y le preguntaban quién era su pequeño acompañante: Mi nieto Felipe, del que tanto les he hablado. ¿No es guapísimo? Va muy bien en la escuela. Dice que de grande será médico.
El primero en solicitarle un pasodoble a Mina fue Rosendo –un hombre muy bajito, con el cabello casi blanco y cierta deformidad en las piernas. Apenas vio a Felipe le dijo que iba a enseñarlo a bailar y, sin más, lo tomó de las manos y lo impulsó a seguir el ritmo de un danzón. Pronto se formó un círculo de curiosos y Felipe –al sentirse observado– se aferró llorando a las piernas de su abuela. Ella lo tranquilizó con palabras dulces y un beso.
Después de Rosendo, se acercaron a Mina otros hombres deseosos de tenerla por pareja. Contenta y halagada, ella aceptaba las invitaciones a condición de que su nieto se incorporara al baile. La velada terminó con una actuación colectiva general y el anuncio de que al sábado siguiente entablarían un duelo musical dos grupos.
Entre despedidas y promesas de rencuentro, abuela y nieto tomaron el camino rumbo a casa. Obligados por el semáforo se detuvieron en la avenida Cuatro. Mina aprovechó el momento para preguntarle a Felipe si se había divertido. Mucho.
Ya lo sé, pero ¿qué te gustó más?
Bailar contigo: eras la más bonita de todas.
Conmovida por la respuesta, Mina se inclinó para darle un prolongado abrazo.
Fueron momentos muy gratos. Felipe procura revivirlos siempre que visita el Parque Requena
: menos árboles, cuatro palmeras, animales de fibra sintética en los prados y flotando en el aire el eco de una música remota y la mágica presencia de Mina: la hermosa dama azul.
La Jornada, marzo 24, 2019.
Ciudad inmensa y triste
A finales de los sesenta tomé mucho cariño a Inglaterra; fui dejando de ser un socialista y convirtiéndome poco a poco en lo que trato de ser todavía, un liberal. Pero, desde el Brexit, se me deshizo en la memoria
Mario Vargas Llosa
17-03-2019
El País
Vine a Londres por primera vez en 1967, para enseñar en el Queen Mary’s College. Me tomaba una hora en el metro llegar a la universidad, desde Earl’s Court, y otra hora regresar, de modo que empleaba esas dos horas en preparar las clases y corregir los trabajos de los alumnos. Descubrí que me gustaba enseñar, que no lo hacía mal, y que aprendía mucho leyendo, por ejemplo, a Sarmiento, cuyo ensayo sobre el gaucho Quiroga pasó a ser desde entonces uno de mis libros de cabecera.
El Londres de aquellos días era muy diferente de París, donde había vivido los siete años anteriores. Allá se hablaba de marxismo y de revolución, de defender a Cuba contra las amenazas del imperialismo, de acabar con la cultura burguesa y reemplazarla por otra, universal, en la que toda la sociedad se sintiera representada. En Gran Bretaña los jóvenes se desinteresaban de las ideas y de la política, la música pasaba a liderar la vida cultural, eran los años de los Beatles y los Rolling Stones, de la marihuana y el atuendo extravagante y llamativo, de los cabellos hasta los hombros y una nueva palabra, hippies, se había incorporado al vocabulario universal. Mis primeros seis meses en Londres los había pasado en un alejado y plácido distrito lleno de irlandeses, Cricklewood, y luego, sin quererlo ni saberlo, alquilé una casita en el corazón mismo del universo hippy, Philbeach Gardens, en Earl’s Court. Eran benignos y simpáticos, y recuerdo la sorprendente respuesta de una muchacha a la que se me ocurrió preguntarle por qué andaba siempre descalza: “¡Para librarme de mi familia de una vez!”
Todas las tardes que no tenía clases las pasaba en la bellísima sala de lectura de la British Library, que estaba entonces en el Museo Británico, escribiendo Conversación en La Catedral y leyendo a Edmund Wilson, a Orwell, a Virginia Woolf. Y, por fin, a Faulkner y a Joyce en inglés. Tenía muchos conocidos, pero pocos amigos, entre ellos Hugh Thomas y los Cabrera Infante, que habían venido a vivir a pocos metros de mi casa de pura casualidad. Al año siguiente había pasado a enseñar al King’s College, que quedaba mucho más cerca de mi casa, donde tenía algo más de trabajo, pero también mejor sueldo.
Carmen Balcells no ha tenido el homenaje que se merece; hizo que muchos escribidores nos instaláramos en Barcelona
En aquellos años le tomé mucho cariño y admiración a Inglaterra, y fui dejando de ser un socialista y convirtiéndome poco a poco en lo que trato de ser todavía, un liberal. Este sentimiento aumentó un tiempo después por las cosas extraordinarias que hizo Margaret Thatcher desde el Gobierno. Para entonces ya leía mucho a Hayek, a Popper, a Isaiah Berlin, y, sobre todo, a Adam Smith. Fui a Kirkcaldy, donde había escrito La riqueza de las naciones, y de su casa ya sólo quedaba un pedazo de muro y una placa, y en el museo local sólo mostraban de él una pipa y una pluma. Pero, en Edimburgo, en cambio, pude depositar un ramo de flores en la iglesia donde está enterrado y pasearme por el barrio donde los vecinos lo veían vagabundear en sus últimos años, distraído, apartado del mundo circundante, con sus extraños pasos de dromedario, totalmente absorto en sus pensamientos.
En mi antigua estancia londinense, a finales de los años sesenta, no teníamos televisión, aunque sí una radio, y salíamos sólo una vez por semana, la noche de los sábados, al cine o al teatro, porque la señora de la Baby Minders que venía a cuidar a los niños nos costaba un ojo de la cara, pero, pese a aquellas estrecheces, creo que éramos bastante felices y es posible que, si no hubiera sido por Carmen Balcells, nos hubiéramos quedado para siempre en Londres. Mis dos hijos y mi futura hija serían tres ingleses. Eso sí, estoy seguro de que me hubiera opuesto siempre al Brexit y que hubiera militado activamente contra semejante aberración.
Me llevaba muy bien con mi jefe en el King’s College, el profesor Jones, especialista en el Siglo de Oro. Aquel fin de año académico me había propuesto que, al siguiente, fuera una vez por semana a reemplazar a un profesor de español en Cambridge que salía de vacaciones, y yo acepté. Y, en eso, sin anunciarse, como un ventarrón apabullante, tocó la puerta de mi casa Carmen Balcells.
Me la había presentado Carlos Barral en Barcelona, explicándome que ella se ocuparía de vender al extranjero mis derechos de autor. Muy poco después, la propia Carmen me contó que había renunciado a trabajar en la editorial Seix Barral porque la misión de una agente literaria era representar a los autores ante (contra) el editor, y no al revés. ¿Quería yo que ella fuera mi agente? Por supuesto. Las cosas habían quedado más o menos ahí.
En la capital mediterránea volvieron a encontrarse los escritores que se daban la espalda desde la Guerra Civil
¿Qué venía a hacer en Londres? “A verte”, me respondió. “Quiero que renuncies de inmediato a la universidad y a Inglaterra. Y que todos ustedes se vengan a vivir a Barcelona. El King’s College te quita mucho tiempo. Te aseguro que tú podrás vivir de tus libros. Yo me encargo”.
Es probable que lanzara una carcajada y que le preguntara si se había vuelto loca. Vivir de mis derechos de autor era una tontería, porque a mí me tomaba dos o tres años escribir una novela y si tenía que hacerlo en seis meses para dar de comer a mis dos hijos me saldrían unos libros ilegibles. No había descubierto todavía que cuando a Carmen se le metía algo en la cabeza había que hacer lo que ella quería o matarla. No había opciones intermedias. Recuerdo que discutimos horas de horas, que me contó que García Márquez ya estaba en Barcelona, viviendo de sus libros; que ella había viajado hasta México a convencerlo. Y que no se iría de mi casa hasta que yo dijera sí.
Me cansó, me derrotó. Y esa misma tarde fui a ver al profesor Jones y a decirle que me iba a Barcelona y que, en adelante, trataría de vivir de mis derechos de autor. Era un hombre bien educado y no me dijo que era un imbécil haciendo semejante disparate, pero vi en su mirada que lo pensó.
No me arrepiento para nada de haberle dado gusto a Carmen Balcells porque los cinco años que pasé en Barcelona, entre 1970 y 1974, fueron maravillosos. Allí nació mi hija Morgana en la clínica Dexeus, y, gracias a Santiago Dexeus, la vi nacer. Esa ciudad se convirtió, gracias a Carmen y a Carlos Barral, principalmente, en la capital de la literatura latinoamericana por un buen tiempo, y allá volvieron a encontrarse y confundirse los escritores españoles e hispanoamericanos, que se daban la espalda desde la Guerra Civil. Quienes pasamos aquellos años en la gran ciudad mediterránea no olvidaremos nunca ese entusiasmo con que sentíamos llegar el fin de la dictadura y la sensación reconfortante que era saber que, en la nueva sociedad democrática, la cultura tendría un papel fundamental. ¡Vaya sueños de opio!
España no ha rendido todavía a Carmen Balcells el homenaje que se merece. Ella sola decidió que, con sus grandes editoriales y su vieja tradición de alta cultura, Barcelona debía reunir a muchos escritores latinoamericanos y, amigándolos de nuevo con los españoles, unir a la cultura de la lengua en un solo territorio cultural. Los editores, poco a poco, empezando por Carlos Barral, le hicieron caso. Como a mí, ella hizo que muchos escribidores nos instaláramos en Barcelona, donde, en aquellos años, empezaron a llegar los jóvenes sudamericanos, como antes a París, porque allí era donde tenía sentido fantasear historias, escribir poemas, pintar y componer.
Desde el Brexit, Inglaterra se me deshizo en la memoria y me sentí profundamente defraudado. Sin embargo, en estos días, será porque estoy viejo, he recordado con nostalgia los años que pasé aquí y una vez más contradigo a aquel poeta brasileño que le gustaba tanto a Jorge Edwards, que llamó a Londres “ciudad inmensa y triste” y dijo de sí mismo: “Fuiste allá triste y voltaste mais triste”.
Maneras de vivir
Cabras que vuelan
03-03-2019
Ser artista resulta humillante: sus trabajos, de honda implicación personal, son juzgados colectivamente. Pero es mejor fracasar que vivir amedrentadosImprimir
HACE UN PAR DE AÑOS, a la novelista Ángela Vallvey, se le ocurrió la idea de hacer un libro colectivo en el que varios escritores contáramos lo humillante que era nuestro oficio. El proyecto nunca salió adelante, pero no por falta de material. Porque resulta que te pasas años picando la piedra de las palabras con laborioso ahínco y poniendo todo tu corazón, tu aliento y tu vesícula en el escrito, y luego los editores te rechazan la obra uno tras otro; si consigues publicarla, los críticos te la ponen pingando, o, lo que es aún peor, ni siquiera te hacen una crítica; vas a firmar libros y no sólo no se acerca nadie, sino que en la silla de al lado hay un autor con una fenomenal cola de lectores que, mientras esperan, te contemplan con descarada curiosidad, como si fueras la cabra de un titiritero; das una charla y la sala está vacía; vendes de tu novela un total de 237 copias y casi te sientes capaz de dar el nombre y el apellido de los compradores (todos tus familiares y tus amigos)… Y así podríamos continuar durante un buen rato. Antes o después, todos hemos vivido estos revolcones.
Ya digo, ser escritor es humillante. O más bien ser artista. Supongo que también les sucede a los músicos, a los actores, a los pintores… El problema es que son trabajos de honda implicación personal que luego son juzgados colectivamente. Si un dentista la pifia poniendo un implante, el asunto queda entre su paciente y él. Pero fracasar en público te despelleja el ánimo. Y estamos hablando de autores profesionales. La cosa empeora cuando nos asomamos al amargo territorio de los artistas in pectore, aquellos que aún no han sido publicados, aceptados, reconocidos. Muchos de ellos, en fin, jamás lo serán y, como no hay reglas objetivas que definan cuál es el arte bueno, nunca podrán saber si no lo lograron por culpa de la mala suerte o porque no valían. Ese sí que es un pantano doloroso.
Cuento todo esto como introducción a un pequeño prodigio. Hace año y pico me escribió Chantal Mas, una mexicana de 46 años. Su hermana Nadine había fallecido en accidente de tráfico dos décadas antes, y el dolor lacerante de la súbita muerte extemporánea había hecho que Chantal terminara dedicándose profesionalmente a la terapia de duelos. Ahora se le había ocurrido hacer un librito sobre el tema, titulado Vida, si te entendiera, que mezclaría el consejo psicológico con su propia experiencia. Estaba buscando editorial; me pedía una frase sobre el texto y se la hice. Era un libro breve, sincero, sentido, lúcido, consolador.
No volví a saber más hasta que ayer recibí un e-mailsuyo. Me contaba que todas las editoriales le rechazaron la obra, de manera que pidió dinero prestado y se autopublicó en abril de 2018: “Pensé que los 500 libros que imprimí me durarían toda la vida y que jamás podría devolver lo prestado (…). Para mi sorpresa, se me terminaron en ¡¡¡un mes!!!”. Chantal reimprimió en mayo, y de nuevo en septiembre. En enero la contactó la editorial Urano; ya han firmado contrato y el libro saldrá primero en México y en Estados Unidos, y esperan poder seguir por Latinoamérica y España. “Se me han abierto muchas puertas muy interesantes. Me han invitado a dar conferencias, talleres, a la radio. Estoy por abrir un canal de YouTube con vídeos cortos sobre temas de duelo. Estoy muy contenta”. La cabra del titiritero ha echado a volar.
Hay varias cosas que me encantan de esta historia, y una de ellas es el hecho de haber conseguido convertir el dolor en algo bello y bueno (“El arte es una herida hecha luz”, decía Georges Braque). Luego está, por supuesto, su carácter inspirador: “Creía en mi libro y me arriesgué”. Pero déjenme que les advierta de algo: la inmensa mayoría de los que creen en sí mismos y se arriesgan no obtienen un logro como el de Chantal, tan redondo que parece sacado de una película de Hollywood. Como he dicho antes, el oficio creativo está lleno de humillaciones (y no sólo el creativo: la vida raspa). Y sin embargo… Pienso que lo que enseña Chantal es a no rendirse. ¿Hay algo que de verdad desees hacer? Pues inténtalo. Me parece preferible la derrota tras una pelea que esconderse en una existencia amedrentada. Es mejor fracasar estando muy vivos.
El País Semanal.
Mar de Historias
De pequeño formato
Cristina Pacheco
24-02-2019
Perla, Emigdio, Teresa y Juan Manuel se van al salón de usos múltiples para jugar brisca con una desgastada baraja española y fortalecer la emoción cruzando apuestas con frijoles. Argentina y Cosme se acomodan en la banca de siempre y se pasan las horas conversando acerca de los mismos temas. (Lo sé porque, cuando paso frente a ellos, los escucho.) Aurelia recorre el jardín para levantar las ramas y las hojas caídas de los árboles: materiales con que hace los hermosos dechados
que tapizan las paredes de su cuarto: un jardín muerto. Mauricio, Julio y René se instalan en el merendero para comentar las noticias en el periódico de ayer o de antier. Dicen que a estas alturas de su vida les da lo mismo de qué mes o qué día sean. A fin de cuentas siempre ocurre lo mismo y todas las historias terminan igual.
Luego de tantos años de convivencia, los huéspedes han acabado por contagiarme. Tampoco se me ocurre alterar mi rutina, ni siquiera los domingos. Es mi día de descanso. Tengo derecho a usarlo como quiera –salir de compras, meterme al cine, hacer una visita– y sin embargo repito mis acciones del diario. Aquí todos actuamos como si nos apegáramos a un libreto. ¿Quién lo escribió? El tiempo. ¿Quién dirige la escena? No lo sé.
II
Cuando se dio cuenta de que a su edad ya era imposible que viviera sola, Paulina decidió cambiarse a una residencia para ancianos. Allí tendría con quien hablar y todos los servicios, pero menos espacio que en su departamento. Sus nuevas circunstancias la obligaban a deshacerse de muchas cosas –algunas francamente inútiles– y a ordenar sus papeles. Verlos significaba un encuentro con el pasado, tuvo miedo de la experiencia y fue postergando la tarea hasta muy poco antes de la mudanza.
Guardaba sus papeles en un maletín de terciopelo que le había regalado su hermana Lidia. Enseguida la recordó como si estuviera mirándola en el retrato que le tomaron el día de su boda: sonriente, jovial, ilusionada con su nueva vida.
Por desgracia, en la casa paterna surgieron problemas económicos, hubo desacuerdos y estallidos de violencia de los que Paulina huía refugiándose en la casa de su hermana. Imposible seguir así. Buscó un trabajo y un cuarto adonde irse. Su ritmo de actividad y nuevos intereses acaparaban su tiempo.
De pronto –sin motivo aparente– Lidia empezó a cambiar con ella. Cuando Paulina podía ir a visitarla ella ponía pretextos para no verla; muchas veces no le tomaba las llamadas telefónicas, pero si llegaba a hacerlo su charla era breve y su tono áspero y desdeñoso. Paulina nunca se atrevió a pedir explicaciones, pero al fin, humillada por el hermetismo y el constante rechazo, adoptó el comportamiento de su hermana.
La muerte de sus padres ahondó su distanciamiento. Durante años no volvieron a verse ni a tener noticias. Paulina se enteró de su muerte un domingo, por el obituario del periódico. Horrorizada llamó a su casa. Le contestó una mujer que no quiso dar respuesta a sus preguntas: ¿Desde cuándo estaba enferma?
“¿De qué murió?“ ¿Dónde la están velando? Quiero ir a despedirme.
El rechazo fue brutal: Su hermana me ordenó que, si usted llamaba, no le dijera nada. Y perdóneme, pero tengo que colgar.
El primer impulso de Paulina fue insistir, pero al final renunció. Aunque le doliera hasta lo más profundo tenía que respetar la última voluntad de su hermana. La ingrata experiencia multiplicó la sensación de abandono sufrida durante tanto tiempo y se impuso el deber de olvidarlo todo.
Lo consiguió en buena medida, pero en el momento de abrir la maleta donde tenía guardados sus papeles, lloró la ausencia de Lidia como no lo había hecho antes. Cuando al fin logró serenarse tomó un sobre con una cenefa tricolor y su nombre, como destinataria, borrado a medias. Sacó la carta que contenía. Supo que era de su abuela desde que leyó la primera línea: Espero que al recibir la presente se encuentren bien, como nosotros por acá, a.d.g…
Paulina encontró muchas otras semejantes. Más que leerlas, las acariciaba preguntándose cómo era posible que los papeles duraran más que las personas. Ansiosa por terminar con una labor tan difícil, eligió entre el resto de los sobres uno que estaba cerrado y dirigido a ella. Enseguida reconoció la letra de su hermana. ¿Cómo pudo no abrirla y por qué no la había visto?
Temblando desgarró el sobre y sacó un papel –evidentemente arrancado de prisa– con un mensaje escrito: No sé cuándo te llegará esta carta. Quiero que sepas una cosa: aunque nunca volvamos a vernos, seguiré queriéndote mucho y siempre estaré a tu lado para cuando me necesites.
Paulina miró la fecha: marzo de l963. De entonces a la fecha habían transcurrido casi sesenta años y, sin embargo, volvió a sentirse más acompañada y protegida que nunca por Paulina: su hermana, su amiga, su confidente.
IV
Cuando iba rumbo a la capilla, Guadalupe sintió que algo le caía en el cabello. Pensó que era un insecto o algún regalito de los que siempre dejan caer las palomas. Nada de eso. Era una flor de jacaranda: la hermosa, pequeña y puntual anunciante de la Semana Santa. Guadalupe recordó que esos días de luto y silencio llegaban a su pueblo sofocados por un calor intenso y espesas tolvaneras que lo opacaban todo, menos el tañido de las campanas.
Mar de Historias
Nada, nadie
Cristina Pacheco
Eloísa, su madre, cree que la tensión en que vive Hilario disminuiría si se ocupara en buscar algo, como hizo durante los primeros meses de su desempleo. Entonces, aún seguro de sus capacidades, imaginó que en poco tiempo remontaría la situación. Aspiraba a conseguir un trabajo semejante al que había tenido en La Primavera
, la mayor fábrica de muebles para jardín entre la media docena existentes. Las visitó. En algunas le dijeron que la producción había disminuido y estaban recortando personal; en otras, antes de entrar, fue rechazado por un aviso: No hay vacantes.
Hilario castigó sus aspiraciones. Enfocó sus miras hacia otras direcciones: estacionamientos, talleres, mercados, comercios, restaurantes, bodegas. No encontró nada. Nadie parecía siquiera escuchar su solicitud ni conmoverse ante su situación, cada vez más crítica, que no dudaba en exponer a fin de ser aceptado.
II
A fuerza de tantos rechazos, acabó por desistir de su búsqueda y aislarse de todo y de todos: amigos, vecinos, la familia. Hasta la fecha, si llega a la casa una visita él se atrinchera en el cuarto, junto a la cocina. Con sus hermanas habla poco y siempre que lo hace es en tono de lamentación, de burla o de reproche. Cuando se pone a la defensiva es particularmente cruel con ellas. La respuesta de Lucila y Diana ha sido el alejamiento.
Eloísa las acusa de impacientes e injustas; les suplica que traten de entender a su hermano, que se pongan en su lugar y se pregunten si en tal caso no actuarían como él lo está haciendo. Ellas no ceden. Declaran estar hartas de mantener a un bueno-para-nada que ni siquiera se los agradece.
Hace tiempo que las discusiones entre madre e hijas son cada vez más frecuentes y violentas. Se gritan. Se acusan. El único que sigue encasillado en la indiferencia y el silencio es Hilario. Aunque le duela, Eloísa reconoce que su familia se está desintegrando. Le gustaría decírselo a quien despidió a Hilario de La Primavera
–no le interesa si fue el dueño o un jefe de arriba–, no para que lo reincorpore al trabajo, sino para que vea de cerca, en una familia concreta, los efectos que tiene el desempleo.
III
Cuando se queda a solas con su hijo, Eloísa busca el momento oportuno para refrendarle su cariño y su comprensión; luego, sin ánimo de reproche, le pide que abandone el aislamiento, que recapacite. La que lleva no es vida, no puede esconderse de todo el mundo sólo por el desánimo y la vergüenza que le causa el hecho de hallarse sin trabajo.
Disgustada por el mutismo de Hilario, ella endurece el tono. Le dice que ya está bien de tenerse lástima. Su caso no es cosa del otro mundo. Por desgracia, hay miles de personas en su misma condición y, además, no cuentan con ninguna ayuda. Él, en cambio, mal que bien recibe la de sus hermanas y la tiene a ella, que tanto lo quiere y sólo quiere lo mejor para él. Si le habla de ese modo es porque necesita verlo fuerte, decidido, como era antes. Que la oiga por favor: si los miles de personas que no tienen trabajo actuaran como él, media ciudad quedaría paralizada, desierta.
IV
Las palabras de su madre, lejos de estimularlo, provocan la irritación de Hilario. A gritos le pide que lo deje tranquilo, no aguanta sus sermones ni sus consejos. Y por si no lo sabe, a él vale gorro que haya otros desempleados. Esos ¡que se pudran! Lo que quiere es salir de su problema, del agujero donde ha caído sin que nadie lo ayude, sin que nada pueda salvarlo.
Sofocado, temblando de furia, escapa a su cuarto y allí permanece durante horas sin hablar ni oír la música que tanto le gusta. Para Eloísa son malas señales. Teme que Hilario acabe cometiendo una barbaridad. Lo vigila a distancia y, hasta donde es posible, evita dejarlo solo.
Diana y Lucila le advierten que se equivoca cuidando a Hilario como si fuera un bebé indefenso y no un hombrón de casi cuarenta años. Tiene que darse cuenta de que es un farsante y se está vengando de sus fracasos haciéndola sufrir y obligándola a que viva casi tan aislada como él. Eloísa les responde que exageran, están equivocadas, pero en el fondo empieza a tener dudas. Últimamente, cuando ha querido penetrar el hermetismo de su hijo, ha notado en sus ojos un brillo raro, una sonrisa cruel. Tiene miedo por lo que está sucediendo y más por lo que pueda ocurrir en el futuro. El tiempo pasa. Los años no perdonan, te van quitando oportunidades, te hacen retroceder hasta que te ponen contra la pared y no hay escapatoria.
V
El desánimo de Eloísa se hace más profundo cuando reconoce que, al menos por lo pronto, nadie puede ayudarla y nada cambiará. Si la angustia se le hace insoportable va a la iglesia para suplicar a San Lorenzo –el protector de los desempleados– que vuelva los ojos hacia Hilario, que lo ayude a conseguir trabajo de lo que sea, donde sea, antes de que se vuelva loco o cometa una barbaridad irremediable.
Cansada de pedir, en espera de una respuesta, Eloísa mira a su alrededor. Ve hombres que avanzan por la nave principal de rodillas y con los brazos en cruz; mujeres que encienden veladoras a los pies de San Lorenzo y se quedan frente a él con la cabeza inclinada murmurando oraciones. Ella no sabe ninguna, pero le cuenta al protector de los desempleados lo que le está sucediendo. ¿La escucha? ¿Abogará por su hijo? No es mucho lo que pide para él: sólo un trabajo de lo que sea, donde sea.
Liberada por el desahogo, Eloísa abandona la iglesia. No tiene que inventar pretextos que justifiquen su ausencia de la casa. Hilario no se lo preguntará: hace tiempo que no le importa nada ni nadie.
Mar de Historias
En blanco y negro
Cristina Pacheco
El centro sigue despoblándose. La inseguridad es la causa de que las familias se muden a otras colonias y de que vengan menos turistas. Que haya poca gente perjudica a muchas personas, también a quienes atendemos casas de huéspedes. Contando la mía, por aquí hay cinco. Dependemos de los comerciantes que vienen a abastecerse y de los jóvenes de provincia que desean estudiar aquí y necesitan alojamientos bien ubicados y accesibles.
Entre los primeros que llegaron a hospedarse en esta casa cuento a Francisco. Quería un cuarto con ventanas a la calle: necesitaba luz natural porque era retratista y dibujante de carteles publicitarios. No entiendo nada de eso, y para no decir una barbaridad desvié la conversación hacia las normas que rigen esta casa: Nada de bebidas alcohólicas, visitas únicamente en la sala, prohibido tender ropa en los balcones, instalar parrillas en el cuarto y oír música a volumen alto.
Tenía la esperanza de que no aceptara tantas restricciones y se fuera. (Un hombre atractivo siempre es una tentación.) En vez de eso me pidió ver el cuarto. Lo primero que hizo fue abrir la ventana y quedarse mirando la calle. Aproveché para informarle que los pagos eran semanales. Aceptó sin regateos y sin imaginarse las consecuencias de su decisión.
II
Enfrente de mi casa de huéspedes estaba la de mi prima Sonia. (La vendió, la demolieron y ahora es una tienda de remates.) Entre nosotras jamás hubo rivalidad: la mía, exclusiva para varones; la de ella, para señoritas. Una de sus arrendatarias era Enedina, una muchacha zacatecana que había venido a la ciudad para estudiar idiomas. Su cuarto también daba a la calle y su ventana coincidía con la de Francisco. Ese detalle influyó en su destino.
A los tres meses de conocerse, Francisco y Enedina se hicieron novios. Según me contó ella, su relación había comenzado por un simple intercambio de saludos de ventana a ventana. Después, una tarde se encontraron en el tallercito que le permití a Lucas, el cerrajero, instalar en mi zaguán. A partir de esa coincidencia surgió entre ellos cierta simpatía.
Con el pretexto de mostrarle la ciudad, Francisco invitó a Enedina a recorrer el Centro y las zonas turísticas. Sus paseos se hicieron cada vez más prolongados y una noche, al despedirse, él dijo: ¿Por qué siempre tenemos que separarnos? Me parece que sería mejor que viviéramos juntos.
Esa fue su declaración de amor y su propuesta de matrimonio.
Al poco tiempo, un domingo de junio, los invitados a la boda –me cuento entre ellos– nos divertíamos arrojando puñados de arroz al paso de los nuevos esposos. Fue una boda sencilla y alegre, a pesar de que la familia de la novia no asistió. En cambio vino de Aguascalientes toda la parentela de Francisco: un mundo de gente bromista y cantadora.
III
Aunque estaba enterado de que en mi casa no se hospedan mujeres, al volver de su viaje de luna de miel, Francisco me preguntó si podía vivir con Enedina en su habitación. Ya desde entonces la pareja me simpatizaba mucho y no pude negarles el favor. Sin embargo, les propuse que, para evitarme reclamaciones de los otros inquilinos, se mudaran al cuarto de la azotea. Allí tendrían más privacidad y una maravillosa vista de las cúpulas y los edificios coloniales.
Estaba a punto de nacer su primer hijo cuando Francisco me informó que habían encontrado una casa muy barata en Toluca. Comprendí que con el niño necesitarían más espacio, pero la noticia me entristeció. Sólo en esos momentos me di cuenta de hasta qué punto me abrigaba la felicidad de la pareja. Inevitablemente hice el balance de mi vida. En resumen: trabajo y más trabajo; efímeras y funcionales relaciones con personas que se marchaban sin nunca volver.
Pensé que iba a ocurrir lo mismo con Francisco y Enedina, pero me equivoqué. Siguieron frecuentándome en compañía de su hijo Daniel. Se me dificulta aceptar que aquel niñito sea ahora un pediatra que vive en Guadalajara. Enedina es quien más me ha procurado. Sus visitas siempre me animaron, pero más desde que empecé a perder inquilinos. Por fortuna siguen aquí Emita, una maestra retirada, y Samuel, guitarrista que fue miembro de un trío. Se pasa las horas de la comida hablando de sus antiguos triunfos y de sus ansias por pisar un escenario.
IV
Recordé todo esto porque hace cinco años, precisamente por estas fechas, Enedina se me presentó para invitarme a una boda. No me digas que Daniel se casa.
Mi amiga disfrutó de mi confusión y también de mi asombro cuando me aclaró que los novios iban a ser ella y Francisco.
Dejé de pensar que se trataba de una broma cuando, por primera vez a lo largo de nuestra amistad, Enedina me hizo una confidencia: el suyo era un matrimonio feliz pero, sobre todo en los últimos años, habían pasado por momentos muy críticos. Acababan de superar uno particularmente difícil y querían fortalecer su reconciliación celebrando unas segundas nupcias simbólicas. La felicité y le pedí que me dejara hacerles una comida en mi casa.
La boda, entre comillas, fue muy divertida: hubo arras y lazo, pero no sacerdote. Daniel se presentó con su novia. Samuel desempolvó su guitarra y su amplio repertorio de boleros. Emita hizo a un lado su timidez y declamó un poema de Amado Nervo. Cuando Francisco y Enedina salieron rumbo a su segunda luna de miel iban tomados de la mano, como si fueran dos muchachos y no dos personas mayores. Al despedirnos, ella me hizo otra confesión: No se lo digas a nadie: soy cuatro meses mayor que mi esposo.
Prometí guardarle el secreto.
Me alegra que mis amigos hayan superado las dificultades y sigan juntos. En la próxima visita que me hagan tal vez me anime a decirles cuánta alegría me produce saber que, en medio de la más dura realidad, aún existen las historias de amor en blanco y negro.
Todos somos raros (aunque unos más que otros)
La curiosidad, el amor al reto, la necesidad de lograr algo distinto y una gloriosa chifladura forman parte de la condición humana
Un reflejo especial
Mar de Historias
Cristina Pacheco
Es muy antiguo. Le advierto que a veces se queda parado–dijo ella. Él agradeció el aviso y a partir de entonces, gracias a encuentros más frecuentes, nació una amistad que ha ido fortaleciéndose.
Desde el principio Lilly sintió atracción por él. En algún momento tuvo esperanzas de ser correspondida. No fue así, pero se conforma con ser su amiga. Le gusta verlo, compartir con él la mesa en algún café, oírlo hablar con sentido del humor y conocimientos. Le asombra la información que tiene y la manera con que lo analiza todo, excepto la política. No quiere que vuelva a suceder lo que ocurrió con su hermano Luis: dejó de hablarle por tener opiniones distintas a las suyas.
Fuera de eso, en sus conversaciones abordan asuntos muy variados: desde conflictos en el trabajo hasta problemas económicos o de salud. Cuando tocan este asunto, él es mucho más explícito y directo, siempre llama las cosas por su nombre, lo que le provoca a Lilly cierta incomodidad.
II
Una noche, mientras caminaban rumbo a la estación del Metro, Víctor le pidió excusas por acaparar siempre la conversación. Era injusto y además le gustaría que ella participara más. ¿Cómo?
Pues hablándome de tus cosas. En serio, me interesan. La próxima vez que nos veamos quiero oírte.
Esa muestra de interés revivió las antiguas esperanzas de Lilly. Ilusionada, buscó enseguida alguna experiencia personal que pudiera impresionar a su amigo. No encontró ninguna. Su vida era plana, estaba surcada por caminos directos, sin recovecos, todos recorridos de prisa. De la casa a la escuela y después a la academia; de allí al trabajo en Mar Mediterráneo y desde hace años a su segundo empleo, en las calles de Palma. Los únicos estímulos: recibir su sueldo y, algún día, mejorarlo.
Ninguno de esos asuntos podía ser un buen tema de conversación. Así que a la siguiente vez que se reunió con Víctor se puso a hablar de la familia y sus secretos. Él, más que interesado, divertido, le preguntó si no tenía ninguno. Ella tardó en contestarle. Habló de un hurto que cometió de niña en una tienda departamental; de una historia inventada que puso en peligro la estabilidad familiar, del primo seminarista al que vio besándose con su prima Friné. A esas revelaciones siguieron otras que no pasaban de meras anécdotas. Aun así, Víctor las agradeció y a la fecha se enorgullece de conocer mejor que nadie a Lilly. Entre otras cosas, nada más él sabe que su verdadero nombre es Librada.
Se lo pusieron en memoria de la abuela materna, a quien sólo conoció por fotos. Cuando le dicen que es muy parecida a ella, Lilly se acaricia el mentón para asegurarse de que –al menos– no heredó el prognatismo de doña Librada Primera.
En esa forma de llamarla no hay ironía. Su abuela fue reina de los alfareros de Ciudad Medina. Documenta el hecho una fotografía en la que aparece, muy joven, tocada con una corona, vestida de blanco, envuelta en una capa de armiño –“debe haber sido vil conejo“– y con un cetro en las manos. En la cartulina al revés de la foto se lee: Su Majestad Librada Primera.
III
Por todas las revelaciones que le ha hecho, aunque nunca la haya tratado, Víctor cree conocer a la familia de Lilly. Hay días en que ella lamenta haber hablado con tanta sinceridad. Corre el peligro de que, si llegan a distanciarse, él se lo cuente todo ¿a quién? Sin respuesta posible, se arrepiente de su desconfianza y cuando vuelve a encontrarse con su amigo duplica sus amabilidades y, ¡claro!, le refiere algo que te juro que jamás le he dicho a nadie.
Hace dos semanas, durante su último encuentro, él la interrumpió a mitad de una revelación: Mujer: la aventura secreta de tu tía Nacha con el herrero me la has contado por lo menos tres veces. En la última, hubo un cambio: convertiste al sujeto en ebanista.
Avergonzada, Lilly se preguntó cuántas veces habría cometido el mismo error de repetir anécdotas. En adelante sería cuidadosa. Como ejercicio mental, durante horas buscó en su memoria hechos que pudieran interesar –¿cautivar?– a Víctor. Otra vez no encontró nada, pero la casualidad vino en su auxilio.
IV
Al fin hoy tiene la oportunidad de conquistar su meta. Esperó el momento oportuno para decirle a Víctor que el sábado había visto a Leopoldo (no dijo que de casualidad y por breves minutos). Como lo imaginaba, la noticia intrigó a Víctor: Nunca me lo habías mencionado. ¿Quién es?
“Un novio al que quise mucho.
Todas mis compañeras de la academia estaban enamoradas de él. ¿Y cómo no? Era guapísimo y tenía mucho estilo. Sin que yo lo buscara, Leopoldo empezó a cortejarme. Fuimos novios tres años.
Pensábamos casarnos, pero su familia me levantó falsos y nos separamos. Fue algo muy doloroso. Tardé mucho en recuperarme y ahora que volvimos a encontrarnos…”
Víctor permanece inmutable. Lilly piensa que tal vez haya ido demasiado lejos en cuanto a los pormenores del encuentro y con eso nada más haya logrado que él vuelva a su papel de un buen amigo con quien puede hablarse de todo, menos de política.
Está en un dilema: no puede retroceder y tampoco desandar el poco espacio conquistado. Tiene que arriesgarse y disparar en dos direcciones: No sé qué pienses, pero creo que nunca deberíamos encontrarnos con personas a quienes dejamos de ver durante muchos años: corres el peligro de que te decepcionen, de que se rompa la imagen que tenías de ellas.
“¿Quieres decir que Leopoldo te decepcionó? –pregunta Víctor con precipitación. No, para nada. Sigue siendo un hombre muy interesante, atractivo, dinámico, pero hay algo que ha perdido. No sé que es. Puede que lo sepa cuando volvamos a vernos.
Lilly calla en espera de algún comentario. Víctor no dice nada. Se concreta a mirarla y ella nota en sus ojos un cambio, un reflejo especial: el brillo de los celos.
Setenta y más
Angeles Mastretta
Ene-2019
Enero es el mes de las promesas y los sueños, también el mes de los desfalcos. Sin duda el mes en que más trabajo cuesta aceptar que las cosas son como son.
Al final de este año voy a cumplir setenta. No sé cómo sobreviré a este desafío. Pero lo cuento porque yo vengo de un tiempo en el que conversar era un remedio para casi todo. Sin duda un conjuro contra la soledad. Así que hablo de lo que tantos querrían innombrable y tantos encontramos digno de pregón, porque la alternativa de esta edad es no tenerla y sólo la vida existe, lo demás lo inventamos.

Ilustración: Gonzalo Tassier
Como parte de los rituales previos a cada cerrar de una década visité a mi doctor, un filósofo de la medicina preventiva, que me revisó de pies a cabeza, luego de cabeza a pies y para terminar dijo con sus ojos en los míos: “Óyeme bien: no te caigas”.
Siguiendo su sabio consejo he tratado de andar concentrada. A veces me muevo con una lenta elegancia, doy pasos acertados, me detengo a mirar por dónde ando. Pero ninguna de esas actitudes es la mía. Lo que yo hago es correr, distraerme, hablar mientras camino, subir las escaleras cantando como si los peldaños no tuvieran regreso. Buscar la juventud hasta cuando pido un banco para que el atril, tras el que daré una conferencia, me deje salir los brazos y no sólo los ojos, como si fuera parecer una lechuza agazapada.
Tengo la suerte, que no quiero pregonar, porque sería como presumir mi honradez y eso no se presume, de no haberme caído feo. El día que mal bajé del banco gracias al cual crecí, me tropecé sin llegar al suelo. Como quien hace un malabarismo deliberado. “No te caigas”, dijo el doctor y en él pensé, mientras reconocía, frente al miedo ajeno, que estaba muy bien. Tuve suerte porque sé de alguien a quien adoro que cada vez que se cae se rompe algo. Y se cae a menudo, porque ella sí que se niega a la prudencia y el recato que uno debía tener al final de los sesenta. Y de cada catástrofe se levanta del disgusto para a seguir andando. Como Leonor, mi amiga indómita, que lleva diez años de batallar contra una enfermedad de la que no se cae, y es la mujer más valiente de cuantas conozco.
El día de su cumpleaños setenta pasamos la mañana viajando en coche por unas carreteras que parecen trazadas por los ángeles y en la noche cenamos frente un horizonte anaranjado y el sol perdiéndose entre infinitas montañas bajas. Mientras, ella mantenía su cumpleaños guardado en el bolsillo. Hizo bien, no es como yo que aquí ando entre el pregón y este horizonte.
Cuando pienso en el horizonte del antiguo Distrito Federal me resigno a él, sabiendo que elegí vivir aquí, en el ombligo de mi país, en esta tierra sucia que acoge la nobleza y los sueños de seres extraordinarios. Aquí nacieron mis hijos, aquí sueña su padre, aquí he encontrado amores y me cobijan amigos imprescindibles. Aquí he inventado las historias de las que vivo, he reinventado la ciudad en que nací y ahora le temo a la vejez no por lo que entraña de predecible decrepitud, sino por la amenaza que acarrea.
Dentro de mí crece a diario la ambición de vivir cien años, para ver cómo sueñan los hombres en la mitad del siglo XXI, cómo lamentan o celebran su destino y cómo, de cualquier modo, se empeñan en trastocarlo.
Caminando frente a los volcanes, converso. Conversar es siempre un juego de ida y vuelta. Aun a solas.
Hablo de mí porque soy la que ahora habla. Y va mi cavilar, hasta volverse un juego, por más que en estos tiempos muchos de quienes me rodean no quieren jugar. Unos están aún con la cabeza en el Zócalo, imaginando un futuro de luces. Otros se han quedado preocupados porque el nuevo presidente habla como si quisiera gobernar también nuestras emociones todas. Yo a eso le temo, porque crecí entre quienes predicaban sólo una verdad y ahí se quedaron. Y quien no esté con ellos está contra ellos. Ese juego no quiero jugarlo. Yo no creo que exista alguien negándose a que la abundancia caiga con equidad por todo México. Pero quienes se atreven a decir que no es como lo dice el dueño de los muy cantados treinta millones de votos corren el riesgo de ser acusados de traidores a la causa del bien común. Terminar en el fuego del juego. Porque hay gente que no quiere pensar sino creer, con absoluta entrega, en que prometer no empobrece. Es más difícil que eso. Y lo que me ha tocado ver es que la duda y muchas veces la razón no caben en la prédica actual. Lo que sí cabe es el encono que puesto como al pasar sobre millones de cabezas lleva a convertirlo en odio y descalificaciones.
Saben los que saben que con el discurso de la riqueza escondida no alcanza. Que el país no es tan rico como se cree. Alcanza para el robo y el descaro, pero no para la carta a los Santos Reyes que corre en los discursos del nuevo presidente. Pero ojalá, porque a él sí le gusta jugar. Y pocas cosas parece haber tan divertidas, como rodearse del copal mientras el Zócalo tiembla aclamándolo. También pocos juegos hay tan gratos para muchos —sin duda mi amiga desde tiempos inmemoriales— como verlo moviendo su bastón mágico mientras voltea a los cuatro puntos cardinales y mantiene intacta su desconfianza en tanto de lo que a todos nos ha tocado construir. Se ve como un desorden lo distinto y lo que no coincide con él termina pareciendo ilegítimo. Y esa certidumbre se contagia con tal énfasis que empieza a dar miedo pensar en voz alta. Por si alguno de los muchos frutos de este nuevo apostolado nos oye y nos insulta.
Yo no creí que sería posible verlo de nuevo, pero una mayoría de votantes quiso jugar a correr por el futuro en busca del pasado. Y en ese insólito juego estamos. Muchos, sin duda los locutores oficiales que siguieron los viajes del amable cochecito blanco, eufóricos, igual que antes —en los viejos tiempos— cuando se necesitaba, como otra vez ahora, valor para criticar al presidente. La descripción de una travesía llena de loas, sin un ápice de escepticismo, ha vuelto a existir.
¿Está para preocuparse? Quizás, pero la verdad es que no hemos vivido nunca en un milagro y que criticar lo que ahora pasa no quiere decir de ningún modo elogiar el espanto del que venimos. Pero sí es prever que el poder de una sola persona ya no exista otra vez. Da miedo. ¿Y qué hacemos? De un lado y otro, enojarnos. Perder el sentido del humor, la condescendencia con los demás, la capacidad de oír.
Yo les tengo terror a los enojados, porque se vuelven ciegos. Y a veces agresivos.
Me pregunto si no se podrá dar con algo más noble y menos triste que un pleito diario o una tristeza a solas. Si no habrá manera de caminar entre quienes sí ven luceros o los imaginan sin que los enoje el escepticismo o la certeza de que el mundo no se cambia de un día para otro y por decreto, que tenemos muchos otros.
Desde el optimismo escarmentado de los años que cumpliré, creo que nuestro país tiene remedio. No perdamos la certeza de que todo puede ir menos mal si seguimos haciendo, cada cual en cada uno, con el mejor afán, lo que nos toca hacer.
Quedándonos en el juego de vivir tanto tiempo como se pueda, haciendo las cosas que sí podemos hacer y las que hemos hecho mil veces, gobierne quien gobierne, durante ya casi setenta años. Mirándonos a los ojos. Y sin caernos.
El huracán del tiempo
HENOS AQUÍ de nuevo en Navidad. Ya sé que nuestra manera de dividir el tiempo es una convención, pero eso no me evita sentir un creciente agobio cada vez que nos damos de bruces con estas fechas. El tiempo es la mayor riqueza de la que disponemos, un recurso que solemos dilapidar sin darnos cuenta de lo escaso que es. Malgastamos el tiempo cuando queremos que pase muy deprisa, cuando quemamos los días para poder alcanzar cuanto antes una fecha (las vacaciones, el regreso del ser amado, el final de un tratamiento médico); y directamente arrojamos nuestra existencia por la borda cuando nos aburrimos. ¿Cómo puede uno permitirse el aburrimiento? El solo hecho de vivir es un portento.
Pero lo más difícil de todo es digerir lo que el tiempo te hace. O más bien lo que te deshace. Decía Oscar Wilde, que tiene frases célebres para casi cualquier ocasión, que lo peor de envejecer es que no se envejece; es decir, que por dentro sigues siendo el mismo, de manera que cada vez hay un conflicto mayor con ese cuerpo irreconocible que se derrumba. Si en mi interior aún tengo 20 años, ¿por qué me mira ese estúpido carcamal desde el espejo? Pero no es sólo la disociación entre mente y carne: también es la larga cola de pasado que empiezas a arrastrar a tus espaldas, como el polvo estelar de un viejo cometa. Un ejemplo: en los Nuevos Ministerios de Madrid hay una sala de exposiciones en donde ahora hay una muestra sobre los 40 años de la Constitución. Pues bien, pasé por allí el otro día y de pronto me asaltó la pedrada de un recuerdo: en ese mismo espacio vi de niña la exposición de los 25 años de paz, un invento propagandístico del franquismo. El súbito brote de memoria me dejó anonadada y enterrada bajo un alud de tiempo y de sucesos.
Sí, Wilde tenía razón, envejecer conlleva un extrañamiento de ti mismo. Estoy revisando antiguas entrevistas mías para reunirlas en un libro, lo cual me está poniendo de los nervios, porque no hago más que tropezarme con la joven que fui. Hablé con Tina Turner, por ejemplo, y recuerdo lo maravillada que volví. La encontré guapísima y escultural pese a lo vieja que era, y así se lo comenté con admirado entusiasmo a mis amigos. Ahora, al leer el texto, compruebo que por entonces Turner acababa de cumplir 50 años, y una gota de sudor helado me baja por el cuello. Hoy aquella vieja casi me parece una pipiola.
La buena noticia es que sin duda es cierto que la sensibilidad con respecto a la edad ha cambiado muchísimo en las últimas décadas. Yo pensaba que el tópico de que los 50 de hoy son los 30 de antaño era una exageración consoladora, pero la lectura de estas entrevistas parece confirmarlo. Muchos de los personajes a los que abordé estaban en la travesía de los 50 y se manifestaban sorprendentemente hundidos en la senectud, como si la presión social los forzara a ser viejos. Por ejemplo, un melancólico Yves Montand, con 56, se lamentaba de los millones de neuronas que perdía cada día; y Luis Miguel Dominguín, con 52, me recibía metido en la cama, disfrazando de cinismo su depresión y hablando desde el más allá de la vida, como si fuera un anciano. Con todo, la entrevista más espeluznante es la que le hice al director de cine Marco Ferreri que era un hombre bamboleante y apático, un viejo sin paliativos. En un momento de la charla me espetó: “Tú quieres escribir, quieres ser feliz…; tú lo quieres todo”. “Claro”, contesté. “Eso es imposible. Los tiempos son tan cortos…, ¿qué edad tienes?”, preguntó. Y la conversación, horror vertiginoso, siguió así: “27”. “Y yo 50. A los 50 años no se cree en la felicidad; a los 27, sí (…). A los 50, por muy bien que te vaya, sólo te quedan 20 años de vida”. Y, en efecto, Ferreri falleció 19 años más tarde (a una edad a la que yo casi he llegado). Hoy pienso en aquel hombre que acababa de cumplir 50 pero que se había dado por derrotado, y me recuerdo a mí misma con la arrogancia que la inmortalidad de mis 27 años me confería, mientras siento silbar, atronador, el huracán del tiempo en mis oídos. En fin. Disfrutemos el hoy. Felices Fiestas.
El País
Mar de Historias
Cabaña entre pinos
Cristina Pacheco
16-12-2018
Provoca el mayor asombro de los curiosos una cabañita colocada en el centro de la vitrina. Hecha de madera y cartón, parece real. Su techo de dos aguas y las ventanas iluminadas le dan un aspecto amigable, hospitalario. Por la chimenea sale una espiral de humo, entre blanco y azul, lograda a base de tirabuzones de algodón.
Mayra recuerda las muchas veces que ella y su hermana Raquel, siendo aún niñas, se quedaban a ver el aparador y hacerse las ilusiones de que vivían en la cabaña que imaginaban olorosa a fruta, canela y pan. Para enriquecer su sueño imaginaban que de un momento a otro iba a llegar Santa Claus con los regalos que le habían pedido en sus cartas: Raquel, la mayor, un estuche de belleza que incluía una peluca de plástico, rígida como un casco; Mayra, una muñeca esbelta dotada con un guardarropa para toda ocasión y accesorios vistosos.
Detenida frente al aparador, Mayra se pregunta cómo era posible que ella y su hermana creyeran que sus sueños iban a realizarse; que pasarían el resto de su vida en la cabaña rodeada de pinos nevados y no en la casa de paredes crispadas de salitre y maloliente que compartían con sus padres y el huésped atufado que les rentaba un cuarto.
II
Como si nunca lo hubiera visto, Mayra se concentra en cada elemento del decorado, en especial la cabaña. Le trae infinidad de recuerdos pero ya no le provoca sueños. Daría cualquier cosa porque no fuera así y porque su hermana estuviera a su lado en estos momentos.
También era diciembre la última vez que entró en Las Dos Ciudades acompañada por Raquel. Compraron –co-mo siempre– moños, cajas y los faroles de papel con que iban a adornar la fachada de su vivienda y algunas calles del barrio, célebres por los altares dedicados la Virgen de Guadalupe y a los santos patronos de quienes esperaban protección contra asaltos, riñas y malquerencias.
Desde que su hermana se casó con Narciso y se fueron a vivir a Nogales, Mayra sólo ha visto a Raquel en fotos. Por las imágenes adivina que su vida no ha sido tan fácil ni tan dichosa como pensaba cuando emprendió el viaje. La despedida en el aeropuerto fue difícil. Por más que lo intentó, Mayra no pudo ocultar la tristeza de que se fuera tan lejos su hermana mayor, su defensora ante la violencia paterna, la única persona con quien podía construir sueños, inventarse una vida nueva sin violencia, sin privaciones y sin temores.
Para consolarla, aquel domingo en el aeropuerto, Raquel le prometió a Mayra que vendría a visitarla en la siguiente Navidad. No lo hizo. Después le aseguró que en el próximo diciembre iba a cumplir su promesa. Por una u otra razón nunca ha podido hacerlo, pero eso no significa desamor; por el contrario –le dice Raquel cada vez que se comunican–, ansía ver a sus padres y sobre todo a ella. Quiere abrazarla, oírla contándole lo que ha sido su vida en los últimos cinco años, volver a los lugares adonde iban juntas.
III
En septiembre, cuando Mayra le habló de la crisis nerviosa que estaba padeciendo su madre, Raquel le juró que volvería en Navidad y ya faltaba poco. Estando aquí iba a ser más fácil reanimar a su mamá y convencer a su padre de que renunciara al alcohol. Después, cuando todo se normalizara, iba a ayudarla a decorar la fachada de su vivienda con los faroles que irían comprar a Las Dos Ciudades. Santa Claus, el trineo, los renos, la cabaña envuelta en el silencio y la pureza de la nieve…
Mayra la está mirando, pero no puede olvidar la llamada que su hermana le hizo a principio de semana para decirle que, aunque le duela en lo más profundo, no podrá venir. Su patrona la necesita para que cuide a sus hijos mientras ella esté de viaje. Después le dará permiso de venir a México. ¿Cuándo?
, le preguntó Mayra temerosa. La respuesta fue muy vaga –pronto
– y eso aumentó su decepción.
No desea agravar la de sus padres y por eso la oculta. Ante ellos finge entusiasmo e indiferencia hacia Raquel: Si no quiere o no puede venir, ¡allá ella! No todo el tiempo es Navidad, así que tenemos que pasarla bien. Mi consejo es que se olviden un rato de mi hermana. Que venga cuando le pegue la gana y sí ¡me da lo mismo!
Para convencerse de que es cierto hace con entusiasmo todos los preparativos para las fiestas. Hoy vino a comprar moños, cajas y faroles en Las Dos Ciudades.
Lleva un buen rato frente al aparador. Daría cualquier cosa por recobrar su ingenuidad infantil, imaginarse que está viviendo dentro de la cabaña olorosa a canela, a frutas, a pan y que no ha recibido ningún telefonema de su hermana diciéndole, otra vez, que, aunque lo sienta mucho, este año no vendrá.
Mayra encuentra absurdos sus pensamientos. Será mejor que se ocupe de las compras y dejarse de tonteras. Al girar hacia la papelería tropieza con una mujer que lleva a un niño tomado de la mano. Sonríe al ver que se detienen ante el aparador. Angelito, como lo llama su madre, señala hacia la cabaña y le pregunta que hay dentro. Personas, gente
, responde ella. Sueños
, dice Mayra para sí antes de entrar en Las Dos Ciudades.
Al cielo encaminada
1 DICIEMBRE, 2018
Ángeles Mastretta
No sé por qué soñé con mi perro. Un segundo. Sólo pasó corriendo en Chapultepec. Nunca sabe uno por qué sueña qué. Tanto se ha dicho, que mejor no volver a discurrir en vano. Un sueño me trajo la memoria de otro, de uno que recuerdo cada vez que puedo.
Mi perro se llamaba Gioco, que quiere decir juego, en italiano. Una fatuidad darle tal nombre. Pero él estaba tocado por la gracia. Era un juguete.
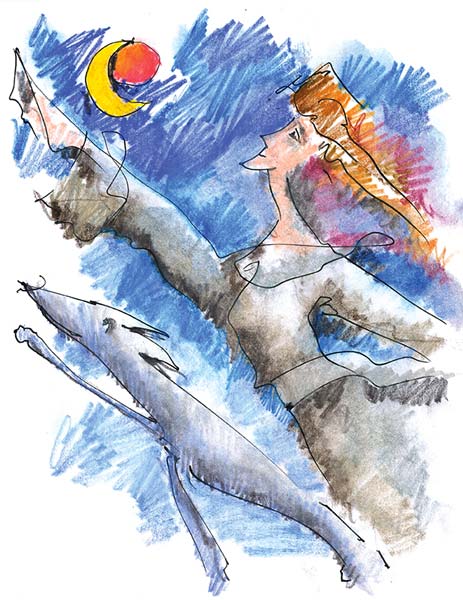
Ilustración: Gonzalo Tassier
Lo que recuerdo pasó al terminar la noche. Y así lo escribí al día siguiente. Usando a placer el tiempo de los verbos. Aún medio dormida.
“Desperté a las seis y media. Fui al baño y volví a la cama con frío. Arropada sentí un abrazo y en medio instante pasé a estar en Valsequillo. Teníamos una casa a la vera del lago. Una casa como es imposible tenerlas porque el lago, que es producto de una presa, sube y baja sin que se pueda saber cuánto lo hará. Sin embargo, mi casa quedaba junto al lago. Tenía además un andador desde el cual se podía entrar al agua por una pequeña rampa.
En la terraza de semejante embarcadero estábamos sentados Héctor y yo, conversando. Riéndonos, hablando de nada importante. En el horizonte, algunas lanchas cruzaban frente a nosotros y entre ellas vimos aparecer, nadando como un delfín, al mismísimo Gioco, que tanto odia el agua. Saltaba entre las estelas que iban dejando las lanchas y se veía verde y brillante, hermoso como un desafío. A veces, al saltar, hacía a su alrededor un halo de agua y soltaba una suerte de chispas que iluminaban aún más el aire de la mañana. Al fondo nos vigilaba el volcán, como si nuestra casa tuviera la vista de la laguna de San Baltazar. Tuve una inolvidable sensación de placer fácil. Me reía como una niña con todo lo que pasaba. Y era todo tan real y tan sencillo. El Gioco se acercaba nadando como de muertito y me gustaba verlo llegar junto a nosotros. Igual que si fuera un hijo, quizás la representación de los hijos en el sueño. Se colgaba de la rampa con las patas delanteras para tratar de salir, o para pedirme que lo ayudara a salir. Entonces yo me acerqué hasta él y lo saqué poniéndole en el suelo mientras pensaba que al sacudirse mojaría a Héctor, quien por más que estuviéramos en un sueño andaba con pantalón largo, y no en traje de baño, a la orilla del agua. Como lo preví, el perro se sacudió y mojó a Héctor. A él, para mi sorpresa, no sólo no lo enojaba, sino que le hizo gracia. Todo era tan normal y apacible, al mismo tiempo tan inusitado. En tan idílico cuadro hacía su entrada una mujer almidonada y sonriente que trabajaba en la casa, asunto aún más imposible que todo el sueño. Se acercaba a Héctor y le daba un beso. Qué cosa más rara, me decía yo. Luego me dió un beso a mí y dijo suave: ya pueden pasar a desayunar cuando lo deseen”.
Esto escribí hace quince años en un anecdotario que entonces visitaba yo con más asiduidad que ahora.
“¡Qué sueño!” comenta el texto que sigue. “Estuve feliz y desperté a un día que no por grisáceo será menos generoso. Lo sé. Tendré que escribirle a Verónica diciéndole que mi carta de anoche era medio sombría, que no le haga caso. Ahora que, de cualquier modo, tampoco es que fuera a hacerle mucho caso. Ella sabe que tengo mis crestas y mis acantilados”.
Lo sabía entonces, hoy más bien sabe que ando en las nubes. Ahora divago. Los sueños son cosas que hace el cuerpo, por su cuenta, mientras dormimos. No creo que sean profecías, ni que dependan de nosotros. Tímido el pensamiento huye el conocimiento y cobarde el discurso se desvía, escribió Sor Juana a quien cualquier lector sabe que la desesperaba no controlar el conocimiento.
Yo nunca he escrito cosa alguna por mi voluntad, sino por ruegos y preceptos ajenos, de tal manera que no me acuerdo haber escrito por mi gusto, si no es un papelillo que llaman Sueño.
“Papelillo” quiso llamar Sor Juana a esa máxima sofisticación de su siglo que es el Sueño. Tantos críticos, sabios, eruditos, han dedicado sus vidas a estudiarlo. Y ella lo llamó papelillo.
No sé por qué se cruza Sor Juana en todo esto. Juro que no la traigo a propósito, ella entra. Seguro por inalcanzable. No me la sé sino en retazos. El que vive lo que sabe, sólo sabe lo que vive.
Todo el mundo es opiniones de pareceres tan varios. Penas a mi desdicha desiguales. Que no sé lo que me digo, por saber lo que no siento. Cosas así, que doy en repetir como jaculatorias, mientras subo las escaleras o trato de que no se caiga un niño. Detente sombra de mi bien esquivo. Voy diciendo y al tiempo me pregunto cómo es posible que tantos pueden seguir votando a favor del monstruo anaranjado. Del aeropuerto ya ni pienso porque no haría otra cosa. Después resulta que no hay aceite para guisar. Y que Lupita está de mal humor. ¿Qué pasaría con la mujer del “ya pueden pasar a desayunar cuando lo deseen”?
Los sueños han sido materia de las palabras desde los tiempos más remotos. No me quiero meter con ellos. ¿La vida es sueño? Si es porque pasa en desorden, la mía lo es. Por eso me confundo. Aquel sábado en que fuimos a oír a la orquesta Marinsky dirigida por Gerguiev ¿sucedió de verdad? Íbamos en un Uber que no pudo dejarnos en Bellas Artes porque a la altura de Fray Servando la calle estaba cerrada. No se ha terminado el desfile de muertos y hay como cien mil personas caminando hacia acá, dijo el policía. Como si no quedara de otra, nunca pensamos que nos quedaba de otra, no se piensa en los sueños, nos bajamos a caminar, en tacones, por el Eje Central Lázaro Cárdenas que antes se llamaba Niño Perdido. ¿Cómo pudieron desaparecer tal nombre? Habiendo tantas calles a las que llamar Cárdenas, desaparecieron Niño Perdido. Y eso sí que ya no tiene vuelta de hoja. Caminábamos entre miles de personas. Todas, por supuesto, como bien dijo el policía, yendo hacia nosotros, no con nosotros. Nosotros queríamos llegar a Bellas Artes, no salir del desfile. Y qué rara fortuna caminar por en medio de la calle, mirando a tanta gente. Muchos con las caras pintadas. Muchos con niños en brazos, con abuelitas, con rebozos, con audífonos. Había alebrijes como en la película de James Bond que no vi, pero que era muy vívida en el sueño. Cada quien su guerra y su juego. Y muchos niños pintados como Coco, el de la otra película. Y catrinas. ¡Qué animada es la gente!, seguía yo diciendo —Sí, mamá, nosotros también somos la gente. Y míranos—, decía Catalina. A las cuatro calles nos tomó el cansancio y apareció un bicitaxi. Nos subimos. Y a volar. Quién no haya tenido este sueño vaya a buscarlo. Un hombre como una larga espina, metió su transporte entre la multitud. Y nos metió a nosotros con él. ¡Qué animada es la gente! Se saltó al carril del trolebús y nos deslizamos sin tropiezos más de media calle. Más aún, hasta que de repente lo vimos, inmenso, como si brotara del suelo oscuro: el trolebús, casi sobre nosotros, casi alcanzándonos, pero sin lograrlo, porque el manejador de la bici movió el manubrio y los pies, como si anduviera en patineta, y dimos un salto de regreso a la multitud. Nos reíamos. Pero la multitud ya andaba entre los coches, porque a esa altura ya los habían dejado entrar, así que nuestras piernas, sentadas en una tabla, pero bailando, casi al ras de la calle, corrían el riesgo de estrellarse contra las placas, las salpicaderas o las llantas de los autos que andaban menos temerosos que nosotros, pero más que la gente enfrentándolos. ¿Ustedes van para allá? Nosotros vamos saliendo, parecían decir con sus cuerpos echados hacia adelante, decididos, habituados a ser quién que nada teme a media calle, con sus bebés pintados y sus disfraces de calaveras y esqueletos.
Piramidal funesta de la tierra/nacida sombra, al Cielo encaminada, de vanos obeliscos punta altiva,/ escalar pretendiendo las estrellas. Dice la Sor.
¡Qué sueño éste! Gritamos viendo aparecer Bellas Artes. Como para vivirlo.
Ángeles Mastretta
Escritora. Autora de El viento de las horas, La emoción de las cosas, Maridos, Mal de amores, Mujeres de ojos grandes y Arráncame la vida, entre otros títulos.
Mar de Historias
Sin fin
Cristina Pacheco
pobre Rebecasólo porque este año no acudió, como ellos, a los lugares donde sigue brillando un nuevo sol: el Buen Fin. Estaba decidida a mostrarse indiferente cuando sus primas le describieran su provechosa cacería de ofertas y su hermana Edu le presumiera las dos pantallas de televisión enormes que había adquirido durante los primeros minutos del viernes.
Ese día, además de ponerla al tanto de la compra, Edu le dijo por teléfono, muerta de risa, que ella y Sandro se habían pegado una buena desmañanada para ser de los primeros en llegar al centro comercial. Falsas ilusiones: ya estaba allí una fila de compradores que combatían el frío de la madrugada frotándose las manos y saltando. Hechos paleta, tuvieron que esperar más de una hora antes de que se abrieran las puertas del paraíso. Pero valió la pena el riesgo de pescar una pulmonía –le dijo Edu– porque regresaron a la casa con las dos pantallas gigantes, un asador de carne, una aspiradora de vapor y un puf divino que tal vez ni quepa en su diminuto y atestado departamento.
II
El recuerdo de la charla telefónica con su hermana encendió en el ánimo de Rebeca la hoguera de la envidia: su mayor e incontrolable defecto. Tendría que conformarse con disimularla. ¿Cómo? Actuando. Para eso le sobra talento. De haber podido habría estudiado actuación. Su sueño era conquistar los grandes escenarios haciendo papeles dramáticos que la dejaran sin aliento, pero con los labios pintados de rojo intenso.
Rebeca nunca imaginó que en algún momento de su vida echaría mano de sus dotes histriónicas para mantener a raya a sus parientes. No la verían derrotada ni disminuida. Cuando le preguntaran el por qué de su desinterés en el Buen Fin les diría: Porque odio el consumismo.
Repitió varias veces la frase que se le ocurrió anoche y terminó convencida de que el motivo era auténtico y por lo tanto la hacía moralmente superior a sus primas y a su hermana Edu. A solas, sin titubeos, las llamó locas, irresponsables, derrochadoras. Se le terminaron los adjetivos cuando Esteban, su marido, entró en el departamento aureolado por un intenso olor a barbacoa: su aportación a la comida dominical.
III
Sentada en el asiento del copiloto, Rebeca espera una buena oportunidad para pedirle a Esteban que ni de broma vaya a revelarle a su parentela el motivo que les impidió beneficiarse del Buen Fin. El asunto no tuvo nada que ver con escrúpulos morales, sino con un problema familiar: el jueves, a la hora de la cena, su suegra dijo que deseaba ir con ellos a recorrer los centros comerciales.
Imposible. No querían que sucediera lo mismo que el año pasado durante el Buen Fin: una horda de compradores tiró su silla de ruedas en el pasillo de una megabodega. Absortos en las mercancías y sus etiquetas, Esteban y Rebeca se dieron cuenta del percance al escuchar un llamado por el sonido local: Familiares de la señora Danila Sánchez, favor de presentarse en el área de lencería y corsetería.
El susto de doña Danila fue tan grande como el enojo de Esteban. Acusó a Rebeca de ser poco atenta con su madre y ella acabó diciéndole algo de lo que enseguida se arrepintió: Eres su hijo. La obligación de cuidarla y atenderla es tuya, no mía.
A pesar del mal momento, salieron del establecimiento con un triturador de quince velocidades, una computadora, una batería de acero inoxidable, ¡carísima!, que aún no terminan de pagar.
Cuando Rebeca oyó a su suegra manifestar su interés en acompañarlos al Buen Fin, asumió el papel de una buena nuera y con su voz más dulce le dijo a su madre política: No queremos que vaya a tener otro accidente como el de hace un año. Gracias a Dios no pasó del susto. Además, hace muchísimo frío. Puede enfermarse. Quédese acostadita. Nosotros le compramos lo que usted quiera. ¿Qué se le antoja?
La respuesta fue un puchero y luego una lista de lamentaciones que comenzó por el clásico No sé porqué Dios no me llama a su lado si aquí nadie me quiere
y terminó con una frase que opacó la actuación de Rebeca: Ni ahora ni nunca seré un estorbo para ustedes. Mañana mismo buscaré un asilo. En algún lugar tendrán que recibir a este pobre costal de huesos que ya no sirve para nada.
Esteban reaccionó diciendo que, en vista de la situación, renunciaba al Buen Fin para quedarse con su madre; pero si ella quería irse de compras con su hermana o con sus primas, ¡adelante! Sin otra alternativa, Rebeca renunció también a los beneficios del mensaje glorioso: compre hoy y pague en abril.
Sola en su cuarto, Rebeca juró que nunca volvería a interesarse en el dichoso Buen Fin. Con el tiempo su decisión fue letra muerta y acabó ilusionándose en el siguiente. Entre las ofertas esperaba encontrar el refrigerador que tanto necesita. El suyo huele a óxido y de cuando en cuando arroja por la parte de atrás un líquido pestilente y de apariencia turbia.
También pensó en comprarse una plancha, una waflera y un calentador. Su departamento es helado. Las temperaturas bajas le causan jaqueca y dan a su piel un tono plomizo muy desfavorable; además, por las noches, quitarse la ropa le resulta un martirio.
IV
Es temprano. Tienen tiempo de sobra para llegar a la comida en La Alborada. Rebeca mira a su suegra que dormita en el asiento trasero del coche. Después, con el rabillo del ojo, observa a Esteban. Tiene sus arranques, pero enseguida se le pasan. En su gesto no hay huella de las discusiones recientes. Por fortuna anoche hicieron las paces. Sentado en la orilla de la cama, él le dijo que entendía su frustración ante el cambio de planes causado involuntariamente por su madre. El también anhelaba aprovecharse del Buen Fin para comprar una caminadora: Me urge aplanar la curva de la felicidad
. Ella le dio golpecitos en el vientre, le dijo al oído algunas frases irrepetibles y le pidió que apagara la luz.
Satisfecha, en espera del sueño, Rebeca se dedicó a pensar qué diría a los comensales del domingo para evitar su lástima. En ese preciso momento la iluminó una frase perfecta: Odio el consumismo.
Mañana al mediodía –frente a sus primas, su hermana Edu y el resto de la familia– la repetirá en un tono firme, casi dramático, y con los labios pintados de un rojo intenso.
Las formas de la desgracia
YA LO DIJO León Tolstói en el celebérrimo comienzo de su novela Anna Karenina: “Todas las familias felices se parecen unas a otras; pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada”. Muy cierto; la dicha es un estallido de plenitud y de armonía bastante semejante para todos. Pero la pena es tremendamente creativa y puede devorarte de distintas maneras. La desgracia tiene muchas formas y a menudo dependen del contexto. Quiero decir que hay algunas tragedias que una mayor sensibilidad social podría corregir o paliar. Como, por ejemplo, el terrible dolor psíquico, que se incrementa con el rechazo a quienes sufren dolencias mentales. O las enfermedades raras que no consiguen fondos suficientes para que se investigue su curación (por cierto: conmovedor el libro Mi hijo, mi maestro, de Isabel Gemio, madre de un niño que padece la cruel distrofia muscular). O personas en riesgo de exclusión que además son despreciadas y ninguneadas por su entorno, como la gente sin techo, las prostitutas o los ciudadanos con escasos recursos, víctimas de ese nuevo fenómeno del odio a los pobres, la aporofobia, que ha definido lúcidamente la filósofa Adela Cortina.
Pues bien, pese a esta prevalencia y este martirio, dice la doctora Bielsa, “la disfagia está infradiagnosticada y poco reconocida por la sociedad y por los responsables de la sanidad, ya que se considera un síntoma y no una entidad en sí misma. En pocos hospitales hay un protocolo para prevenir disfagia en pacientes vulnerables ni siquiera en consultas de neurología, y menos, por supuesto, en residencias de ancianos”. El horror, en fin. Y un horror, además, estúpidamente innecesario, porque hay formas fáciles y baratas de mejorar su calidad de vida.
Ayer sábado acabó en Talavera de la Reina el XXIV Congreso Nacional de la Sociedad Médica Española de Foniatría, que ha estado centrado, precisamente, en la disfagia y sus posibles alivios. “La cocina está de moda y existen numerosos productos, espesantes, gelatinas, espumas, aires, que permiten tragar sin riesgo”, explica Bielsa Corrochano: “Además, la comida puede ser atractiva en olor, sabor y presentación sabiendo cómo elaborarla”. En el congreso se presentó el libro de recetas ¿Y qué como?, publicado por la Asociación Española de Pacientes de Cáncer de Cabeza y Cuello, y se hicieron talleres de cocina con el chef talaverano Carlos Maldonado para crear menús atractivos y seguros que los pacientes puedan comer en un restaurante, igual que un celiaco o un vegetariano.
Es un tema terrible, lo sé, y un problema cruel del que yo no era consciente, pese a su notable incidencia. Al final, lo más importante es el conocimiento: “Hay que sensibilizar a los pacientes y a las familias para que reconozcan los síntomas y al personal sanitario para que lo prevenga y atienda adecuadamente”. Hay desgracias así, capciosas y escondidas. Qué maravilla que existan estos médicos de la Sociedad de Foniatría, que no se resignan a la invisibilidad y nos abren los ojos.
Ya en la avenida, Edelmira se detiene a mirar las filas de ciclistas que circulan por el carril de baja. Hoy en particular le simpatizan, se siente libre y fuerte como ellos. Ve un taxi y corre a detenerlo. No acostumbra abordar ese transporte en la calle. Si lo hace es porque le urge llegar lo antes posible a la casa de Mónica. Da indicaciones al chofer y se acomoda en el asiento oloroso a plástico. En un alto, a través de la ventanilla, observa a una pareja que impulsa una carriola. El hombre lleva lentes oscuros, cachucha, camiseta, bermudas y tenis.
II
Edelmira rechaza toda posibilidad de que su inesperada pareja vaya a tener ese aspecto, pero le queda claro que ella tendrá que inventarle nombre, fisonomía, ocupación. No se le ocurre nada ni se inquieta: Mónica la ayudará a llenar esos renglones del interrogatorio a que la someterá su familia en cuanto la vea, si no es que antes, por teléfono.
Por lo pronto necesita poner en orden los acontecimientos a partir de que llegó a la casa de su madre, pasadas las tres de la tarde. A esa hora encontró a sus hermanos discutiendo acerca de los que están anunciados y los que vendrán. En medio de su euforia contestaron a sus saludos con un desabrido Hola.
Después, sólo se dirigieron a ella para pedirle una servilleta, el platón de botanas o un vaso. Ella aprovechó cada uno de esos momentos para buscar una fisura y deslizarse en la conversación. Inútil: a cada intento suyo alguno de sus hermanos le imponía silencio con una frase abominable: Luego nos dices lo que quieras. Deja que oigamos lo que opina…
Quien fuera el opinante daba lo mismo. Toda palabra tenía más valor que la suya, incluida la de sus cuñadas.
Siente afecto hacia ellas, pero también lástima de verlas tan obsequiosas con tal de que sus maridos les den permiso
de asistir a clases de yoga, ver a sus viejas amigas o sumarse al viaje anual (de mujeres solas) a Tequisquiapan. De allá regresan con miles de fotografías. A Edelmira, más que recuerditos
le parecen una forma de documentar su buen comportamiento a la hora de la cena, cuando se permitieron ciertas libertades: compartir una botella de vino, beberse unas margaritas, bailar juntas en la terraza del hotel que les fascina por tranquilo, pero al que ella ni muerta iría.
III
Edelmira lamentó haber asistido a la reunión dominical. El sábado quiso evitarlo argumentando carga de trabajo, pero doña Mica, su madre, no aceptó la excusa y la doblegó con su almibarada tenacidad: Mi amor, pero si mañana es domingo. Sólo tú trabajas. Haz un esfuerzo. Ven, aunque sea tardecito. Sabes que nos da mucho gusto verte. Tus hermanos no te lo dicen porque son secos, como todos los hombres.
Sabía que era inútil discutir ese punto y se limitó a mostrarse convencida: Está bien, iré, pero no a las dos y media. Llegaré más tardecito.
En el fondo le agradó su decisión. Tal vez ella fuera demasiado sensible y quiso convencerse de que tras la frialdad y la indiferencia de su familia había cariño, respeto, interés. El hecho de que nunca la incluyeran en sus conversaciones era otra cosa.
IV
Este domingo fue idéntico a los anteriores en cuanto al silencio y la indiferencia que la rodearon. Nunca antes le había pesado tanto. Algo en su interior le dijo que este era el día para romper con el círculo de exclusión donde la tienen confinada. Lograría que todo cambiara siempre y cuando procediera con inteligencia y serenidad.
Era necesario esperar un buen momento para hablar con sus hermanos y preguntarles a qué se debía el trato que le daban. Comprendió que ellos iban a considerar sus palabras como un reproche y ese nunca es un buen camino para iniciar una conversación. Pensándolo mejor decidió recurrir a una noticia sorpresiva, inesperada, que cayera como una roca sobre un cristal. Entonces la asaltaron al mismo tiempo varias posibilidades: enfermedad, viaje, robo, un repentino ímpetu religioso, una nueva vocación. No era necesario elegir de inmediato. Las comidas allí siempre eran largas. Hablaría en el momento en que todos estuvieran más relajados: durante la sobremesa, como en las películas.
IV
Llegado el momento, golpeó con su cucharita la taza del café. En vista de que no había logrado despertar el interés de su familia, se puso de pie, dio una palmada y tomó la palabra: Tengo algo muy importante que decirles.
Nadie guardó silencio, excepto doña Mica, quien pidió silencio. De inmediato, más sorprendida que interesada, le preguntó de qué se trataba.
Edelmira demoró la respuesta. No podía recordar ninguna de las tramadas durante la comida. De pronto miró en la mano regordeta de su hermano Sixto la argolla matrimonial que le estrangulaba el dedo y dijo sin más: Me caso. Sé lo que están pensando: que a mi edad es una locura. Puede que lo sea y que por eso no estén de acuerdo con mi proyecto. No me importa: seguiré adelante.
Los rumores que sus palabras desataron entre sus allegados no le impidieron seguir hablando: Si se preguntan por qué no lo dije antes respondo: simplemen-te porque nunca les ha importado mi vida. Si en eso actuaron bien o mal, no es asunto mío. Bueno, ya dije lo que tenía que decirles. Me voy.
Su cuñada Adela la inmovilizó tomándola del brazo: Somos tu familia. Necesitamos saber quién es ese hombre, a qué se dedica, cuántos años tiene
, a lo que ella contestó: Quince menos que yo.
Apenas lo dijo, sin vanidad alguna, Edelmira reconoció que ese último detalle de su invención había sido, por lo menos, genial y más que efectivo.
Viendo pasar cadáveres
30-sep-2018
En efecto, hemos salido supuestamente de la crisis, el dinero corre, los restaurantes están de nuevo a reventar y la alegría impera. Pero ¿a qué coste?
EL RECIENTE aniversario de la caída de Lehman Brothers que fue el chupinazo de la crisis económica, me ha dejado rumiando pensamientos oscuros. En primer lugar, por el simple vértigo del tiempo: pero cómo, ¿ya ha pasado una década? Recuerdo el miedo y el desconsuelo de los primeros momentos, cuando la Gran Recesión nos iba devorando a dentelladas, cuando el desempleo se disparaba, los negocios del barrio iban cerrando uno tras otro y los desahucios eran un drama continuo. Y recuerdo también que los expertos auguraban que tardaríamos de seis a ocho años en salir y que no levantaríamos cabeza hasta 2016. Qué lejos me parecía entonces 2016. Y qué penoso el camino. Pero ya hemos rebasado esa fecha, ya forma parte de un pasado que se aleja rápidamente a nuestras espaldas. El tiempo es un río atronador y tumultuoso que todo lo arrastra.
Y en este caso, además, es un río especialmente turbio, lleno de detritus y de lodo y en el que flotan cadáveres hinchados. Porque sí, en efecto, hemos salido supuestamente de la crisis, el dinero corre, los restaurantes están de nuevo a reventar y la alegría impera. Pero ¿a qué coste? España es el segundo país entre los 34 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con más personas en edad de trabajar en riesgo de pobreza: un 15,9%. Sólo nos supera Grecia y por muy poco: un 16%. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, uno de cada cinco españoles (21,6%) gana menos de 8.500 euros anuales y está en el filo de la miseria. Yo lo que sé es que, en lo más álgido de la crisis, conocí muchos hogares en los que se vivía en condiciones extremas, sin empleo y ya sin paro, sufriendo cortes de gas, de luz o de agua por no poder pagar las facturas. Pues bien, hoy sé de muchas personas con una situación igual de penosa, pero teniendo trabajo. Es decir, ocupan infraempleos con los que ganan quizá 400 o como mucho 600 euros al mes, un salario de explotación que no evita que les sigan cortando la luz. ¿Se acuerdan de cuando los mileuristas se quejaban? Hoy parece un sueldo principesco. A veces me asalta la loca y envenenada sospecha de que esta crisis, la mayor de los últimos 80 años, puede haber sido una herramienta del capital para abaratar los costes laborales y aumentar las ganancias. Desde luego les ha servido para eso: el 1% de la población mundial detenta hoy el 46% de la riqueza, 10 puntos más que en 2010. En concreto en España, los salarios del 10% de empleados que menos cobran han bajado sustancialmente, mientras que el 10% de los salarios más altos han subido aún más (datos de un interesante reportaje de Nuño Rodrigo Palacios en Cinco Días/EL PAÍS). Por no hablar del temor a que la recesión pueda repetirse en cualquier momento. Sí, al parecer los bancos están algo más controlados, pero los mismos canallas que nos hundieron continúan ocupando las mismas poltronas, desde las que siguen mandando y enriqueciéndose. La crisis nos ha dejado una sensación de abuso y de impunidad.
Y esto es lo peor, esto es lo más grave. ¿Qué ha sucedido en estos 10 años desde la caída de Lehman Brothers? El auge de las demagogias ultraderechistas, de los neofascismos y neonazismos, el creciente incendio antidemocrático. Verán, el partido de Hitler se presentó por primera vez a las elecciones en Alemania en mayo de 1924 y sacó un 6,5% de los votos. A partir de ahí no hizo más que bajar en los sucesivos comicios, hasta llegar a un exiguo 2,6% en las legislativas de 1928. Sin embargo, en las elecciones de septiembre de 1930, los nazis obtuvieron un alucinante 18,3% de los votos y se convirtieron en el segundo partido del país. ¿Qué había ocurrido entre ambas votaciones? La crisis de 1929, el crash, la Gran Depresión, una inflación brutal que arrasó Alemania y que les obligó a pagar los salarios todos los días a media jornada, para poder comprar comida antes de que la moneda se devaluase (lo cuenta maravillosamente Solmssen en su novela Una princesa en Berlín). Ocurrió, en fin, que la sociedad se sintió estafada. La historia nos avisa, pero no escuchamos. Ya digo que el río de este tiempo arrastra cadáveres.
Juan Cruz me dijo la semana pasada, haciendo el recuento de las cosas que van a desaparecer, que los blogs son una de ellas. Que cada vez hay menos porque estaban hechos para informar de inmediato y que ahora hay tantos en las redes que no es necesario encontrar información no especializada. Yo nunca he tenido el blog para informar nada más allá del estado de ánimo del mundo y mis cosas. Pero ahora sí usaré para informarles que esto escribí en enero, y que ya lo había olvidado. Se los dejo.
No había mañana cuando yo tenía 20 años. Todo era el hoy. No tuve tiempo ni para el miedo, ni para el desencanto. Y todo era nuevo. La libertad, las calles para rodarlas, las ideas de otros rehaciendo una baraja de certezas, el sexo como un juego.
Supe que había esperanza. Por donde quiera pude ver a quienes se pusieron a lidiar para que el silencio, la ciega autoridad, la dictadura imperfecta fueran cambiando.
En quinto de primaría yo estaba segura de que nada habría mejor en el futuro que ser maestra. Ser como las mujeres que me enseñaron a escribir, a las que por años imaginé más dueñas de su destino que a ninguna otra.
No sé cómo, ni en qué año de mi consternada adolescencia, perdí esa convicción y dejé que me tomara por su cuenta un despropósito: lo mío y lo de todas las mías tendría que ser casarse. Si a eso no le veíamos futuro, a los veinte años no quedaba más mañana que la nada.
Andaba yo a punto de estar ahí cuando mi hermana, que siempre trae una estrella entre los ojos, se preguntó por qué parecía lógico que los hombres de nuestra familia se fueran a estudiar a la ciudad de México, y las mujeres no. Intervino nuestra madre dándole la razón. Así que en contra de todos los miedos de la única persona en nuestra vida que sólo quería paz, nosotras nos mudamos también. Yo, con una enfermedad de los mil demonios, a la que entonces avergonzaba llamar epilepsia.
Sólo un rato duró el asombro de vivir teniendo sobre mi cabeza la idea de que el mundo que dejaba yo atrás estaría ahí, impávido, hasta que se me diera la gana. Ya lo conté, pero siempre viene al caso. Nuestro papá murió dejándonos sin saber qué pasaría al día siguiente. Ninguna sensación de intemperie, ningún acto de valor voluntario, podría lastimarnos tanto como lo había hecho por su cuenta el puro azar. No había ya nada sino el presente. Nada sino la libertad como un deber y un tesoro. La libertad y lo que fuera, con tal de no perderla.
No tuve tiempo de pensar en el futuro. Trabajé, como tantos, en todo lo que se me ocurrió y me propusieron. Creí, junto con mi generación, que el país sería menos pobre y más dueño de sí, por el sólo hecho de vernos vivirlo con esperanza y valor. Dos pasiones que hemos querido poner en nuestros hijos, a veces, dicho por ellos, dándoles de más. Valientes sabemos que son. Veo a mi alrededor, sin duda en las páginas anteriores a ésta, que valentía les sobra. Quizás lo que les pesa es nuestro exceso de esperanza, creí. Les hemos dicho que todo se puede, porque hemos creído que se puede todo. Aunque muchas veces la realidad nos niegue y nos vuelva a negar lo que tanto buscamos, creemos que el mundo tiene remedio. Y que este país ya es mucho mejor que el de nuestra infancia, incluso que el de la infancia de quienes hoy tienen veinte y treinta años. No me dedico a la estadística, pero creo en ella porque puede palparse. México, en mi mañana, que es el hoy, tiene una sociedad más inteligente, más ilustrada, más libre, más democrática, más rica que la de cuando yo tenía veinte años. Las actitudes para tantos extrañas que teníamos algunos, entonces: la certidumbre de que el amor y las destrezas de la costumbre son distintos, el derecho a vivir con quien se nos antoje, la voluntad de llamar a todo por su nombre, el deber de pensar en los otros, sin duda la libertad sexual, la reverencia por la naturaleza, el decir estoy enferma pero no soy menos que otros, son ahora cosa de muchos y de casi siempre.
Por desgracia, todo este bien que es tanto, se confunde y diluye, se olvida y hasta desaparece cuando a diario nos espanta un mal que nunca imaginamos. Un alarido entre las risas de los niños. No hemos podido con los muertos que no mata el azar sino la barbarie, el odio, la sin razón, la estupidez. Los muertos que empezaron a salir como de repente y que lo tienen tomado casi todo. La maldad que no nos merecemos. ¿Y ahora qué?, preguntamos. ¿Voy a tener tiempo para el miedo? A esta vejez viruelas. ¿Para qué dijimos que todo se puede? No va a quedar otro remedio que pensar en mañana. Entre las risas de los niños, exorcizar el desencanto. Porque nuestros hijos, a pesar de la guerra, como si quisieran desarmarla, están teniendo el valor y la esperanza de tener hijos. Tendrá que haber mañana cuando yo tenga setenta años. Y entre las risas de los niños, he de tener el tiempo para pensar en él.
Nexos, septiembre 11, 2018.
De un año para otro olvido la experiencia, las sensaciones del verano anterior, y la nevera vacía me parece un símbolo de la desolación, una devastadora amenaza del desierto. Una compra masiva no la llena del todo, pero la primera semana de julio es el orden, la armonía. Organizo las provisiones con la rigidez prusiana que sólo destino a las cosas importantes y contemplo con satisfacción los botes y las botellas, los envases originales y los que yo he rellenado, la fruta y la verdura, cada paquete en su balda, cada cosa en su cajón. Hasta que empieza a pitar el teléfono, ¡hola!, ¿estáis por aquí? ¡Ya hemos llegado!
La cuestión no es el tamaño de la casa, sino el de la mesa. Y la de mi jardín es muy grande. Desde que la estrenamos, sus dimensiones redactaron por sí solas una ley no escrita, el acuerdo tácito de que las cenas y las comidas de más de seis personas no podrían celebrarse en otro lugar. Yo celebro esa costumbre, para la que tengo ciertas aptitudes. Siempre me ha gustado mucho cocinar, pero además en Rota tengo un huerto, tan minúsculo como productivo, tomates, pimientos de cuerno de cabra —los mejores para freír—, unos pocos calabacines, unas pocas berenjenas. Otros veranos, con eso he salido muy bien del paso, pero este año en julio no ha hecho nada de calor y el huerto se me ha quedado en la mitad, tomates maravillosos y pimientos muy tardíos. Sin embargo, para comprender plenamente los afanes de mi nevera hay que valorar sobre todo la calidad de mis amigos y, especialmente, de mis amigas.
Tengo la suerte de estar rodeada de mujeres inmejorables, entusiastas, emprendedoras y muy, muy generosas. Tanto que en sus virtudes empiezan mis problemas. Voy a hacer una paella, una cena, una barbacoa, confirmadme cuántos sois. Las primeras veces no escribo nada más que eso. Voy a la cooperativa de pescadores, al supermercado, a la bodega, calculo cantidades, caprichos, hago memoria para no incurrir en las desapetencias de cada cual y acometo el menú con entusiasmo. Cuando empieza a sonar el timbre, resulta que una ha traído una pata de pulpo que acaba de cocer, otra un poco de jamón buenísimo recién cortado, otra una tortilla de patatas porque sabe que le gustan mucho a mi marido y, de propina, una tarta, aspecto en el que coincide con otra que no se había enterado de que no hacía falta traer postre. Así, de la cena medida, calculada, bien planificada, sobra la mitad, y, casi siempre, de las aportaciones espontáneas, un poco más.
No pasa nada, me digo, y se lo digo. Vamos a hacer otra cena para comernos las sobras, no traigáis nada, por lo que más queráis… Antes reorganizo la nevera, saco, meto, cambio, confino en envases propios los restos de comida desconocida que ya no sé quién ha traído, y hago lo mismo con las botellas, vino blanco, vino tinto, manzanillas, olorosos de marcas familiares, y otras sin etiqueta, de alguna bodega de los alrededores, que vaya usted a saber de qué son. Llega la noche de la cena de las sobras, y cuando quiero darme cuenta tengo la mesa de la cocina llena de cosas con las que no contaba, que si un salchichón porque es buenísimo, que si una ensaladilla de gambas porque nunca viene mal, que si unos boquerones en vinagre porque esto se come sin sentir… Y las tartas, por supuesto, siempre más de una. Cuando estrenamos agosto, mi nevera ya está llena de cacharritos diminutos, uno con cuatro boquerones, otro con seis cuñas de queso, otro con unos trozos de chorizo frito que alguien ha guardado porque me van a venir muy bien para hacer unos macarrones. Nunca llego a hacer macarrones, nadie llega nunca a comerse los seis trozos de tartas distintas que se han ido acumulando sin piedad, y sigo haciendo cenas, y más cenas, y otras cenas de sobras que se multiplican dentro de mi nevera como los panes y los peces de los milagros de Jesucristo. Y eso sin contar con que todos los veranos, un par de veces al menos, mi nevera deja de producir cubos de hielo, harta de la inmisericorde presión de cien vasos que insisten una y otra vez por más que no caiga nada en su interior.
Así son los veranos de mi nevera.
Sé que ella odia a mis amigas, pero yo las quiero tanto que les dedico este artículo.
El país semanal, Septiembre, 2018.
Desde su observatorio, Luis Antonio se da cuenta de que el tiempo no ha disminuido la excepcional estatura de Bruno. Ha embarnecido. Sigue llevando lentes de armazón pesada que llevaba en la secundaria e inspiraron un mote despectivo – Cuatrojos–, que fue causante de peleas en el último patio de la escuela bajo la supervisión del prefecto. ¡Qué tipo!, murmura Luis Antonio ante el recuerdo de aquel viejo tolerante.
Antes de la pelea, Bruno se quitaba los anteojos y los ponía en manos de alguna de las niñas que, como espectadoras privilegiadas, declaraban su preferencia casi siempre por él: Dale duro, Hidalgo, dale duro.
Ese apoyo lo compensaba de la obvia desventaja ante sus adversarios.
Luis Antonio se pregunta si su ex compañero recordará las prolongadas conversaciones que sostenían acerca de sus planes. Incluían largas estancias en el extranjero, investigaciones, viajes… Para cualquier persona habrían sido demasiado ambiciosos, y más para ellos, dadas sus circunstancias; sin embargo no lo advertían y hablaban de sus futuros logros con absoluta seguridad.
¿Cuántos de sus proyectos se realizaron? En el caso de Bruno, lo ignora; en cuanto a él, no consiguió realizar su sueño de convertirse en piloto aviador. Al concluir la preparatoria tuvo que suspender sus estudios a causa de una severa crisis económica originada en el accidente de trabajo sufrido por su padre.
Entonces se puso a trabajar como ayudante en una peluquería de Tacubaya. El sueldo era mínimo y las posibilidades de mejorar nulas. Buscó otra oportunidad y la encontró en un taller mecánico. De allí pasó a una gasolinera. Uno de sus clientes, que era supervisor en una fábrica de hilados y tejidos, le dijo que estaban haciendo nuevas contrataciones. Luis Antonio se presentó con su solicitud. Tuvo suerte. Hasta la fecha siguen trabajando allí él y su esposa Minerva.
A pesar de que fueron compañeros desde la primaria, Luis Antonio pocas veces habla de Bruno. El domingo, durante la sobremesa, se refirió a él como su mejor amigo. Minerva dijo que le gustaría conocerlo y le propuso que lo invitaran a cenar. Hace años que no sé nada de él y no creo que acepte venir. Quedamos muy distanciados.
Ella quiso saber el motivo. Le bajé a la novia. Se llamaba Elvira, famosa por el cabello pelirrojo y las piernas bonitas.
Minerva fingió un ataque de celos y la velada terminó como una placentera noche de gatos.
III
El noviazgo de Luis Antonio con Elvira había durado unas cuantas semanas inolvidables, pero su amistad con Bruno quedó destruida. Sus esfuerzos por restañarla fueron inútiles. Hizo un último intento la mañana en que recibieron el certificado de estudios. Bruno se mostró comprensivo y bien dispuesto, pero nunca cumplió su promesa de llamarle para hablar
.
Luis Antonio piensa que tal vez sea el momento de hacerlo, de saldar cuentas; de otro modo no se habría dado el encuentro fortuito. Su amigo no lo ha visto y podría bajarse en la siguiente estación, desaparecer sin darle oportunidad de reconstruir su amistad. Han transcurrido demasiados años como para que el rencor siga intacto.
Cede al impulso, se levanta y se acerca a su amigo. Bruno tarda unos segundos en reconocerlo, pero enseguida lo abraza: Hermano, quién me iba a decir…
Tampoco imaginé… Pero fíjate qué curioso: el domingo precisamente le estaba hablando a mi mujer de ti.
Veo que te casaste.
Y tú, ¿sigues soltero?
Sí. Ya te contaré. Me bajo en la siguiente estación. Déjame tu teléfono…
”¿Para que después no me llames?” Bruno capta la alusión a lo ocurrido el último día que se vieron y saca del bolsillo su celular: De una vez lo apunto para que no se me pierda. Dime…
¿Tienes prisa? Hay muchas cosas de qué hablar. Te invito un café.
A estas horas ya no tomo: me quita el sueño y después llego al trabajo hecho un imbécil.
¿Dónde estás?
En el sitio que menos te imaginas: un laboratorio, como empacador.
Si el café te cae mal, podemos tomarnos una cerveza.
Buena idea.
IV
A la luz de esa breve conversación, Luis Antonio recuerda sus sueños juveniles. Es evidente que para ninguno de los dos pasaron de ser eso –sueños–, pero no lo menciona. Se alegra de que hayan llegado a la cantina. Sólo una mesa está ocupada por un hombre que habla solo. Bruno elige la que está junto a la salida de emergencia. Brindan por el encuentro y empiezan a tejer, a base de preguntas y respuestas, un puente que los conduzca al mundo que compartieron.
Inevitablemente hablan de sus antiguos compañeros; también de Elvira. ¿Volviste a verla?
, pregunta Luis Antonio. Sólo una vez, haciendo cola en un cine. Ella también me vio, pero se hizo disimulada.
¿Cómo está?
Preferiría no haberla encontrado. Y pensar que estuve a punto de suicidarme por ella.
¿Hablas en serio?
¡Qué estúpido!
, responde Bruno sin dar mayores explicaciones.
La referencia a Elvira se interpone entre ellos. Durante unos minutos arrastran la conversación y al fin la dan por terminada. Se despiden con la promesa de mantenerse en contacto. Bruno aborda de prisa un taxi. Luis Antonio se queda mirando cómo se aleja su mejor amigo, un muy bello recuerdo y todos sus ayeres.
La maldita suerte
Siempre he pensado que la buena suerte no existe: la vida te la vas labrando con mil pequeñas decisiones cada día, con esfuerzo y con tenacidad de estalactita. Pero creo en la existencia de la mala suerte, porque hay muchísimas personas de talento que se dejan la piel y el alma como las que más en sus proyectos, y que, sin embargo, no consiguen salir adelante en sus vidas. De hecho, hay biografías que parecen marcadas por una luna negra. Personas con tal cúmulo de desgracias a sus espaldas que su destino empavorece. Son víctimas inocentes a las que un dios ciego escoge castigar.
Hay muchos otros casos, también históricos. Como el de Polidori médico, secretario, quizá amante y desde luego víctima de Lord Byron. De entre los muchos libros que cuentan la famosa noche en Villa Diodati en la que Mary Shelley creó a Frankenstein, recomiendo El año del verano que nunca llegó, de William Ospina, en donde se reivindica la imagen de este hombre, al que Byron llamaba, despectivamente, “el pobre Polidori”. Byron, cruel, lo destrozó: le repetía que era un inútil, que sus obras (el médico escribía) eran espantosas, que era un hombre ridículo. No parece serlo en absoluto, y aquella noche de truenos en la que los invitados de Byron se propusieron escribir cuentos de terror, mientras Mary paría a Frankenstein, Polidori creó El vampiro, el antecedente de Drácula y en realidad un retrato del chupasangres anfitrión. El destino cruel (luna negra, dios ciego) hizo que el libro se publicara bajo el nombre del vampiro inspirador, es decir, de Byron, que no se dio ninguna prisa en deshacer el entuerto. El relato fue un éxito tremendo: al principio vendía 5.000 libros al día… con el nombre del malo. Al cabo Polidori consiguió que se reconociera su autoría, pero ya era tarde, estaba emocionalmente deshecho. Se suicidó a los 25 años bebiendo ácido prúsico. Hace falta estar muy desesperado para darle a la muerte un beso tan atroz. Y su mala suerte perdura: hoy apenas si se le recuerda, y su imagen sigue estando manchada por la versión ponzoñosa de Byron: en la Wikipedia, por ejemplo, le dejan bastante mal.
De modo que yo sólo creía, repito, en la mala suerte, no en la buena. Y de pronto ha salido en la revista Nature un estudio tremendo de la Universidad de Northwestern que, tras analizar la carrera de 30.000 cineastas, artistas y científicos, concluye que el éxito viene en rachas; que estas rachas duran poco, como máximo cinco años; que por lo general sólo se tiene una en la vida, y que son un completo producto del azar. Es decir, de la buena suerte. Un veredicto aterrador que te deja tiritando. Supongo que todos nos plantearemos lo mismo: ¿La he tenido ya, no la he tenido? Si ya hubo una etapa buena, ¿el futuro sólo será decaer? ¿Importa un bledo el esfuerzo? Espero que el estudio no ande muy atinado. Mientras tanto, en este agosto en el que no nos veremos (volveré a publicar mis artículos en septiembre), les deseo que tengan mucha suerte. Por si acaso.
El Pais, 2018.
Sentadas en una banca Rosenda y Áurea ven jugar a sus hijos. La más pequeña, Sarahí, aferrada a las cadenas del columpio le pide a Óscar que la impulse más rápido. Él accede a la petición hasta que su madre lo reprende:
Áurea: Más despacio, hijo. ¿No ves que Sarahí está chiquita y se puede caer?
Rosenda: Qué milagro que Óscar no trajo a Chester. Siempre que viene al parque, lo trae.
Áurea: Lo dejamos en la peluquería. A la una tengo que pasar a recogerlo. Desde que lo adoptamos, cuando empezaron las vacaciones, Chester y Óscar casi no se han separado. Dentro de una semana, cuando regrese a clases, mi hijo quiere que le pida permiso a la miss para llevar a Chester a la escuela.
II
Rosenda celebra la ocurrencia de Óscar y, sin apartar los ojos de los niños, se inclina hacia su amiga y le habla en tono confidencial:
Rosenda: ¿Y cómo reaccionó cuando le dijiste que no llevarán a su mascota de vacaciones?
Áurea: No se lo he dicho. No sé cómo.
Rosenda: Óscar ya tiene siete años y es muy inteligente. Si se lo explicas lo entenderá.
Áurea: Pero le va a poner mala cara a su abuela y ella, que de por sí anda tan sentilona… El otro día se puso a llorar porque Óscar no quiso darle un beso y en cambio a Chester lo besa a todas horas. Eso, para ella, significa que su nieto la quiere menos que a su mascota.
Rosenda: ¡Ay, qué doña Emma! ¿Cómo se le ocurre una cosa así?
Áurea: Mi suegra adora a Óscar. Como fue su primer nieto está endiosada con él. Si por ella fuera se lo llevaría a vivir a su casa.
Rosenda: ¿Te doy un consejo? Habla con doña Emma. Si como dices adora tanto al niño no querrá verlo sufrir cuando se vaya de vacaciones sin Chester.
Áurea: ¿Estás sugiriéndome que desinvite a mi suegra? ¡Olvídalo! El año pasado fue mi mamá con nosotros a Taxco, ahora le toca a doña Emma acompañarnos a Guanajuato. Está ilusionadísima. Imposible decirle: “Como ya es alérgica a la pelambre de Chester mejor quédese en su casa para que podamos llevárnoslo a él.”
Rosenda: O sea que se volvió alérgica de la noche a la mañana, ¡qué raro! ¿Y cómo lo supo?
Áurea: Porque el otro domingo que fue a la casa dijo que llevaba muchos días con dolor de cabeza y salpullido en las axilas. Le pregunté si había comido mariscos y me dijo que no. Que sus malestares se debían a que Chester estaba soltando mucho pelo.
Rosenda: El perrito lleva con ustedes más de un mes y a doña Emma nunca le había causado problemas estar junto a él ¿por qué ahora sí?
Áurea: No se lo vayas a decir a nadie, pero creo que todo es un invento. Como sabe que a Gonzalo y a mí nos preocupa su salud, inventó lo de la alergia y las jaquecas para que no llevemos a Chester de vacaciones. Bueno, es lo que pienso, pero no tengo pruebas…
Rosenda: Quítate de problemas: deja a Chester conmigo. Óscar aceptará porque sabe que Sarahí se lleva muy bien con su perrito. Te aseguro que la pasará mejor en mi casa que en un albergue canino.
Áurea: Eres muy linda pero no puedo cargarte con más trabajo. Estás embarazada, Sarahí todavía está chiquita, llevas la casa, tienes tu chamba…
Rosenda: Hasta ahorita sí, pero si cambian la oficina a Tampico tendré que renunciar. Me moriría si me fuera con el niño y Manuel se quedara solo. Aquí él tiene trabajo. Imposible pedirle que lo deje y se vaya con nosotros. Y ¿quién nos asegura que allá encontrará empleo?
Áurea: Tú metida en semejante dilema y yo cargándote con mis tonterías: que si mi suegra, que si Chester…
Rosenda: El hecho de que te lo cuide una semana en nada agrava mi situación.
Áurea: El problema es que Óscar por ningún motivo quiere separarse de su perro. Comen y duermen juntos. (Embelesada, mira a su hijo.) Es precioso, pero anda greñudísimo. Antes de que vuelva a la escuela lo llevaré a que le corte el pelo. Sus compañeros le hacen burla porque trae el cabello muy largo, y como lo tiene rizado le dicen que parece niña. ¿Por qué te da tanta risa?
Rosenda: Se me acaba de ocurrir una idea: cuando recojas a Chester en la peluquería quédate allí y pide que de una vez te lo rapen.
Áurea: Pero ¿por qué?
Rosenda: Para que tu suegra ya no diga que la pelambre de Chester le provoca salpullido en las axilas y puedan irse los cinco de vacaciones. Con el calorón que hace en Guanajuato, el cachorro estará feliz sin pelo.
Áurea: Si rapo a Chester estoy segura de que Óscar va a pedirme que le haga lo mismo.
Rosenda: ¡Andará a la moda! Ahora muchos jóvenes se rapan y los niños sólo se dejan un mechón de pelo: con una tira de pelo arriba: parecen mohicanitos. Con los ojos que tiene Óscar se verá divino y sus compañeros dejarán de molestarlo. ¿Qué dices?
Áurea: Que eres genial. (De pie.) Óscar: es hora de ir por Chester. Amiga, dime ¿qué se te antoja que te traiga de Guanajuato?
Rosenda: Nada. Sólo quiero que regreses contenta, cansadita y muy, muy ojerosa.
El parecido dio pie a discusiones familiares, a celos ocultos y a cierta necesidad de afirmación por parte de la abuela materna. Cada vez que iba de visita a la casa de su hija, con su primera nieta en brazos se paraba frente al espejo del botiquín y al ver el reflejo de ambas murmuraba: “No importa lo que digan, eres mi vivo retrato. Soy tu abue y te adoro. Quiero que Dios me preste vida para verte con tu vestido de quince años y luego, ¿por qué no?, con el de novia.
II
–¿Recuerda cómo iba vestida la niña la mañana en que desapareció?
–Sí. Llevaba su camiseta, sus pants nuevos y su chamarrita de capucha. No quería ponérsela, pero la obligué porque estaba chispeando.
–¿Está segura?
–Desde luego. ¿Cree que estoy jugando o qué? Perdone que me impaciente, pero comprenda mi desesperación. A veces no sé ni lo que digo. Sí, sí estoy segura de que Sandra llevaba esa ropa. Pero, ¿qué significado tiene cómo iba vestida? Lo importante es ella. Un metro veinte de estatura, cabello lacio, ojos negros, barba partida, un lunar sobre la ceja derecha.
–¿Qué otro detalle recuerda? Entre más datos aporte más rápido la encontraremos.
–Júreme por su madre que van a buscarla, que harán todo lo posible…
–Señora: no tengo por qué jurarle nada. Es mi obligación atenderla. ¿Tenemos su teléfono, verdad?
–Sí, también el de mi madre, el de mi suegra, el de mi esposo. El se quedó en la casa por si alguien tiene información o por si llega Sandra. Es muy lista. Si se perdió estoy segura de que dará con la casa. Señor, disculpe mi insistencia, pero entienda: es una niñita de apenas seis años. Me moriría si le pasara algo malo. Prométame…
III
En la corta vida de Sandra, sus padres, sus abuelos, su maestra le arrancaron muchas promesas. Prométeme que te vas a estar quietecita mientras te peino; que tomarás el jarabe aunque sepa feo; que ya no vas a pelearte con tu prima Daniela; que no seguirás mordiendo tus lápices; que no vas a salirte a la calle solita. ¿No ves que pasan los coches muy rápido y te pueden atropellar? No queremos eso, ¿verdad? Y otra cosa: prométeme que vas a tomarte la leche para que sigas creciendo fuerte y linda.
Dos rayitas marcadas en la pared con crayón indeleble registran los centímetros que la niña creció de un año a otro. Uno veinte de estatura. La midieron el 8 de enero, día de su cumpleaños. Luego, por juego, se subió en los tacones altos de su madre y dijo que era un gigante. Su padre le tomó una foto con su celular. La imagen sigue allí, pero la niña no. Su ausencia duele tanto como el primer día que dejaron de verla. Cabello lacio, ojos negros, barba partida…
¿Cómo no adorar a una niña así? Todos querían para ella lo mejor y se lo dieron: cuidados, cariño, juguetes. Cuando Sandra se portaba mal su madre los ponía fuera de su alcance, encima del ropero.
Castigar a su niña era un tormento, pero lo soportaba hasta que al fin le devolvía a Sandrita la muñeca desgreñada, el oso de peluche sin un ojo, el juego de dados de colores, la burbuja de plástico dentro de la que un payaso puede reproducir una tonada infantil con sólo girar una pequeña manivela.
Algunas noches sus padres se quedaban mirando a la niña dormida bajo la colcha afelpada y se hacían preguntas cuyas respuestas apuntaban hacia el futuro. “¿Te imaginas a Sandra ya grande? ¿Crees que vaya a ser alta o chaparrita?
Y luego venía la invariable confesión materna: Dice que quiere crecer pronto y mucho para alcanzar sus juguetes cuando se los quite y los ponga encima del ropero.
La ocurrencia provocaba risa a la pareja que al fin apagaba la luz y salía de puntitas para no robarle a la niña ni un minuto del sueño: Dormida parece una muñeca.
IV
El dolor de la ausencia no se desgasta. Está vivo, recién sa-lido de la desesperación, abrasador como el día en que la niña desapareció sin dejar huellas. Uno veinte de estatura. Pelo castaño… La esperanza de recuperarla sigue presente, pero ha empezado a resquebrajarse. Por las fisuras a veces se filtran los reproches.
–Pero, ¿cómo se te ocurrió permitirle ir a la tienda?
–Queda a la vuelta, eran las once de la mañana. A esas horas hay muchísima gente en la calle, ¿qué podía pasarle?
–Debiste ir con ella.
–¡Ya deja de decírmelo! ¿Quieres volverme loca? ¿No te das cuenta de lo mal que me siento?
–No eres la única que sufre. Soy su padre. Sabes cuánto la quiero… Si no aparece me pego un tiro.
–¡Qué fácil, no! Y entones yo ¿qué? Piensa un poquito en mí. Si tú no me das fuerzas entonces ¿quién? Abrázame fuerte. Juntos vamos a pedirle a Dios que nos traiga a la niña, que nos la devuelva sana y salva. Están pasando tantas cosas horribles a las criaturas…
–Si lo sabías, ¿cómo se te ocurrió dejarla salir sola?
–Te lo he dicho mil veces. ¿Tengo que repetírtelo otra vez? Si lo que quieres es lograr que me sienta culpable, lo estás consiguiendo… Para que estés contento gritaré que soy culpable de todo, que fui una estúpida, una mala madre. Y no me pidas que me calme. No puedo. No quiero que amanezca. Sufro cada día más.
–El dolor causado por la ausencia de la niña sigue vivo, crece, sangra por esas dos rayitas marcadas en la pared. Ocho de enero. Cuatro centímetros más. ¡Cuatro!
La españolita y el Príncipe Gurdjieff
La odisea de Patricia Aguilar en Perú me produce tristeza y admiración. ¿Y si era feliz con su deplorable vida? Respetar su voluntad sería entonces lo justo
Españolita” no por machismo falocrático, ni por la pasión de los peruanos por los diminutivos, sino por cariño, por lo frágil, delgadita y vulnerable que parece, allá en el distrito de San Martín de Pangoa, en plena selva amazónica, donde se la deben haber comido viva los zancudos, con su bebita de un mes en los brazos y esos ojazos de muchacha valiente, que ha descubierto la verdad y sabe que este mundo va a desaparecer, pero que ella se salvará con ayuda del Príncipe Gurdjieff y será la madre de una nueva humanidad.
Su historia me la imagino perfectamente. Patricia Aguilar, de 16 años, está allá en su tierra natal, Elche (Alicante), dolida por la muerte de un tío muy querido, navegando en Internet. Y de pronto aparecen en la pantalla las palabras salvadoras, venidas del otro lado del mundo, Perú. Primero, la intrigaron, luego la sedujeron y, por fin, la convencieron. Este mundo se iba a acabar por la insensatez y crueldades de los humanos; pero algunos pocos se salvarían, gracias al Príncipe Gurdjieff y su sabiduría para traspasar las apariencias y llegar a la verdad cruda y dura. Con él sobrevivirían quienes escucharan su mensaje. ¿Qué podía importarle a ella que aquellos textos estuvieran plagados de faltas de ortografía si comunicaban algo que le llegaba al corazón y le contagiaba una fortaleza desconocida? A ocultas de sus padres, Patricia mantuvo largas conversaciones con el gurú peruano, quien la fue instruyendo en las verdades gnoseológicas, astrales y esotéricas que posee y dándole unas instrucciones que la joven conversa siguió al pie de la letra.
Al cumplir los dieciocho años, la mayoría de edad, dijo a sus padres que iba a cenar a casa de un amigo. En verdad, desapareció, llevándose seis mil euros de la familia. Aterrizó en Lima, donde conoció a su maestro, mentor y, desde entonces, amante. El Príncipe Gurdjieff tenía una mujer legítima y por lo menos dos amantes más. E hijos con todas ellas. Vivía en una barriada pobrísima, pero la españolita estaba preparada para todos los sacrificios. Quedó embarazada y, como las otras mujeres del harén del que ahora formaba parte, se convirtió en vendedora ambulante para alimentar y vestir a su Príncipe y gurú. Según el vecindario, de la vivienda en que este vivía con su serrallo y parvulario, salían ruidos violentos, golpes.
La joven rescatada niega haber sido secuestrada y dice estar contenta con la hijita de ella y el chamán
Aquí aparece el héroe de la historia, según los periodistas: Alberto Aguilar Berna, comerciante que proveía de levadura a todos los panaderos de Elche, hombre modesto, trabajador e invulnerable al desaliento. Empezó a mover cielo y tierra para encontrar a su hija desaparecida. Denunció su eclipse a la policía de Alicante, movilizó a la opinión pública, consiguió fondos y, cuando supo que Patricia estaba en el lejano Perú, partió hacia ese remoto confín. Allí sentó otra denuncia ante la policía local. Al mismo tiempo, hizo pesquisas y llegó a descubrir la barriada en que vivía el Príncipe Gurdjieff: la llenó de carteles ofreciendo diez mil soles de recompensa a quien le revelara el paradero de la muchacha.
Para entonces, el brujo, chamán y estafador ya había huido hacia Junín, varios cientos de kilómetros al Este de Lima y se había refugiado en un pueblecito amazónico, Alto Celendín, donde Patricia y demás mujeres trabajaban como camareras en un restaurante para darle de comer. Alberto Aguilar Berna llegó hasta allí, con policías peruanos a los que debió pagarles el viaje, la comida y la pensión, dados los presupuestos exiguos de la Policía Nacional. Por fin dieron con ella y esa es la fotografía repartida por el mundo: la españolita en bombachos floreados, de anatomía filiforme, con su bebita en los brazos y una mirada fija y serena, de quien desafía al mundo porque sabe que es suya la verdad.
La policía capturó también al Príncipe Gurdjieff, cuyo nombre verdadero es Félix Steven Manrique Gómez. Tiene 35 años y, además de brujo, gurú, seductor y fabulador, promete a sus secuaces femeninas reducirles las caderas si las tienen muy anchas, aumentarles los pechos si hace falta y perfilarles la nariz. Lo adorna una coquetería apabullante. Apenas lo capturaron, pidió un peluquero-barbero que le cortara el pelo y rasurara, para estar más apuesto en las fotografías de la prensa. Es técnico electricista, expulsado de una secta llamada Gnosis por conducta impropia y, usando nombres y seudónimos diferentes en Facebook y en YouTube, venía anunciando hacía tiempo el irremediable fin del mundo y su recreación, gracias a él, ser elegido.
Sin vendedores de disparates y sus víctimas en “desprogramación”, el mundo se despoblaría
Hasta ahora todo tiene la apariencia de una historia bastante frecuente, en este mundo de oscurantistas más o menos pícaros y muchachitas crédulas. Sin embargo, en vez de un final feliz, los problemas de Alberto Aguilar Serna y su esposa sólo acaban de comenzar. Porque su hija Patricia, que está siendo “desprogramada” por los psicólogos de la policía peruana, niega por lo visto que haya sido secuestrada, afirma que está muy contenta con su suerte, con la hijita que le hizo el Príncipe Gurdjieff, y se niega a que “la salven”. No olvidemos que es mayor de edad y que, a menos de estar loca rematada, puede hacer con su vida lo que le dé la gana. Es verdad que, como está viviendo en la ilegalidad en Perú, podría ser expulsada a España, donde, ha dicho su simpática madre, “la esperan a ella y a la niñita con los brazos abiertos”.
Tengo tan poca simpatía por el Príncipe Gurdjieff como por el Gurdjieff verdadero, el que, según Jean-François Revel, era una “sabandija beoda” que, en el París de los años cuarenta, seducía con sus patrañas espiritualistas a señoras millonarias e intelectuales progresistas (incluso a él, por un tiempo) a fin de que le pagaran las borracheras. Pero si a todos los vendedores de disparates religiosos los fueran a meter presos y nos dedicáramos a “desprogramar” a quienes les creen lo que cuentan, el mundo, me temo, quedaría despoblado. Y, algo peor, la libertad desaparecería.
En cambio, aunque todos los libros esotéricos me producen unos bostezos de cocodrilo, siento gran cariño por la filiforme Patricia y su odisea me produce una tristeza mezclada de cierta admiración. ¿Era feliz, llevando la deplorable existencia que llevaba al lado del Príncipe, sirviéndolo, como las otras infelices que también le creían las idioteces con faltas de ortografía que les decía? ¿Le abrirán quienes la “desprograman” el camino de la normalidad? ¿Y si la convierten en una muchacha bien comida, bien vestida pero sin rumbo, desdichada, convencida de que, como persona normal, ha perdido su alma y razón de vivir?
No digo que ocurra, pero podría ocurrir, y en ese caso ¿qué es lo más justo? Yo creo que dejarla hacer lo que a ella le parezca, lo que la haga sentirse mejor, respetar el destino que ella elija para la pequeñita que engendró en los brazos de aquel Príncipe de pacotilla. La “normalidad” también puede ser temible cuando se impone por la fuerza y consiste en aniquilar la libertad de los otros, los distintos a los que nos creemos normales.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2018.
© Mario Vargas Llosa, 2018.
Escribo esas palabras –desamparo, abandono– y vuelvo a ver tu silla vacía frente a la mesa, escucho de nuevo la voz de mi madre diciéndonos, a mis hermanos y a mí, que en cualquier momento ibas a llegar. Oigo también sus pasos rumbo a la puerta para asomarse a la calle con la esperanza de verte aparecer trayéndonos el mejor de los regalos: tu presencia. No fue así. Terminamos aquel año alrededor de la mesa sin atrevernos a tocar la cena.
II
La memoria es curiosa –por no llamarla cruel–: se ocupa de conservar muy bien nuestros recuerdos tristes y nos los entrega completos en cualquier momento, cuando menos lo esperábamos ni lo queríamos. Hoy, justificados en la fecha, impongamos nuestra voluntad y arrebatémosle a la memoria reminiscencias hermosas. Por ejemplo, las mañanas que dedicaste a enseñarme a escribir: 28 letras son la mejor herencia que me dejaste, la derrocho todo el tiempo, pero sigue cuantiosa y salvadora.
Me he propuesto guardar muy bien la imagen de nosotros –quiero decir tú y yo– caminando por el terreno pedregoso para llegar al río donde empapaba sus ramas bajas un retorcido árbol de aguacate. Desprendíamos uno de sus maravillosos frutos y, sentados a la orilla del agua, lo saboreábamos mientras me hablabas ¿de qué? No logro recordarlo, pero en cambio tengo la sensación de que ahora mismo escucho el zumbido de los insectos o los inútilmente feroces ladridos de los perros que vivían en el rancho. Todos eran de todos, excepto uno, amarillento y flaco, que era nuestro: Esigual. ¿Quién le puso ese nombre? Déjame suponer que fuiste tú.
Hay otro recuerdo bello. Lo remarco despacio, con la punta de un imaginario lápiz amarillo. Aunque muchas veces fui tu acompañante en aquellos momentos, en mi evocación sólo apareces tú. Vas caminando en silencio entre las milpas. A veces te detienes, echas una mirada general, te quitas el sombrero, te inclinas, tomas un puño de tierra: lo hueles, lo besas, lo desgranas; luego estiras el brazo y lo dejas al capricho del viento.
Era muy niña entonces y no entendía el significado de aquella ceremonia secreta. Mucho tiempo después, cuando vinimos a vivir a la ciudad de México, la entendí con sólo verte hundir entre el pasto hirsuto de un jardín las semillas que llevabas en la bolsa del saco. No dudo que al realizar ese acto excéntrico –que algunos transeúntes deben haber tomado como prueba de locura benigna– pensabas en tu amaneceres en el campo, en tus remotas esperanzas de una buena cosecha.
Perdóname: prometí que por hoy, insisto en que validos por el significado de la fecha, sólo recordaríamos los momentos alegres. Ya te mencioné algunos. Quiero evocar otro muy divertido: cuando llegamos a vivir a San Luis Potosí, con el producto de una venta de semillas, te compraste un automóvil gris muy pequeño. Aún no me explico que hayamos cabido tus cinco hijos, mi madre y tú al volante. Querías mostrarnos la ciudad, llevarnos a Los Filtros, al Saucito… No llegamos a ninguno de esos lugares porque, en una torpe maniobra, te subiste a una glorieta y al chocar le arrebataste su espada de mármol a un héroe nacional.
Fuera del coche destrozado: humo, curiosos, exclamaciones y el silbatazo de los cuicos que se acercaron para ver el alcance del destrozo y arrestar de inmediato al culpable. ¡Tú! A cambio de ese y otros malísimos momentos, a fin de liberarte del arresto, cobraste fama: apareciste en la primera plana de todos los periódicos junto al héroe desarmado, tu automóvil hecho un acordeón y la multitud (en aquel tiempo diez personas eran muchedumbre) excitada y sonriente, feliz por sentirse partícipe de un hecho que alteraba la rutina, el ritmo adormecido de aquel
San Luis Potosí.
Desde luego conservamos los recortes de los periódicos con tu fotografía: un tesoro. Cuando recibíamos la visita de algún familiar o de un amigo, si mis hermanos y yo estábamos en la calle jugando, mi madre nos pedía que entráramos a la casa con una frase que aún me hace reír: Niños, vengan: vamos a ver los periódicos donde salió su padre.
Sentados en la orilla de las camas, mirábamos a nuestros visitantes pasarse de mano en mano los recortes, observarlos con expresión admirada, también un poquito envidiosa, para enseguida volverse hacia ti con un gesto de profundo respeto. Lo merecías, después de todo no cualquier civil –hasta aquellos momentos– había sido capaz de despojar de su arma a un héroe de la Patria, y sin gota de sangre derramada.
III
Lo que son las cosas: en vez de traerte regalos te pedí uno: que olvidáramos, al menos por hoy, los momentos tristes. Gracias por tu ayuda para conseguirlo. Eras un hombre sobrio y poco dado a la efusividad. Comprendo que esta especie de carta pueda parecerte sentimental y cursi. Me justifica la fecha: Día del Padre. Tú fuiste y serás siempre el mío.
(P.S: Te habrás dado cuenta de que en ningún momento mencioné tu nombre. Lo he consumido a tanto escribirlo en mis relatos: Antonio.)
Pérdidas
Hoy, tres de junio, se cumplen quince años de que, por tonta, no me lo digan, ni me regañen, que en en el pecado llevo la penitencia, perdí a mi primer perro. Desde entonces, toda pérdida me lo recuerda y cada vez que lo recuerdo lo acompañan otras pérdidas. Aquí les dejo esta memoria. con el deseo de que los acompañe.
Hace poco, un mal día, perdí a mi perro. Quizás es un equívoco llamarlo mío, porque él nunca fue de nadie. Según dicen los expertos, son los perros quienes nos consideran suyos. Por eso los entristece nuestra ausencia, son ellos quienes nos pierden a nosotros. No sé, el mío había conseguido embaucarme con su amor delirante y su ciega lealtad al ir y desandar de mis pasos.
Lo quisieron mis hijos hace nueve años. Por entonces uno tenía doce y la otra diez. Cuando me resistí a aceptarlo me entregaron todas las promesas del caso: ellos se encargarían de recoger el diario testimonio de su buena digestión, de dormir con él, llamar al veterinario si se enfermaba, rascarle la panza y hablarle al oído como sólo se les habla a los bienaventurados.
Pero mis hijos estaban en la edad de las promesas incumplidas y al poco tiempo yo quedé a cargo del cachorro. Empezó a ir conmigo a la caminata de las mañanas y a dormir largas siestas en mi estudio, acompañando la lentitud y el desorden en que escribo con el compás de su sueño armonioso y tibio. Nos hicimos de tal manera cómplices que una de las veces en que se enamoró, leí a Quevedo cerca de su oído durante toda la semana que tardaron sus penas. Ni entonces conseguí imaginar que podría perderlo por causa de una hembra que lo mal encauzara. Pero ahora no se me ocurre otra cosa para encontrar consuelo que imaginármelo lleno de amores cumplidos reproduciendo su alegría en casa de alguien que se lo robó para usarlo como un apasionado semental. Porque en eso sí era de la familia, le daba por los amores con tal intensidad que perdía cualquier otro interés por el mundo si quedaba a la deriva de su fantasía y su fervor. Yo lo había acostumbrado a ir conmigo al bosque como se le diera la gana, pero sin correa ni más obligación que la de mostrarse dichoso y libre igual que debería ser todo el mundo.
Durante años hicimos el mismo camino casi todos los días. Mis amigos se acostumbraron a oírme llamándolo cuando se atrasaba y a verlo aparecer y desaparecer a su antojo sin extraviarse más que a ratos. Por eso es que la mañana en que lo perdí de vista y el mes que tardé en aceptar que lo había perdido del todo, se me hicieron tan largos e inauditos. Durante semanas lo busqué hasta colmar a los demás, lamenté su ausencia hasta que de tanto nombrarlo quienes me quieren empezaron a levantarse de la mesa cuando la evocación se prolongaba. Y dado que uno puede aceptar todo antes que hacerse al ánimo de perder a todos sus cariños al mismo tiempo, evité las remembranzas en voz alta y me propuse mandar al perro de Quevedo al arcón en que se guarda la nostalgia de las cosas y los seres prohibidos al recuerdo público.
No es asunto de todos reconocer una pena en todas nuestras penas. Lo que para unos es trivial a otros les resulta entrañable y no hay mejor manera de echar a correr al prójimo que añorar en voz alta la huella de lo que hemos perdido.
Llegada cierta edad, a la que por cierto he llegado hace rato, uno empieza a estar hecho de lo que ha ido ganándole a la vida y de lo que ha ido perdiendo en el camino. Y tanto pesa uno como lo otro, y así como la suma de lo que tenemos está hecha con una mezcla de nimiedades y tesoros, la suma de las pérdidas también se trama con las mermas mayores y las de apariencia insignificante. Y se trama de tal modo que a veces nos estremece la evocación de cualquier nimiedad a cambio de las mil y dos noches que nos hemos prohibido llorar lo crucial.
Yo pierdo tantas cosas cada día, y tantas vuelvo a encontrar y a perder al día siguiente, que quienes viven conmigo se divierten apostando qué de todo lo que nombro aparecerá pronto y qué desaparecerá en definitiva. Antes de salir a la calle siempre pierdo los lentes de sol o el teléfono, la libreta con direcciones o la única pluma que no tiene mordido un cabo.
Casi siempre pérdidas indecisas, sólo de vez en cuando pérdidas decisivas. De cualquier modo la suma de unas y otras van haciéndonos vulnerables o heroicos.
Hay pérdidas que nos marcan para siempre y no me refiero a minucias como el himen, sobre cuya desaparición oí hablar como quien habla de una catástrofe durante los varios años de escolaridad a los que me sometí sin remedio, sólo para que al fin resultara penoso andar cargándolo, sino a pérdidas como el tiempo que puse entonces en inventarle vida interior a cualquier idiota cuyo caminar me interesaba.
“En amor quien pierde gana/ quien gana en amor se pierde” escribió Renato Leduc. Por desgracia creerle no ha sido siempre fácil y un tiempo las pérdidas de amor sonaban sólo a derrota. Ahora sé que quien pierde en amor puede tener la fortuna de encontrar con quien darle rienda suelta a la desolación del abandono hasta terminar canta y canta como quien olvida de tanto darle cuerda a la misma queja. Quien pierde en amor puede ganar toda una tarde oyendo “Addio del passato” en la extraña voz de Filippa Giordano. Quien pierde un amor puede recordar a Neruda: “tengo hambre de tu risa resbalada” o morirse de risa releyendo la última carta que su pasión fue capaz de echar al aire como un lamento.
Muy pocas veces viene una pérdida que no acarrea tras ella sino aridez y sin razón. Durante el tiempo en que anduve sin salud gané la paciencia, y ahora que mi hija está lejos gano la certidumbre de que es extraordinaria. Hasta la muerte de mi padre, de cuya impronta he hablado sin recato, corriendo el largo riesgo de perder por hartazgo a mis lectores, trajo consigo la ganancia de un reino que quizás yo no me hubiera permitido si él se hubiera quedado en el rumbo de mis asideros con su dulce pero inapelable arbitrio. Comprender esto que digo no es resultado sino de otras pérdidas: la juventud, por ejemplo, con todo y sus consecuencias: las arrugas, las canas, el hueso de mi nariz creciendo hasta hacerme recordar a mis tías cuando doy con un espejo sin buscarlo, ni se diga la firmeza que alguna vez tuvieron las partes de mi cuerpo que hoy no tienen sino memoria y deseos insospechados. Suma de pérdidas, suele dar ganancias: ya no soy joven, pero ya no me importa no haber sido alta, ni me pongo zapatos incómodos sino en las grandes ocasiones, mismas que aprovecho para perder otra de las cosas que sobran: la vergüenza que antes me hacía bailar toda la noche parada en dos agujas y que hoy cuando desaparece me deja descalza dando brincos con “El ratón vaquero”.
Aparte de los lápices y los anteojos, de las llaves y el reloj, del sosiego y el tiempo, de la fe, la cordura, la infancia de nuestros hijos y todas esas cosas que nombramos a diario como pérdidas; en silencio perdemos tantas otras cosas que a veces urge que entre un viento, las revuelva, las nombre y nos explique lo que hacen en nuestro ánimo con su ausencia.
He aprendido, tras tantas pérdidas menores, a evocar con cordura y a invocar a solas. Porque no hay pena mejor pagada que la nostalgia ejercida cuerdamente entre las cuatro paredes de uno mismo.
Hay pérdidas que deberían darnos gusto: yo he perdido el antojo ineludible de un chocolate a todas horas, la capacidad para comer a deshoras, el deseo de tragarme la noche. A cambio duermo cerca del mar en abril y la noche me traga sin remedio cada vez que trae lunas. He aprendido a disfrutar la soledad, a negarme al tedio, a ver la tele y a ir de compras sin culpa. Ya no me gusta el ruido, ni la música en los restoranes. Voy perdiendo la tolerancia a estos desfalcos mientras me crece el gusto por la conversación alargándose hasta que las horas se vuelven madrugada y las mañanas tardes y el arco iris lluvia.
Cuando la casa se queda sola y yo me quedo sola con la casa, ando y silbo para no añorar: la risa de mi hermana imitando alguno de mis desatinos, los pasos de mi hija en la escalera brincando igual que brinca el agua cuando hierve, la boca de mi hijo negándose a usar un saco de cuero porque cuesta más que sus zapatos, la voz del señor de la casa dando noticias en torno a cualquier cosa que haya podido ser noticia, el deseo de un tesoro que guardo sin alardes, la ironía de mi sobrino que aquí vivió con todo y sueños y, otra vez, porque sí, la voz de mi madre jugando a que no pasa el tiempo.
Tras todo esto y tras cuanto cuento, imagino y venero, andaban siempre las patas de mi perro sonando a mis espaldas. Ha de ser por eso que cuando añoro cualquier cosa, añoro al perro como quien todo añora.
Los planes de Maximino consisten en atender a su esposa al máximo y de esa manera compensarla por los periodos de indiferencia motivados por el cansancio, los agobios económicos, los interminables recorridos por las viejas cantinas con buenas botanas y por lo menos una pantalla.
Hará todo para que Lorena sienta que ella es el centro de su atención, inclusive renunciará a ver la tele. Si acaso la mira será por unos momentos, mientras ella se ocupe en hacerle el almuerzo, la botanita del mediodía, los bocadillos que comerán en la cama con una botella de vino y música en el modular.
II
Están a punto de levantarse de la mesa cuando estalla un transformador en la avenida Central. La intempestiva falta de luz los sorprende y los hace sentir desamparados. Fiel a su propósito de no hablar de problemas, Lorena se muestra optimista: De seguro lo arreglan pronto; pero si nos quedamos a oscuras hasta la noche, ¡mejor! Será más romántico y más fácil que hablemos.
¿De qué?
, pegunta él distraído.
Antes de responder, Lorena selecciona el tema que, según ella, puede interesarle a Maximino. No encuentra ninguno y por primera vez en todos sus años de matrimonio lamenta ser ignorante en futbol y box. Pedirle a su esposo que la aleccione en esas materias puede ser una buena salida. Él le toma la palabra y se pone a hablarle de pases, gambetas, chanfles y todo lo demás que hace del futbol el deporte más visto en el mundo. Lorena muestra entusiasmo y admiración ante los conocimientos de su marido; él, llevado por las muestras de aprecio, prolonga sus explicaciones y las ilustra con movimiento enérgicos que ponen en peligro el mobiliario.
III
Lorena mira con disimulo el candil de la sala. La luz no llega. Por lo que pueda suceder piensa en que su lámpara no tiene pilas y no recuerda dónde guardó las velas. Para distraerse va a preparar la botana. Total, pasa de la una de la tarde y ya pueden tomarse una cervecita.
¡Salud! Por nosotros
. Maximino escupe el primer trago: No está fría, me sabe a orines.
La reacción de su marido no debe irritarla y prefiere darle un enfoque positivo al asunto: Dicen que tomar orines es bueno para la diabetes.
Quienes lo digan son unos ignorantes. Además, si se me antojara algo caliente bebería un café.
Lorena se ofrece a preparárselo y él le recuerda que si toma café después de las once de la mañana se le va el hambre. Ella, dispuesta a encontrar la solución para todo, mira el reloj de pared: Es la una y veinte. Para las tres que comamos te habrá vuelto el apetito.
Maximino aprovecha para descargar su tensión: A las mujeres les encanta imponer horarios. Mi madre tendía el mantel a la una y media de la tarde, y aunque no tuviéramos hambre nos obligaba a comer.
Lorena piensa en voz alta: Tu mamá siempre ha sido muy autoritaria y….
. Antes de que termine la frase Maximino la calla: No hables mal de mi madre. Jamás he conocido a una mujer tan esforzada ni tan generosa.
Esas palabras la devalúan, la hacen sentir que él no toma en cuenta sus esfuerzos para atender dos trabajos, a su familia y la casa. No quiere discusiones, va a la cocina y enciende la radio de transistores: necesita disimular con música el incómodo silencio.
Ya más serena vuelve al comedor y dice que irá a la tienda por hielo y pondrá las cervezas a enfriar en una cubeta. Maximino rechaza la idea. Además, pueden beber vino. Si lo tomamos sin comer nos emborracharemos y no quiero que te duermas. Deja que traiga los bocadillos
, dice Lorena.
Maximino no puede controlar su impaciencia: ¿Quién te entiende? Hace cinco minutos dijiste que era muy temprano para comer y ahora me sales con los bocadillos. Pero en fin, haz lo que quieras; sólo dame chance de pasar bien los únicos dos días libres que he tenido en el año.
Tierna, Lorena se acerca y le acaricia el cuello: Mi amor, sabes que lo que más quiero es verte contento en la casa. No peleemos por tonterías. Además, tenemos que hablar de nuestras cosas.
Maximino se pone a la defensiva: Siempre que dices eso es que vas a reclamarme algo.
¿Como qué? Lo que me has dado ha sido maravilloso.
No mientas. ¿Este cuchitril te parece maravilloso? Cualquier día se nos cae el techo en la cabeza.
Te dije que lo compusiéramos con lo de tu aguinaldo.
Maximino se cubre los ojos con la mano: ¿Ves que no me equivoqué? Ya empezaste con tus reclamaciones. No lo soporto. Me voy.
¿Por lo que dije o porque ya no estás a gusto en esta casa. ¿Es por eso, verdad? Entonces vete. Yo me quedo. Adoro este lugar aunque sepa que aquí no puede caber el paraíso.
Colombia a punto
Si las encuestas son más o menos exactas, Iván Duque debería ganar las elecciones del próximo día 27 con comodidad, y acaso, incluso, en la primera vuelta

Mario Vargas Llosa
06-05-2018
Nadie ha podido explicarme nunca por qué los colombianos hablan el mejor español de toda América Latina. No me refiero a la élite culta sino a los hombres y mujeres del común en los que es notable la precisión y la elocuencia con la que suelen expresarse, y la riqueza de su vocabulario. Es verdad que Colombia tuvo notables gramáticos y lingüistas desde el siglo XIX y seguramente conocer nuestra lengua y saber usarla debe haber sido, desde hace tiempo, preocupación central de sus programas escolares.
Otra cosa notable y sorprendente de ese país es que, pese a haber padecido por más de cincuenta años guerrillas sanguinarias, vinculadas al narcotráfico, algo que en cualquier otra nación latinoamericana habría ocasionado un golpe de Estado y una dictadura militar de largos años, ha seguido funcionando como una democracia, con libertad de prensa, elecciones libres y unos jueces más o menos independientes. Cuando el presidente Juan Manuel Santos y las FARC iniciaron las negociaciones de paz el mundo entero lo celebró y más todavía cuando, luego de un largo tira y afloje, ambas partes llegaron a un acuerdo que parecía poner fin a esa guerra interminable.
Por eso el mundo entero (y yo mismo) nos llevamos una sorpresa mayúscula cuando, en el referéndum que debía consolidar aquel acuerdo, los votantes colombianos lo rechazaron de manera inequívoca, dando la razón a quienes, como el expresidente Álvaro Uribe, se oponían a él considerando que el Gobierno había hecho demasiadas concesiones a las FARC, sobre todo en lo referente a los crímenes, secuestros y torturas de sus víctimas.
Acabo de pasar unos días en Colombia, donde se celebrarán elecciones el 27 de mayo, y aquellos acuerdos de paz son el punto neurálgico de los debates. Me ha impresionado la virulencia de los ataques al presidente Santos por los adversarios de aquellos acuerdos, a quien acusan de haber hecho demasiadas concesiones a una guerrilla desalmada, sostenida por el narcotráfico y que ha dejado sembradas por todo el país decenas de millares de familias de víctimas. Y esas críticas parecen contar con el respaldo de un gran sector de la opinión pública. Un solo ejemplo puede dar una idea del volumen de estas críticas: Humberto de La Calle, que fue el jefe negociador de parte del Gobierno y ahora candidato a la presidencia por el Partido Liberal, tiene en las encuestas un porcentaje ridículo, que oscila entre el tres y el cuatro por ciento de las intenciones de votos. Y, en cambio, Iván Duque, el candidato del Centro Democrático, el partido de Uribe, que lleva como vicepresidenta a Marta Lucía Ramírez, de origen conservador, lidera las encuestas con diez puntos por encima de su más cercano adversario, el izquierdista Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá.
Yo creo que, a la larga, la historia reivindicará a Santos por iniciar las conversaciones de paz
Yo creo que, a la larga, la historia reivindicará a Juan Manuel Santos y que una mayoría de colombianos terminará aceptando que fue oportuno y valiente iniciar aquellas negociaciones para poner fin a una guerra que venía desangrando al país y mediatizando su progreso, un anacronismo en una época como la nuestra en la que, por lo menos, una cosa ha quedado clara: no es pegando tiros, asesinando, secuestrando y traficando con drogas como se acaba con la pobreza, las desigualdades y las injusticias en un sociedad. No hay un solo ejemplo que pruebe lo contrario y sí, en cambio, muchos de lo opuesto: si hubieran triunfado, las FARC hubieran hecho de Colombia una segunda Cuba o una segunda Venezuela, es decir, una dictadura brutal y paupérrima.
Con todas las deficiencias que ve una mayoría de colombianos en los acuerdos de paz, éstos han servido por lo menos para algo evidente: que, pese a lo que la propaganda revolucionaria y extremista había hecho creer, las FARC, lejos de representar al “pueblo”, era una organización ancilar y temida a la vez que despreciada. El pueblo colombiano en su inmensa mayoría la repudia y en vez de aplaudir su incorporación a la vida política la ve con odio y temor. Por eso el candidato presidencial de la antigua guerrilla, Rodrigo Londoño (Timochenko), ha debido renunciar a su candidatura y los únicos parlamentarios de las FARC en el nuevo congreso serán sólo aquellos a los que los acuerdos de paz garantizan una curul aunque los votos de los electores los hayan rechazado.
Los acuerdos de paz no hubieran sido posibles sin los duros golpes que el Gobierno de Álvaro Uribe dio a la guerrilla, un Gobierno del que, conviene recordarlo, Juan Manuel Santos fue un enérgico ministro de Defensa. “Faltó apenas esto para acabar con las FARC”, me dijo un amigo, apeñuscando los dedos. No sé si es cierto, pero sí sé que, sin aquellos graves reveses militares que les asestó el anterior Gobierno y que devolvieron la confianza y recuperaron las carreteras y buena parte del territorio que ocupaban los guerrilleros-terroristas, éstos no hubieran llegado jamás a sentarse en la mesa de las negociaciones.
Sin los duros golpes que el Gobierno de Uribe dio a la guerrilla, las FARC no hubieran negociado
¿Qué ocurrirá ahora? Si las encuestas son más o menos exactas, Iván Duque debería ganar con comodidad, y acaso, incluso, en la primera vuelta. Pese a su juventud es un hombre muy capaz y, además de su formación económica y la experiencia financiera en organizaciones internacionales, es un hombre culto, que no se avergüenza de leer poesía y novelas. Lo acompaña en el ticket presidencial una mujer a quien conozco bien y no vacilo en decir que es admirable: Marta Lucía Ramírez. El riesgo de populismo y extremismo, que encarna Gustavo Petro, parece pues descartado, en buena hora para los colombianos. Duque y Ramírez no proponen desconocer los acuerdos de paz, sino perfeccionarlos.
No será fácil la tarea para el futuro gobernante de ese país tan bien hablado y de tan sólida entraña democrática. Hay un millón de venezolanos que, huyendo del hambre, el desempleo y la represión que han convertido a su país en un infierno, han huido a Colombia, que los ha acogido generosamente. Pero, entre aquellos exiliados, Maduro, siguiendo el ejemplo de Fidel Castro cuando los famosos “marielitos”, ha aprovechado para vaciar sus cárceles de criminales y forajidos y animarlos a escapar al vecino país. De este modo deja espacio en los ergástulos para llenarlo con los opositores demócratas que se multiplican cada día, mientras Venezuela se hunde en la miseria y el caos, y castiga a un país vecino que ha abierto los brazos a las desdichadas víctimas de su demagogia y desvaríos. No sólo Venezuela necesita librarse cuanto antes de Maduro y la pandilla que lo acompaña en sus fechorías; también Colombia y el resto de América Latina que sufren por igual con la tragedia que vive la tierra de Bolívar.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2018.
© Mario Vargas Llosa, 2018.
Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter
Lula entre rejas
Gracias a la valentía de jueces y fiscales como Sérgio Moro se está persiguiendo en Brasil la corrupción, el gran enemigo del progreso latinoamericano
Mario Vargas Llosa
abril-2018
Que Lula, el expresidente del Brasil, haya entrado a una prisión de Curitiba a cumplir una pena de 12 años de cárcel por corrupción ha dado origen a protestas masivas organizadas por el Partido de los Trabajadores y homenajes de gobiernos latinoamericanos tan poco democráticos como los de Venezuela o Nicaragua, algo que era previsible. Pero lo es menos que mucha gente honesta, socialistas, socialdemócratas y hasta liberales consideren que se ha cometido una injusticia contra un exmandatario que se preocupó mucho por combatir la pobreza y realizó la proeza de sacar, al parecer, a cerca de 30 millones de brasileños de la extrema pobreza cuando estuvo en el poder.

Quienes piensan así están convencidos, por lo visto, de que ser un buen gobernante tiene que ver sólo con llevar a cabo políticas sociales de avanzada, y que esto lo exonera de cumplir las leyes y de actuar con probidad. Porque Lula no ha entrado a la cárcel por las buenas cosas que hizo durante su gobierno, sino por las malas, y entre éstas figura, por ejemplo, la espantosa corrupción de la compañía estatal de Petrobras y sus contratistas que costó al diezmado pueblo brasileño nada menos que tres mil millones de dólares (dos mil millones de ellos en sobornos).
El expresidente ha tenido todos los derechos de defensa existentes en un país democrático
Es por esta razón y otros casos que Lula tiene no uno, sino siete procesos por corrupción en marcha y que decenas de sus colaboradores más próximos durante su gobierno, como João Vaccari o José Dirceu, su jefe de gabinete, hayan sido condenados a largas penas de cárcel por robos, estafas y otras operaciones delictuosas. Entre las últimas acusaciones que se ciernen sobre su cabeza está la de haber recibido de la constructora OAS, a cambio de contratos públicos, un departamento de tres pisos en la playa de Guarujá (São Paulo).
Las protestas por la prisión de Lula no tienen en cuenta que, desde que se produjo la gran movilización popular contra la corrupción que amenazaba con asfixiar a todo el Brasil, y en gran parte gracias a la valentía de los jueces y fiscales encabezados por Sérgio Moro, juez federal de Curitiba, centenares de políticos, empresarios, funcionarios y banqueros han ido a la cárcel, o están siendo investigados y tienen procesos abiertos. Más de ciento ochenta han sido ya sentenciados y hay varias decenas de ellos que lo serán en un futuro próximo.
Jamás en la historia de América Latina había ocurrido nada parecido: un levantamiento popular, apoyado por todos los sectores sociales, que, partiendo de São Paulo se extendió luego por todo el país, no contra una empresa, un caudillo, sino contra la deshonestidad, las malas artes, los robos, los sobornos, toda la gigantesca corruptela que gangrenaba las instituciones, el comercio, la industria, el quehacer político, en todo el país. Un movimiento popular cuya meta no era ni la revolución socialista ni derribar a un gobierno, sino la regeneración de la democracia, que las leyes dejaran de ser letra muerta y se aplicaran de verdad, a todos por igual, ricos y pobres, poderosos y gentes del común.
Se ha demostrado que la decencia y la honestidad son posibles también en el tercer mundo
Lo extraordinario es que este movimiento plural encontró jueces y fiscales como Sérgio Moro, que, envalentonados con aquella movilización, le dieron un cauce judicial, investigando, denunciando, enviando a la cárcel a un abanico de ejecutivos, comerciantes, industriales, parlamentarios, autoridades, hombres y mujeres de toda condición, mostrando que es realizable, que cualquier país puede hacerlo, que la decencia y la honestidad son posibles también en el tercer mundo si hay la voluntad y el apoyo popular para hacerlo. Cito siempre a Sérgio Moro, pero su caso no es único, en estos últimos años hemos visto en Brasil cómo su ejemplo era seguido por incontables jueces y fiscales que se atrevían a enfrentar a los supuestos intocables, aplicando la ley y devolviendo poco a poco al pueblo brasileño una confianza en la legalidad y en la libertad que casi había perdido.
Hay muchas gentes admirables en Brasil; grandes escritores como Machado de Assis, Guimarães Rosa o mi muy querida amiga Nélida Piñon; políticos como Fernando Henrique Cardoso, que, durante su presidencia, salvó de la hecatombe a la economía brasileña e hizo un modelo de gobierno democrático, sin ser acusado jamás de una acción punible; y atletas y deportistas cuyos nombres han dado la vuelta al mundo. Pero, si tuviera que escoger uno de ellos como modelo ejemplar para el resto del planeta, no vacilaría un segundo en elegir a Sérgio Moro, ese modesto abogado natural de Paraná, que, luego de recibirse de abogado, entró a la magistratura haciendo oposiciones en 1996. Según ha confesado, lo ocurrido en Italia en los años noventa, el famoso proceso de Mani Pulite, le dio ideas y el entusiasmo necesario para combatir la corrupción en su país, utilizando instrumentos parecidos a los de los jueces italianos de entonces, es decir, la prisión preventiva, la delación premiada y la colaboración de la prensa. Han tratado de corromperlo, por supuesto, y sin duda es un milagro que esté todavía vivo, en un país donde los asesinatos políticos no son por desgracia excepcionales. Pero allí está, formando parte de lo que viene siendo una verdadera, aunque nadie la haya denominado todavía así, revolución silenciosa: el retorno de la legalidad, el imperio de la ley, en una sociedad a la que la corrupción generalizada estaba desintegrando e impidiéndole pasar de ser el “gran país del futuro” que ha sido siempre a ser el gran país del presente.
El gran enemigo del progreso latinoamericano es la corrupción. Ella hace estragos en los gobiernos de derecha o de izquierda y un enorme número de latinoamericanos ha llegado a convencerse de que aquella es inevitable, algo así como los fenómenos naturales contra los que no hay defensa: los terremotos, las tormentas, los rayos. Pero la verdad es que sí la hay, y precisamente Brasil está demostrando que es posible combatirla, si se tienen jueces y fiscales gallardos y responsables, y, por supuesto, una opinión pública y unos medios de información que los apoyen.
Por eso es bueno, para la América Latina, que gentes como Marcelo Odebrecht o Lula da Silva hayan ido a la cárcel luego de ser procesados, concediéndoles todos los derechos de defensa que existen en un país democrático. Es muy importante mostrar en términos prácticos que la justicia es igual para todos, los pobres diablos del montón que son la inmensa mayoría, y aquellos poderosos que están en la cúspide gracias a su dinero o a sus cargos. Y son precisamente estos últimos los que tienen mayor obligación moral de acatar las leyes y mostrar, en su vida diaria, que no hace falta transgredirlas para ocupar esas posiciones de prestigio y poder que han alcanzado, que ellas son posibles dentro de la legalidad. Es la única manera en que una sociedad crea en las instituciones, rechace el apocalipsis y las fantasías utópicas, sostenga la democracia y viva con la sensación de que las leyes existen para protegerla y humanizarla cada día más.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL,
2018.© Mario Vargas Llosa, 2018.
Hoy apareció él, mi padre, con su ropa desgastada y aquel sombrero color tabaco que se compró para buscar trabajo y causar una buena impresión a sus posibles empleadores. El primero que lo contrató fue el dueño de la ferretería Rivas y Hermanos
, que estaba sobre la calzada de Tlalpan.
II
Recién llegado a la ciudad, la distancia entre nuestra vivienda y el establecimiento debe haberle parecido a mi padre inmensa e irremontable. Para evitar errores y pérdida de tiempo, la mañana del domingo anterior a su primer día como dependiente, mi madre y él hicieron varios ensayos en el transporte público para descubrir la manera más directa de llegar a Rivas y Hermanos.
A su regreso, mi madre nos dijo que el negocio ocupaba media cuadra y que muy cerca, al otro lado de la avenida, había un jardincito donde mi padre podría comer su almuerzo en la media hora de descanso. Con esa explicación intentaba convencerse de que todo iba a ser menos desagradable de lo que suponía.
Él se mantuvo en silencio. El ala del sombrero no ocultaba su expresión triste y desvalida. La habíamos visto muchas veces, siempre antes de que él se refugiara en el alcohol para huir de la realidad.
No lo juzgo por eso. Trato de comprender su desconsuelo y sus temores ante las nuevas circunstancias. Mi padre siempre había trabajado en el campo, al aire libre, sin horario ni patrón: algo muy distinto a la rutina que iba a empezar a la vuelta de unas cuantas horas y sin saber por cuánto tiempo.
III
La de aquel domingo fue una noche larga y triste. Resultaron inútiles los esfuerzos de mi madre por alegrarnos contándonos alguna de sus historias. Temprano nos fuimos a la cama. Mis hermanos tenían clases el lunes y mi papá trabajo.
Hasta ese momento no habían podido inscribirme en la escuela, así que acompañaba a mi madre en todas sus actividades: la más divertida sin duda era ir al nuevo mercado, donde ya teníamos algunos conocidos que nos orientaban en las compras.
El lunes amanecimos en medio del apresuramiento. Mi madre se desvivía preparando el desayuno, vigilando que mis hermanos llevaran sus útiles completos y, sobre todo, ayudando a mi padre en su arreglo. Cuando llegó la hora de que él se fuera, se abrazaron y ella lo bendijo.
IV
Ya muchas veces mi madre y yo nos habíamos quedado solas en la casa –dos cuartos, cocina y baño–; sin embargo, por primera vez sentí el vacío que dejan las ausencias. Lo mismo debió sucederle a ella, porque abandonó sus quehaceres y dispuso que fuéramos al mercado.
Recuerdo los olores de la única nave, la música salida de un radio y la risa de una comerciante a quien, por su estatura, todos llamaban Doñalta
. A ella le compramos dos aguacates, un bote de sal y tortillas. En vez de dirigirnos a la casa, tomamos un camión y después otro hasta que logramos llegar a la calzada Chabacano. Le pregunté a mi madre qué hacíamos allí y me recordó que a mi papá no le gustaba comer solo, así que lo acompañaríamos durante su almuerzo.
Nos sentamos en la banqueta de tal modo que él nos viera al salir de la ferretería. La sorpresa fue de todos: la de mi padre por encontrarnos donde menos esperaba y la nuestra por verlo con una bata azul, muy grande para sus proporciones, con el nombre bordado de Rivas y Hermanos.
Enseguida nos dirigimos al prado más cercano. Allí, sobre un papel de estraza, pusimos los aguacates, la sal y las tortillas. Mi madre hizo un taquito que mi padre tomó con un gesto indefinible y se le salieron las lágrimas. Le pregunté qué le sucedía y dijo: Nada. Come. Ya casi tengo que volver a la ferretería.
Pronto se despidió y nos quedamos mirándolo alejarse. En la puerta de la ferretería se volvió hacia nosotras y agitó la mano antes de entrar en lo que para él debió ser una especie de cárcel. Un techo. Un patrón. Un horario.
V
Hoy recordé la escena porque temprano, al salir de mi casa, un hombre con sombrero de palma, en compañía de una mujer y una niña –de seguro también emigrantes del campo– me preguntó por la estación del Metro. Se lo dije, me dio las gracias y se fue.
Sigo pensando en esa familia. Puedo imaginarme su viacrucis para localizar en el laberinto de calles citadinas un domicilio escrito en un papel; y luego su lucha para encontrar un empleo, una escuela, un jardín donde compartir los alimentos, la soledad y la esperanza.
Cristina Pacheco
Desecha la idea. Acudir a entrevistas de trabajo sustituye su rutina anterior como cajera en el hospital y, además, significa un asidero al que se aferra para no perder la esperanza de que mañana sea mejor que hoy y todas las semanas que lleva sin trabajo, teniendo que imponerles restricciones a su madre y a su abuela. Ambas dependen de ella. La edad y las enfermedades les impiden trabajar. Su manera de ayudarla consiste en desearle buena suerte y bendecirla cuando sale en busca de empleo.
II
En la puerta del privado aparece la secretaria con un legajo de papeles y lee el nombre escrito en el primero: Emma Santana López.
La mujer que ocupa la silla junto al extinguidor levanta la mano, como si le estuvieran pasando lista en el salón de clase, y sonríe para ocultar su nerviosismo cuando se dirige a la oficina.
Las solicitantes se miran entre sí, inquietas por lo que pueda suceder tras la puerta. Minutos más tarde Emma reaparece. Tiene el rostro congestionado y brillo de lágrimas en los ojos. Pasa de largo rápido para evitar explicaciones.
Enseguida Reina escucha su nombre. Se alisa el vestido y entra al privado.
Un señor corpulento, de estatura mediana, en mangas de camisa, mira por la ventana hacia la calle. En tono impersonal le pide que tome asiento. Reina continúa de pie. El hombre gira hacia ella. Al cabo de unos segundos los dos se reconocen y se llaman por sus nombres: Reina, Sergio.
A pesar de los años que llevaban de no encontrarse, en segundos vuelven a verse como los viejos compañeros de la secundaria. Para confirmarlo, él declama unas líneas del himno de la escuela. Reina murmura la última estrofa. Él aplaude y dice que nunca se imaginó… Ella confiesa que esperaba todo, menos encontrarlo allí. Se abrazan, se miran. Él le ofrece un café. Ella acepta gustosa: presiente que hablarán de los viejos tiempos.
III
Reina celebra que haya sonado el timbre del teléfono. Mientras Sergio atiende la llamada piensa en qué dirá cuando él le pregunte por qué quiere el empleo de camarista. Cualquier cosa, menos la verdad: porque aceptaría cualquier empleo con tal de no regresar a su casa sin buenas noticias y descubrir la expresión inquieta de su madre o escuchar el tono amargo con que su abuela le pide que la lleve a un asilo para no ser más una carga.
Imaginarse frente a esa escena la tortura. Hará todo por obtener el puesto. No será difícil. Sergio fue su compañero, estuvieron a punto de ser novios, pero ella prefirió a su amigo íntimo, José Antonio: aquel muchacho de ojos verdes y cejas tupidas. Sus besos…
Sergio termina la comunicación y por el interfono le indica a su secretaria que no le pase más llamadas. Reina se sienta satisfecha por la deferencia. Va a comentar lo agradable que es la oficina pero él, ya instalado tras su escritorio, le pregunta con acento profesional cuáles han sido sus anteriores experiencias de trabajo.
Sorprendida, Reina menciona lo que recuerda: el salón de fiestas infantiles, el despacho de contadores, el taller de costura y la estancia de tres años como cajera en el hospital privado. Eso le permite aludir a su ilusión juvenil de estudiar medicina.Tú y yo hablábamos mucho de eso, ¿te acuerdas?
Sin mirarla, Sergio le dice que sí, claro que se acuerda, y le pregunta si sabe por lo menos algo de inglés. Al hotel llegan muchos extranjeros, sobre todo norteamericanos.
Reina no estaba lista para nada de lo que está sucediendo, mucho menos para esa pregunta, y se limita a negar con la cabeza. Sin pausa, Sergio aborda el tema de la disponibilidad en cuanto al horario. Reina contesta con un dejo seductor: Aunque no lo creas, soy bastante madrugadora. Nadie nunca ha tenido que levantarme.
Sergio no parece haberla escuchado y vuelve al tema del idioma. Las camaristas deben contar por lo menos con nociones de inglés y ella no cubre ese requisito. Podría aprender. Tengo una amiga que da clases…
Él le sonríe condescendiente y le explica que no puede esperar. En el hotel urge una camarista. Pone una marca en una tarjeta, se levanta, dice que lo alegró verla tan guapa como siempre, que vuelva por allí cuando guste: él la recibirá encantado.
Reina comprende que la entrevista terminó. Da las gracias y se dirige a la puerta. Cuando la abre escucha la última pregunta de Sergio: ¿Te acuerdas de José Antonio? Seguimos siendo muy amigos. Vamos al boliche casi todos los sábados. ¿Quieres que lo salude en tu nombre cuando lo vea?
Reina se aleja sin contestar.
Este trabajo no es tan descansado ni tan sencillo como parece. Hay que estar de pie muchas horas y poner buena cara todo el tiempo, aunque me duelan los pies. Además, tiene un aspecto muy triste: la actitud de algunos clientes. Me acerco a ellos para ofrecerles un trocito de queso y varios me lo rechazan como si estuviera regalándoles veneno; otros, en cuanto ven que me acerco ponen cara de ¡ay, qué lata!
, o pasan rápido sin decir con permiso
ni tener la precaución de no golpearme con el carrito. Para ellos, una promotora no existe como persona. Nos ven como un estorbo y nada más.
Otra cosa que me desagrada de este trabajo es que nos están rotando todo el tiempo. Después de algunas semanas de estar en un supermercado, cuando el personal ya te conoce y te saluda, la agencia te manda a otro que a lo mejor queda mucho más lejos, pero ¡ni modo! Hay que obedecer y empezar de cero.
II
En este súper es en el que he estado durante más tiempo. El sitio me gusta y saludo a todos los que trabajan aquí. La chaparrita que a veces atiende la caja rápida siempre que pasa junto a mí me dice: Ninfa: ¡échale ganas!
Eso me alegra porque siento que al menos alguien me toma en cuenta y no me considera un molestia, porque comprende que estoy trabajando.
Con la práctica uno va conociendo a la clientela y sólo por la forma en que aceptan las muestras sabemos si nos van a comprar o no el producto. Hay una señora, ya muy grande, muy pintadita, que viene a diario entre doce y una de la tarde. Ella sí acepta con mucho gusto el trozo de queso que le ofrezco. Lo saborea, promete que un día va a comprarlo y luego se dirige hacia donde está la promotora de jugos y hace lo mismo: toma la prueba, la disfruta y se aleja despacio empujando su carrito con dos o tres cosas que de seguro pagará con su tarjeta de ayuda para adultos mayores.
Conste que no la critico. Entiendo que a su edad no pueda trabajar y que con el poco dinero que recibe no le alcanza para darse el lujo de comprarse un cartón de jugo o un queso. Si por mi fuera, le regalaría uno, pero es algo que no puedo permitirme.
III
Hoy en la mañana me llamaron de la agencia para informarme que sólo hasta el fin de quincena seguiré trabajando aquí. Me cambian a un súper en Lindavista. Lo bueno es que mi casa queda por la avenida de los Cien Metros, así que gastaré menos en pasajes. Con lo que ahorre podré cambiar de lentes, porque con los que traigo veo mal.
Lamento dejar este súper, entre otras cosas porque ya no veré a clientes con los que me había familiarizado. Por ejemplo, una pareja de jóvenes. La muchacha es muy morena y él sumamente alto y pálido. Basta con ver su físico para darse cuenta de que no es de aquí, pero además habla un idioma rarísimo que yo nunca había oído. De repente él toma algún producto, se lo muestra a ella y hace un gesto que significa: ¿Cómo se llama esto en español?
Su novia le responde despacio. No creo que nadie en el mundo haya dicho con tanta dulzura cebolla
, desodorante
, papel sanitario
, limón
, jitomate
, chirimoya.
El muchacho es el encargado de empujar el carrito e ir llenándolo. Casi siempre compran lo mismo: verduras, fruta, cervezas, pasta, una botella de vino y algunos productos para la limpieza. Al encaminarse a la caja se detienen frente al área de flores y eligen un ramo. Mientras lo seleccionan ríen, se murmuran cosas al oído y se besan con discreción.
Cuando se van no puedo evitar imaginarme que esas flores, divididas en dos manojos, adornarán su recámara y la mesa del comedor, o simplemente el mantel que extienden en el piso para comer. Son muy jóvenes. Pueden soportar mil incomodidades y, además, disfrutarlas.
La primera vez que vi a esa pareja me despertaron muchos recuerdos bellos. Tuve la impresión de que esos muchachos, de los que no sé nada más, eran como ángeles que habían aparecido en mi panorama con la misión de regresarme la fe en el amor que perdí hace mucho tiempo.
Por la noche, cuando salí de trabajar, hice algo que llevaba años de no hacer: compré un ramo de claveles. Enseguida me sentí renovada y alegre. Me gustaría decirles a esos enamorados el efecto que tuvo sobre mí ver sus expresiones de amor y de ternura, cuando por todas partes sólo encuentro muestras de violencia, crueldad y odio.
IV
Cada supermercado tiene su estilo, un olor especial y cierto tipo de clientela. Rápido tendré que adaptarme a la de Lindavista, aprender a aceptar sus actitudes, ya sean amables o impacientes. Me gustaría que entre el nuevo grupo de personas a las que trataré apareciera una pareja que me inspirara a comprar un ramo de flores que embellezca mi vida, mi casa y mi corazón.
Cuando llevábamos a los niños de día de campo, a un museo o a un concierto, Héctor, el conserje, lo sacaba de su necesario enclaustramiento y le permitía acompañarlo por el jardín mientras él podaba los arbustos y recogía las hojas muertas. Es justo decir que Roberto jamás hizo mal uso de su libertad. En ese sentido, su conducta era mucho mejor que la de los niños que, al menor descuido nuestro, se subían a las azoteas o a las bardas. Descubrir esas travesuras no era fácil, y muchas veces lo conseguimos con la ayuda de Roberto: a su manera indicaba el sitio hacia dónde se habían dirigido los niños que, pese a sus delaciones, lo adoraban.
II
¿Quién era Héctor? Hijo de madre soltera, nació con un leve retraso mental que fue haciéndose más evidente según iba creciendo y se le pedían mayores esfuerzos. En las clases se mostraba distraído y somnoliento; su dificultad para entender aun las más simples explicaciones retrasaba el programa de estudios. Sus profesores se mostraron comprensivos ante su limitación, pero sus condiscípulos no: con frecuencia lo aislaban de sus juegos y lo convertían en motivo de burlas humillantes.
La directora de la escuela consideró necesario poner a Elisa, la madre de Héctor, al tanto de la situación, y ella, para ahorrarle mayores sufrimientos a su hijo, decidió sacarlo de la escuela antes de que terminara el quinto año. A la directora, contraria a esa alternativa, le prometió que el niño volvería a los estudios después de recibir tratamiento médico.
Con la esperanza de realizar ese proyecto lo más ponto posible, Elisa aumentó el tiempo que dedicaba a vender golosinas por las calles. Los recorridos eran grandes y muchas veces bajo condiciones adversas. Lloraba sólo de imaginar que su hijo pudiera padecerlas y optó por dejarlo en la casa mientras ella se iba a trabajar. Para hacerle al niño menos tediosas las horas de soledad le buscó un compañero. De común acuerdo lo llamaron Roberto.
III
A fin de aumentar sus reducidas ganancias, a Elisa se le ocurrió poner, junto a la puerta de su cuarto, un anafre y una mesa para vender antojitos a los desvelados. El trabajo era agotador y terminó por aceptar la ayuda de su hijo. Héctor pensó que Roberto podría acompañarlos. La noche siguiente, antes de comenzar la venta de fritangas, instalaron muy cerca de su área de trabajo a Roberto. Su presencia enseguida llamó la atención de los viandantes y muchos se volvieron clientes de Elisa por el gusto de ver los malabares del perico y de escucharlo pronunciar su nombre: Rober-to. Ro-ber-tiro.
IV
Tiempo después, cuando por razones de salud su madre ya no pudo esforzarse tanto, Héctor se dedicó a buscar trabajo de lo que fuera: chícharo, ayudante de mecánico, cargador, mandadero, velador, conserje, jardinero. Parte de toda esa experiencia acumulada fue su carta de recomendación para que lo contratáramos en el internado, a cambio de un sueldo razonable y el derecho a vivir con su madre y con Roberto en el cuarto que durante algún tiempo había funcionado como bodega de muebles destartalados, mapas y pizarrones inservibles.
Roberto pasaba el día en su jaula. Colgada de la rama baja de un fresno, para nuestros niños era motivo de curiosidad y diversión. De recién llegado iban a verlo a la hora del recreo y le llevaban regalitos o le hacían bromas. Después fueron aislando sus visitas y terminaron por verlo como lo que era: un perico hermoso y verde que se confundía con el follaje de un árbol.
V
Un domingo, al volver de una función de teatro con los internos, encontramos a Héctor llorando, con Roberto entre sus manos ensangrentadas: un perro callejero se había saltado la barda y lo había atacado brutalmente durante su paseo por el jardín. Héctor intentó rescatarlo de sus garras, pero fue inútil: el intruso ya había herido de muerte a Roberto.
Héctor envolvió al perico con su pañuelo y se quedó mirándolo largo tiempo, ante la expresión aterrada de los niños que –en su mayoría– en esos momentos tuvieron su primera visión de la muerte.
Durante toda la noche permanecieron encendidas las luces en el cuarto de Héctor y su madre: era fácil imaginar su conversación y sus silencios, su llanto. Por la mañana, Alicia y yo fuimos a verlos para hablar de lo inevitable: el entierro de Roberto. Elisa dijo que ellos habían pensado que lo mejor era incinerarlo en la veterinaria y conservar sus cenizas en la casa para llevárselas con ellos si alguna vez dejan el internado.
VI
Ha trascurrido un mes de la tragedia. Elisa y Héctor continúan con su vida de siempre. En el fresno sigue colgada la jaula de Roberto. La habitará por muchos años más, dentro de una vasija.
Aurora suspende la lectura de una revista y observa con inquietud a su vecina de asiento:
–Meche: deberías atenderte. Últimamente has estado tosiendo mucho y creo… Lloras. ¿Qué te pasa?
–Esa canción me emociona tanto… ¿A quién se le ocurrió que la cantaran?
–A usted, ¿a quién más? –responde Sergio irritado. –Según nos dijo, cuando salía de excursión con sus compañeras de la primaria se pasaban todo el viaje a Las Estacas cantándola.
Mercedes mira hacia la Virgen de Guadalupe que cuelga del espejo retrovisor:
–Es un milagro que uno pueda recordar cosas tan insignificantes y lejanas. ¡La primaria! Tiempos muy hermosos que nunca volverán.
Rosita, desde la butaca individual detrás del chofer, da tres palmadas para llamar la atención de sus compañeros en la casa de reposo Nueva Vida
:
–Meche, recuerda el juramento que hacemos cada vez que salimos de vacaciones: Prohibido hablar de enfermedades o de temas que nos pongan tristes.
Virgilio, el vecino de Nelly, interviene:
–Juramento o no juramento, si no hablamos de enfermedades de qué otra cosa podemos hablar. A mí no se me ocurre nada.
–Pues a mí sí. Podríamos ir planeando adónde iremos la próxima Semana Santa. Parece que falta mucho para eso, pero acuérdense de que el tiempo se pasa volando.
Sergio aprovecha el comentario de Rosa para poner en práctica su diversión predilecta: irritarla.
–Oye, Virgilio, ¿por qué será que las mujeres siempre comen ansias? Todavía no terminan estas vacaciones y aquella lunática está pensando en las próximas…
Sin mencionarla, Mercedes toma el partido de Rosa:
–Hay ciertos hombres que no hacen planes porque son unos amargados, incapaces de ver más allá de sus narices.
–Si lo dice por mí… –comenta Sergio retador.
Rosa le contesta con uno de los muchos refranes que sabe de memoria:
–Al que le quede el saco, que se lo ponga.
Punto. Me callo. No voy a pasarme el resto del viaje discutiendo tonterías.
Antes de reiniciar la lectura, Mercedes hace un comentario general:
–Éstos se pasaron todas las vacaciones peleando y ya van a agarrarse otra vez. Parecen matrimonio.
Se escuchan risas y algunas bromas malintencionadas que estimulan a Rosa para descargar su ambigua antipatía hacia Sergio:
–¡Toco madera! Con ese señor no me casaba ni aunque fuera el último hombre en la tierra. (Las risas se oyen más fuerte.) Además, por si no lo saben, a pesar de mi edad tengo pretendientes mejores que ese vinagrillo flatulento.
Aunque divertida por la situación, Aurora piensa que deben frenarla:
–Oye, Meche, si no los distraemos con algo, estos van a terminar de las greñas. Voy a pedirle a Monina que nos cuente un chiste. Esas cosas le fascinan.
–Ay, no. Sus chistes son espantosísimos, y lo peor es que sólo a ella le dan risa. Te juro que eso me mata de pena.
–A mí también… Ya sé: le diré a Nelly que declame algo. ¿Pero qué? Bueno, que ella escoja. (Se levanta y mira a Nelly): Estaba comentándole a Aurora que me gusta mucho cómo dices los versos. ¿Por qué no recitas algo?
Nelly se apresta a complacer a su amiga. Virgilio le deja el paso libre hacia el pasillo. La declamadora se lo agradece y, entre ademanes, comienza a recitar. Cuando termina, abrumada por los aplausos, vuelve a su asiento y mira por la ventanilla la ciudad distante: un mar de luces que señalan la vida de personas con las que quizá compartió un momento y jamás volverá a ver. Sólo con una le gustaría reencontrarse. Para desterrar su anhelo cierra los ojos.
–No se duerma. Ya casi llegamos –le dice Virgilio.
–¿Tan pronto?
Virgilio la mira asombrado, como si nunca antes lo hubiera hecho:
–¿Sabe? Eso mismo dijo mi padre al darse cuenta de que estaba a punto de fallecer: ¿Tan pronto?
Virgilio siente la mano de Nelly oprimiendo la suya y piensa que no cambiaría por nada del mundo ese momento del viaje de regreso.
Cristina Pacheco
Minerva es la más joven. Cuando sonríe deja al descubierto los frenos que abarcan su dentadura y le dan un aspecto aniñado. Herminia, regordeta y de piel muy blanca, se abanica con una revista de espectáculos y comenta con sus amigas que ya le empezaron los bochornos. Rosario, la veterana del grupo, usa el pelo entrecano muy corto y tiene sobre los labios un bozo tupido que no se depila porque, ¿ya para qué? No hay galanes a la vista, ni los quiere.
II
Las tres cocineras se vuelven para responder al saludo de Fabián, el camillero, que desde lejos les muestra su reloj para indicarles que ya es hora de que vuelvan al trabajo. Ellas responden a la chanza con señales obscenas y enseguida retoman la conversación acerca de sus próximas vacaciones.
Minerva: –No veo la hora de que llegue el miércoles para que nos vayamos a Cuautla. A Ezequiel no le dieron vacaciones. ¡Pobre! Me da mucha pena que se quede, pero me voy. Mis hijos necesitan tomar sol y yo también: ya tengo las piernas tan blancas que parecen de pollo. (Animada por las risas de sus amigas se dirige a Herminia.) –Y tú, ¿siempre te vas a Zacatecas?
Herminia: –Sí. El jueves tempranito. No me gusta que Reynaldo maneje de noche. Siempre ha tenido muy mala vista, pero es tan vanidoso que sigue negándose a usar lentes.
Rosario: –El día que nos contaste de tu viaje estabas ilusionadísima y hoy te noto medio desanimada, ¿por qué?
Herminia: –Reynaldo me salió en la mañana con que su mamá va a acompañarnos.
Rosario: –¿Y por qué no te lo dijo antes? Minerva: –¡Qué pregunta! Pues para evitarse una bronca con Herminia. Ha de haber pensado: a esta me la agarro de sorpresa para no darle tiempo a que cancele nuestros planes.
Rosario: –Oye, Herminia, pensé que tu suegra era muy buena onda y que te llevabas muy bien con ella.
Herminia: –Sí, pero no significa que la quiera encima de nosotros todo el tiempo: come en la casa sábados y domingos, cuando Reynaldo y yo salimos de compras nos acompaña, ve la tele en mi sala… Debería entender que mi marido y yo queremos estar solos aunque sea una vez al año.
Minerva: –El problema es otro: tu Reynaldito sufre de mamitis; pero no te preocupes, no es el único. Mi hermana Eugenia se queja de lo mismo. (Se vuelve hacia Rosario.) Y tú, ¿qué vas a hacer en vacaciones?
Rosario: –Quedarme. Necesito pintar mi recámara. Además, mi vecina no tiene quien le cuide a sus perros mientras ella se va a ver a sus hijos a Tampico y me pidió que los recibiera en mi casa.
Herminia: –¿Otra vez? El año pasado también te los encargó.
Rosario: –Pues sí, pero no puedo negarme. Ella es buena conmigo: me ayuda, paga mi gas cuando no estoy en la casa, cuando me vengo a trabajar le dejo mi basura para que me la tire.
Minerva: –Eso no le da derecho a dejarte a sus perros cada vez que se larga. Yo en tu caso le hubiera dicho: Lo siento, no puedo cuidarte a…
¿Cómo se llaman..?
Rosario: – Killer y Rambo. Son muy cariñosos, pero como todos los animales, hacen diabluras.
Minerva: –Pues permíteme decirte que eres muy buena gente y tu vecina abusa de ti. Podría dejar sus mascotas en una pensión. Hay muchas y no son nada caras.
Rosario: –Ay, no, ¡pobres! De por sí los perros sufren tanto cuando no ven a sus dueños; ahora imagínate cómo se sentirán cuando los meten en un lugar extraño.
Herminia (oye su celular y contesta: –Sí, no me di cuenta. Dile que estamos en el baño o lo que quieras. (Corta la comunicación.) Era Olga para decirme que Justina nos está buscando. ¡Píquenle, vámonos!
III
Rosario lee el menú para la merienda de los enfermos. El de la cama ocho será dado de alta el miércoles. Volver al lado de su familia, después de semanas de hospitalización, será para él como salir de vacaciones. La reflexión la hace pensar que también pasará los días santos en su casa, cuidando a los perros. Lo que a Minerva le parece un sacrificio a ella le resulta una experiencia muy grata: Rambo y Killer la acompañan, con su actividad destierran la quietud de la casa y con el tiradero de juguetes que dejan por todas partes le recuerdan las muchas veces que, cuando era niñita, su madre la reprendió amorosamente por cometer la misma travesura.
Nuevas inquisiciones
El feminismo es hoy el más resuelto enemigo de la literatura, que pretende descontaminarla de machismo, prejuicios múltiples e inmoralidades

Trato de ser optimista recordando a diario, como quería Popper, que, pese a todo lo que anda mal, la humanidad no ha estado nunca mejor que ahora. Pero confieso que cada día me resulta más difícil. Si fuera disidente ruso y crítico de Putin viviría muerto de miedo de entrar a un restaurante o a una heladería a tomar el veneno que allí me esperaba. Como peruano (y español) el sobresalto no es menor con un mandatario en Estados Unidos como Trump, irresponsable y tercermundista, que en cualquier momento podría desatar con sus descabellados desplantes una guerra nuclear que extinga a buena parte de los bípedos de este planeta.
Pero lo que me tiene más desmoralizado últimamente es la sospecha de que, al paso que van las cosas, no es imposible que la literatura, lo que mejor me ha defendido en esta vida contra el pesimismo, pudiera desaparecer. Ella ha tenido siempre enemigos. La religión fue, en el pasado, el más decidido a liquidarla estableciendo censuras severísimas y levantando hogueras para quemar a los escribidores y editores que desafiaban la moral y la ortodoxia. Luego fueron los sistemas totalitarios, el comunismo y el fascismo, los que mantuvieron viva aquella siniestra tradición. Y también lo han sido las democracias, por razones morales y legales, las que prohibían libros, pero en ellas era posible resistir, pelear en los tribunales, y poco a poco se ha ido ganando aquella guerra —eso creíamos—, convenciendo a jueces y gobernantes que, si un país quiere tener una literatura —y, en última instancia, una cultura— realmente creativa, de alto nivel, tiene que tolerar en el campo de las ideas y las formas, disidencias, disonancias y excesos de toda índole.
Ahora el más resuelto enemigo de la literatura, que pretende descontaminarla de machismo, prejuicios múltiples e inmoralidades, es el feminismo. No todas las feministas, desde luego, pero sí las más radicales, y tras ellas, amplios sectores que, paralizados por el temor de ser considerados reaccionarios, ultras y falócratas, apoyan abiertamente esta ofensiva antiliteraria y anticultural. Por eso casi nadie se ha atrevido a protestar aquí en España contra el “decálogo feminista” de sindicalistas que pide eliminar en las clases escolares a autores tan rabiosamente machistas como Pablo Neruda, Javier Marías y Arturo Pérez-Reverte. Las razones que esgrimen son tan buenistas y arcangélicas como los manifiestos que firmaban contra Vargas Vila las señoras del novecientos pidiendo que prohibieran sus “libros pornográficos” y como el análisis que hizo en las páginas de este periódico, no hace mucho, la escritora Laura Freixas, de la Lolita de Nabokov, explicando que el protagonista era un pedófilo incestuoso violador de una niña que, para colmo, era hija de su esposa. (Olvidó decir que era, también, una de las mejores novelas del siglo veinte).
Yo no le hubiera dado la mano a Céline, pero he leído con deslumbramiento dos de sus novelas
Naturalmente que, con ese tipo de aproximación a una obra literaria, no hay novela de la literatura occidental que se libre de la incineración. Santuario, por ejemplo, en la que el degenerado Popeye desvirga a la cándida Temple con una mazorca de maíz ¿no hubiera debido ser prohibida y William Faulkner, su autor, enviado a un calabozo de por vida? Recuerdo, a propósito, que la directora de La Joven Guardia, la editorial rusa que publicó en Moscú mi primera novela con cuarenta páginas cortadas, me aclaró que, si no se hubieran suprimido aquellas escenas, “los jóvenes esposos rusos sentirían tanta vergüenza después de leerlas que no podrían mirarse a la cara”. Cuando yo le pregunté cómo podía saber eso, con la mirada piadosa que inspiran los tontos, me tranquilizó asegurándome que todos los asesores editoriales de La Joven Guardia eran doctorados en literatura.
En Francia, la editorial Gallimard había anunciado que publicaría en un volumen los ensayos de Louis Ferdinand Céline, quien fue un colaborador entusiasta de los nazis durante los años de la ocupación y era un antisemita enloquecido. Yo no le hubiera dado jamás la mano a ese personaje, pero confieso que he leído con deslumbramiento dos de sus novelas —Voyage au bout de la nuit y Mort à Crédit— que, creo, son dos obras maestras absolutas, sin duda las mejores de la literatura francesa después de las de Proust. Las protestas contra la idea de que se publicaran los panfletos de Céline llevaron a Gallimard a enterrar el proyecto.
Quienes quieren juzgar la literatura —y creo que esto vale en general para todas las artes— desde un punto de vista ideológico, religioso y moral se verán siempre en aprietos. Y, una de dos, o aceptan que este quehacer ha estado, está y estará siempre en conflicto con lo que es tolerable y deseable desde aquellas perspectivas, y por lo tanto lo someten a controles y censuras que pura y simplemente acabarán con la literatura, o se resignan a concederle aquel derecho de ciudad que podría significar algo parecido a abrir las jaulas de los zoológicos y dejar que las calles se llenen de fieras y alimañas.
Los libros «adecentados» dejarían sin vía de escape esos fondos malditos que llevamos dentro
Esto lo explicó muy bien Georges Bataille en varios ensayos, pero, sobre todo, en un libro bello e inquietante: La literatura y el mal. En él sostenía, influido por Freud, que todo aquello que debe ser reprimido para hacer posible la sociedad —los instintos destructivos, “el mal”— desaparece sólo en la superficie de la vida, no detrás ni debajo de ella, y que, desde allí, puja para salir a la superficie y reintegrarse a la existencia. ¿De qué manera lo consigue? A través de un intermediario: la literatura. Ella es el vehículo mediante el cual todo aquel fondo torcido y retorcido de lo humano vuelve a la vida y nos permite comprenderla de manera más profunda, y también, en cierto modo, vivirla en su plenitud, recobrando todo aquello que hemos tenido que eliminar para que la sociedad no sea un manicomio ni una hecatombe permanente, como debió serlo en la prehistoria de los ancestros, cuando todavía lo humano estaba en ciernes.
Gracias a esa libertad de que ha gozado en ciertos períodos y en ciertas sociedades, existe la gran literatura, dice Bataille, y ella no es moral ni inmoral, sino genuina, subversiva, incontrolable, o postiza y convencional, mejor dicho muerta. Quienes creen que la literatura se puede “adecentar”, sometiéndola a unos cánones que la vuelvan respetuosa de las convenciones reinantes, se equivocan garrafalmente: “eso” que resultaría, una literatura sin vida y sin misterio, con camisa de fuerza, dejaría sin vía de escape aquellos fondos malditos que llevamos dentro y estos encontrarían entonces otras formas de reintegrarse a la vida. ¿Con qué consecuencias? El de esos infiernos donde “el mal” se manifiesta no en los libros sino en la vida misma, a través de persecuciones y barbaries políticas, religiosas y sociales. De donde resulta que gracias a los incendios y ferocidades de los libros, la vida es menos truculenta y terrible, más sosegada, y en ella conviven los humanos con menos traumas y con más libertad. Quienes se empeñan en que la literatura se vuelva inofensiva, trabajan en verdad por volver la vida invivible, un territorio donde, según Bataille, los demonios terminarían exterminando a los ángeles. ¿Eso queremos?
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2017.
© Mario Vargas Llosa, 2018.
¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar?Algunos pasajeros conceden la razón a los manifestantes; otros protestan por la demora y exigen al chofer que abra la puerta.
Remedios aún está muy cerca de su casa. Podría volver allá y pedirle a Fermín que le devuelva los siete mil pesos que acaba de prestarle. Juntó el dinero con la esperanza de realizar su ilusión: salir de vacaciones en Semana Santa.
Sus compañeras en Las dos Azaleas
, Tula y Mercedes, cada año toman un autobús rumbo a Acapulco. Cuando regresan, despellejándose y con las tarjetas sobregiradas, le traen siempre algún regalito. Remedios lo agradece sin prestarles demasiada atención. Espera ansiosa que sus amigas le muestren las fotografías que se tomaron en Caleta, la Costera o bajo una palapa muy cerca del mar.
Remedios pensó que este año ella también sería protagonista de esa aventura, pero no podrá hacerlo. Su hermano la convenció de que le prestara sus ahorros para asociarse en un negocio de ropa usada. Fermín prometió devolverle el préstamos en cuanto obtenga sus primeras ganancias. Ella se conformaría con que cumpliera su palabra antes de un año. En la Semana Santa de 2019 quiere revivir una experiencia que hace muchos años no tiene: disfrutar, en silencio, de los atardeceres en la playa.
II
Después de media hora, los manifestantes liberan la avenida Ocho. La combi vuelve a circular. Una mujer lamenta haber perdido la cita que tenía con el doctor. Remedios le dice que otra vez llegará tarde a su trabajo, pero no cree que su patrona vaya a despedirla. La necesitará para que le ayude cuando Tula y Mercedes tomen sus vacaciones.
Al pensarlo no puede evitar cierto resentimiento hacia Tula y Mercedes: mientras ellas estarán divirtiéndose en la playa, ella tendrá que atender a uno que otro turista en bermudas, familias llegadas del interior y a los pocos trabajadores que harán guardia en las fábricas de los alrededores, entre ellos Carmelo Rocha. Desde que lo conoce él nunca ha tomado vacaciones. Según le dijo una vez, necesita quedarse para cuidar a su madre enferma.
Remedios siente gran simpatía por Carmelo. Aunque lo oculta, el hombre le agrada por su estatura, el tono grave de su voz, la amabilidad con que trata a sus amigos y la forma en que le da las gracias cuando ella le sirve.
III
Remedios baja de la combi. Le faltan cinco cuadras para llegar a Las dos Azaleas
. Antes de la una el local estará atestado de comensales. No se queja. Prefiere ese barullo a la quietud de la Semana Mayor, polvorienta y triste.
Para Remedios los días santos se animan con la presencia de Carmelo. Llega temprano, pide el menú del día y mientras come lee el periódico que le regalan en la calle. A veces interrumpe la lectura para comentar con ella las noticias y termina haciendo bromas al respecto que la hacen reír.
El recuerdo de esos momentos le quita el fastidio. Al pasar frente a una panadería se mira en el espejo y nota su expresión malhumorada. Decide corregirla antes de llegar a la fonda: nadie tiene la culpa de que se haya dejado convencer por Fermín, ni de que por tonta y débil
–como se califica– vaya a quedarse otra vez sin vacaciones.
IV
Después de escuchar el sermón de su patrona debido a su retraso, Remedios se apresura a tender los manteles y distribuir los cubiertos. Todo tiene que estar listo antes de que lleguen los comensales, en su mayoría obreros, clientes antiguos que tratan con familiaridad a las meseras: Tula, Mercedes y Remedios, a quien todos llaman Reme. Es baja de estatura, regordeta, pero en sus ojos hay vivacidad y conserva la piel firme y brillante: única herencia de su abuela.
Reme habla poco, no cree que a nadie le interese lo que pueda decir porque, según ella, en su vida no pasa nada. Sus únicas experiencias consisten en ir al trabajo y volver a la casa que comparte con Fermín, su esposa, sus dos hijos y Pachón: nombre que describe al perro.
V
Con la libreta de pedidos en la mano, Reme se acerca a la mesa que ocupa Carmelo y le ofrece el menú del día: caldo de habas, longaniza en salsa verde, frijoles y agua de melón. Él protesta: es lo mismo que le sirvieron el lunes. Reme trata de compensarlo diciéndole que para Semana Santa tendrán platillos nuevos, muy especiales.
“Y de seguro riquísimos –afirma Carmelo. –Lástima que no vaya a venir. El médico me autorizó a llevar a mi madre a Veracruz: le trae recuerdos…”
La noticia la toma por sorpresa y Reme no puede esconder su desencanto. Carmelo lo advierte y antes de que ella se aleje rumbo a la cocina le dice: Le mandaré una postal desde allá, aunque, como anda el correo, a lo mejor la recibe mucho después de que haya regresado de mis vacaciones.
La idea de que él piense enviarle una postal desde Veracruz ilusiona a Reme, pero se alegra más imaginando el día que Carmelo reaparezca en la fonda.
Esas flores anuncian la pronta llegada de la Semana Santa. Verlas a todos nos recuerda algo. A mí, los días adustos en el pueblo, las tolvaneras, las calles menos transitadas que en otras épocas del año, los comercios cerrados, el ladrido de los perros solitarios, el quiosco sin música de viento, los tordos parsimoniosos, el redoble severo y puntual de las campanas.
II
Puertas adentro, en las proximidades de la Semana Mayor, durante el día el trajín cotidiano aminoraba y hasta los pequeños detalles nos remitían a la austeridad y al sacrificio: el corredor sin trinos y sin jaulas, las ventanas cerradas, las telas oscuras cegando los espejos, el radio enmudecido con la música por dentro, las caminatas al ritmo de la meditación acerca de los sufrimientos que padeció Jesús para lavarnos de nuestros pecados.
Al anochecer iban llegando a la casa parientes y vecinas. Enlutadas como si asistieran a un velorio, compungidas, silenciosas, permanecían en el corredor hasta que Severa las invitaba a pasar al cuarto de la abuela. Amplio, con el techo muy alto, sus paredes estaban tapizadas de imágenes de santos y retratos como recuerdo de otras tantas ausencias.
En la habitación atestada de muebles desiguales y llena de aire enrarecido, no había más luz que la de una lámpara sorda. Su flama temblorosa iluminaba un Cristo. Frente a Él nos hincábamos para entonar el rosario guiadas por la voz de alguna mujer con prestigio de beata.
El coro de rezanderas se prolongaba durante mucho tiempo, hasta que al fin se oía lejano y melancólico, el silbido del tren rumbo a la capital. En ese momento, después de dar gracias por la hospitalidad, las visitantes se dirigían a la puerta. Las recuerdo en fila, oscuras, caminando despacio, como si llevaran cadenas.
Para agradecer la visita, nos quedábamos en la puerta, escuchando los pasos alejarse en distintas direcciones por calles desiertas y apenas iluminadas. Cuando al fin desaparecía el ruido, el pueblo recobraba la quietud y el silencio propios de la Semana Mayor.
III
En la jornada de sacrificio eran eliminados los afeites, debíamos bañarnos a oscuras y con jabón corriente. También los sabores, dulces o picantes, quedaban prohibidos. La comida insípida y frugal era parte de una penitencia –más impuesta que voluntaria– para disminuir nuestra culpa. ¿De qué? De haber matado a Nuestro Señor
, nos decía la abuela sin sombra de duda y sin imaginar el efecto de sus palabras, inmovilizándonos con su mirada implacable, como debe haber sido la de su madre cuando sembró en el alma de su hija la primera noción de culpa.
Semana Santa en el pueblo: silencio, tolvaneras, comercios cerrados, calles vacías, perros dormitando en los quicios, a media noche: aullidos. Alma de Cristo, santifícame… Dentro de tus llagas, escóndeme… En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a Ti…
IV
La culpa era de todos y por lo mismo todos debíamos estar presentes en el Viacrucis, incluidos nuestros locos. Cada año, individualmente, eran adoptados durante un día por una familia que se ocupaba de alimentarlos y renovar las ropas miserables y amorfas con que iban vestidos. Este privilegio era la recompensa anticipada por el servicio que debían prestar durante la escenificación de la Última Cena: perseguir a Judas lanzándole piedras –símbolo de las 33 monedas aborrecibles– e insultándolo con palabras y gestos que, en el asilo donde vivían, eran merecedoras de castigo.
Terminada su participación, los locos eran innecesarios. Además, todo mundo estaba de acuerdo en que el mejor sitio para ellos era el asilo. A pesar de su condición, y tal vez a la sombra de horribles recuerdos deshilvanados, se resistían a volver a su encierro con telarañas y manchas de salitre. Intentaban huir. Imposible permitirles esa otra locura. Sin amenazas ni gritos los cercábamos y luego, presionándolos con disimulo, los conducíamos por el camino que los llevaba a su único destino: el asilo.
Nunca lo visité. Nadie lo hacía y se aconsejaba no pasar frente a la construcción de adobe chaparra, coronada de hierbas silvestres y recorrida por los gatos. Oh buen Jesús, óyeme. Del maligno enemigo, defiéndeme…
Vísperas de la Semana Mayor en el Pueblo: silencio, tolvaneras, austeridad, meditación, sacrificio, culpa, tañidos severos y puntuales, flores de jacaranda cayendo de lo alto de las ramas como una lluvia azul: lo único inocente.
La percepción de las drogas
La criminalidad es la peor de las calamidades generadas por el narcotráfico. La mejor manera de combatirla es la descriminalización de los estupefacientes y la tolerancia

La Comisión Global de Políticas de Drogas, que presidió el exmandatario brasileño Fernando Henrique Cardoso y tiene ahora como directora a Ruth Dreifuss, expresidenta de Suiza, está integrada por políticos, funcionarios internacionales, científicos e intelectuales de diversos países del mundo y lleva a cabo desde el año 2011 una valiosa campaña a favor de una política más sensata y realista en el dominio del narcotráfico y el consumo de estupefacientes que el de la mera represión policial y judicial.
En los siete informes que ha publicado desde que se creó, sustentados en rigurosas estadísticas e investigaciones sociológicas y clínicas, ha mostrado de manera inequívoca la futilidad de combatir aquel flagelo con prohibiciones y persecuciones que, pese a los miles de millones de dólares gastados en ello, en vez de reducir han aumentado vertiginosamente el consumo de drogas en el mundo, así como la violencia criminal asociada a su producción y distribución ilegales. En casi todo el mundo, pero, principalmente en América Latina, las mafias de narcotraficantes son una plaga que causan decenas de millares de muertos y son, sobre todo, una fuente de corrupción que descomponen las instituciones, infectan la vida política, degradan las democracias y, no se diga, las dictaduras, donde, por ejemplo en Venezuela, buen número de dirigentes civiles y militares del régimen están acusados de dirigir el narcotráfico.
Al principio, las labores de la Comisión se concentraban en América Latina pero ahora se han extendido al mundo entero. El último informe, que acabo de leer, está dedicado a combatir, con argumentos persuasivos, la general percepción negativa y delictuosa que los gobiernos promueven de todos los consumidores de drogas sin excepción, presentándolos como desechos humanos, propensos al delito debido a su adicción y, por lo mismo, amenazas vivientes al orden y la seguridad de las sociedades. Quienes han preparado este trabajo han hecho una cuidadosa investigación de la que sacan conclusiones muy distintas. En primer lugar, las razones por las que se consumen “sustancias psicoactivas” son muy diversas, y, en gran número de casos, perfectamente justificadas, es decir, de salud. De otro lado, entre las mismas drogas hay un abanico muy grande respecto a las consecuencias que ellas tienen sobre el organismo, desde la heroína, con efectos tremendamente perniciosos, hasta la marihuana, que hace menos daño a los usuarios que el alcohol.
Todos los informes de la Comisión vienen acompañados de pequeños testimonios de gentes de muy diversa condición gracias a los cuales se advierte lo absurdo que es hablar de “drogadictos” en general, sobre todo debido a lo que esta palabra sugiere de degradación moral y peligrosidad social. Hay una abismal diferencia entre el caso de Nicolás Manbode, de la isla Mauricio, que a los 16 años comenzó fumando marihuana, pasó a inyectarse heroína a los 18 y fue por ello a la cárcel a los 21, donde contrajo una hepatitis y el sida, y la portuguesa Teresa, que no bebe alcohol, pero se acostumbró a tomar anfetaminas, éxtasis, LSD y hongos alucinógenos y cuyo problema, dice, ahora que en Portugal se ha descriminalizado el uso de las drogas, es el riesgo que significa comprar aquellas sustancias en la calle sin saber nunca las mezclas con que los vendedores pueden desnaturalizarlas.
Un caso muy interesante es el de Wini, madre de Guillermo, en Chile. Su hijo, nacido en 2001, a los cinco meses comenzó a tener convulsiones que le cortaban la respiración. A los dos años los médicos diagnosticaron que el niño era epiléptico. Todos los tratamientos, incluida una cirugía cerebral, fueron inútiles. En 2013 Wini comenzó a leer artículos médicos que hablaban de un aceite de marihuana y, gracias a una fundación, pudo conseguirlo. Desde que Guillermo comenzó a tomarlo, las convulsiones se atenuaron —de cerca de diez a una o dos al día— e incluso cesaron. Dada la complicación en obtener aquel aceite, la señora Wini comenzó a cultivar marihuana en su jardín, algo que, aunque no es ilegal en Chile, escandalizaba a su familia. El médico que trataba a Guillermo, escéptico al principio, se convenció de los efectos benéficos de aquel aceite y llegó a escribir un artículo sobre la terapia positiva que aquel tenía en el tratamiento de la epilepsia.
En América Latina, las mafias de narcotraficantes son una plaga que causan decenas de millares de muertos y son una fuente de corrupción que degrada las democracias
Según el informe, los estigmas sociales y morales que recaen sobre las personas que usan drogas hacen mucho más difícil que se libren de ellas; el prejuicio que se cierne sobre ellas es asumido por las propias víctimas, y esta autoculpabilidad agrava la necesidad de recurrir a esa artificial manera de sentirse en paz consigo mismos. Una de las estadísticas más elocuentes de este informe es que son proporcionalmente mucho más numerosas las personas que se emancipan de la drogadicción en las sociedades más abiertas y tolerantes con su consumo que en las que la represión sistemática es la política reinante.
Aunque las razones que esgrime la Comisión Global de Política de Drogas para pedir que cesen los prejuicios y clichés que acompañan a cualquier tipo de drogadicción sean convincentes, mucho me temo que la única manera en que aquellos vayan cediendo será la descriminalización de los estupefacientes y a la represión reemplace una política de prevención y tolerancia. Desde luego que la legalización entraña peligros. Por eso, es importante que ella vaya acompañada de campañas activas que, como ha ocurrido con el tabaco, informen a los ciudadanos de los riesgos que aquellas representan, y de unas políticas efectivas de rehabilitación. Las ventajas de todo ello se advierten ya en las sociedades que han ido adoptando medidas más realistas frente a este problema. De hecho, la legalización acabaría con la criminalidad que es la peor de las calamidades generadas por las drogas. En países como México la lucha de los poderosos carteles que se disputan territorios deja decenas de muertos cada mes, contamina la vida política con una corrupción que degrada la democracia y llena de zozobra y sangre la vida social. Ella permite a los delincuentes amasar fortunas vertiginosas como la del famoso Pablo Escobar, el asesino y narco colombiano que ahora es el héroe de películas y seriales televisivas que aplaude el mundo entero.
Uno de los argumentos con los que se suele combatir la idea de la legalización es que, cuando ella tiene lugar, como ocurrió por ejemplo con la marihuana en Holanda, país pionero en este dominio, aquello suele ser un imán que atrae consumidores de droga de todas partes. Eso ocurre porque los lugares donde aquella libertad se practica son muy pocos en el mundo. En todo caso, ese es un fenómeno pasajero. Hace poco estuve en Uruguay y pregunté qué efectos había tenido hasta ahora la nueva política emprendida por el Gobierno respecto de la marihuana. Las respuestas que obtuve variaban, pero, en general, la legalización no parece haber estimulado el consumo. Por el contrario, algunos me dijeron que, al desaparecer el tabú de la prohibición, para mucha gente joven había disminuido el prestigio del cannabis.
Poco a poco, en todo el mundo hay cada día más gente que, como promueve la Comisión Global de Política de Drogas, cree que la mejor manera de combatir la droga y sus secuelas delictivas es la descriminalización. Uno de los mayores obstáculos proviene, sin duda, como lo profetizó Milton Friedman hace muchos años, de que hoy día tantos miles de miles de personas vivan de combatirlas.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2017.
© Mario Vargas Llosa, 2018.
EL FUEGO Y LA FURIA
Hace tiempo que no leía algo tan triste y deprimente como la colección de chismes, intrigas, vilezas y estupideces que ha reunido Michael Wolff en su libro sobre Trump

Cómo se fabrica un bestseller? Así. La editorial Henry Holt lanza un comunicado explicando que pronto aparecerá el libro Fire and Fury del periodista Michael Wolff, que revela muchos secretos sobre Trump en la Casa Blanca, y da algunos ejemplos particularmente escandalosos. De inmediato el presidente Trump reacciona con su virulencia acostumbrada en sus tuits matutinos y sus abogados anuncian que acudirán a los tribunales para evitar que ese libelo calumnioso se publique. La editorial adelanta la salida del libro al día siguiente. Yo estaba en Miami y traté de comprarlo ese mismo día. Imposible: en todas las librerías de la ciudad se agotó en dos o tres horas. El dueño de Books and Books, mi amigo Mitch, tuvo la bondad de regalarme su ejemplar. La editorial anunció que la millonaria segunda edición de Fire and Fury aparecerá en pocos días. De este modo, Trump y sus abogados consiguieron que un libro sin mérito alguno —uno más entre las decenas que se publican sobre el nuevo ocupante de la Casa Blanca— circule como pan caliente por todo el mundo. Y, de paso, han hecho millonario a su autor.
Hace tiempo que no leía algo tan triste y deprimente como la colección de chismes, revelaciones, intrigas, enconos, vilezas y estupideces que ha reunido en su libro, luego de recibir los testimonios de unas trescientas personas vinculadas al nuevo régimen estadounidense, el periodista Michael Wolff. De creerle, la nueva administración estaría compuesta de politicastros ignaros e intrigantes, que se ayuntan o enemistan y apuñalan en una lucha frenética por ganar posiciones o defender las que ya tienen gracias al dios supremo, Donald Trump. Este es el peor de todos, por supuesto, un personaje que por lo visto no ha leído un solo libro en su vida, ni siquiera el que le escribieron para que lo publicara con su nombre relatando sus éxitos empresariales. Su cultura proviene exclusivamente de la televisión; por eso, lo primero que hizo al ocupar la Casa Blanca fue exigir que colocaran tres enormes pantallas de plasma en su dormitorio, donde duerme solo, lejos de la bella Melania. Su energía es inagotable y su dieta diaria muy sobria, hecha de varias hamburguesas con queso y doce Coca-Colas light. Su aseo y su sentido del orden dejan mucho que desear; por ejemplo, tuvo una pataleta cuando una mucama levantó una camisa suya del suelo, creyéndola sucia. El presidente le explicó que “si hay una camisa suya tirada en el suelo es porque él quiere que esté en el suelo”. Primicias tan importantes como éstas ocupan muchas de las trescientas veintidós páginas del libro.
Es probable que jamás en su historia EE UU se haya degradado tanto como en esta administración
Según Michael Wolff nadie, empezando por el mismo Donald Trump, esperaba que éste ganara la elección a Hilary Clinton. La sorpresa fue total y, en consecuencia, el equipo de campaña no se había preparado en absoluto para una victoria. De ahí el caos vertiginoso que vivió la Casa Blanca con sus nuevos ocupantes y del que todavía no acaba de salir. No sólo no había un programa para llevar a la práctica; tampoco, las personas capaces de materializarlo. Los nombramientos se hacían a la carrera, y el único criterio para elegir a las personas era el visto bueno y el olfato de Trump. Las luchas intestinas paralizaban toda acción ya que las energías de los colaboradores se volcaban más en mediatizar o destruir a reales o supuestos adversarios dentro del propio grupo que en hacer frente a los problemas sociales, económicos y políticos del país. Esto tenía efectos cataclísmicos en la política internacional, en la que los exabruptos cotidianos del presidente ofendían a los aliados, violentaban tratados, y, a veces, trataban con guante blanco y hasta elogios desmedidos a los adversarios tradicionales. Por ejemplo, la Rusia de Putin, por la que el mandatario parecía tener una debilidad casi tan grande como sus prejuicios contra los mexicanos, haitianos, salvadoreños y, en general, todos los inmigrantes procedentes de esos “agujeros de mierda”. Al extremo de que el “más famoso nazi norteamericano”, Richard Spencer, al que horrorizaba que Jeb Bush se hubiera casado con una mexicana, proclamó con entusiasmo que Trump es “un nacionalista y un racista y su movimiento un movimiento blanco”.
Leyendo El fuego y la furia parecería que la vida política de los Estados Unidos sólo atrae a mediocridades irredimibles, ciegos al idealismo y a toda intención altruista o generosa, sin ideas, ni principios, ni valores, ávidos de dinero y poder. Los billonarios juegan un papel central en esta trama y, desde las sombras, mueven los hilos que ponen en acción a parlamentarios, ministros, jueces y burócratas. El propio Trump tiene una simpatía irresistible por ellos, especialmente por Rupert Murdoch, aunque en este caso no haya la menor reciprocidad. Por el contrario, el magnate de las comunicaciones no le ha ocultado nunca su desdén.
Los billonarios de esta trama mueven los hilos de parlamentarios, ministros, jueces y burócratas
Personaje central en este libro es Steve Bannon, el último jefe de campaña de Trump y, se creía, el arquitecto de su victoria. También, algo así como “el teórico” del movimiento. Católico practicante, oficial de la marina por siete años, colaborador y periodista de publicaciones de extrema derecha como Breitbart News, se autodefine como “un nacionalista populista”. Pensaba mal, pero, al menos, en esta manada de iletrados, pensaba. De él provendrían algunos de los caballitos de batalla de Trump: el muro para atajar a los mexicanos, poner fin a la extensión de la salud pública que hizo aprobar Obama (el Obamacare), obligar a las fábricas expatriadas de Estados Unidos a regresar a suelo norteamericano, reducir drásticamente la inmigración, bajar los impuestos a las empresas y reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Para desgracia suya, la revista Time lo sacó en la carátula y dijo de él que era el presidente en la sombra. Trump tuvo una rabieta descomunal y comenzó a marginarlo, de modo que Bannon fue perdiendo posiciones dentro del cuerpo de los elegidos, a la vez que la hija y el yerno de Trump, Ivanka y Jared, las ganaban, y lo iban debilitando y, al final, lo despedazaron. Expulsado del paraíso el “ideólogo”, las ideas se eclipsaron de la Administración y el entorno de Trump, y la política quedó reducida al exclusivo pragmatismo, o, en otras palabras, a los caprichosos ucases y a los movimientos táctiles y retráctiles del presidente. ¡Pobre país!
Aunque creo que la descripción que hace Michael Wolff es exagerada y caricatural y leer su libro una pérdida de tiempo, por desgracia también hay algo de todo aquello en la presidencia de Trump. Es probable que jamás en su historia Estados Unidos se haya empobrecido política e intelectualmente tanto como durante esta Administración. Eso es grave para el país, pero lo es todavía más para el Occidente democrático y liberal, cuyo líder y guía va dejando de serlo cada día más. Con las consecuencias previsibles: China y Rusia ocupan las posiciones que Estados Unidos abandona, adquiriendo una influencia política y económica creciente, y acaso imparable, en todo el tercer mundo y en algunos países del este de Europa.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2018.
La Purísima, excepto que la doctora Escalante continúa en la empresa. Por iniciativa del gerente, llegó a finales de septiembre y sigue dando consulta a los trabajadores que, debido a las pérdidas causadas por los terremotos, quedaron emocionalmente afectados y aún necesitan atención profesional.
Joel está dentro de ese rango: su primo Guillermo, que trabajaba como prefecto en una secundaria, al desplomarse el edificio quedó sepultado entre las ruinas y tardaron más de una semana en rescatar su cuerpo deshecho.
La primera vez que fue a consulta, a Joel le resultó difícil hablar de la tragedia familiar ante una desconocida, de seguro inexperta a causa de su juventud, y se pasó los 45 minutos de la sesión mirando alternativamente el retrato de los fundadores de La Purísima
y la planta de ornato junto a la ventana.
La doctora Escalante –Diana, según el gafete prendido en su bata– intentó romper el mutismo de su paciente haciéndole algunas preguntas. Por respuesta obtuvo tan sólo monosílabos, contestaciones elementales y una explicación esquemática acerca de los motivos que lo habían llevado a recurrir a ella: la pérdida de un primo que era también su mejor amigo.
Al término de la consulta, la doctora Escalante lo citó para el siguiente jueves a la misma hora y, para demostrarle que ella había notado su distracción le dijo: A mí también me atrae mucho esa planta. Es un injerto nuevo. De acuerdo con la forma de sus hojas se llama begonia caracol. En el vivero me aseguraron que en algún momento del invierno dará flores blancas.
II
Con el tiempo la doctora Escalante ha sabido vencer la resistencia de su paciente y ganarse su confianza. Joel habla cada vez menos de Guillermo –de su muy antigua amistad y del dolor que le causó su muerte– y más de esa sensación de fracaso que lo oprime y llega a causarle un desánimo que lo paraliza: temas que procura no mencionarle a Sonia, su mujer.
No quiere aumentar la inquietud que a ella le causan la estrechez económica, el extraño comportamiento de su hijo Mariano –quien de un momento a otro pasa del mutismo agresivo a una euforia inexplicable–, el constante miedo a perder su trabajo como dependienta en una zapatería y, sobre todo, el temor a que él la abandone, como hizo su padre con su madre cuando ella era niña.
En los días de sesión, Joel siente alivio sólo de entrar en el consultorio y ver a la doctora Escalante. Hay tardes en que se aísla en prolongados silencios y si lo rompe es para decir frases que reflejan algo de sus experiencias inmediatas, de un sueño que tuvo o de la angustia que le causa el hecho de saber que él ya no puede modificar nada en su vida. Define ese estado de ánimo con una frase: Siento como si viviera en una casa sin ventanas.
En el futuro sólo lo aguardan envejecimiento, desgaste, enfermedades, pérdidas inevitables. Se lo ha confesado a la doctora Diana Escalante –ese nombre le da confianza, enmarca a la única persona con quien puede refugiarse durante 45 minutos, mostrarse tan débil como es, valerse de todas las palabras sin temor a que ella les encuentre un sentido oculto. Sonia lo hace. En muchas lee indicios de peligro y de abandono. Eso la lleva a mantenerse desconfiada y en permanente estado de alerta que la está consumiendo.
A cambio de esas revelaciones, a Joel le gustaría saber algo más de la doctora Escalante: su edad, de dónde es, a qué dedica los domingos, cómo es su vida. Él cree que tiene derecho a saberlo, porque después de todo ella conoce bastante de la suya: hijo único, estudios de secundaria, casado muy joven, trabajos diversos y temporales hasta que hace tres años, en el que considera su día de suerte, al pasar ante La Purísima
vio en el portón un letrero: Se contrata personal.
Empezó desde muy abajo y ahora es almacenista. La doctora Escalante le hace ver que el suyo ha sido un progreso rápido y de seguro habrá otros, siempre y cuando se lo proponga. Él también lo comprende, pero no es suficiente para salir de ese cuarto sin ventanas donde se asfixia mientras espera otro día idéntico a los anteriores, hasta en la forma en que Sonia le pregunta si regresará temprano y el gesto desconfiado con que lo observa cuando él le responde que sí. ¿A dónde más podría ir?
Seguirá dando vueltas en su rutina, sintiendo que sus pasos ahondan el surco bajo. Cuando la tierra se adelgace por completo él caerá al fondo. Si consigue recuperarse, será para cumplir con su destino: hacer el recorrido de la casa a la fábrica, y viceversa; desde finales de septiembre, con un alto de 45 minutos, los jueves, en el consultorio de la doctora Escalante. Siempre que piensa en la perspectiva del encuentro imagina la begonia caracol en la que un día de este invierno brotarán flores blancas. Espera que la doctora permanezca en la fábrica el tiempo suficiente para que él pueda verlas.
Cristina Pacheco
Irritado, Lucio sube de prisa la escalera rumbo a su departamento. Abre la puerta con cautela y procura no hacer ruido mientras va hacia la recámara donde lo espera Julia. De pasada se asoma al cuarto de sus hijos. Lo enternece verlos dormir en medio de un desorden de cajas y envolturas: Por lo menos esta vez los Reyes Magos pudieron traerles algo. El año que entra, ¡quién sabe!
Tiene frío. Se dirige a la cocina. Deja la maleta sobre la mesa. Cuando pone a hervir agua escucha la voz de Julia: ¿Eres tú, mi amor?
Sí, voy a hacerme un café, pero no te levantes. Aprovecha para dormir. Acuérdate, ya pronto vas a tener que levantarte muy temprano para llevar a los niños a la escuela.
II
Lucio saborea el café ante la mesa donde quedaron pedazos de rosca y bebidas a medio consumir: ¿Quién entiende a mis hijos? Cuando hay refrescos, no se los terminan, y si no se los compramos, dicen que se mueren por uno.
Reconoce que no debe ser tan drástico. Él también tiene contradicciones.
Durante las semanas de asueto que Froylán y Marcos estuvieron en la casa, él se la pasó diciéndole a Julia cuánto anhelaba que esos niños latosos volvieran a la escuela. Ahora que sus hijos están a punto de regresar a clases, lo lamenta: sabe que extrañará su presencia, sus risas y hasta sus constantes pleitos que tanto lo preocupan. Julia, en cambio, los toma como algo natural: A su edad, la cosa es pelear. Acuérdate de los pleitazos con tus primos. Tu madre me contó que una vez tú y Poncho se golpearon tan feo que tuvieron que separarlos echándoles cubetadas de agua.
III
Se oye el motor del primer avión que cruza el cielo. Lucio calcula que deben ser las cuatro de la mañana. Necesita dormir, estar listo para que Froylán y Marcos disfruten de su último día de vacaciones antes de volver a la rutina: levantarse temprano, entrar al baño medio dormidos, comer sin apetito, lavarse los dientes rápido y despedirse.
Le gustaría ir con los niños a la escuela en su primer día de clases, caminar en medio de ellos, recomendarles lo que le aconsejaba su padre antes de darle la bendición y verlo perderse en el patio entre otros niños: Te portas bien. Si me llega alguna queja te quedas sin ver tele quince días.
En aquella convivencia matinal había momentos fastidiosos, por ejemplo cuando su padre le hablaba de la importancia de tener educación. Si él la hubiera recibido se habría titulado de algo, por lo menos de radiotécnico. No pudo realizar ninguno de esos sueños porque sólo llegó a cuarto de primaria. En esas condiciones, desde chico había tenido que aceptar trabajos de muy bajo nivel y mal pagados, hasta que al fin logró convertirse en taxista.
Su padre deseaba para él una vida mejor, segura, sin incertidumbres ni privaciones. Era posible lograrla si obtenía el título de médico pediatra, según él la profesión más provechosa. Para afirmarlo se basaba en un argumento impecable: En México siguen naciendo muchos niños, así que nunca te faltarán pacientes.
Lucio atesora el recuerdo de aquellas caminatas al lado de su padre. Le gusta retroceder en el tiempo e imaginarse como un niño somnoliento, agobiado por la mochila llena de libros, cuadernos, lápices y la bolsa de papel estraza en que su madre le ponía una torta. Sabe que llegará el momento en que sus hijos digan lo que él repite con frecuencia: Nunca he vuelto a comer tortas como las que me preparaba mi madre.
En los últimos años tampoco ha logrado conversar con nadie como lo hizo con su padre. Si viviera, se decepcionaría de ver que su hijo, titulado de odontólogo, se pasa casi todo el año haciendo trabajitos miserables mientras llega el momento de que su cuñado Eusebio lo contrate para que haga el papel de Rey Mago.
IV
Son las seis y él no ha dormido nada. Entre tantas preocupaciones y recuerdos se le fue el sueño. Inútil acostarse. Lo mejor será ponerse a revisar el disfraz de Rey Mago. Tiene cita con Eusebio mañana muy temprano y no quiere que le agarren las prisas.
Abre la maleta y saca los accesorios que, desde finales de diciembre hasta principios de enero, lo transforman en rey. Las gemas falsas que adornan la corona lo incitan a ponérsela. Cauteloso, va al baño para mirarse en el espejo. Allí prolonga los momentos de verse coronado: sabe que a partir de mañana será otra vez un hombre común, un profesionista sin empleo decidido a aceptar cualquier trabajo.
La Jornada, enero 7, 2018.
Cristina Pacheco
Orestes: –¿Te gustó? Te lo pregunto porque te sentí algo distante. Si te preocupa la cena de fin de año con mis padres, todavía puedo cancelarla.
Marcia: –No lo hagas. Me encanta visitarlos.
Orestes: –Pero no me equivoco: sí estás preocupada.
Marcia (se vuelve por completo hacia él): –Es que necesito pedirte un favor, pero no sé cómo vayas a tomarlo.
Orestes: –Mientras no quieras que mate a alguien… ¡Dime!
Marcia: –En la mesa quedó mucha pizza y tengo hambre.
Orestes: –No cambies de tema. (Ve a Marcia saltar de la cama.) –¿A dónde vas?
Marcia: –A la cocina.
Orestes: –¡Ponte algo! Hace mucho frío para que andes así.
II
Orestes y Marcia están frente a la mesa donde hay platos sucios, cascos vacíos, una caja con restos de comida y servilletas de papel.
Orestes (sirviéndose una rebanada de pizza): –¿Cuál es el favor que ibas a pedirme?
Marcia: –Necesito que bailes…
Orestes: –¿Que baile?
Marcia: –… ¡desnudo! Pero no de golpe: poco a poco, hasta quedarte en trusa.
Orestes:–Y eso ¿para qué?
Marcia: –Para que amenices una reunión el 25: apenas hay tiempo.
Orestes: –¿En donde? ¿Ante quién?
Marcia: –En la Residencia, ante las huéspedes que se quedan allí, porque ya no tienen con quien pasar las fiestas. Me entristece verlas tan solas a estas alturas de su vida: la más joven tiene 68 años y la mayor 91. Las hará muy felices verte, darte un pellizco, una palmadita…
Orestes: –¿De qué tengo cara? ¿Por qué me pides el favor a mí?
Marcia: –No confío en nadie más y es una emergencia: tenían planeado volver a invitar a Alex, pero él ya se retiró del negocio. Están tristes por eso. Me enteré porque las oí conversando y quiero darles de regalo una sorpresa.
Orestes: –¡Momento!: ¿quién carajos es Alex? ¿Qué tiene que ver contigo?
Marcia: –¡Nada! No lo conozco, pero sé que es o era bailarín. (Orestes se levanta.) No te vayas, ¡deja que termine de explicarte! Luego, si no quieres ayudarme, lo olvidamos y punto.
Orestes: –Más te vale que me lo aclares todo muy bien porque si no, te juro…
III
Echado sobre el respaldo de la silla, amenazante, Orestes observa a su compañera:
Marcia: –Por estas fechas siempre se quedan en la Residencia las mismas cinco huéspedes. Rebeca es la mayor. En junio cumplió noventa, es la más animosa y con más iniciativa. El año pasado tuve libre el 24. Antes de que terminara mi turno, Rebeca fue a mi oficina para decirme que ella y sus compañeras estaban hartas de pasarse la Nochebuena mirando la tele y comiendo lo mismo. Esta vez, que quizá fuera el último diciembre de sus vidas, querían hacer algo distinto y me pidió permiso para organizar una fiestecita. Se lo di porque nunca imaginé lo que tenía planeado.
Orestes: –¿Meter hombres a la casa?
Marcia: –Hombres ¡no! Nada más a Alex. Él se ofrecía en el periódico como animador de fiestas privadas. Rebeca leyó el anuncio y, de acuerdo con sus amigas, lo llamó para preguntarle cuánto cobraba por amenizar dos horas. Setecientos pesos no era una cifra inalcanzable. Entre todas podían juntarla y dársela en efectivo. Cerraron el trato. Alex llegó el 24 a las siete, disfrazado de Santa Clos, y en el Salón de Usos Múltiples se fue quitando la ropa y bailó con ellas todo lo que quisieron: danzones, tangos, cumbias.
Orestes: –¡Te desconozco! ¡No puedo creer que te hayas prestado a semejante desmadre!
Marcia: –No sabía nada hasta que me lo dijo el velador. Enfurecida, mandé llamar a las infractoras para reclamarles que por un capricho se hubieran arriesgado a la expulsión y de paso a la mía. La responsable de todo era Esther. Indignada por su abuso de confianza, le pregunté a gritos qué se había ganado organizando semejante fiesta. Como si esperara mi pregunta, me respondió: “Algo maravilloso –que por su juventud tal vez no entienda–: sentir el calor del Sol en pleno invierno.” Me conmovió. Ya te lo dije todo. Contéstame: ¿aceptas ayudarme a darles la sorpresa?
Orestes: –Pero sin el disfraz de Santa Clos.
Cristina Pacheco
I. Insomnio
Por la emoción de viajar sin la tutela de un adulto y el temor a perder el tren, pasábamos las horas consultando el reloj para asegurarnos de que llegaríamos puntuales a la estación de Buenavista. En medio del desvelo, en el cuarto compartido se escuchaban las mismas advertencias de cada diciembre: Saludan a su abuela besándole la mano.
Se levantan y tienden su cama.
Después de comer, alzan y lavan sus platos.
Obedecen a sus tías.
No se crean de lo que les diga su tío Quirino: el pobre está malito y le da por inventar cosas.
El tono reiterativo de aquellos consejos nos arrullaba y al amanecer caíamos en un sueño inoportuno hasta la hora de salir rumbo a la estación. Envuelta en la bruma temprana y las nubes de vapor, Buenavista adquiría un aspecto irreal. Esa atmósfera afantasmaba a los viajeros apresurados, los cargadores, las parejas, las familias despidiéndose. La nuestra era una de ellas.
En cuanto subíamos al vagón, desde el andén, mis padres seguían dándonos bendiciones con gran solemnidad –como si nos fuéramos al otro lado del mundo– y nos hacían jurarles que íbamos a escribirles todos los sábados. “Muy queridos papacitos: Llegamos bien y estamos muy contentos. Hoy fuimos al cine de don Rafa y mañana iremos al rancho. Será algo triste. Esigual se escapó. Ahora cuida la casa otro perro que se llama Pinto. Lo enseñaremos a jugar. Bueno, es todo. Reciban besos de sus hijos que tanto los quieren… (Desde luego, la carta era dictada por alguna de nuestras tías.)
II. Postales
En la segunda clase las bancas eran corridas, de madera. Los viajeros colocaban debajo de sus asientos las cajas de cartón o los atados que eran su equipaje. Antes de que arrancara el tren, el porter –cachucha, traje de tres piezas y reloj de leontina– recorría el vagón para comprobar que los viajeros llevaran su boleto.
Luego, inesperadamente, el ir y venir del tren hasta que al fin tomaba ruta. Los andenes iban quedando atrás y aquella parte de la ciudad, arbitraria e inhóspita, se diluía conforme avanzábamos por una intrincada maraña de vías.
III. Huizaches y postes
En los caseríos, las mujeres, con sus hijos en brazos, miraban con azoro el paso del tren que poco a poco iba entrando en un territorio semidesértico, salpicado de huizaches y de postes por donde –según mi primo Joaquín– pasaban nuestras voces cuando le hablábamos por teléfono a la abuela o ella a nosotros.
El tren hacía paradas en estaciones solitarias. Desde las ventanillas abiertas oíamos los amenazantes ladridos de los perros y las voces agudas, quejumbrosas, de las vendedoras que ofrecían servilletas, gorditas, pan, dulces o las ristras de limas que saturaban el aire con su olor, anticipo de las piñatas y del ponche que beberíamos durante las posadas en el pueblo: estación de madera, insectos revoloteando en torno al único foco, calle de tierra suelta, portones mustios, tapias de adobe, farolas que apenas combatían la oscuridad; en el zócalo, un quiosco, bancas solitarias y árboles de clavo enlutados por el plumaje negro de los tordos.
Aunque cansados del viaje y ansiosos por llegar a la casa de la abuela en el único automóvil de alquiler, esperábamos el momento de pasar frente a la zapatería de las Muñiz. Era célebre por su atracción: Mimosa, una changuita llegada de no se sabía dónde. Vestida de encaje y con aretes largos, jamás salía del aparador, en donde se pasaba las horas haciendo monadas y meciéndose en su columpio de soutache.
Aquel diciembre encontramos bajada la cortina metálica de la zapatería. Mimosa había muerto en septiembre. Sus muchos años de vivir en el pueblo le dieron el derecho de ser enterrada en el panteón, a prudente distancia de las tumbas. Gil, el sepulturero lo vio como un sacrilegio, pero aceptó inhumar a Mimosa al otro lado de la reja que cercaba el camposanto. Tiempo después, por carta de mi abuela, supimos que Gil había muerto ahorcado.
IV. El regreso
Por divertidos que hubieran sido las fiestas y los paseos por los alrededores, llegaba el momento en que a mis hermanos y yo sentíamos el ansia por volver a la ciudad, a las calles siempre animadas, a la vecindad y los amigos, a mi madre y sus historias. Las recuerdo con la nostálgica alegría de aquellos viajes decembrinos rumbo al pueblo. Estación de madera. Tapias de adobe. Árboles vestidos con el plumaje de los tordos. Mimosa en el aparador iluminado.
Cristina Pacheco
Internado Atocha.
En el cuarto de junto trabaja Rafaela. Conforme recibe las molduras que le entregan sus compañeras va decorándolas con papel crepé y de china hasta convertirlas en flores, barcos, duendes, estrellas de siete picos, princesas. Lograr estas figuras es lo más laborioso, pero a Rafaela le gusta hacerlas: le recuerdan las posadas en su pueblo, en especial la de una noche en que logró salvar los restos de una piñata vestida de Madame Pompadour.
Aunque descalabrada, con el vestido roto y sin un brazo se la llevó a su casa y la acostó en su catre, cual si fuera la muñeca que nunca tuvo. La hizo confidente y depositaria de su sueño: convertirse en una princesa, como la que veía en su caja de colores, bellamente vestida y montando un caballo blanco rumbo a un castillo lejano, coronado de nubes.
II
Interfiere con sus recuerdos la charla que sostienen sus compañeras de trabajo. Como otros años, les preocupa saber si el patrón les dará vacaciones y, de ser así, qué harán en sus días libres. Sara dice que escombrará la azotea, donde tiene desde un colchón viejo hasta pedazos de carrocería que le dejó encargados su hermano Ismael antes de irse a Estados Unidos.
Frida la interrumpe y habla sin entusiasmo: tenía planeado viajar a San Juan de Los Lagos con su hijo Charly, a ver si la Virgen logra quitarle al niño los temblores que le dan a cada rato. Es importante la visita al santuario, pero tendrá que postergarla: en su colonia hay más asaltos en esta época y no piensa correr el riesgo de que, mientras ella y su hijo están fuera, un infeliz se lleve lo poco que tiene: su tele, una máquina de coser y la computadora que le compró a su Charly y aún no termina de pagar.
III
Sin pausa, Frida cambia de tema: ¡Híjole! Ya es bien tarde y mi niño está solo en la casa. Me voy. ¿Ustedes se quedan?
La pregunta incluye a Rafaela, quien responde: No. Me quedo un rato porque estoy bien atrasada.
Sara asoma la cabeza y la reprende: Últimamente has estado quedándote a trabajar hasta más tarde. Si crees que el patrón te pagará horas extras ¡ni lo sueñes! Así que ¡vámonos! Las calles están oscuras y me da miedo que camines sola hasta el paradero.
Rafaela promete que no se quedará mucho tiempo. Cuando escucha el golpe de la puerta al cerrarse, lamenta no haber retenido a sus amigas para desahogarse contándoles por qué, desde hace unas semanas, no quiere regresar temprano a su vivienda.
IV
En el taller sólo se escucha una gota que cae en el lavabo. A Rafaela le pesa la soledad en el momento en que más necesita hablar. Como cuando era niña y le confesaba a Madame Pompadour sus sueños, toma la piñata con aspecto de princesa que terminó de hacer minutos antes y le revela el motivo de su agobio: Miguel y yo estábamos contentos porque al fin, después de años en la herrería, logró que le subieran el sueldo. Ahorrando el aumento íbamos a meterles techo bueno a los cuartos. Ya no podremos hacerlo: tenemos que mantener a Ernesto y a Mayra, y quién sabe hasta cuándo.
Rafaela se avergüenza de sus palabras y se disculpa, como si la princesa de cartón pudiera oírla: Es feo lo que dije, pero es cierto. Hace como dos meses mi hijo Ernesto le preguntó a mi marido si aceptaba que él y Mayra se fueran con nosotros mientras encontraban trabajo y podían alquilar algo dónde vivir. Mi viejo ¿qué iba a contestarle? Pues que sí. De acuerdo, pero me molesta que Miguel haya tomado la decisión sin consultarme: también contribuí con mi dinero a levantar nuestros cuartos. Son muy chicos y ahora, con dos gentes más viviendo allí, estamos incomodísimos y ya empezamos a tener problemas. Mayra se levanta de la mesa y no lava los platos; mi hijo no da un centavo y se queda en la cama leyendo el periódico dizque para buscar trabajo. Lo cierto es que nada más lee noticias de deportes.
V
La luz parpadea y al fin se apaga. En la penumbra Rafaela se siente más libre para seguir hablando con la piñata: Como matrimonio, Miguel y yo nunca hemos tenido libertad, ni siquiera para pelearnos: muy pronto nació Ernesto y siempre vivió con nosotros mi suegra, que en paz descanse. Ahora que estábamos disfrutando un poquito llegaron a instalarse con nosotros Ernesto y Mayra. En la noche hacen de todo, hasta gritan, como si estuvieran solos. En cambio, Miguel y yo no nos atrevemos a nada: sólo hay una lámina entre los dos cuartos. Son tan reducidos…
Vuelve la luz. Rafaela mira el reloj. Es hora de irse a su casa. Pensando en lo que la espera hace una última confesión ante la piñata que tanto le recuerda a su Madame Pompadour: De chica pensaba que al convertirme en mujer sería la princesa habitante de un castillo inmenso flotando entre nubes ¡y mira en dónde acabé!
El encargado de buscarles acomodo a esas maravillas es Nicolás: el trabajador más antiguo. Se enorgullece de haber recibido el primer donativo: una muñeca muy grande, con sombrero y vestidito de encaje blancos. Siempre que la veo pienso en cómo habrá sido la niña que jugó con ella. Si aún vive le daría gusto saber que su bibelot sigue teniendo las mejillas rosadas y los ojos brillantes. En la oscuridad me asustan un poco y prefiero no mirarlos.
II
Es increíble la carga emocional que puede concentrarse hasta en el más sencillo juguete. Las personas que se comunican conmigo para pedir informes o anunciar que quieren hacernos un obsequio –un tren eléctrico, un cochecito, una casa de muñecas y cosas por el estilo– invariablemente acaban hablándome de sus recuerdos. Por eso digo que en las vitrinas, más que juguetes, coleccionamos fragmentos de historias humanas.
Algunos donadores, luego de que se desprenden de sus cosas, sufren una insoportable sensación de pérdida y vuelven al museo para recuperarlas, si es necesario pagando una especie de rescate (trato que, por supuesto, no aceptamos.) Hace poco se presentó aquí doña Amelia. Me dijo que pensaba dejar en el museo una muñeca articulada, de porcelana, que le habían regalado a su hermana Águeda como premio por las buenas calificaciones con que aprobó el cuarto de primaria.
En aquella visita, Amelia me explicó que estaba por cumplir noventa años. Sabía que de un momento a otro iba a suceder lo inevitable. Antes de que eso ocurriera, y dado que ya no tiene familiares, necesitaba asegurarse de que la niña no quedaría en la orfandad. Al cabo de una semana regresó a pedirme que le devolviera la muñeca. Sin ella, se sentía perdida y tan sola como cuando desapareció su única hermana.
III
Contra lo que se cree, la mayoría de nuestros visitantes no son niños, sino personas mayores. Vienen con cierta regularidad. Unos se pasan buen tiempo recorriendo las salas, como si buscaran algo; otros se quedan delante de la vitrina que más les interesa. Es el caso de don Antonio. Según me ha contado es vendedor ambulante. Le resulta menos insoportable caminar tres o cuatro horas y exponerse a un robo –ya ha sufrido tres en plena mañana– que verse mantenido por sus hijos.
Los domingos que descansa, él es el primero en llegar al museo. Se va directo al salón que llamamos Huerto de las muñecas
y se estaciona ante la vitrina donde están las que pertenecieron a su mujer. Sus nombres empiezan con cada una de las letras del alfabeto (Ana, Belén, Camila, Delia…). Deberían de ser 28, pero falta una: Noemí
, la preferida de su esposa.
El día que don Antonio trajo su colección nos hizo una súplica: que las muñecas permanecieran juntas. Se lo había prometido a su mujer cuando ella entró en la etapa final de su enfermedad y lo hizo custodio de lo que a ella le significaba un tesoro.
Para darle gusto a don Antonio, Nicanor tuvo que hacer cambios aquí y allá, hasta que las 27 muñecas (con un hueco entre la eme y la o) quedaron concentradas en una vitrina. Frente a ella, don Antonio se pasa un buen rato monologando sin importarle que lo escuchen otros visitantes ni cómo lo juzguen. Lo que él quiere es hablar a las muñecas como lo hacía su esposa para que no la extrañen.
Al terminar su visita, don Antonio me busca y se despide. Aunque conozco la respuesta, para demostrarle mi interés, le pregunto adónde va y me responde que a sus cuartos. Renta dos en un edificio del Centro. Allí vivió con su mujer y de allí saldrá cuando se vaya para siempre y ya no pueda frecuentar a las muñecas que tanto valora. Cuando me lo dijo le prometí visitarlas y hablarles, como él lo hace, aunque sólo sea por un minuto.
Este domingo decidí saciar mi curiosidad y le pregunté a don Antonio por el nombre de su esposa. Se llamaba Noemí
, respondió. Creo que los dos pensamos en el misterio que para siempre quedará en su colección de muñecas.
IV
A fuerza de verlos, hay visitantes con quienes he trabado cierta amistad. De todos, Saúl me simpatiza en particular. Hace tiempo nos obsequió un barco de vela precioso. Cuando era niño, él y su hermano Andrés lo ponían a flotar en una tina llena de agua. Viéndolo, imaginaban recorrer los siete mares en su nave. Nunca hicieron realidad su ilusión, pero a Saúl le gusta venir y recordarla mirando el barco que desde hace años surca un mar de cristal: la vitrina.
Sentí ganas de matarlo.
Llegué a la oficina molesta por la actitud de mi esposo y desganada porque Demetrio y yo no íbamos a vernos. De pronto, como a las diez de la mañana, recibí una llamada suya. Dijo que pasaría por mí a las seis. Sorprendida por el cambio de planes, feliz, olvidé mis problemas con Ubaldo. Sólo pensaba en el momento de estar con Demetrio en El Bucanero
: nuestro hotel.
Apenas me subí al coche, Demetrio me preguntó si estaba de acuerdo en que fuéramos allá. ¿Qué crees que le contesté? Pues que sí. En cuanto llegamos abrió la botella de tinto que llevaba y propuso un brindis por lo felices que habíamos sido. Y que seremos
, dije emocionada. Me contestó que de eso precisamente necesitaba hablarme: después de pensarlo mucho había llegado a la conclusión de que yo era digna de algo más que citas clandestinas. Como no podía ofrecerme ninguna estabilidad, debíamos ponerle fin a nuestra relación.
No entendí. Hasta ese momento las cosas iban muy bien entre nosotros, tanto que hasta pensé que esa tarde Demetrio iba a pedir que me divorciara y así pudiéramos casarnos. Alguna vez lo pensé. ¿Por qué te asustas? Miles de mujeres lo hacen todos los días y no por eso pierden a sus hijos. Iván y Karla están chicos. Podrían vivir conmigo y ver a su padre cuando quisieran.
II
Leticia, me miras como si acabara de confesarte un crimen. ¿Nunca has visto a mujeres casadas que se enamoran de otros hombres? ¿Por qué les sucede? Ah, no sé. Cada quien tiene sus motivos. En mi caso fue porque, desde que conocí a Demetrio en la fiesta de la oficina el año pasado, hubo química entre los dos. Conforme fui tratándolo me encantaron su delicadeza, su discreción, su galantería. Las veces que me invitó a comer jamás permitió que pagara ni me dijo lo que más aborrezco: Cada quien paga lo suyo.
Delante de mí nunca dijo una mala palabra, ni siquiera güey
.
Cuando empezamos, no imaginé que llegaríamos a tener una relación tan intensa. Todo fue maravilloso: las llamadas, las citas, las escapatorias al hotel y sus mensajes. Cada mañana, al llegar a mi oficina encontraba en mi computadora un correo suyo elogiándome o diciéndome lo ilusionado que esperaba nuestro próximo encuentro. Hombres así, tan detallistas y galantes, ya no hay: son otra especie en extinción.
III
Por miedo a que me lastimara, no me atreví a pedirle mayores explicaciones acerca de nuestra separación. Fue él quien se ofreció a dármelas. Temí hacerle una escenita y abandoné el cuarto. Poco después de que salimos del hotel quise bajarme del coche y tomar un taxi. Demetrio se opuso: quería que pasáramos juntos nuestros últimos momentos de intimidad.
En el trayecto no hablamos ni acepté que me acariciara. Lo habría sentido como un premio de consolación, cuando yo sólo deseaba que él desistiera de abandonarme como quien desecha una vieja camisa. Una vez le manché de bilet la que llevaba puesta. Él quiso tallarla en el lavabo, pero le pedí que me permitiera hacerlo: por tres minutos quería comportarme como una esposa.
IV
Cuando llegamos a mi casa, al despedirnos, le dije a Demetrio: No te preocupes, amore, voy a estar bien
, y me alejé de prisa para no caer en la tentación de suplicarle. Eran las ocho. A esas horas, los viernes, mis hijos están con mi madre y Ubaldo aún no regresa del trabajo. Sentí alivio de pensar que estaría sola para desahogarme.
En cuanto cerré la puerta del edificio se me salieron las lágrimas. Mari, la conserje, quiso saber qué me ocurría. Le dije que una amiga acababa de tener un accidente y me despedí: no hubiera soportado más preguntas.
Mi departamento estaba a oscuras. Sin encender la luz me tiré en el sillón de la sala y lloré como loca. Cuando menos lo esperaba se abrió la puerta: era Ubaldo. Quise controlarme, pero no pude. Me preguntó qué me sucedía y le aseguré que nada, aunque me ahogaba el llanto. Debe haber sospechado algo, porque encendió la luz, se me quedó mirando y me dijo: No te creo. Dime la verdad. Sea lo que sea necesito saberla. ¡Habla!
Hice el esfuerzo, pero no se me ocurría nada. De pronto, en uno de los periódicos que Ubaldo había dejado en la mañana sobre el sillón, descubrí una noticia: Tragedia inevitable: se extingue la vaquita marina
. La tomé de pretexto y dije que lloraba por eso y por tantas otras especies en peligro. Si desaparecían, ¿qué iba a ser del planeta, de nosotros, de nuestros hijos?
Mi esposo, conmovido, me abrazó y seguí llorando en su hombro. Para contentarme juró que nunca más iba a dejar toallas regadas en el baño ni periódicos revueltos en la sala. No creo que vaya a cumplir su juramento, pero lo amo.
Cristina Pacheco
De la capilla pasamos al jardín. Recubierto por las hojas caídas de los árboles podía haberse visto melancólico. No fue así gracias a que los conocidos de la pareja le dieron un toque alegre, y ya francamente navideño, adornándolo con esferas y nochebuenas.
A la hora del brindis, el discurso estuvo a cargo de Narciso, amigo de toda la vida y padrino del novio. Repitió muchas veces, al punto del llanto, que se consideraba responsable de la boda, el Cupido que había flechado a dos almas gemelas. En eso y en la declamación de un poema de su autoría se tomó sus buenos veinte minutos.
El novio lo escuchó impaciente. A leguas se notaba su urgencia por emprender el viaje de bodas a Tequisquiapan. Quería manejar hasta allá, pero se lo impedimos. Por muy seguro que se sienta al volante, no es lo mismo que recorra distancias breves a que salga a carretera. Para eso, entre todos alquilamos a un chofer del sitio que da servicio a mi primo Ramón.
Los novios regresarán dentro de una semana. Los recibiremos con una comida en la casa de mi cuñada Hortensia. Es chica, pero tiene una ventaja: no hay que subir escaleras. No invitaremos a los parientes que se negaron a presentarse en la boda con el pretexto de que entresemana tienen mucho trabajo. ¡Mentirosos! No fueron porque los novios eran dos ancianos de ochenta años. El contrayente fue don Fausti: así llamamos de cariño a mi abuelo.
II
Si una cartomanciana me hubiera dicho que a finales de 2017 tendríamos una boda en la familia, habría pensado en Juan Antonio o en Xóchitl –la menor de mis sobrinas–, pero jamás en mi abuelo. Enviudó hace veinte años. La soledad estaba consumiéndolo. Varias veces le sugerimos que se casara, pero rechazó la idea. En su opinión, ninguna mujer era digna de ocupar el sitio dejado por la abuela Carolina y, además, el matrimonio es cosa de jóvenes.
La noche en que don Fausti nos sorprendió con la noticia de su boda pensamos que era una broma, pero enseguida nos sacó del error: Hablo muy en serio.
Mi hermano Federico, siempre tan desconfiado, le advirtió que de seguro había caído en manos de una zorra que iba a dejarlo en la calle. Mi abuelo, disgustado por el insulto, se levantó de la mesa dispuesto a irse. Le suplicamos que no lo hiciera. Necesitábamos saber el comienzo de la historia y quién sería la futura cónyuge.
Lo inmediato de su respuesta denotaba la necesidad de compartir con nosotros un secreto guardado no sabíamos desde cuándo: Mi novia se llama Ligia. Es ocho meses mayor que yo. Es algo que no me molesta. Espero que a ustedes tampoco. Nos conocimos cuando Narciso llevaba poco más de dos años viviendo en el asilo.
III
Desde que su amigo ingresó en la institución, don Fausti iba a visitarlo todos los jueves. Eligió ese día por ser menos concurrido que los fines de semana. A comienzos de este año, por cuestiones de salud, mi abuelo tuvo que postergar su visita hasta el domingo. Esa tarde Narciso le presentó a Ligia. No se habían conocido antes porque ella salía los jueves para arreglarse los pies, ir al salón de belleza y hacer sus compras. Luego comía en algún restaurante del centro y regresaba al asilo cuando ya casi todos los visitantes se habían ido.
Por el abuelo sabemos que después de aquel primer encuentro, pasaron semanas sin que volviera a coincidir con Ligia, pero Narciso le hablaba mucho de ella, de sus ocurrencias y de que jugando baraja era imbatible. Don Fausti lo tomó como un reto. Al domingo siguiente se presentó en el asilo y propuso una sesión de cartas. Ligia fue la ganadora absoluta y eso obligó a mi abuelo a volver una semana después por la revancha.
Desde ese momento, las partidas de sesiones de juego se volvieron cada vez más frecuentes y las ausencias dominicales de mi abuelo también. Justificó su cambio de rutina diciéndonos que el domingo Narciso estaba menos quejumbroso y el horario de visitas no era tan rígido.
Ahora sabemos que la razón era otra: sin alterar las costumbres de Ligia, quería compartir con ella todo el tiempo disponible para hablar, leer juntos, contarse su vida, sus sueños. Conforme se iban conociendo, el momento de la separación les resultaba más difícil; intolerable la espera hasta el próximo encuentro. Para evitar esos malos momentos optaron por una alternativa: casarse y vivir juntos en el asilo.
Insisto en que la ceremonia fue conmovedora. Tengo fotos. Hay una donde Ligia y mi abuelo, tomados de la mano, sonríen con una expresión plena y triunfal: la de dos personas que se atreven a empezar una nueva vida a la edad en que otras consideran la suya terminada.
La Jornada, noviembre 19, 2017.
Esmeralda siente repugnancia sólo de recordar la manera en que don Genaro, mientras da vueltas por la tienda, va diciendo a sus empleadas: Sean amables, sonrían: no pueden vender cosméticos teniendo cara de fuchi.
Sólo las dependientas nuevas celebran lo que consideran una broma de su jefe; las demás, con la mirada perdida, sonríen en automático.
II
Esmeralda sabe que jamás se atreverá a semejante desahogo. Si lo hiciera, sólo ganaría que su patrón le dijese lo que a Eva al informarle que estaba despedida: Entiendo tu tristeza, mujer. Créeme que siento mucho que tengas un hermanito enfermo y que por atenderlo se te haya hecho tarde, pero conoces las reglas. Y ¡ni una palabra más! Si me dedicara a oírlas a todas cuando tienen problemas, no me quedaría tiempo para atender mi negocio. Y entonces, ¿qué? Pues ¡adiós El Arcón de las Bellas y todo el mundo a la calle, empezando por mí! Así que no me quites más tiempo y vete a cuidar a tu enfermito.
No fue todo. Cuando Eva se quitó la bata con el emblema de la tienda y se la devolvió al patrón, no pudo contener el llanto ni una última súplica. Indiferente, él la tomó por los hombros, la encaminó hacia la salida y le dijo que no exagerara, que lo ocurrido no era para tanto. Vería cómo pronto encontraba otro trabajo, siempre y cuando se dejara de lagrimitas y sonriera.
III
Eso mismo que le pide a ella Jorge cuando, después de maltratarla, salen a visitar a su familia o a los amigos de él. Si durante la reunión le descubre signos de tristeza o decaimiento, de regreso a la casa vuelven a lloverle las reclamaciones, los insultos, los golpes: todo lo que él prometió que jamás haría cuando la convenció de que vivieran juntos.
De aquel momento a esta mañana han pasado cuatro años. A Esmeralda le parecen una eternidad, un camino larguísimo por el que ha ido dejando su optimismo, sus ilusiones y, sobre todo –lo que más le duele–, el amor. Ahora, si algo la retiene al lado de Jorge, es el miedo de que él cumpla su amenaza de vengarse –¡y ya vería de qué forma!– si ella lo abandona.
Se lo advierte siempre que está borracho, en medio de brutales arranques de pasión con que quiere demostrarle que la ama, que significa todo en su vida, que por nada en el mundo la abandonaría y que nunca más –lo jura por su madre– volverá a maltratarla. En todo ese discurso hediondo y desgastado, sólo hay una verdad: él la necesita para sobrevivir, para sentirse poderoso, para tener a quien culpar de sus derrotas.
Ahora que Jorge otra vez ha perdido el empleo, quién sabe por cuánto tiempo dependerá de ella económicamente. Esmeralda sabe que él le cobrará esa dependencia portándose cínico, indiferente, burlón, más violento: Si crees que porque eres una pinche empleadita me vas a humillar, ¡te equivocas! Aquí el que manda soy yo. ¡Apréndelo, pendeja!
Muebles que caen, vasos que se estrellan contra el piso, súplicas, gritos, llanto, un golpe tras otro hasta que Esmeralda ya no siente ninguno, pero sabe que aún está viva y que mañana saldrá al trabajo a pesar del cansancio y la tristeza que le impiden sonreír.
IV
Esmeralda percibe el olor dulce que sale de la panadería. A un lado de la puerta, como es su costumbre, se detiene y mira el reloj sobre la caja registradora: llegará puntual. Apresurada, cambia las chanclas de goma por los zapatos de charol. Sólo le falta cubrir el último requisito para ser bien recibida en El Arcón de las Bellas: olvidarse del infierno en que vive y sonreír.
Cristina Pacheco
II
Daniel era mi primo hermano. Cuando el alcoholismo de mi tía Margarita empezó a significarle peligro, mis padres la convencieron de que autorizara el cambio de Daniel a nuestra casa. Allí podría visitarlo cuantas veces quisiera y, si alguna vez lograba superar su enfermedad, llevárselo de nuevo a su lado. Eso nunca ocurrió. Mi primo, apenas adolescente, fue huérfano.
Entre todos, y al paso del tiempo, logramos que Daniel superara el dolor de la pérdida y se sintiera como un miembro de nuestra familia. Además de llegar a quererlo mucho, lo admirábamos por su facilidad y gran talento para la música. Mis padres se encargaron de cultivarlo enviándolo a tomar clases particulares de violín con el maestro Eligio Goycolea.
En otro tiempo distinguido solista, don Eligio le auguraba a Daniel un brillante porvenir. Con objeto de entrenarlo para los grandes momentos ante el público, lo inscribió en concursos y festivales hasta que al fin logró conseguirle su primer recital. Las inesperadas circunstancias en que se realizó ameritan una explicación:
Nuestra colonia, como tantas otras, creció en absoluto desorden. La altura de casas y edificios era irregular. En cuanto a los comercios, su proximidad resultaba de lo más contradictorio: junto a la tortería estaba una maternidad; al lado de los sanitarios públicos, un kínder; luego una cervecería, más allá un gimnasio y al final de la cuadra la Funeraria Meléndez
. Ocupaba una vieja casa de dos plantas, con mansardas y pasto sintético a la entrada. En la acera opuesta, entre un depósito de telas y una agencia de viajes, se hallaba el teatro donde Daniel iba a dar su primer recital.
III
Durante las semanas previa a su presentación, mi primo se pasaba las tardes ensayando con el maestro Goycolea. De regreso a la casa, seguía practicando obras de compositores sublimes, a quienes la fastidiosa repetición nos hizo odiar.
Mientras Daniel se concentraba en sus prácticas, nosotros nos ocupamos de promover el concierto. Insertamos un aviso en dos periódicos de circulación local y, de viva voz, invitamos a nuestros parientes, conocidos y amigos al recital. Con semejante impulso, no dudábamos de que antes de las siete de la noche del l5 de noviembre, el teatro estaría lleno en por lo menos dos terceras partes de su cupo.
IV
El día señalado, Daniel y el profesor Goycolea se fueron al teatro desde las cuatro de la tarde para un último ensayo y ajustar ciertos detalles técnicos. Mi familia y yo llegamos una hora antes de la función y nos quedamos en la puerta para recibir a la concurrencia, como no podría hacerlo la única acomodadora.
Mientras esperábamos, vimos llegar a la Funeraria Meléndez
un gran número de automóviles, de los que descendían personas elegantes y enlutadas. Tal afluencia y las numerosas coronas fúnebres nos llevaron a suponer que el muerto había sido una persona importante.
A las 6:45 de la tarde, la calle estaba invadida por los automóviles que no habían cabido en el estacionamiento de la funeraria; en cambio, el del teatro permanecía desierto: hasta ese momento, la única concurrencia éramos mi familia, el maestro Goycolea y su esposa.
Minutos antes de las siete fui al camerino donde mi primo esperaba, violín en mano, el momento de su presentación. Al verme preguntó cuánto público había. No ha llegado nadie
, respondí. Sin comentar nada se dirigió al escenario, abrió el telón y miró atónito la sala desierta. Entonces salió a la calle y, al ver la cantidad de gente que seguía llegando a la agencia de pompas fúnebres, me dijo en tono de broma: Envidio al difunto: tiene más público que yo.
Iba a recordarle que su familia y su maestro estábamos ansiosos por oírlo, pero antes de que lo hiciera, Daniel atravesó la calle y entró a la funeraria. Lo seguí. Nadie intentó detenernos y él, abriéndose paso entre los deudos, fue a colocarse muy cerca del ataúd. Allí, después de unos segundos de silencio, empezó a tocar. Supongo que los asistentes lo tomaron como un músico a quien la familia del fallecido había contratado para embellecer la ceremonia.
Cuando terminó el breve concierto no se oyeron aplausos, pero el arrobamiento y las expresiones de la concurrencia reflejaban asombro y admiración por las brillantes interpretaciones de Daniel. Después de aquella noche mi primo dio otros recitales, pero ninguno fue tan emotivo como el primero: junto a un catafalco y rodeado de coronas fúnebres.
Eréndira: Hacía añísimos que no nos veíamos. ¿Cómo me reconociste?
Sandra: Porque estás igualita.
Eréndira: ¡Mentirosa! (En tono más bajo.) ¿Sabes cuántos años voy a cumplir? Cincuenta y cinco, el dieciséis de diciembre. Soy casi una sesentona y con cuatro nietos. ¿No te parece increíble cómo ha pasado el tiempo?
Sandra: ¿Qué edad tenías cuando entraste a Costura Fina?
Eréndira: Diecinueve. Era una escuincla que no sabía ni enhebrar una máquina. (Se mira la mano derecha mutilada.) Antes no perdí todos los dedos. (Sonriente.) Ay, no te imaginas qué gusto me da verte, saber que tu familia está bien y que a tu casa no le pasó nada con el último terremoto.
Sandra (Toca la medalla que cuelga de su pecho): Gracias a Dios todos estamos bien, pero a mi hermano que vive en Ecatepec se le ladearon sus cuartos.
Eréndira: Lo mismo sucedió en el multifamiliar que está enfrentito de mi casa. A los inquilinos los evacuaron. Viven en campamentos y quién sabe cuánto tiempo seguirán allí. Qué duro ¿no? (Ve a Sandra consultar su reloj.)Es domingo. No vayas a salirme con que tienes prisa.
Sandra: No. ¿Qué tal si nos tomamos otro cafecito?
II
Eréndira: ¿Has sabido algo de nuestras antiguas compañeras?
Sandra: No, de ninguna, sólo de Wendy, la que era sobrina del velador que murió en el terremoto del 85 junto con cinco overlistas.
Eréndira: Fueron seis: a Luz la encontraron después, en el almacén…
Sandra: Antes no hubo más muertas. El edificio en donde trabajábamos siempre estuvo en pésimas condiciones. Luego, con las máquinas tan pesadas que metieron los dueños, se resintió aún más.
Eréndira: Ahorita que lo dices recordé que Luz siempre decía: Esta madre se va a caer y vamos a morirnos aplastadas
.
Sandra: Como que Luz presentía lo que iba a sucederle.
Eréndira: Y de milagro no nos pasó a todas. Todavía no entiendo cómo pudimos salir del taller. Sólo tenía una salida y la puerta quedó atrancada con los rollos de tela y los pedazos de pared que cayeron. Logramos abrirla porque Rafael y Marte la empujaron durísimo. Gracias a eso nos salvamos.
Sandra: Amiga, es que en el 85 todavía no nos tocaba. Cuando Dios dice hasta aquí
nada te salva. (Sonríe.) Pero mejor ya no sigamos hablando de eso porque me dan ganas de llorar.
Eréndira: A mí también. (Se enjuga una lágrima.) ¿No se te antoja un pay?
III
Eréndira: ¿Sigues en la costura?
Sandra: No. Soy cajera en una distribuidora de llantas. Y tú, ¿trabajas?
Eréndira: Sí, limpiando casas. No saco gran cosa, pero lo que sea es bueno. Carmelo –mi marido, ¿te acuerdas?– es hipertenso y diabético. Falta mucho al taller. Si no chambea no gana, pero los gastos aumentan a diario, y más con los cuatro nietos.
Sandra: Me gustaría conocerlos.
Eréndira: A mí también. ¿Cuándo vas a visitarme?
Sandra: Nomás que sepa dónde vives.
Eréndira (toma una servilleta de papel y pide una pluma a la mesera): Te apunto mi dirección y el teléfono de la casa porque el celular me lo robaron en la micro.
Sandra: A Rommy van tres veces que le sucede lo mismo. Pero ya le dije que ni crea que le voy a comprar otro. Si quiere, que se lo pague ella con su dinero. Trabaja en una tintorería.
Eréndira: ¡Rommy! La conocí chiquitita. Tu mamá la llevaba al taller cuando nos quedábamos horas extras. Si no estoy equivocada, tu hija debe andar por los treinta y tantos. ¿Se casó?
Sandra: No. Está con su pareja. Adán es un buen hombre. Me ayuda con los gastos cuando tiene trabajo, lo malo es que no dura en ninguno. Siempre halla pretextos para renunciar.
Eréndira: ¡Cómo no! Sabe que cuenta contigo.
Sandra: Pues que no se atenga a eso porque ya no soy ninguna jovencita y cualquier día pueden echarme de la distribuidora.
Eréndira: Decías lo mismo cuando trabajábamos en Costura Fina. Yo también me he pasado todo el tiempo con miedo de perder mi trabajo, como si no hubiera nada más importante qué cuidar.
Sandra: ¿Como qué?
Eréndira: La vida, amiga. ¿Te parece poco?
I
Se desconoce el nombre del protagonista. Tiene aproximadamente cinco años de edad. Mide 109 centímetros de estatura, es de complexión regular y ojos claros; su cabello es castaño, abundante y corto. Tiene la dentadura completa, pero con una particularidad: los dientes frontales están muy separados.
Ese niño sin nombre se parece a muchos de su edad que tendrán un futuro. A él no lo aguarda ninguno: el 21 de septiembre lo encontraron solo, muerto, en una calle de la colonia Ampliación Selene (Tláhuac). Vestía chamara verde con capucha, pantalón beige y zapatos negros. Sin que hasta la fecha nadie lo haya reclamado, desde el 23 de septiembre su cuerpo yace en una fría gaveta del Instituto de Ciencias Forenses. Si alguien lo reconoce, acuda al Incifo.
Hasta aquí la noticia.
II
Desde que leí la historia he estado pensando en ese niño muerto, en opinión de los médicos forenses, por traumatismo craneoencefálico. El término, que sugiere dolor y violencia, es el punto final a una vida muy breve y la derrota de un cuerpo que alcanzó poco más de un metro de estatura. Nadie pudo evitarle ese destino al niño-muerto-solo-en la calle; nadie se opuso a que fuera conducido al Instituto de Ciencias Forenses, donde ocupa una gaveta bajo cero.
Enfrentada a una realidad pavorosa que me obsesiona, pensé que lo único posible era cambiarla, construirle al niño de la chamarra verde una vida mejor –a la que tenía derecho– en el mar de historias, donde todo es invención. Empecé por darle un nombre (Pablo), una familia (dos padres comerciantes, una hermana mayor que a veces lo pellizca y una abuela que le augura destino de viajero, según indican sus dientes separados.)
A Pablo lo inscribí en una escuela (Sombrita.
) El primer día de clases, para quitarle la angustia de la separación, lo acompañaron su madre y su abuela. Juntas trataron de darle ánimos, le enjugaron las lágrimas, le dijeron que regresarían por él en un ratito, que no tuviera miedo, porque además no iba a estar solo. Miss Rosy, experta en situaciones semejantes, tomó cartas en el asunto: tranquila y con su voz más dulce, le aseguró a su nuevo alumno que la escuela era muy divertida y a la hora del recreo podría jugar con otros niños de su edad, que pronto iban a ser sus amiguitos.
Pablo, frotándose los ojos irritados, preguntó si podría invitarlos a su cumpleaños. La abuela se apresuró a contestarle que sí, que los invitara a todos para que comieran pastel, tomaran refrescos y se divirtieran viendo a su tío Remy haciéndola de payaso. Para mayor dicha de Pablo, la madre prometió que le regalaría la chamarra verde y los tenis con luces en las suelas que tanto le gustaron cuando los vio en el tianguis.
Feliz, sonriente, seguro de ser querido, Pablo se dejó conducir al salón de clase por miss Rosy. En los días sucesivos hablará tanto de ella que su hermana Jade, por molestarlo y en tono de burla, los domingos le dirá a la familia reunida que su hermano tiene novia.
IV
Por el resto de su vida Pablo recordará que debido al terremoto del l9 de septiembre de 2017, su cumpleaños se pospuso, tuvieron que mudarse a la casa de su tía Josefina; que él y su hermana dejaron de ir a la escuela durante varios meses porque el edificio de Sombrita
había quedado en malas condiciones.
Recordará también que, a causa del temblor, su tío Remy se dedicó a actuar como payaso en los albergues donde había niños; que su abuela regaló toda la ropa que guardaba como recuerdo de su hijo mayor, Daniel, muerto en un accidente de trabajo; que su madre, cada vez que circulaba por la calle un camión pesado que causaba vibraciones, corría a abrazarlos a él y Jade.
Llegó el día en que todo se normalizó. Pablo regresó con su familia a su antiguo departamento. Su padre y su madre volvieron a trabajar en la cremería y al fin le celebraron su quinto cumpleaños. Hubo pastel, refrescos y regalos para el festejado. Al despedirse su abuela, otra vez, le vaticinó destino de viajero.
V
Debo resumir: en mi historia Pablo vive muchos años. Tiene profesión, amores, amigos; con el tiempo, también esposa e hijos –el mayor heredará su nombre y el cabello castaño y rizado. Aunque quiera, no puedo evitarle a Pablo decepciones ni malos momentos. Me conformo con haberlo salvado de morir a los cinco años de edad, solo, en una calle de la colonia Ampliación Selene, como le ocurrió al niño de la chamarra verde. Si alguien lo reconoce…
Cristina Pacheco
yoque enseguida se convirtió en
nosotros.Con el tiempo la narración cambiará. Quienes la hagan tal vez confundan horarios, lugares, y olviden algunos personajes.
No será el caso de Luna y Miguel. Presiento que en esta colonia los recordaremos por muchos años y que tal vez un día alguien se decidirá a escribir su historia. Por el momento, y en servicio de ese futuro narrador, hago este apunte basado en evocaciones recientes.
I
Durante el tiempo que se prolongó la búsqueda de cuerpos entre los escombros de su edificio, Luna y Miguel estuvieron viviendo en la calle, y no en albergue asignado, para seguir lo más cerca posible el trabajo de los rescatistas y estar presentes en el momento en que encontraran a José con vida, A nuestro adorado José. Luego se concretaron a etiquetar su esperanza con sólo el nombre: José. Aun si lo hallaban muerto, era preferible a no saber dónde habían quedado sus restos.
Al cabo de cuatro días de esfuerzos constantes, los rescatistas lograron recuperar todos los cuerpos, excepto el de José. Nadie se explicaba el hecho, y eso lo hacía más angustioso. Sin embargo, en presencia de Luna y Miguel todos nos mostrábamos optimistas, aunque no siempre con buenos resultados.
Una mañana en que Luna se deshizo en llanto al pensar que ni muerto volvería a ver a José, Hilda, mi vecina del 206, con ánimo de consolarla le dijo: «Se me acaba de ocurrir una cosa: tal vez José no estaba en el departamento a la hora del terremoto, y por eso no encuentran su cuerpo.”
Nunca habíamos considerado esa posibilidad. Resultaba lógica, pero dejaba en el misterio la prolongada ausencia de José. Hilda se apresuró a resolverlo: Andará por allí, de voluntario, con otros jóvenes. Ya aparecerá.
Luna y Miguel se sintieron orgullosos y estimulados para inventar otros escenarios favorables a la sobrevivencia de José. De ese modo empezaron a vivir con un pie en su realidad (de la que poco sabíamos hasta entonces) y otro en la constante suposición.
Según Miguel: –Tal vez el l9 de septiembre, aprovechando que estábamos en el trabajo, el muchacho decidió irse de la casa por unos días, para castigarnos. Estaba ofendido con nosotros porque la noche anterior –sin ánimo de humillarlo ni mucho menos– Luna y yo le dijimos por qué razones lo habíamos adoptado. Antes, mi mujer y yo lo discutimos mucho y llegamos a una conclusión: era mejor que lo supiera por nosotros y no por alguien ajeno, que a lo mejor se lo decía con mala fe.
Según Luna: –También es posible que Eloy –ese muchacho que siempre me ha caído mal– haya convencido a José de que se fueran de México. No lo digo nada más porque sí: la otra noche estaban conversando y alcancé a oír que Eloy le decía a mi José que se fueran a no sé qué parte, porque allá vive un primo suyo que gana mucho dinero y puede darles trabajo.
II
Si creer en esas posibilidades les ahorraba sufrimientos, no seríamos sus vecinos quienes obligaran a Luna y a Miguel a enfrentar la realidad. Por otro lado, estábamos conscientes de que la ficción alimentada por ellos se había prolongado en exceso y en cualquier momento iba a desvanecerse. Así fue: durante su última jornada de trabajo, los rescatistas encontraron el cuerpo de José. Luna y Miguel tuvieron que reconocer su cadáver. Al enterrarlo sepultaron también sus esperanzas.
Puesto que ahora sí lo habían perdido todo’ y ya nada los anclaba a esta colonia, Luna y Miguel decidieron mudarse; por lo pronto, a un hotel cerca de la antigua estación; después, ya verían. Comprendo que hayan tomado esa medida, pero la juzgo inútil: por mucho que se alejen del sitio donde vivieron catorce años con su hijo, nunca van a quitarse el peso de su ausencia.
Ante esa realidad buscarán consuelo. Tendrán que conformarse con el que hallen sólo en los recuerdos, ya que no pudieron rescatar ninguna pertenencia de José: ni su retrato ni su computadora ni su modular ni su mochila ni sus tenis favoritos ni su teléfono ni su guitarra…
Después, cuando el dolor de la pérdida se haya suavizado, Luna y Miguel sentirán necesidad de volver a esta colonia. Me temo que cuando lo hagan, por muy pronto que sea, les parecerá irreconocible. A causa de los daños que sufrieron durante el terremoto del último l9 de septiembre, muchas casas y edificios (algunos emblemáticos) van a ser demolidos. De su existencia quedarán, sólo por algún tiempo, montañas de cascajo sembradas de zapatos, papeles, bolsas de plástico, latas, vidrios, libros, cables, retratos, cortinas que ya no ocultan nada o el marco de un espejo con la autoestima por los suelos.
Cuando todas las construcciones sentenciadas hayan desaparecido, habrán dejado en la memoria de la ciudad un vacío tan grande como el que dejó la ausencia de José en la vida de Luna y de Miguel.
Cristina Pacheco
El edificio está acordonado, pero desde el camellón pueden verse los montones de escombros en que se convirtieron sus doce departamentos. Ante la visión y el recuerdo de los vecinos atrapados, Víctor se pregunta cómo logró salvarse y llegar a la avenida. Allí encontró a decenas de personas que, muy juntas unas de otras, observaban el balanceo ya menos intenso de edificios y cables.
Una mujer desencajada y llorosa se acercó a Víctor y, como si lo conociera de toda la vida, le explicó la razón de su angustia: Necesito comunicarme con mi hija. No sé dónde se me cayeron los lentes y sin ellos… Entre eso, que el teclado de mi celular es muy chiquito y que me tiemblan las manos, no puedo marcarle a mi niña. Ayúdeme.
Víctor le pidió el número al que debía llamar, pero ella no pudo recordarlo. Seguro lo tiene en sus contactos
, dijo un tercero, y ella recobró la calma: ¡Claro que sí! Está en el apartado de la ene, porque mi hijita se llama Nahila.
II
Víctor quedó atrapado en el nombre: Nahila. Sus tres sílabas fueron expandiéndose en el recuerdo, como las olas cuando se arroja una piedra a un estanque, hasta que le devolvieron el eco de la voz que pensó olvidado. Experimentó sentimientos confusos, se disponía a aclarárselos cuando escuchó los gritos de la mujer llorosa: No se escucha nada. No hay comunicación. Mi hija está sola. Señor, ¿qué hago?
Sin saber qué contestarle, Víctor volvió a sentir la misma angustia que había experimentado el l9 de septiembre de l985.
III
Aquella mañana, como si no se diera cuenta del horror que lo envolvía por todas partes y de que el hotel al otro lado de la calle explotaba en pedazos, corrió hasta la caseta telefónica frente a la agencia de viajes y marcó el número del conmutador, seguro de que en cualquier momento oiría la voz de Nahila diciéndole cómo se encontraba o lo que fuera, pero no la escuchó.
Incapaz de aceptar la realidad, Víctor recuerda que marcó una y otra vez al conmutador: el único sitio donde Nahila podía encontrarse. Era día hábil, faltaba poco más de una hora para que su turno terminara y ellos se reunieran. Al fin iban a conocerse, a comprobar si eran como uno y otro se habían imaginado a partir de sus breves y regulares conversaciones telefónicas.
Durante el desayuno –planeó Víctor– tal vez lograra convencerla de que, luego de que ella tomara un descanso en su casa, volvieran a encontrarse en un restaurante del centro para comer. Entonces sí tendrían tiempo suficiente para contarse sus vidas y divertirse pensando en la forma tan extraña en que había comenzado su amistad.
Luego se desharían en preguntas. De seguro ella deseaba saber quién era Joel Manríquez, el huésped del 103, a quien él llamaba con frecuencia. Víctor quería preguntarle a Nahila de quién había heredado un nombre tan bonito, de dónde era, cuánto tiempo llevaba como telefonista, pero, sobre todo, si había pensado en estudiar canto, porque su voz era preciosa, única.
El jueves de su primera cita Víctor iba a confesarle otra cosa que la halagaría: siempre que llamaba a Joel para anunciarle de su próximo viaje a la ciudad, se entusiasmaba pensando en la posibilidad de que ella le tomara la llamada. Ocurrió varias veces y en una él se atrevió a decirle: Señorita: ya que hablamos tan seguido, me gustaría saber su nombre.
Tenemos prohibido dar ese tipo de información a nuestros huéspedes, señor.
Él la desarmó diciéndole: No soy huésped. Joel, mi primo, hace tiempo que vive en el Petreles. Después de su divorcio se volvió maniático y más solitario: no se comunica con nadie, no recibe visitas y detesta los restaurantes. Prefiere las viejas fondas del centro, sobre todo una en la calle de López. Es maravillosa. Hay servicio desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche. Si un día acepta mi invitación la llevaré.
Ella le respondió que no, muchas gracias, pero él lo puso todo al revés: O sea que acepta. Dígame: ¿desayuno o comida y qué día le conviene?
Desayuno, un jueves. Mi turno termina a las nueve de la mañana.
Víctor recuerda que consultó su agenda: “¿Qué le parece después de las fiestas patrias, el l9 de septiembre? Paso por usted a las nueve en punto, pero la llamo antes. No quiero darle pretextos para que me deje plantado con el clásico pretexto de se me olvidó.
IV
Aquel l9 de septiembre nada fue cómo Víctor había planeado. Todo lo que para él daba sentido a aquel jueves se deshizo y se volvió irrecuperable. Jamás conocerá a Nahila y sólo podrá oír su voz en el recuerdo. El hotel Petreles ya no existe: en cuestión de segundos, una precisa red de cables y explosivos convirtió su ruina en una nube asfixiante. Llovió ceniza. Víctor se inclinó para tomar un puñado y lo guardó es su bolsa sin entender por qué lo hacía.
II
El edificio Mar-Del
siempre ha estado dividido en cuatro departamentos medianos. Los del frente, A
y B
tienen la ventaja de contar con ventanas a la calle. Desde allí, los sucesivos inquilinos disfrutaron la magnífica vista a la iglesia de Santa N.
Durante más de cuarenta años ocupó la vivienda A
doña Lucía. Además de apreciarla, la admirábamos por su espíritu servicial, su destreza para bordar sin lentes –¡a sus años!– y la dignidad con que llevaba su vida modesta. En su ausencia nos referíamos a ella como la señora del perico feo
, porque el loro que la acompañaba tenía un ojo velado, plumaje escaso y el pico negro.
Doña Lucía se convirtió en su dueña de la manera más inesperada: un domingo, al volver de entregar un par de manteles a las madres oblatas, encontró a sus vecinos tratando de ahuyentar a escobazos a un loro intruso que los retaba, desde lo alto de una viga, a punta de incoherencias y cagarrutas.
Cuando al perico le dio la gana bajar, Santos, el inquilino de la B
, le arrojó su chamarra para impedir que huyera mientras él y sus vecinos decidían si era mejor regalarlo a una veterinaria, presentarlo en la oficina delegacional adonde llevaban a los borrachos meones o simplemente abandonarlo por ahí.
Doña Lucía, condolida por el animal, decidió adoptarlo. Con paciencia y a costa de sufrir varios picotazos, logró atraparlo y meterlo en su departamento. Pensaba dejarlo ir y venir libremente por las habitaciones, pero cuando vio el gusto del perico por asomarse a la calle fue a Mixcalco, le compró una jaula y se la colgó en la ventana: de ese modo no corría peligro de caerse o de escapar. Más tranquila, pensó en llamar ¡Leocadio!
a su verde inquilino.
Pronto se nos hizo común ver al loro dormitando en su jaula mientras doña Lucía, sin abandonar su bordado, procuraba enseñarle un nuevo vocabulario que lo hicieran olvidarse de los términos groseros a los que, según ella, se debía que tuviera el pico negro.
III
La tarde del l8 de septiembre de l985, al pasar frente a la ventana de doña Lucía, mi hermana y yo nos acercamos a saludarla. En cuanto nos vio dijo que estaba muy preocupada porque Leocadio
llevaba un día sin comer y horas picoteando la puerta de su jaula, como si quisiera huir. Ese comportamiento y las mariposas que había visto salir de los sótanos de Santa N. podían ser indicios de que algo malo iba a pasar. Nos pidió que se lo dijéramos a nuestros conocidos; ella se encargaría de hacerlo con sus vecinos en cuanto regresaran de sus ocupaciones. Lo hizo –según nos contó semanas más tarde–, pero nadie tomó en cuenta su corazonada.
Al día siguiente, poco después de las siete de la mañana, los únicos ocupantes del edificio Mar-Del
eran Leocadio
y su dueña. Al sentir el primer sacudimiento, ella salió al pasillo a ver qué sucedía, en el momento en que se desplomaba el techo. Sufrió un desvanecimiento y golpes.
Se salvó de morir allí gracias a que Leocadio
, con graznidos y saltos, logró llamar la atención de Joaquín, el barrendero. Éste, con ayuda ajena, logró sacar a doña Lucía. Sin importarle recibir atención médica, corrió a su vivienda en busca de Leocadio
.
IV
Mar-Del
quedó en malas condiciones, pero sus dueños se negaron a repararlo. El temor y la inseguridad llevaron a los inquilinos a abandonar el edificio. Llegó el momento en que sus únicos residentes eran Leocadio
y doña Lucía. En noviembre, dos empleados de la delegación fueron a decirle que tendría que buscar otro alojamiento. Pese a las advertencias del peligro que corría, ella se negó al cambio. Estaba segura de que no encontraría un lugar dónde vivir con Leocadio
: imposible abandonarlo después de que él había contribuido a su rescate.
Una mañana de diciembre, el perico apareció muerto en su jaula. Doña Lucía fue a enterrarlo en el jardín cercano, aceptó que la llevaran a un albergue y después al asilo, donde poco tiempo después murió.
V
A pesar de que han pasado muchos años de su muerte, doña Lucía y su perico aún son recordados. Desde hace algunos días protagonizan una leyenda entre las muchas que ya corren por aquí: algunas personas aseguran que, la noche del l8 de septiembre, Leocadio
y doña Lucía aparecieron en la ventana de su antigua vivienda para advertirnos del peligro.
La Jornada, octubre 1, 2017.
¿Qué habrá pasado? ¿Llegarán a tiempo?
También hemos vuelto a obsesionarnos con la idea de leer augurios catastróficos en las pequeñas voces domésticas: crujidos, tintineos, rumores. Surgen de todos los rincones de la casa, como siempre, sólo que a la luz de los hechos recientes nos parecen advertencias de peligro. Lo fueron hace 32 años para millones de personas. Luisa y Teresa no llegaron a escucharlas.
II
Hace 32 años, a las 7:15 de la mañana del jueves 19 de septiembre, Luisa le ordenó a su hija Teresa que permaneciera en el quicio de la papelería Lápiz y pluma
mientras ella regresaba a la casa para tomar el suéter olvidado: si la niña no llevaba el uniforme completo no la dejarían entrar a la escuela. Antes de cruzar la calle, Luisa se volvió hacia su pequeña: No te muevas de allí. Tardo un momentito
. Lo dijo con la seguridad de quien se sabe capaz de cumplir sus promesas. Pero aquel jueves apenas comenzado, Luisa falló. Aún se lo reprocha, aunque no haya sido por su culpa.
Cómo iba a saber que entre el momento de tomar el suéter de su niña y el de salir de su departamento iba a sorprenderla un inesperado sacudimiento que le causó mareo (Ya necesito cambiar de lentes
); luego la hizo tambalearse, unos segundos después la arrojó contra la pared, la hizo caer y rodar por las escaleras sobre las que llovían vidrios rotos, pedazos de aplanado, piedras, objetos desiguales y fuera de lugar: zapatos, cajas, ollas, cubetas, libros, cables y una telaraña de cintas musicales. Polvo, tierra, humo. ¡Huele a gas!
¡Algo se está quemando!
III
En medio de tal confusión, mientras seguía rodando sin poder aferrarse a nada, Luisa escuchó gritos que la pusieron en alerta: ¡Está temblando!
¡Corran!
Aturdida por los golpes, logró ponerse en pie y echarse a correr mientras oía los gritos y gemidos de quienes la rebasaban sin verla, atropellándola en su ansia por escapar del infierno en que iba convirtiéndose el edificio. ¡Estalló un tanque de gas!
Un vecino que también huía la empujó hacia la salida: Apúrese. Esto se va a caer
. Al final del pasillo una mujer pidió auxilio: Mi bebé está en la cuna y no puedo sacarlo.
Luisa imaginó a su hija Teresa desorientada, sin saber qué sucedía ni hacia dónde ir, llorando y llamándola como siempre que sus sueños la asustaban: Mami, mami: está muy oscuro. Dame la mano. Tengo miedo.
Entre claxonazos, empujones y gritos, Luisa atravesó la calle rota como pudo, sin medir riesgos. Cuando alcanzó la banqueta se detuvo ante lo irreconocible: envuelta en humo y polvo, la calle que era el eje de su vida le pareció otra. Del dispensario no encontró más huella que un hueco humeante; de la papelería sólo quedaban parte de la fachada, un pedazo de marquesina colgando de un tubo y un escalón.
Ante el espectáculo, pidió a los que pasaban que por favor le explicaran qué había sucedido allí. Nadie le contestó: todos huían para evitar los desplomes y hundimientos, el peligro de los aparadores estallando y el filo de los vidrios desprendiéndose de las ventanas. Desconsolada, enarbolando el suéter rojo como si fuese una bandera, Luisa gritó el nombre de su hija y luego, como si la tuviera enfrente, se puso a recriminarle que la hubiera desobedecido y se hubiera alejado del punto donde iban a encontrarse para seguir rumbo a la escuela. Era jueves: día de clases para la niña y para ella de entregar costura.
Un grupo de mujeres que rodeaban a una anciana salió del único edificio en pie. Luisa se acercó a preguntarles si habían visto a una niñita de siete años, vestida con el uniforme azul de la escuela. Para más señas dijo que iba peinada con trenzas y tenía dos lunares en el pómulo derecho.
¿Quién tenía una seña particular así? Nadie, sólo su niña: linda, dulce, madura para su edad, pero muy distraída. Algunas mañanas, a medio camino de la escuela o a punto de llegar, se daban cuenta de que Teresa había olvidado un cuaderno, su caja de colores o el dinero para comprar en la cooperativa.
IV
Aquella mañana del l9 de septiembre de l986, Teresa olvidó en la casa su suéter rojo. Luisa aún lo conserva y lo muestra a quienes pasan junto a ella mientras les pegunta si han visto una niña de siete años, vestida con el uniforme azul de la escuela, que lleva trenzas y tiene dos lunares en el pómulo izquierdo. Los interrogados no saben que, desde l985, Luisa monta guardia en el sitio donde perdió a su hija, con la esperanza de encontrarla.
Como todos los años, este l9 de septiembre Luisa volvió a apostarse en la calle, con el suéter de Teresa entre las manos y las preguntas de siempre: ¿De casualidad ha visto a una niña…?
La presencia de Luisa, las sirenas, los vidrios rotos en las banquetas, los edificios cuarteados, los muebles a punto de salir por las ventanas, el trajín de los voluntarios, los gritos de los rescatistas –pero sobre todo la coincidencia de fechas, la grisura del cielo y la tristeza que flota en el ambiente– me produjeron la sensación de que habíamos retrocedido a l985: en cosa de segundos el pasado se volvió presente.
Cristina Pacheco
Si por mí fuera arrancaría del calendario la hoja que corresponde a septiembre. A mis amigos, a mi familia –como a tantas otras– les trae malos recuerdos. Se avivan conforme se acerca otro aniversario de los terremotos del 85. Llega con un caudal de tintineos y crujidos, estruendos, gritos, campanadas, humo, sirenas, carreras, súplicas, vidrios estrellándose contra el suelo. Y después, un silencio de muerte.
II
Mi esposo, Guillermo, no ha olvidado nada de eso. Recuerda que aquel jueves el gato pasó despavorido unos segundos antes del temblor, que el canario en la jaula empezó a saltar de un columpio a otro. Aún oye cómo entrechocaban los platos y los vasos en el trastero o cómo se le zafó el teléfono cuando se precipitó a marcar el número de la fábrica donde su hermano Santiago había empezado a trabajar como velador. Su turno terminaba a las 8 de la mañana. Aquel l9 de septiembre, por 41 segundos se habría salvado. No fue así.
Guillermo y toda la familia que logró reunirse, con la ayuda de voluntarios y rescatistas pudimos encontrar a Santiago, ya sin vida, el 24 de septiembre. Al verlo boca abajo, a medias sepultado, era inevitable preguntarse si había permanecido días enteros asfixiándose bajo el peso de las piedras, la tierra, las varillas; si un hilito de luz entre los escombros había alimentado su ilusión de salvarse; si había tenido fuerzas suficientes para pedir auxilio con la esperanza de que alguien lo escuchara.
La imposibilidad de encontrar respuestas nos afectó tanto o más que la pérdida. La reacción de Guillermo fue terrible: empezó a fallar en el trabajo y estuvo a punto de perderlo, no comía. Lo peor de todo era el insomnio. Sus noches se volvieron una interminable caminata por el departamento. Si dormía unos minutos, soñaba con Santiago pidiéndole ayuda.
Al verlo tan agotado y deprimido, pensé que mi esposo iba a volverse loco. Después de mucho insistirle logré convencerlo de que viera a un psiquiatra. Al cabo de muchas sesiones acabó por comprender que era imposible definir las condiciones precisas o la hora en que había muerto su hermano: tal vez hubiera sido de inmediato, a causa de los golpes.
III
En la familia todos nos hemos esforzado para que Guillermo supere el trauma. A veces nos da muestras de haberlo conseguido, pero de pronto, por cualquier motivo, resurgen los recuerdos y su terrible sentimiento de culpa. Hace mal en torturarse de ese modo; él no causó la muerte de Santiago. Guillermo cree que sí, por haber obligado a su hermano a buscar trabajo en vez de pasársela cambiando de una escuela a otra, pidiéndole dinero para inscripciones y materiales que terminaban arrumbados en el cuarto de la azotea.
El desacuerdo entre Santiago y Guillermo los hacía discutir violentamente, y muchas veces terminaban a golpes. Después de esas peleas mi cuñado se iba de la casa jurando que no iba a regresar; pero antes de una semana volvía, dócil y cariñoso, con la promesa de enmendarse. Me parece que lo oigo decir: Juro que esta vez sí voy a echarle ganas al estudio…
Esta vez sí voy a usar el dinero en la inscripción…
Yo sabía que sólo eran buenos propósitos. Guillermo, en cambio, confiaba en su hermano, por quien siempre tuvo inmenso cariño. Quería para él lo mejor. Cuando Santiago obtuviera su título de contador, como regalo, iba a ponerle un despacho en forma. Para no destruir sus ilusiones nunca le pregunté con qué dinero pensaba hacerlo.
IV
No pasó mucho tiempo sin que Guillermo se diera cuenta de que Santiago, nuevamente, lo había engañado. Se hartó del juego y decidió ponerle fin. Le recordé la cantidad de veces que me había dicho lo mismo sin que nada cambiara. Contestó: Esta vez te juro que no será así. Se acabó.
Nunca lo había oído tan contundente y, sin embargo, no le creí. Me equivoqué. Esa noche, cuando Santiago volvió supuestamente de la escuela, Guillermo le reclamó sus abusos, mentiras y burlas. No iba a tolerarlo más: de ahora en adelante no le daría un centavo. Si necesitaba dinero, que buscara un trabajo de lo que fuera.
Avergonzado y confuso, Santiago juró que ya no iba a ser una carga para nosotros: a partir de la mañana siguiente se pondría a buscar trabajo. Para nuestra sorpresa, mi cuñado lo hizo y con empeño. Antes de cuatro meses consiguió el puesto de velador en una fábrica de tintes para calzado. Cubrió su primer turno el l4 de septiembre de l985; cinco días después, el último.
La Jornada, septiembre 17, 2017.
Cristina Pacheco
Formaban parte de la vecindad cuatro accesorias externas. La D
, la más amplia, carecía de azotehuela y por lo mismo de espacio dónde tender la ropa. Poco funcional para una familia, quedaba mucho tiempo desocupada. La última vez estuvo vacía casi un año, hasta que la rentaron un hombre y tres muchachas.
La curiosidad que desde el primer momento despertaron los nuevos inquilinos aumentó horas después, cuando un camión de mudanzas descargó frente a la D
un mobiliario inusual en el barrio: lámparas de pie, taburetes, camas con cabecera alta, una pequeña barra, una Victrola RCA, un refrigerador y una lavadora.
II
Durante los primeros dos o tres días, las muchachas no salieron a la calle; luego sí, al atardecer y seguidas por su acompañante, a quien llamaban Tito. Muy alto, impecable, con lentes negros, iba calibrando las expresiones admirativas provocadas por la esbeltez y los atuendos de sus pupilas: blusas de escote profundo, faldas ligeras, sandalias que dejaban ver sus uñas pintadas del mismo tono que embellecía sus labios.
Los niños considerábamos artistas de cine a las recién llegadas. Nuestras madres tenían una opinión menos favorable y nos advirtieron que, de tener contacto con esas mujeres
, nos exponíamos al mismo peligro que si tocáramos los cables de la luz con las manos mojadas.
Por la música y los visitantes nocturnos a la accesoria D
fue sencillo deducir cuál era la relación entre Tito y las tres muchachas. (Supimos sus nombres gracias a la curiosidad de mi primito Alfonso: Constanza, Lucila y Margarita.).
En un barrio donde tantas personas sobrevivían al margen de la ley, nadie las censuró por su oficio.
III
Todo iba bien, hasta que un domingo, las recién llegadas hicieron algo que desagradó a las mujeres, en especial a Abigaíl, experta en componer huesos y en preparar ungüentos contra torceduras y reumas.
Recuerdo la escena y me parece verla. Era la una de la tarde. Mi familia y algunos de nuestros vecinos regresábamos de la misa de once. Al entrar en la vecindad vimos a Constanza, Lucila y Margarita tendiendo sus batas y sus prendas más íntimas sobre el montículo, en el terraplén. Abigaíl, quien consideró ofensivo aquel despliegue, se acercó a decirles que al menos no exhibieran su ropa interior. Margarita la encaró: Oiga, si no tenemos azotehuela dónde tenderla, ¿quiere que sequemos nuestros calzones a soplidos o cómo?
Constanza y Lucila celebraron el desplante. Abigaíl, enfurecida, juró que no descansaría hasta que aquella gente
se fuera.
Se hizo costumbre que los domingos por la mañana Constanza, Lucila y Margarita salieran a tender su ropa sobre el montículo. Risueñas y murmuradoras, parecía divertirlas que los jóvenes deportistas, entre pase y pase de balón, le echaran miraditas a sus ropas ligeras y adornadas, pero no a ellas.
IV
La estancia de las muchachas entre nosotros duró unos cuantos meses. Un sábado, a mediados de septiembre, estábamos adornando el portón de la vecindad con festones tricolores cuando de pronto vimos pasar a Constanza y Lucila. Llevaban a Margarita a rastras y cubierta con una sábana. Tito corrió hasta media calle para detener un libre. Por la ventanilla le dio al chofer instrucciones y un billete. El coche arrancó. Tito estuvo mirándolo alejarse y luego, apresurado, regresó a su vivienda.
Quedamos atónitos, preguntándonos qué le habría sucedido a Margarita. Alguien dedujo que tal vez un accidente. Otro mencionó la palabra aborto. Abigaíl dijo que bien podía tratarse de un intento de suicidio, porque esas mujeres
siempre terminaban mal.
V
Contra lo que esperábamos, Tito y las muchachas no volvieron ni para recoger sus pertenencias. Al cabo de varias semanas, un hombre corpulento que manejaba un coche gris se ocupó de organizar a los cargadores que vaciaron la accesoria D
.
A la mañana siguiente, en su ventana apareció el letrero de Se renta
y todo regresó a la normalidad. El montículo en el terraplén volvió a ser, en el día, sólo escondite y solario de lagartijas y arañas; por la noche, madriguera de ratas.
P.S: Olvidaba decir que durante largo tiempo seguimos hablando de Constanza, Lucila y Margarita. Por nuestros rumbos todos las conocían como las flores de Siam.
Cristina Pacheco
El Jardín de Venus. Es una tienda preciosa. A lo más que me atreví alguna vez fue a mirar de reojo los aparadores donde las maniquíes lucen semidesnudas, con medias de encaje y gargantilla. Nunca pensé que entraría a un almacén tan sofisticado y mucho menos que la mujer que se reflejaba en el espejo hacía apenas una hora pudiera ser yo.
¿Cómo me atreví a entrar? No lo sé. El caso es que de pronto me veo observando las mercancías con el aire desenfadado de quien frecuenta las sex shop y colecciona películas de siete equis. Una joven con media cabeza rasurada y labios color granate me dio la bienvenida, pero no me hizo la clásica pregunta: ¿Busca algo especial?
Si lo hubiera hecho no habría sabido qué responderle. Recorrí el almacén con una sonrisa estúpida y al mismo tiempo celebratoria de las prendas de seda, tul y encaje exhibidas sobre enormes flores de terciopelo. Ante aquel lujoso despliegue, inevitablemente pensé en la ropa interior que llevaba puesta. Me reí. Eso le dio pie a la dependienta para empezar su discurso con un leve acento francés:
“Llegó usted en el momento ideal: acabamos de recibir la segunda remesa de novedades para otoño. La joya de la corona es La reina de corazones. Pieza única. Si me permite, se la muestro”. Asentí. Enseguida sacó de una cajita blanca un body de tul negro adornado en el corpiño y el puente de la entrepierna con flecos de seda y corazones bordados en lentejuela roja. No pude reprimir mi admiración, lo que estimuló a la dependienta para seguir hablando. “Adoro los bodys.Son muy prácticos: una sola pieza y ¡listo! Se adaptan al cuerpo como una segunda piel”. Y se pueden meter a la lavadora
, agregué.
Como si no me hubiera escuchado, la dependienta me miró de arriba abajo (por lo que me sentí tan expuesta como un boxeador en la ceremonia del pesaje): Usted debe ser talla 34 B. En esa medida tenemos otros modelos. ¿Quiere verlos?
Le contesté que no. me llevaría La reina de corazones.¿Sin probárselo? No hacemos devoluciones, pero en cambio recibimos todas las tarjetas
.
Imaginé la expresión de mi hermana Lourdes cuando, al revisar mi estado de cuenta, se percatara de que había gastado 2 mil 800 pesos en un body. Para evitarme el mal momento, decidí pagar en efectivo y cinco minutos después salí de la tienda con una bolsa blanca asegurada con un lazo de seda (lo contrario a las que dan en las tiendas departamentales o en el súper). Me quité el impermeable para cubrir la envoltura. Empezó a llover y corrí hacia el sitio de taxis.
Mientras avanzábamos despacio a causa del intenso tráfico pensé que si Lourdes estaba en el departamento de seguro me preguntaría: ¿Qué traes en esa bolsa?
Imposible responderle la verdad: El único secreto que he tenido en mi vida
. Y es cierto, antes de esta tarde no había guardado ninguno. Me di cuenta de eso gracias a la reunión con mis ex compañeras de la facultad.
II
Todo sucedió porque, cuando estábamos tomando café y ya sin temas de conversación, a Leticia se le antojó hacernos una pregunta ociosa: Si en este momento su médico les dijera que les queda sólo una semana de vida, ¿qué harían?
Anita fue la primera en contestar: Suspender el pago de mi tarjeta de crédito y dedicarme a la pachanga.
Dorios dijo que ella, ante la noticia del desahucio, se llevaría a su casa a su único nieto para convivir con él durante el resto de su vida. Verónica se puso romántica: Yo celebraría una segunda luna de miel con Mauricio.
Y tú, Araceli, qué harías
, pregunté. La respuesta fue inmediata. Ponerme a ocultar mis secretos.
Ante la inesperada respuesta quedamos atónitas. Araceli interpretó nuestro desconcierto como un reproche: ¿Qué les pasa? ¿Por qué me miran así? ¿Ustedes no tienen nada que esconder? Pues yo sí, entre otras cosas, las cartas de amor que, durante años, me escribió Rolando, el amigo con quien mi esposo iba al boliche.
Doris se escandalizó: ¡Qué bárbara eres! ¿Dónde las escondes?
En el clóset, en las cajas de zapatos. Nadie mete la mano allí, pero cuando muera no faltará quien se ponga a revisar mis cosas para decidir qué hacer con ellas. Antes de que eso ocurra, quemaré las cartas
.
La sinceridad de Araceli despertó la franqueza de otras amigas. Celia confesó que guardaba en el baño unos aparatitos
encantadores que la ayudaban a sobrellevar su divorcio. Karla nos reveló que escondía cuadernos en los que iba escribiendo lo que pensaba de su abominable familia política. Nuestras risas atrajeron la atención de otros comensales y recomendé discreción. Entonces Anita se dirigió a mí: Y tú: ¿qué secretos guardas?
Ninguno
, contesté, pero nadie me creyó.
Nuestra reunión terminó a las cinco. Al despedirnos Araceli me dijo al oído: Ve haciendo tu lista de secretitos para que nos la recites en nuestra próxima reunión
. Le insistí en que, de veras, no tenía ninguno. Se rió: Ni creas que por eso te admiro: me pareces patética, amiga
. Ella cambiaría su actitud hacia mí si en nuestra próxima comida le dijera que guardo entre mis ropas a La reina de corazones. No se lo diré: será mi segundo secreto”.
Cristina Pacheco
Felicidades en su día, abuelitos–, dos arreglos de gladiolas y aves del paraíso (luego los trasladarán a la capilla), un pequeño equipo de sonido que amenizó el baile y un tablero de corcho con fotografías que documentan festejos anteriores.
Varios de los residentes que aparecen en esas fotos ya no viven, pero en la imagen permanecen con sus vasitos de cartón levantados, sonriendo a la cámara y diciendo (sugerencia del fotógrafo): A la una, a las dos, a las tres: ¡whisky!
El único que siempre desoye la orden es Eladio: exclama ¡tequila!
para refrendar su espíritu nacionalista.
II
La celebración de ayer fue una calca de otras que se han organizado en el albergue en honor de los abuelitos. Curiosamente no se presentó ningún nieto, pero sí algunos hijos de los residentes con sus parejas. Aparecieron con pequeños regalos y después de la comida (¡Qué lástima! ¡Las pechugas en adobo deben haber estado riquísimas!
) justificaron su retraso por el exceso de trabajo y el tráfico de todos los demonios que tiene paralizada la ciudad. Gelo sospecha otra razón: llegaron tarde para no ver la naturalidad con que algunos comensales se quitan la dentadura postiza, la limpian con una servilleta de papel, se la reponen y luego siguen disfrutando del menú.
El festejo de ayer estuvo animadísimo. De una mesa a otra, los residentes se pasaron toda la hora del almuerzo repitiendo lo mucho que se habían divertido viendo a los dos payasos que sacaron ramilletes de flores artificiales, de cuyas corolas hacían brotar chorritos de agua para sorprender y divertir a su público: 58 ancianos que desde las nueve de la mañana, recién bañados y con sus mejores galas, hicieron cola ante las puertas del comedor transformado en salón de fiestas.
Durante el almuerzo Gelo se mantuvo algo apartada y silenciosa. No quiso hacer el papel de aguafiestas diciendo a sus amigos lo que pensaba del dichoso festejo, empezando por el horario: el desayuno –jugo de naranja artificial, chocolate, huevos en polvo revueltos y gelatina– se había servido a las nueve y muy poco después, apenas terminada la actuación de los payasos, el almuerzo: arroz a la mexicana, pechugas en adobo o carne tampiqueña, frijoles charros y agua de jamaica. (No faltó quien elogiara en detalle sus cualidades diuréticas.)
Paulina y Leodegaria, la mayora y su asistente, aparecieron con un pastel cuando ya todo el mundo estaba llenísimo. Sin embargo, los festejados hicieron cola para recibir su tajada en un plato de unicel. Pensaban guardarla por si más tarde aparecían algunos familiares y amigos. (Por tratarse de un día especial la residencia iba a permanecer abierta más allá de las horas habituales de visita).
III
Gelo fue la única que rechazó el pastel. El betún le hace daño, se le pega en los dientes y le recuerda el día en que, hace más de sesenta años, cumplió once de edad. Desde temprano llegaron a la fiesta que le organizó su madre todos sus vecinos, las hermanas Capdevilla y Sergio Prado –compañeros de escuela–, pero a las seis de la tarde su papá aún no se presentaba. De seguro estará ocupadísimo. Llegará en cualquier momento. Entonces partiremos el pastel
, le dijo su madre para alegrarla.
Gelo recuerda el pastel, completo y apetecible, en el centro de la mesa. Allí estuvo varios días, hasta que el betún blanco y rosado se acartonó. Era como de piedra cuando al fin apareció su papá. Había olvidado el cumpleaños de Gelo y por eso la abrazó y le pidió disculpas entre lágrimas. El conmovedor encuentro estuvo envuelto por tufo a vino, cerveza y perfume barato. A partir de aquel momento no hubo más fiestas para Gelo. Sus cumpleaños se volvieron parte de la grisura cotidiana y de otros recuerdos que daría cualquier cosa por olvidar.
IV
Gelo se detiene ante el tablero donde están las fotos de los residentes que murieron en años anteriores. La última en irse
fue Eloísa. Se pasó la que iba a ser su última celebración del día del abuelito dando vueltas del comedor al zaguán con el pretexto de desentumirse las piernas, pero todos sabían que su ir y venir ocultaba otro motivo: el deseo de que su hijo Román, en caso de presentarse, la encontrara en la puerta, esperándolo.
Román no llegó para, al menos, posar con su madre ante la cámara. (¡Digan whisky!
) En la foto que le tomaron aquel día, Eloísa aparece rodeada por varios compañeros, con Pascual y Leonardo hincados ante ella, fingiendo rendirle pleitesía. Ese desplante simpático, que todos celebraron y aún comentan, no suavizó la expresión amarga en los labios de Eloísa. Gelo trata de ocultarla cubriéndolos con la punta de sus dedos. Es inútil. En la mirada de Eloísa sigue escrita la palabra soledad
.
Cristina Pacheco
Úrsula me había llamado varias veces a la escuela para invitarme a visitarla. Siempre tuve la intención de hacerlo, pero hasta hoy pude venir, no sólo por el gusto de ver a quien considero una amiga, sino también para pedirle que volviera a su puesto. El lunes comienza el nuevo ciclo escolar. Sarita, la conserje que teníamos, abandonó el trabajo porque su embarazo es de alto riesgo. Necesitamos, ¡pero ya!, quien vigile la puerta y reciba a los niños el primer día de clases.
II
La casa de Úrsula es de tabicón blanco, los techos de lámina acanalada y aún no pasa de ser una obra negra. La rodean infinidad de construcciones idénticas, algunas de dos plantas, pero otras de tal modo precarias que el techo o las paredes están hechos con la propaganda de los partidos políticos que visitan la zona en época de campaña. En sus azoteas abundan los desperdicios; de un lado a otro corren lazos con ropa puesta al sol que, mecida por el viento, da la inevitable impresión de ser cuerpos muertos, balanceándose.
La charla con Úrsula fue breve. Había quedado de reunirse con Adalberto en la megaplaza al otro lado de las torres, para comprar a Tadeo y Napoleón los útiles faltantes y algo de ropa. Por su entusiasmo entendí cuánto la emocionaba que sus hijos estuvieran a punto de volver a la escuela. Confía en que puedan seguir adelante, por lo menos hasta la secundaria. Ella tuvo que dejar sus estudios cuando iba en tercero de primaria: su mamá necesitaba que la ayudara a vender en los tianguis la ropa usada que conseguía en el tiradero de Neza.
A partir de que renunció al puesto de conserje, Úrsula retomó el negocio que conocía desde pequeña. Me aseguró que no le va mal; hay semanas que saca hasta cuatrocientos pesos. Le hice notar que era mucho menos de lo que ganaría si volviera a su puesto en la escuela; con la ventaja adicional de poder instalarse, como antes, en el departamentito al fondo de la escuela. Cuando Úrsula llegó a ocuparlo, colgó en su ventana una lata con una siempreviva. Luego fue agregando otras plantas hasta que todo el frente quedó completamente verde. Una maravilla.
Se lo recordé y ella pensó también en los frascos en donde metía los insectos que encontraba en los matorrales alrededor de la escuela. Ya no existen. En su lugar hay bloques de casas tan reducidas que parecen de juguete. Lamentó el cambio. Le dije que en compensación de esa pérdida ya hay combis que pasan a tres cuadras de la escuela. Adalberto podría ir y regresar con facilidad a la refaccionaria en donde trabaja. Esa ventaja le costaría diario tres horas de viaje en Metro y combis, y 48 pesos en pasajes. ¿Se imagina qué gastos?
Entendí su argumento y no encontré ninguno capaz de rebatirlo, así que procuré que habláramos de otras cosas.
III
Úrsula me preguntó por los maestros. Le dije que seguían con nosotros la señorita Garfias, miss Laura y missRaquel, pero que el maestro Julio (tan guapo, dijo) y don César, el profesor de quinto, se habían ido: uno por edad y el otro no sabíamos por qué motivos.
Úrsula dejó de ponerme atención y se puso a ver mi reloj con insistencia: una manera discreta de recordarme su compromiso con Adalberto. Si hoy no hacían la compra de ropa, pero sobre todo de útiles, no iba a alcanzarles el tiempo para forrar cuadernos y hacer márgenes –fallas por las que tal vez les prohibirían a sus hijos la permanencia en el salón de clases. Me despedí con la promesa de volver. Úrsula se ofreció a acompañarme hasta la avenida en donde está la base de combis. Dudaba de que, sin una conocedora del terreno, pudiera llegar sola hasta allá.
Mientras caminábamos por las veredas (siempre a punto de ser asfaltadas, me dijo Úrsula) le pregunté si era feliz. Creyó que me refería a su vida sentimental y me aclaró que Adalberto era un hombre bueno, trabajador y considerado con ella. Corregí: Me refería a esta colonia
. Respondió que aunque faltaban el alumbrado eléctrico y el drenaje, era agradable vivir allí porque el cielo siempre está limpio y entre las yerbas silvestres todo el año brotan lindas flores amarillas y azules. Además, tiene muchas amigas con quienes, los domingos, sale a jugar futbol en la cancha –un terraplén inmenso, sin redes– que dos veces al año sirve como pista de baile.
El motor de un avión la hizo levantar los ojos y quedarse mirándolo hasta que se convirtió en un punto blanco. Entonces Úrsula me dijo que su sueño era, alguna vez, poder subirse a uno que los llevara, a ella y a su familia, al mar. Me dio un abrazo rápido y se fue. Pronto se perdió en la grisura del paisaje saturado de casas idénticas a la suya: de tabicón gris, inconclusas, precarias y que también abrigan esperanzas.
Cristina Pacheco
Que los imaginara no era suficiente. Su hija Adriana, hecha un mar de lágrimas y temblando, lo obligó a escucharla describir su angustia cuando, a las dos de la tarde –al regresar del tianguis– se dio cuenta de que él aún no había vuelto del dispensario. Está a unas cuadras. Saliste de aquí a las doce. Ponte en mis zapatos, papá, y dime si no habrías pensado en lo peor.
Mateo recuerda que enrojeció, como su nieto Samy cuando lo descubren haciendo lo que no se debe, a menos que quiera quedarse ciego. También, como el muchacho, inclinó la cabeza y prometió que no volvería a suceder. Adriana, implacable, sentenció a su padre: De que no volverá a suceder puedes estar seguro. No pienso permitirte que vayas solo a la calle. Si no hay quien te acompañe, ¡no sales y punto!
El tono autoritario de Adriana lo obligó a protestar: No me hables como si fuera un niño. Tengo edad suficiente para cuidarme.
¿Sí? Pues no parece. Hoy te perdiste. Cuando le hablé a Nazario para decirle que eran las dos de la tarde y aún no regresabas cerró el taller y salió a buscarte. Perdió el día. ¿Entiendes lo que eso significa, papito? No somos millonarios. Tus medicinas cuestan. No es cosa de que Nazario diga: si hoy no trabajé y no gané ni un centavo, ¡qué le hace! Voy al cajero y saco lo que necesite.
II
Por rápido que camine, Mateo no puede alejarse de ese recuerdo ni de los remordimientos al imaginar la angustia de Adriana cuando se dé cuenta de que otra vez se salió a la calle sin atender su orden de que no lo hiciera.
Un gesto de fastidio altera sus facciones sólo de pensar que el próximo domingo –¿qué día es hoy?– su hija lo acusará de haberla desobedecido ante José Carlos, Ernesto, sus esposas y los nietos que asistan –de mala gana– a la comida. Su predilecto es Pablo. Le gustaría conversar más con él, contarle algo de su vida anterior a esta etapa en que se siente tan incomprendido y sólo escucha prohibiciones que lo paralizan y lo hacen sentirse a medio enterrar.
Descarta la idea. Además de que lo horroriza, lo distrae. Ahora lo único importante es mantenerse concentrado, fijándose bien por dónde va, no desviarse ni olvidar que va a la calle de Margil. Allí debe seguir la tienda naturista adonde iba con Sixta, su mujer, para comprarle pomadas y yerbas. La dependienta que los atendía se llamaba Anahí. La recuerda guapa y eficiente. Le pedirá que le recomiende un té o un jarabe que lo ayuden a dormir. El insomnio es insoportable. Pasa la noche pensando en cómo era su vida junto a Sixta. Saber que nunca podrá recuperarla le causa un dolor y angustia indescriptibles.
III
Mateo sueña con ser otra vez independiente y ganarse la vida, como antes, vendiendo baratijas en las calles. Eso le permitiría cubrir sus necesidades y el alquiler de un cuarto donde nadie estuviera vigilándolo o repitiéndole, como hace Adriana todo el tiempo, que por su edad, él ya no es capaz de valerse por sí mismo ni mucho menos salir solo a la calle: puede extraviarse para siempre, sufrir un asalto o ser atropellado por alguno de los muchos cafres que manejan como locos.
Mateo no entiende por qué, desde que vive como arrimado en la casa de Adriana, tiene la impresión de que todos lo están acechando para caerle encima y paralizarlo cuando lo que más desea es disfrutar de los años que le quedan por vivir, volver a los sitios que tantas veces recorrió con Sixta. Sigue amándola y a veces envidia la libertad que le ha dado la muerte.
IV
Al llegar a la tienda naturista Mateo ve la puerta cruzada con dos sellos: Suspensión de actividades.
No entiende y se acerca al vendedor que exhibe sus mercancías en el edificio de junto: Perdone, ese aviso ¿desde cuándo está allí?
Hace un buen de tiempo.
Mateo sabe que no obtendrá más información y va a sentarse en la banqueta, frente a la tienda clausurada, con la vaga esperanza de que Anahí aparezca disculpándose por haber llegado tarde.
Se sobresalta cuando oye la voz de una muchacha a sus espaldas: Es peligroso que esté sentado allí. Pasan muchos camiones. Pueden atropellarlo.
Mateo se vuelve hacia la esquina, como si quisiera medir el peligro. Intenta levantarse, pero no lo consigue. El vocerío lo abruma y un claxon insistente opaca su lamento.
Señor, ¡levántese!
, suplica la muchacha que unos segundos antes le advirtió del peligro. Mateo la mira y sonríe cuando la reconoce: es Sixta que lo invita a seguirla.
La Jornada, agosto 13, 2017.
Cristina Pacheco
Para subir al cielo
–¿Piensa que el tiempo pasado fue mejor? –le pregunta su interlocutora.
–En algunos aspectos sí, en otros no. Lamento, por ejemplo, que en los alrededores hayan construido edificios tan altos que no me dejan ver el cielo. Antes sí lo miraba de día y de noche. Era importante porque en mi familia soñábamos con alcanzarlo. Para conseguirlo, desde pequeños teníamos que hacer sacrificios. Recuerdo a mi abuela diciéndonos a mí y a mis primos: Si quieren ganarse el cielo olvídense de golosinas y juegos. Mediten, recen, hagan penitencia.
Conforme íbamos creciendo nos imponía mortificaciones más duras. Nos sometimos a todas, y ¿para qué? ¡Para nada! Ganarse el cielo se ha vuelto lo más fácil del mundo. ¿No me cree? Acérquese a la ventana y mire el horizonte tapizado de anuncios espectaculares. Todos le garantizan la gloria con sólo consumir una marca de jugo, una pizza, un condominio en el fraccionamiento equis, un auto, un excusado biodegradable. ¡Tonterías! El único anuncio que realmente me interesa es aquel. Se lo leo: ¿Quiere llegar al cielo en un minuto? Use nuestros condones Rex-Vir: traviesos, cómodos, resistentes, de sabores y con plumas.
A eso sí le llamo auténtica simplificación de trámites.
II. Nuevo atuendo
En febrero, cierto decaimiento presagiaba su fin. Dada su especie, nada más lógico ni esperado que la muerte natural. Ocurrió de noche. Por la mañana la encontramos desnuda, helada y ya sin rastros de su belleza. Postergamos su traslado un día, luego otro y después otros, hasta que al fin la olvidamos en un rincón sombreado y húmedo de la terraza. Con tantos problemas por resolver, ¿quién iba a pensar en la acompañante que embelleció nuestra pasada Navidad?
Una tarde, para ser más exactos antier, subí a la terraza y noté que habían brotado en el esbelto tallo de la planta algunas hojas verdes y tiernas, levemente manchadas de rojo en sus bordes. Al ver los retoños comprendí que durante su aislamiento, entre la humedad y el silencio, la planta había empezado a bordar el deslumbrante atuendo rojo que lucirá en la Navidad que ya se acerca.
III. Muñeca rota
En la calle, frente a mi ventana, una niña repite con torpe gracia las palabras que le enseña su madre. Ella habla rápido, inventa un juego, disfraza su voz de tierna infancia y se inclina para disminuir su estatura y ponerse al nivel de su pequeña. Por lo que escucho comprendo que madre e hija esperan la llegada del padre. Aparecerá dentro de unos minutitos, muñeca. En vez de llorar deberías sentirte feliz porque tu papi viene a conocerte. Ya te vio en fotos, pero no es lo mismo.
Oigo los suaves gemidos de la niña y la voz falsamente animada de la madre: Papi va a llegar cuando las manecillas de mi reloj se junten aquí. ¿Ves? Este palito y este patito forman el número doce. ¿Quieres que te preste mi reloj? Te va a quedar un poco grande, pero muy bien. Acércalo a tu oído para que escuches lo que dice: tic-tac; tic-tac. ¿A poco no es un sonido lindo?
Es mediodía. Me doy cuenta de que la espera se prolonga demasiado para una niña de cuando mucho tres años y para la mujer que ya no ríe, ni aplaude. Con su hija de la mano va de un lado a otro, sin salirse de un espacio tan breve que, desde mi ventana, siempre la tengo a la vista y ella no lo sabe, como tampoco sabe “¿por qué no llegará tu papito? Ayer que hablamos por teléfono me juró… ¿Tienes sueño? Ven, deja que te cargue para que te duermas.
La niña, recostada sobre el hombro de su madre, se frota los ojos, se enconcha y al fin duerme. Tal vez sueñe con las manecillas del reloj dando vueltas y vueltas hasta que, mareadas, se desplomen y pierdan la noción del tiempo.
Anochece. La madre desiste de su rondín y se aleja despacio, llevando en brazos a su hija. En el abandono del sueño, con su vestido de encaje blanco, la niña parece una muñeca rota.
IV. Reencuentro
La mujer salía de un edificio muy antiguo. Sorprendida de verme corrió hacia mí, puso su mano en mi hombro y muy emocionada preguntó: ¿Me recuerdas?
Su entusiasmo me obligó a mentirle: Sí, ¡claro!
y desvié la mirada para huir de la suya, que me seguía como si quisiera empatar el recuerdo de mí con mi persona. De pronto, por una especie de milagro, recordé su nombre –Minerva–, el de sus hermanos –Elfego y Benito– y el de su madre –Adolfina–: una señora guapa con el cabello teñido y cubierto siempre con una pañoleta que le daba un aire de gitana. La felicidad de haber reconocido a Minerva desterró mi eterno miedo a los olvidos. La abracé con entusiasmo; a punto del llanto le dije que teníamos que reunirnos para contarnos lo sucedido en tantos años de no vernos.
Dócil, aceptó mi abrazo y mi palabrería; luego retrocedió unos pasos y se disculpó: Señora: me equivoqué. Usted se parece muchísimo a una amiguita que tuve y la confundí con ella. Le suplico que me perdone.
Sin decir más, se alejó. En ese momento volví a perder a mi mejor amiga de la infancia.
Se alquilan cuartos a mujeres solas. La casa de huéspedes ya no rinde y el negocio se ha vuelto peligroso. Como está la situación, uno, sin saberlo, puede estar tratando lo mismo con un secuestrador que con un asesino o un maniático.
Otro motivo para cerrar la casa es que Graciela y yo estamos cansadas después de tantos años en esto. Tener la pensión al centavo es difícil, pero menos que el trato con las personas. Hay que darles gusto, respetar sus manías y mantenerse prevenido por si se enferman o mueren. Tuvimos suerte: sólo una pensionista se nos murió, pero en la calle: la atropelló un camión.
Casi todas nuestras huéspedes han sido de provincia. Salvo dos o tres que nos causaron problemitas, con las demás llegamos a tener cierto grado de amistad; a pesar de eso jamás volvieron a comunicarse. ¡Ni modo! Sólo el caso de Feli nos ha dolido. Ella se fue como si huyera de alguien, dejándonos su ropa, sus libros y el dichoso baúl.
II
Fue una de nuestras primeras huéspedes. Su nombre completo es (o era) Felícitas García Correa; para nosotras, Feli era algo retraída pero muy amable. Pocas veces se disgustó con nosotras y siempre porque habíamos movido su baúl para barrer debajo de su cama.
No recuerdo bien los rasgos de Feli, pero sí que era de estatura regular y delgada. Al paso de los años se hizo enjuta y chaparrita. Su carácter también cambió: se volvió nerviosa, impaciente, pero no con nosotras, sino en general.
Parece que fue ayer cuando Feli llegó aquí y dijo que le interesaba alquilar un cuarto. La invité a recorrer la casa y enseguida se enamoró de la recámara más reducida, la 4, porque tenía muy buena luz. Me pareció distraída cuando le expliqué las condiciones del trato: por la mensualidad tendría derecho al desayuno y la comida; no servíamos cena, ni dábamos servicio de lavado y planchado.
Feli me interrumpió: le importaba saber quién iba a ocuparse del aseo de su cuatro. Le dije que Graciela o yo lo haríamos dos veces por semana. Pero que no sea en sábados ni en domingos: los dedico a mi trabajo
, aclaró. ¡Perfecto! Los fines de semana Graciela y yo salíamos a hacer las compras. De acuerdo en todo, Feli me dio un pequeño adelanto para asegurarse el cuarto y prometió volver apenas recogiera sus cosas.
Las tenía en una casa que ella y su sobrina Mónica alquilaban en Puebla. La muchacha iba a casarse y no quería ser un estorbo para el matrimonio. Además, un médico amigo de su familia le había ofrecido trabajo como recepcionista en su consultorio durante los meses que tardaría en regresar su antigua empleada. Dadas las circunstancias, lo más prudente era alojarse en una casa de huéspedes.
III
Una semana después de que nos conocimos, Feli reapareció con una maleta, tres cajas de libros y un baúl. Ese fue el problema: el cuarto era muy reducido y no había dónde ponerlo. Sugerí el corredor. Feli prefirió que lo metiéramos debajo de su cama. Mientras Graciela y yo lo acomodábamos, la nueva huésped nos pidió que por ningún motivo fuéramos a sacarlo de allí.
¿Guarda un tesoro?
, le pregunté en broma: No, pero algo así
.
Esa respuesta despertó nuestra curiosidad y en la noche, mientras espulgábamos las lentejas, Graciela se puso a imaginar qué contendría el dichoso baúl como para que su dueña nos prohibiera tocarlo. Pensó en mil cosas, hasta en restos humanos. Los descarté. Feli podía ser todo, menos asesina.
IV
Uno pone y Dios dispone. La recepcionista del doctor Martínez no regresó en el plazo fijado y Feli se quedó a trabajar con él por más de once años. Salía de la casa tempranito y regresaba como a las siete de la noche, a veces con un paquete envuelto en papel de estraza. Apresurada se iba a su cuarto y mantenía la luz encendida hasta muy tarde.
Graciela se dio cuenta y se propuso preguntarle a Feli, discretamente, qué tanto hacía por las noches. Se lo prohibí. Los huéspedes (ya para entonces alojábamos a dos estudiantes de arquitectura) podían hacer en sus cuartos lo que quisieran, menos recibir hombres, instalar hornillas o traer mascotas.
V
Ocurrió un lunes hace cinco años. Eran las once de la mañana y Feli aún no se presentaba en el comedor. Pensé que estaría enferma y fui a ver. La noté alterada. Le pregunté qué pasaba. Dijo que tenía que irse de inmediato. ¿A dónde?
Sin responderme, salió de prisa. Fui tras ella: ¿Cuándo volverá?
Agitó la cabeza. “¿Y sus cosas… el baúl?” Se volvió a mirarme con una expresión muy extraña y se fue.
Desde entonces no hemos sabido nada de Feli. Sus cosas permanecen en el cuarto y debajo de la cama el baúl. Por temor, jamás, ni Graciela ni yo nos hemos atrevido a tocarlo. Mañana, cuando nos vayamos, lo dejaremos donde siempre ha estado. Los nuevos ocupantes de la casa sabrán lo que contiene.
Mamá: ¿qué andas haciendo?, le pregunta Raquel desde la ventanilla de un City. Los conductores la presionan para que circule, ella tiene que ceder y despedirse a gritos:
Nos vemos en la noche, mamá.
Herminia no recordaba que sus hijos irían a cenar. Lamenta haberlos invitado, pero enseguida recapacita: quizá sea mejor que la familia se reúna esa noche y no que ella y Alfonso, su marido, estén a solas. En grupo todo será más fácil: la conversación saltará de un tema a otro, mientras ella va a la cocina y vuelve al comedor con el pan o el platón de ensalada que se ha convertido en su especialidad. La primera vez que la sirvió Elisa, su primogénita, quiso saber qué le ponía para que le saliera tan rica. Después del aderezo le agrego rayadura de limón congelado. Eso le da un toque muy especial
, respondió orgullosa.
II
Herminia pasa frente a un sitio de taxis pero no se detiene. Caminará otro poco. Necesita tiempo para pensar qué dirá en la noche, cuando Raquel cuente que esa tarde se la encontró caminando por Pilares. No son sus rumbos. Todos querrán saber qué andaba haciendo por allí. El único que de seguro no le preguntará nada es Alfonso; pero si él llega a interrogarla, ¿qué le dirá? No se le ocurre nada.
Se detiene y marca un número en su celular. Sonríe cuando escucha la voz cálida de Ismael: Mujer, ¡qué linda sorpresa! Olvidaste tus lentes. ¿Es por eso que llamas?
Herminia se apresura a narrarle el encuentro con su hija, a confesarle sus temores para la reunión de la noche y a pedirle consejo: quiere que Ismael vea cuánto lo necesita.
Él la tranquiliza y en segundos urde la excusa perfecta: “Cuando te lo pregunten dices que viniste a Pilares a consultar a un podólogo, pero que no lo encontraste porque –según te explicaron en la farmacia– cerró el consultorio por la próxima demolición del edificio. ¿No te parece creíble, Mimí?”
A Herminia le gusta que él la llame Mimí. Imagina sus labios. Eso la impulsa a elogiar su capacidad de inventiva y sus otras habilidades. ¿Como cuáles?
La pregunta de Ismael la emociona. En un tono más íntimo le promete que en la noche servirá la ensalada que él le enseñó a preparar: Así sentiré que me acompañas.
Corta la comunicación y se cubre la boca, sorprendida de lo que acaba de decirle a su amante. Corrige: A Ismael
.
III
En la reunión todo va sucediendo como Herminia imaginó: su nuera, Cinthia, se queja del precio del aguacate y los limones. Pedro la interrumpe para decir que necesita cambiar de coche. Raquel se ofrece a venderle el suyo porque está harta de los policías arbitrarios y los inmovilizadores. Un tema la lleva a otro y menciona el encuentro con su madre en la calle de Pilares. Y había un tráfico
, dice Herminia levantándose para ir por la ensalada con rayadura de limón. Toma una brizna, la saborea y ríe.
¿Qué te hace tanta gracia, mamá?
Es Pedro que entra a la cocina para buscar otra cerveza. Desde la sala Elisa pregunta si hay agua mineral en el refrigerador. Herminia se excusa por no haber comprado y dice que Pedro irá a la tienda. Su marido se aparece y toma la bolsa biodegradable: No. Yo iré por las aguas. Me hace bien caminar. A esta edad la digestión se complica y hay que darle su ayudadita.
IV
En cuanto su suegro cierra la puerta, Rogelio exclama: ¿De cuándo acá el viejo se ha vuelto tan servicial? ¡Fue a la tienda.
A lo mejor salió para hablarle por teléfono a una novia
, dice Pedro observando malicioso a su madre. Cinthia lo reprende: Ay, mi amor, no le hagas bromas pesadas a tu mami.
Pedro la corrige: No estoy bromeando, sólo me referí a una posibilidad.
Raquel interviene molesta: Piensa en la edad que tiene nuestro padre, así que no inventes.
Pedro se apresura a rebatirla: No creas que hablo por hablar. Sé lo que digo: en una encuesta se demostró que las personas que cometen el mayor número de infidelidades son las que tienen entre 60 y 80 años.
Todos ríen. Rosendo se acaricia la barba: Suena lógico: de entrada no despiertan sospechas ni tienen peligro de embarazo.
Elisa, su mujer, sugiere cambio de tema. ¿Por qué?
Ay, mi vida: estás preocupando a tu madre.
Por primera vez durante la cena Herminia toma la palabra: No, para nada. Me quedé pensando en que con el tiempo las personas cambian de hábitos y de gustos. Yo aborrecía las ensaladas y ahora me encanta comerlas con rayadura de limón.
Se interrumpe al ver que Alfonso reaparece sin las aguas minerales. Al sentirse observado, él se explica: Olvidé mi cartera. Mi amigo Alzheimer me hizo otra mala pasada. No tardo.
Herminia piensa que la justificación de su marido es el tipo de excusas que inventa Ismael para verla. Se pregunta si Alfonso tendrá una amante. ¿Por qué no? Ambos son de la misma edad y sin embargo ella tiene encuentros clandestinos con un hombre que la hace feliz y la llama Mimí.
José Margarito pasó a visitarme. Se lo agradezco mucho porque supongo la cantidad de arreglos que habrá tenido que hacer en cuatro días antes de regresar a San Velino. Él lo llama Pueblo Muerto
, pero creo que le gusta vivir allí. Lo noté en sus ojos, y esos no mienten. Nos pasamos horas platicando, aunque a cada momento llamaba a la caseta telefónica de San Velino. La telefonista nunca contestó y se puso nervioso de imaginar que algo malo había sucedido. No recuerdo que tu hermano fuera tan aprensivo, ¡y mira que lo conozco!
José Margarito evitó los asuntos personales y sólo habló de su trabajo. Con todo y que ya va para siete meses que vive en el pueblo, hasta la fecha no tiene asistente y aún no le asignan cuadrilla ni le mandan el material para cambiar el drenaje que, según me dijo, está pésimo.
Como tiene poquísimo trabajo dedica el día a hacer figuras con fierros, piedras o lo que encuentra por allí. En la tarde sale al único changarro y a caminar. De paso visita a los viejos y les hace plática. Ellos tienen pocos temas de conversación: cómo era el pueblo antes de que emigrara la gente, sobre todo los jóvenes; anécdotas acerca de los familiares y amigos que ya no viven; pero describir al detalle sus enfermedades es lo que más les gusta.
Hay tardes en que otros vecinos se acercan a conversar y entonces se olvidan completamente del inge
, como le dicen a tu hermano; pero él de todos modos se queda para oírlos referirse a sus padecimientos. Lo hacen con tal entusiasmo que por momentos se arrebatan la palabra o manotean y gritan afirmando que su mal
es mucho más agudo, raro y misterioso que el de los otros. A todo eso José Margarito lo llama el concierto del dolor.
Le dije: No vayas a salirme con que el ingeniero se nos está volviendo poeta
. Tu hermano se rió con tantas ganas que entré en sospechas.
II
A tanto platicar se nos pasó el tiempo. Era tarde y le ofrecí algo de comer. José Margarito prefirió acostarse un rato porque sale a las tres de la mañana. Me dijo que si quería mandarte algo, estaría encantado de llevártelo cuando pase por Tlazala.
Acepté su ofrecimiento y me puse a escribirte. Estoy harta de los correos que nos mandamos por el celular o por la computadora. Cuando recurro a esos medios, aunque nadie me esté tomando el tiempo, siento que no debo explayarme demasiado y acabo hablándote de todo menos de lo que realmente quería decirte.
Una carta es otra cosa. Recuerdo las que nos mandaba mi abuela a Tacubaya. Siempre dictadas, porque no sabía escribir. Sus ideas eran muy claras y su habilidad para controlarnos desde Lagos también. A esa vieja linda no se le iba una. ¡Lástima que no la hayas conocido!
III
¿Te digo algo? Cuando me senté a la mesa, con el papel y la pluma enfrente, me di cuenta de que hace años no vivía la experiencia de escribir una carta, poner en el encabezado una fecha y después el saludo: Querido Otoniel…
He conocido a pocos hombres que se llamen así. Pero aunque hubiera muchísimos, ninguno de ellos es lo que tú eres: mi mejor amigo. El nombre que te señala tiene otro peso, otro significado cuando lo pronuncio o lo escribo.
No necesito decir cuánto te extraño, ni cuánto me gustaría que estuvieras aquí para que compartiéramos todo lo que está sucediendo. Aunque pensándolo bien, prefiero que no tengas que vivir en la ciudad hecha un adefesio. Verlo provoca angustia y tristeza. Da pánico no poder frenar el deterioro general que progresa.
Dirás que esta carta empieza a ser un rosario de lamentaciones. Perdona. No es justo que sea tan negativa: por fortuna, hasta el momento no tengo motivos de queja. La salud y el trabajo van bien. Eusebio y yo estamos mejor que nunca, aunque ya no vivimos juntos, o tal vez por eso. El problema es Dany: a cada rato me sale con que ya no quiere estudiar porque, ¿para qué?, si aquí un profesionista gana menos que un comerciante del tianguis. Claro que luego cambia de opinión y sigue pensando que será físico nuclear. Espero que su sueño se cumpla.
IV
Ojalá que algún día tengas tiempo para visitar a tu hermano. Se ven muy poco, se hablan menos y pienso que ahora sé más acerca de él que tú. José Margarito dice que San Velino es un pueblo precioso y hasta alegre. Ya se familiarizó con las costumbres de la gente, pero hay una que le agrada en particular: en cuanto empieza a oscurecer se apagan todas las luces. Los viejos que no tienen distracciones van a sentarse a los quicios y esperan la noche. Las voces y risas que se oyen en la oscuridad poco a poco se desvanecen hasta que al fin sólo se escucha el golpe de las puertas al cerrarse.
Creo que a José Margarito lo que le gusta de San Velino es que tenga dos noches, la segunda cuajada de estrellas, como eran las de aquí hace ya mucho tiempo. ¿Lo recuerdas?
Cristina Pacheco
Irene: Priscila ya no tarda en llegar. Te pido de favor que terminando el concierto se vengan derechito para acá. Mientras mi hija no llega no puedo dormir.
Mayra: Sí, sí, no se preocupe. (Señala una foto.) Y estos, ¿quiénes son?
Irene (acercándose): Mi primo Julio y Daniel, mi vecino. Cantaba en la iglesia en donde me casé. Tenía una voz preciosa. Espero que la haya conservado. Hace muchos años se fue a Orlando.
Mayra: ¿Por qué?
Irene: Por seguir a alguien: otro hombre. Eso se decía, pero no me consta.
II
Irene escucha la risa de Mayra y se aproxima a la mesa en donde la amiga de su hija continúa mirando el álbum fotográfico.
Irene: ¿Qué estás viendo que te hace reír tanto?
Mayra: A este tipo. (Inclinándose más sobre la imagen donde un hombre aparece al lado de Irene.) Trae chueca la corbata y el traje le queda inmenso. ¡Parece payaso!
Irene (apropiándose del álbum): No parece, era payaso.
Mayra: ¿Y por qué fue a su boda?
Irene: Porque ese tipo, como le dices, era mi padre; bueno, sigue siéndolo aunque ya no viva.
Mayra: Priscila nunca me ha dicho que su abuelo trabajara de eso. Déjeme ver más fotos.
Irene: ¿Para seguir burlándote de mi padre?
Mayra: No. Discúlpeme, no sabía… ¿Vive?
Irene: No. Va para 19 años que murió, dos después de que nació Priscila. (Apoyada en la mesa.) Las personas que lo conocieron aún lo recuerdan y lo extrañan.
Mayra: ¿Y usted?
Irene: Muchísimo. (Emocionada.) Me encantaba ayudarlo a vestirse y a maquillarse de payaso. Él me enseñó cómo hacerlo.
Mayra: Su padre, ¿actuaba en algún circo?
Irene: Sí, pero cuando cerraron el Camarena
no quiso presentarse en ningún otro y empezó a trabajar en las plazas, en los mercados o en plena calle. (Luego de una pausa.) Ahora me doy cuenta de que fui muy estúpida.
Mayra: No la entiendo.
III
Irene: Cuando él iba por el rumbo de mi escuela y mis compañeros lo veían, me avergonzaba porque además casi siempre iba borracho. El día de mi boda también; pero antes de la ceremonia desapareció como una semana.
Mayra: ¿Él no estaba de acuerdo con que se casara?
Irene: Sí, ¡cómo no! Hubo petición de mano y todo. A pesar de que Marco no le simpatizaba, aceptó nuestro matrimonio.
Mayra: Entonces ¿por qué desapareció antes de que usted se casara?
Irene: No lo sé. Ya te dije: volvió a la casa el mismo día se mi boda. Llegó hecho un asco, medio borracho, con su único traje todo sucio. Lo vi por el espejo, parado en la puerta de mi recámara, cuando estaba poniéndome la corona y el velo de novia. Fingí no verlo ni notar el moretón en su mejilla… Si supieras cuánto me pesa ese recuerdo.
Mayra: La verdad es que él se portó mal con usted. Tenía razón para estar molesta.
Irene: Sí, pero en aquel momento debí decirle algo; sin embargo, me quedé callada mientras él seguía a mis espaldas, esperando un gesto, una palabra, algo.
Mayra:¿Y su mamá?
Irene: No me gusta hablar de ella. Todavía me duele su ausencia. Murió. Su vida fue una cadena de sueños fracasados, entre otros el de verme en traje de novia y tener nietos. Sé que habría sido una abuela maravillosa con Priscila, aunque conmigo fue muy dura.
Mayra: Perdone lo que dije de su papá…
Irene: Olvídalo, pero entiende: para que él pudiera asistir a la ceremonia, un vecino le facilitó un traje. Mi padre era muy bajito, así que el saco y los pantalones le quedaban inmensos. El pobre se veía tan mal, tan… Noté que algunos invitados se reían.
Mayra: ¿Y usted qué hizo?
Irene: Acercarme a mi padre y abrazarlo muy fuerte. (Guarda el álbum en un cajón.) En fin, no sé para qué hablo de cosas tristes cuando debería estar contenta: mañana es mi aniversario de bodas. Hace muchos años que me casé y sigo viendo a mi padre reflejado en el espejo, mirándome como si yo fuera a emprender un viaje muy largo. Quien lo emprendió fue él, al poco tiempo. Priscila casi no lo recuerda.
Azúcar artificial
Como dejamos de vernos todo un año, después de intercambiar saludos y preguntarnos las cosas obligadas (salud, familia, trabajo) dedicamos unos minutos a descubrir, bajo los estragos del tiempo, la cara que teníamos antes de hoy y antes de antes: todas irrecuperables.
II
Mi amigo el triste me dijo que sigue viviendo con su hermana Águeda. Estoy segura de que es ella quien le sugiere presentarse en mi casa con un regalito: en esta ocasión fue una caja de dulces, adquirida en la mesa de ofertas del supermercado: lo dice la etiqueta en el reverso de la caja.
Además del físico, también las costumbres de mi amigo han cambiado. Hoy aceptó que le sirviera, no una, sino media tacita de café sin cafeína. Mientras vertía el agua en su taza lo vi sacar del bolsillo de su saco algunos sobres de endulzante artificial. Cuando abrió el primero me miró como diciendo: mi hermana insiste en que debo cuidarme.
Animado por la bebida caliente, mi amigo me habló de nuestras aventuras juveniles que no recuerdo. No quise desilusionarlo: las celebré y hasta las enriquecí con detalles que en realidad pertenecen a experiencias que tuve con otras personas. Le alegró que conservara la magnífica memoria que siempre elogiaban mis maestros, cosa que tampoco recuerdo.
Al cabo de una hora, como mi amigo es muy prudente, se levantó de la silla y se excusó por tener que irse. Al estrecharme las manos auguró nuestro rencuentro haciendo gala de su gusto por los juegos de palabras: Ya sabes, querida, si aún estoy vivo, por aquí te caigo el año que viene; si no, de toda maneras vendré.
Satisfecho, volvió a la mesa para recuperar los sobrecitos de azúcar artificial que no había consumido.
Nos despedimos por última vez y me quedé en la puerta viéndolo alejarse. Sólo entonces me di cuenta de lo mucho que había disfrutado la visita del más triste de todos mis amigos.
Bola de cristal
Ya muy anciana, la abuela adquirió la costumbre de golpearse las rodillas con los puños mientras permanecía en el inodoro, esperando a que saliera eso.
Después, inclinada sobre la taza, veía los resultados como quien se acerca a una bola de cristal para saber qué le reserva el futuro.
La promesa
Mina lleva más de una semana escuchando los preparativos de los vacacionistas. Son tan laboriosos que sólo de oírlos se siente fatigada y agradecida de que este año, otra vez, no la hayan invitado a la playa con el pretexto de que la humedad y el calor la afectan. Eso sí, le dejarán en el refrigerador verduras, fruta y un poco de carne. Su hija Rosalba opina que, a su edad, es mejor que la coma de vez en cuando. Su yerno, José, pondera las virtudes del vegetarianismo.
El celo por cuidarla no disminuye los sentimientos de culpa de Rosalba y José. Afloran la noche anterior a que emprendan el viaje. A la hora de la cena Rosalba se acerca a su madre, la abraza y le dice con voz dulzona: Bebé, linda, prométeme que no te vas a quedar triste.
Mina asiente, pero eso no basta: Mami, júramelo, porque si no, soy yo quien se irá triste.
José le informa a Mina que saldrán a las cinco de la mañana. Es muy temprano. Si ella no quiere levantarse, está bien. Lo importante es que descanse. Rosalba vuelve a abrazar a Mina y le pregunta qué hará durante la semana en que estará solita
. Sin esperar la respuesta, le indica a su madre que haga todo lo que quiera, menos salir de la casa o invitar a alguno de los vecinos, porque nunca se sabe…
Mina le promete que seguirá sus consejos y Rosalba, con lágrimas que brotan de un bostezo reprimido, le hace otra pregunta: ¿Te das cuenta de cómo te cuido y cuánto te amo? Cuando te digo que no hagas esto o lo otro es sólo porque quiero verte segura y dichosa.
Mina se declara una madre afortunada: ninguna otra tiene una hija como la suya, que vela tanto por su felicidad.
III
A las cuatro y media de la mañana, las maletas están en la cajuela, las botellas de agua y los refrescos en la hielera recién comprada. Sólo falta que se despidan, los viajeros suban al auto, Mina vuela a la casa y cierre la puerta con doble llave.
Ya sola, echa un vistazo a la estancia. El desorden la abruma, pero enseguida se pone el delantal y ve el reloj: de aquí a las doce tiene tiempo para arreglarlo todo, bañarse, vestirse con la bata de seda y prepararle a Eduardo una botanita. El año pasado él la recibió en su departamento. Ahora le toca a ella ser anfitriona. Mina se siente más que satisfecha: sin salir de la casa tendrá junto a su amigo una semana completa de felicidad. ¿Habrá mejor forma de cumplirle a su adorable Rosalba la promesa que le hizo?
No se atraviesen.
No se bajen de la banqueta.
No anden tocando los timbres.
No se peleen.
Nuestra área de acción se limitaba a los alrededores de la vecindad. Lo más lejos que se nos permitía ir era a la tienda del viudo a comprar dulces, la tahona donde nos regalaban pan frío y la casa de doña Julia quien, por diez centavos, nos permitía ver su tele en blanco y negro.
II
Algunas mañanas, aprovechando un descuido de nuestras familias, nos escapábamos hasta la casa embrujada.
Sigue en pie. Si me permitieran entrar a la escuela –que está en la misma cuadra, a unos metros de distancia–, desde el segundo piso podría ver los fresnos del jardín y la reja que aísla el patio trasero del resto de la construcción. Celerino, el cuidador, nunca nos permitió la entrada a esa zona. Debíamos conformarnos con mirar, a través del enrejado, algo de la piscina que había allí.
Inmensa, o al menos así nos lo parecía, estaba recubierta con diminutos mosaicos de colores. Era difícil aceptar que en aquella alberca tan agradable se hubieran ahogado las hijas gemelas del doctor Rosas, el dueño de la casa.
Cuando Celerino estaba de buenas, y sobrio, nos describía al personaje como un hombre muy rico que, a la muerte de sus hijas, se había ido de México dejándolo todo en manos de su sobrino, quien era también su apoderado.
A fin de mantener la casa limpia y protegida, el apoderado contrató sirvientes y cuidadores. Pese a que sus obligaciones eran mínimas y recibían la paga puntualmente, pronto renunciaban al trabajo argumentando que en la casa se oían ruidos extraños y risas infantiles.
Esos rumores circulaban por el barrio, pero nadie tenía tiempo de creer en fantasmas o aparecidos cuando lo más importante era sobrevivir a las dificultades económicas y defenderse de los vivillos
: así nombrábamos a los muchachos que se volvían rateros o alcohólicos.
III
Celerino era el velador que había durado más tiempo en la casa embrujada –quizá porque era medio sordo y algo borracho–, tanto que acabó viviendo en ella. Siempre vestía overol. Cuando le lloraban los ojos –según él por el triste recuerdo de su difunta Margarita– sacaba de la bolsa trasera una botellita de aguardiente, bebía para olvidar y, moqueando, regresaba a sus deberes. Mientras, mis amigos y yo jugábamos en el jardín agreste, hacíamos competencias de carreras en los pasillos de la casa o saltábamos de cojito en la escalera sin preocuparnos de rumores ni sombras.
Ya cansados, nos dedicábamos a recorrer la casa donde todas las puertas estaban cerradas con llave. Algunas tenían cristales biselados y por allí veíamos los muebles cubiertos con sábanas blancas y los elegantes candiles bañados por los rayos de sol que se filtraban por las cortinas drapeadas.
IV
Una mañana, a Horacio, el hijo de un obrero quemado y deforme, se le ocurrió que probáramos a ver si todos los cuartos estaban cerrados. Por turno, giramos las hermosas perillas metálicas hasta que al fin una cedió. Sin dudarlo, empujamos la puerta y entramos al que debía ser el cuarto de las gemelas.
Las ventanas eran muy altas y redondas; había dos roperos empotrados, dos camitas con dosel, dos sillones con asiento de terciopelo y dos tocadores con lunas ovaladas donde aún estaban cepillos y frascos. En una pared había grandes cuadros con las letras del alfabeto bordadas y figuras de los objetos cuyos nombres empezaban con cada una: A
: árbol, abanico. B
: banco, brazo. C
: casa, corazón. D
…
Las otras paredes estaban recubiertas por un papel tapiz bello como un encaje y de colores tenues. El diseño consistía en un jardín intrincado y dos niñas de espaldas, con los brazos en alto, como si esperaran que cayera un fruto del árbol que les daba sombra. Algo especial debía tener la escena porque nos quedamos un buen rato mirándola.
De pronto oímos pasos en el corredor. Supusimos que era Celerino. De encontrarnos allí, nos prohibiría volver a la casa, así que abandonamos rápidamente la habitación. Al cerrar la puerta escuchamos risas y voces. No entendí lo que decían, ni creo que mis amigos lo hayan hecho. Estábamos asustados, y más cuando vimos a Celerino dormitando en el mismo sitio donde, minutos antes, lo habíamos dejado. Si no eran suyos los pasos que acabábamos de escuchar, entonces, ¿de quién? Imposible saberlo. En el camino de regreso a la vecindad decidimos mantener en secreto lo ocurrido.
Durante el resto de aquellas vacaciones pudimos escaparnos otras veces a la casa embrujada, pero ya nunca logramos entrar al cuarto de las niñas: estaba cerrado. Ese obstáculo sólo avivó nuestra curiosidad: así como quien oye los rumores del mar en una caracola, acercando el oído al pestillo podíamos percibir, aunque lejanas, voces y risas infantiles.
Necesita desahogarse, tal vez porque hoy tomó la decisión de irse a Tijuana. Antes, quiere deshacerse de todos los recuerdos, abandonarlos como ropa sucia en un rincón del albergue: el único sitio donde se siente seguro, entre otras cosas, porque allí nadie hace preguntas. Todos los que llegan son fugitivos: no quieren cargar con otras vidas, ya tienen suficiente con las suyas.
II
El desinterés de Lázaro al fin lo desanima para seguir hablando, pero no disminuye su urgencia por desahogarse. Retoma el curso de su historia, sólo que ahora –sin percatarse– la cuenta como si fuera otro, y no él, quien la relata.
La primera mañana que habló con Roldán, el conserje del albergue, Santiago le confesó que había huido de su casa porque estaba harto de los abusos de su padrastro. La verdad era muy distinta. Esta noche sintió deseos de contársela a Lázaro: le tiene confianza. Han coincidido varias ocasiones en el dormitorio y a veces conversan.
Por lo general quien habla es Lázaro, y casi siempre de su accidente: muy chico se cayó de la escalera, se golpeó la sien izquierda y perdió el oído de ese lado. Nadie se dio cuenta y él no lo dijo: no quiso darle a su padre oportunidad para que le dijera: Sólo sirves para hacer pendejadas y causarme gastos.
Además, con que le funcionara bien el de repuesto
(así se refería Lázaro a su oído derecho) era más que suficiente para escuchar órdenes o insultos.
III
Santiago mira el techo ampollado de humedad. Le recuerda las paredes de su casa y cómo se divertían él y su hermano Claudio retirando el salitre con un dedo que luego se llevaban a la boca. ¿Qué otros juegos eran los preferidos de Claudio?
Le responde su voz lejana: Acitrón de un fandango/ zango, zango/ ¡Sabaré!/ Sabaré…
Santiago sonríe, pero tiene los ojos húmedos, como siempre que recuerda a su hermano menor intentando atrapar el azogue de un termómetro roto, humedeciendo con la lengua la punta de su lápiz, inclinado sobre el cuaderno abierto, mirando arrobado las lagartijas en el tronco de un árbol.
Las escenas en su memoria pasan rápido y lo empujan a la que no quería ver: Claudio balanceándose en la jaula de la azotea. De lejos, a Santiago le pareció que era sólo la ropa de su hermano lo que colgaba del tubo; pero después se dio cuenta de que era Claudio, de once años, todo completo, con la cabeza vencida, los brazos lánguidos, los pies juntos pero sin un zapato.
Santiago logró advertir todos esos detalles, pero no que su hermano estaba muerto y se puso a hablarle, hablarle, hablarle hasta que cayó de rodillas junto al cadáver que seguía proyectando su sombra en el piso de cemento.
IV
Después, aislados en el dolor de la pérdida, sus padres se olvidaron de él. En ningún momento lo consolaron por la muerte de su hermano ni le dieron muestras de cariño. Ante tal indiferencia, Santiago llegó a pensar que era él quien había muerto y no su Claudio: en ausencia más presente que nunca.
A todas horas se escuchaban en la casa llantos desgarradores, conversaciones en voz baja que giraban en torno a una palabra dicha o callada a medias (suicidio) y los gritos de la madre, que gemía desconsolada: Quiero saber ¿por qué? Tengo derecho. Sigue siendo mi hijo.
Pronto se abrió un nuevo infierno para Santiago: sus padres lo acosaban a preguntas, querían que les dijera qué motivos había tenido Claudio para quitarse la vida de una manera tan espantosa. (De seguro lo sabes, ¡dilo!
) Él y su hermano eran inseparables, hablaban todo el tiempo. En algún momento de sus conversaciones Claudio pudo haber dicho algo que indicara sus planes. Sus padres repetían los argumentos hasta que al fin, ofendidos por el silencio de Santiago, lo llamaban ingrato, mal hijo y le pedían que se fuera.
Santiago recuerda con horror las noches en que su madre lo despertaba para suplicarle que no fuera malo con ella, que tanto lo quería, y le revelara los motivos de Claudio para huir de la vida. Sentarse a la mesa también era un tormento para él: sus padres se pasaban la hora de la comida mirándolo intensamente, como si quisieran penetrar su mutismo.
En su casa o donde estuviera, Santiago se sentía perseguido. Llegó a pensar en el suicidio; pero el recuerdo de su hermano, de su pie descalzo y rígido, lo salvó de cometer la atrocidad. Buscó otra forma de escapar: huyó de la casa. Lleva tres años fuera. Regresará cuando logre saber los motivos de Claudio, o sea: nunca. Su hermano jamás le habló de sus planes. Santiago interpreta ese silencio como una traición, pero la olvida, y cuando reaparece, la perdona. Necesita seguir viendo a su hermano como un niño que intenta atrapar el azogue de un termómetro roto o mira divertido a una lagartija que huye por el tronco de un árbol.
La Jornada, junio 4, 2017.
Sergio Antonio y yo tenemos muy poco tiempo compartido. Me voy a Nosotros contigo
en el momento en que él regresa, pero muchas veces no coincidimos. Hay ocasiones en que la situación me desespera y pienso: ¿qué clase de matrimonio es el nuestro? Uno idéntico a muchos otros, punto.
No me quejo. Sergio Antonio y yo nos llevamos muy bien y mis hijos son buenos muchachos. Gracias a Dios no han caído en las drogas ni en nada de eso. Me imagino que, como todo el mundo, tienen sus problemas, pero nunca me los cuentan. Dice mi suegra que se debe a que no he sabido ganarme su confianza ni les he dado el tiempo que necesitan porque siempre estoy trabajando. Si no lo hiciera, ¿cómo pagaríamos nuestros gastos y las letras del departamento?
II
Llevo dos años en Nosotros contigo
. Es una agencia de apoyo sicológico adonde llaman personas de todas las edades para pedir consejos o simplemente para saberse escuchados. Una vez, cuando cubría el turno matutino, a las nueve de la mañana le tomé la llamada a una mujer. Sólo dijo que estaba cumpliendo 80 años, no tenía a nadie con quién celebrarlo y me suplicó que la felicitara. Lo hice, me dio las gracias y colgó. Imaginarme cómo habrá pasado las horas restantes de aquel miércoles sigue angustiándome.
Por la noche hablan jóvenes. Los muchachos dicen su nombre y luego se quedan callados porque no saben cómo explicarse. Temo que vayan a arrepentirse y les pido que por favor no cuelguen. La mayoría termina por hacerlo. Quienes permanecen en la línea hablan de problemas familiares, de que han caído en la drogadicción, los están invitando a robar o sus padres los rechazan por ser homosexuales. A causa del repudio piensan suicidarse.
Es horrible oír que un joven diga eso, pero me mantengo serena y les digo que necesitan atención especial. Por si la quieren les doy el teléfono de alguno de los siquiatras que nos apoyan. La idea de ir a consulta los espanta y desaparecen sin darme tiempo a que les diga: No cuelgue, por favor.
En cuanto a las jovencitas, recurren a Nosotros contigo
por muchas razones: se odian porque son gordas o muy flacas, no soportan al padrastro, quieren independizarse y no tienen forma de hacerlo. Cada vez con más frecuencia llaman niñas enloquecidas porque el novio las abandonó al enterarse de que estaban embarazadas. No saben cómo decírselo a su familia y no alcanzan a comprender que serán madres cuando aún son niñas.
Mientras escucho todos esos casos, aunque no quiera, pienso en mis hijos. Me pregunto si Diego y Magnolia tendrán problemas semejantes y recurren a otra agencia de ayuda sicológica para recibir orientación porque sienten que no cuentan conmigo ni con su padre. Entiendo que eso no puede seguir así y me propongo hablar mucho con ellos los domingos que me toca descanso.
Ese día me levanto temprano, cocino un desayunito especial y cuando estamos sentados a la mesa les pregunto cómo van en la escuela, por sus amigos, si les gustaría que fuéramos con su papá a tal o cual parte. Si bien me va, me responden con monosílabos; si no, enseguida se levantan de la mesa y se ponen a jugar con sus teléfonos, se enchufan los audífonos, encienden la computadora o se salen. Es increíble: a ellos que son mis hijos, no logro retenerlos diciéndoles No cuelgue, por favor.
III
Mientras estoy de turno procuro olvidarme de todo eso. De hecho, cuando nos contratan para trabajar en Nosotros Contigo
, parte del entrenamiento consiste en que aprendamos a dejar fuera los problemas personales y a no involucrarnos con los solicitantes del servicio. Siempre he procurado seguir esa regla, pero a veces es imposible. Por ejemplo, el caso que me tocó atender el sábado por la madrugada.
Llamó una señora. Sin contestar a mi saludo ni identificarse, empezó a decir algo que parecía tener escrito: Gastamos la vida inútilmente. Se da uno cuenta demasiado tarde, cuando ya es imposible volver a empezar y los esfuerzos hechos parecen inútiles. No haremos más. Joel y yo ya hicimos bastantes: renunciamos a todo, hasta al mínimo descanso, y nos pasamos la vida trabajando para cubrir las mensualidades de un departamentito. Terminamos de pagarlo cuando está próximo nuestro fin en la tierra. Uno de los dos sobrevivirá. Ojalá que encuentre algún recuerdo hermoso que le haga menos dura la soledad.
Colgó. Aún tengo la sensación de haber escuchado una advertencia.
Josefina (de mediana estatura y pelo trenzado. Usa pants.) –Y ora, ¿por qué a pie, Sandra? ¿No te trajo Daniel en el taxi?
Sandra (delgada, baja de estatura. Viste su uniforme de trabajo.): –No pudo sacar el coche por lo de la contingencia. Con este van tres días que no trabaja, y como el sábado no circula, serán cuatro sin ganar ni un centavo. Lo peor es que de todas maneras tiene que entregar la cuenta al patrón.
Josefina: –¿El dueño del taxi no es un primo de tu esposo?
Sandra: –Y eso ¿qué? Lucio quiere su dinero ¡y punto! Daniel va a llamarlo por teléfono para explicarle la situación y pedirle que se espere a que vuelva a trabajar normal para que le pague la cuenta. ¡Ve tú a saber cuándo será eso! (Mira su teléfono.) Ya casi son las nueve. Es bien tarde.
Josefina: –Lo bueno es que esta semana le toca a Selena, la hija del patrón, quedarse dizque de jefa. Pero ya viste que la muchacha ni hace nada: se la pasa mandando mensajitos por el celular.
II
Las dos mujeres se detienen a la orilla de la banqueta mientras pasa por la avenida una interminable hilera de camiones foráneos.
Josefina: –¿Adónde irán?
Sandra: –Quién sabe, pero te aseguro que llevan acarreados para algún mitin político. (Se vuelve a su amiga.) Ahora que me acuerdo, tú nunca llegas tarde. ¿Hoy qué te pasó?
Josefina: –Problemas… Mi Kevin otra vez no quería que lo dejara en la escuela.
Sandra: –¿No le gusta?
Josefina: –Sí, pero le da miedo que me vaya a trabajar porque piensa que puede sucederme algo malo. (Con la voz quebrada) Te juro que hoy me partió el alma. Cuando le di su besito me dijo: Mami, cuídate mucho. No quiero que un ladrón te mate en la calle.
Sandra: –En serio ¿eso te dijo?
Josefina: –Sí, llorando. Me quedé con él hasta que se calmó. Cuando me despedí tenía sus ojitos bien tristes. Te juro que me pongo chinita sólo de recordar la forma en que me dijo: No quiero que un ladrón te mate en la calle.
Sandra: –Kevin es una criatura de seis años. ¿Por qué dice cosas tan terribles?
Josefina: –Porque es lo que oye en todas partes. En mi colonia la gente sólo habla de asesinatos, descuartizados, robos en las combis, en los cruceros, en los puentes… Por eso ya no me pongo ni collares, ni aretes, ni nada. Y en mi bolsa sólo traigo veinte pesos y boletos del Metro. (Ve que pasa el último camión.) Vente, vamos a atravesar antes de que aparezcan más acarreados.
III
Josefina y Sandra atraviesan por una calle intransitable debido a las zanjas, los montones de tierra y piedras que la atestan.
Josefina: –¿A ti ya te han asaltado?
Sandra: –Hace un año, tres veces en la combi. Después de eso Daniel empezó a traerme a la chamba y también pasaba a recogerme. Ya no viene en las tardes porque trabaja hasta las diez, once de la noche.
Josefina: –Mejor que no se a-rriesgue. A esas horas es peligroso.
Sandra: –Lo sé, y por eso vivo con el Jesús en la boca. (Suaviza el tono.) Cuando tenemos tiempo y Daniel está de buenas, le digo que mejor deje el taxi y se busque otra ocupación en una fábrica, en un depósito de fierro o en donde sea. ¿Y sabes qué me responde? Que a su edad ya no van a recibirlo en ninguna parte.
Josefina: –Tu marido no es viejo. ¿Qué edad tiene?
Sandra: –En junio cumple treinta y seis.
Josefina: –Richard, el papá de mi Kevin, es un poquitito mayor. ¿Te dije que el otro domingo fue a visitarnos? A su hijo le llevó un carrito de fricción y a mi mamá unas películas. Yo hasta dije: ¡ay, güey! Y ora ¿éste qué onda?
Sandra: –Quiere regresar contigo, ¿no te das cuenta?
Josefina: –Fíjate lo que son las cosas: Richard me dejó, recién nacido Kevin, porque no quise salirme de la chamba. Según él, no hacía falta que yo trabajara porque iba a ganar dinerales con la fábrica de cachuchas. ¿Y qué pasó? Pues que llegaron los chinos y ¡adiós negocio! Y ahí tienes al famoso Richard sin fábrica, sin dinero y se me figura que hasta sin chamba. Por eso quiere regresar conmigo: para tener quien lo mantenga.
Sandra: –Antes era al revés: las mujeres querían encontrar a alguien que las mantuviera.
Josefina: –Tú lo has dicho: antes.
Al bajar del Metrobús recordé que ya no tenía champú. Me detuve en la farmacia. Las únicas clientas éramos yo y una mujer mayor parada frente a los anaqueles de perfumes y lociones. Eligió una. Al tomarla se le cayó de las manos. De inmediato inundó el local un olor que me resultó familiar. La mujer, casi llorando, se deshizo en disculpas y ofreció cubrir el importe de la loción. El responsable en turno le pidió que no se preocupara, un accidente le sucede a cualquiera. Sobre todo a quien tiene mi edad y artritis
, le respondió la desconocida, ya rumbo a la salida.
Todos la seguimos con la mirada. La cajera opinó que una persona tan mayor no debería salir sola. El mensajero aclaró que la señora vivía cerca; él a veces le llevaba pedidos. Sentí tranquilidad y fui a mi asunto. De paso a la sección de productos para baño quedé sorprendida ante la cantidad de cremas y sueros para combatir las arrugas, la flaccidez, las líneas de expresión. Lamenté que no hubiera algo semejante para borrar las experiencias desagradables.
Un minuto más allí y caería en la tentación de comprar por lo menos una bruma refrescante
. Rápido elegí mi producto. Cuando llegué a la caja vi en el cesto de la basura los restos de la botella con la etiqueta Loción Maja
. La figura de la manola y el olor persistente en el aire me devolvieron el recuerdo de la señorita Aurora.
II
La conocí en cuarto de primaria. Aquel año ella formaba parte del grupo de practicantes: normalistas que a lo largo de dos semanas substituían a nuestros profesores a fin de ejercer sus conocimientos y medir su habilidad para controlar a grupos mixtos, formados por hijos de comerciantes y obreros.
Los practicantes eran muy jóvenes, casi todas mujeres, con poca o ninguna experiencia en el aula. En el momento de conocerlas les demostrábamos nuestra antipatía por considerarlas intrusas llegadas a interrumpir el trato familiar con nuestros maestros.
El viernes anterior a la aparición de nuestra
practicante, la maestra Eva nos pidió tratarla con el mismo respeto que a ella, poner atención a sus explicaciones, quedarnos calladitos, contestar a sus preguntas y mostrarnos amables para que se llevara una buena impresión del grupo y de la escuela.
Terminó su breve discurso al mismo tiempo que oímos la campana indicando la hora de salida, pero no mostramos el entusiasmo ni la precipitación de otros viernes. Estábamos desolados sólo de imaginar que el lunes ocuparía el escritorio de la maestra Eva una extraña de quien no sabíamos ni el nombre.
III
Me llamo Aurora. Estaré con ustedes por dos semanas. Espero que en ese tiempo lleguemos a ser buenos amigos. Voy a pasar lista. Les pido por favor que cuando escuchen su apelativo se levanten para que vaya conociéndolos.
Quien dijo esas palabras era nuestra practicante. Una muchacha de ojos garzos, cabello rizado, mediana estatura. Iba vestida con su uniforme azul y de su persona emanaba un olor muy agradable y fresco. (Luego supe por ella que era a loción Maja
.)
Con voz incierta, la señorita Aurora comenzó a pasarnos lista: Armenta Vidal Lucila. Bonilla Tizcareño Rafael. Carmona Hernández América…
Al fin llegó al último nombre: Zambrano Pérez Luis Antonio.
Sorprendida por no escuchar la clásica respuesta de presente
, nos miró en espera de una explicación. El único que habló fue Mercado: Zambrano siempre llega tarde y falta mucho porque trabaja con su tío en el rastro.
Y su papá es bien borracho
, agregó Peláez con un dejo de burla que desató risitas.
En vez de hacer comentarios, la señorita Aurora explicó su esquema de trabajo: revisión de la tarea, estudio de las materias correspondientes al programa y dictado. Después del recreo tendríamos lectura en voz alta y 15 minutos de conversación. Al advertir nuestro desconcierto sonrió: Se trata de que platiquemos de nuestras cosas.
Y eso, ¿para qué?
, preguntó Mercado. La señorita Aurora guardó sus cosas y nos pidió que saliéramos al recreo.
V
Las dos semanas que la señorita Aurora estuvo con nosotros se pasaron volando; fueron muy agradables y sorprendentes: memorizamos poemas, aprendimos canciones, dramatizamos nuestras lecturas escolares, hicimos viajes imaginarios en el mapamundi y, gracias a los 15 minutos de conversación, los alumnos del 4o C llegamos a entendernos mejor. Nadie volvió a hacer mofa de Zambrano.
El último viernes que la señorita Aurora nos dio clases, todos la acompañamos a la parada del camión. Le aseguramos que íbamos a extrañarla. Sonrió y dijo que, con suerte, al año siguiente podrían mandarla a nuestra escuela. Tan remota posibilidad nos alegró, pero hubo lágrimas.
Al abrazarla para despedirme de ella percibí el olor de su loción Maja
, el mismo que siguió flotando en el aula durante algunos días, luego fue haciéndose más tenue y desapareció.
madre. Si la recuerdo la llamo como nunca lo hice: por su nombre. De cariño, los parientes y los vecinos le decían Gracia. No conservo ninguno de sus objetos personales, pero recuerdo bien los que mejor me devuelven su presencia: un vestido morado, el misal con tapas de concha, un juego de peinetas y un fichú de lana ligera palo de rosa.
Lo usó durante muchos años, y no sólo en la temporada de lluvias o en el invierno: se lo echaba sobre los hombros en los malos momentos. La textura suave y esponjosa de la prenda le daba, según me dijo alguna vez, calorcito
.
Entendí lo que esa palabra –calorcito
– significaba para ella la tarde en que murió. Al verla, inexpresiva y rígida en su cama, me sorprendió que la enfermedad la hubiese disminuido tanto. Vestía su camisero estampado y medias, como si estuviera lista para salir a alguna parte. El fichú estaba a los pies de su cama. Vi a mi padre acariciarlo muy suavemente, sonriendo y murmurando palabras que no alcancé a entender, pero que iban dirigidas a Gracia.
De pronto, con la cara enrojecida por el esfuerzo de contener el llanto, levantó el fichú y se quedó mirándolo como si no supiera qué hacer con él, hasta que al fin me lo entregó. Su textura, el olor que despedía me hicieron sentir consuelo, el calorcito
a que una vez se refirió mi madre. Hoy me atrevo a llamarla por su nombre: Altagracia. Las cuatro sílabas sólo enmarcan su ausencia.
Pasados los días, cuando iba a visitar a mi padre a su departamento, siempre lo encontraba ante la mesa llena de los relojes y encendedores que vendía (acompañado por mi madre) en las calles. En el respaldo de su silla colgaba el fichú palo de rosa. Fue su consuelo hasta el día de su muerte, ocurrida tres semanas después de quedar viudo. Él y Gracia comparten la misma tumba, lo que es un gran alivio.
II
Cada vez que mis hermanos o yo le llevábamos un regalo, lo primero que hacía mi madre era buscarle un sitio donde pudiera encontrarlo fácilmente, sin riesgo de que se perdiera entre los muchos objetos que había atesorado, no por avaricia, sino por razones sentimentales y tal vez porque pensaba que en algún momento iba a necesitarlos.
La mañana en que tuve que desmontar su departamento y me vi ante aquel sinfín de cosas entendí que era imposible conservarlas. Fue muy doloroso desprenderme aun de las más modestas y tan carentes de utilidad y valor como las que encontré en el pequeño clóset del baño.
Allí encontré –además de ropa de cama y medicinas– cajas de cartón vacías, envolturas, moños, cierres, botones, aretes nones, tijeras, unas tenazas para rizar cabello, una red y su dedal. Se lo ponía para zurcir calcetines, voltear los cuellos de las camisas, componer un cierre o bordar un mantel.
Recuerdo a mi madre sentada junto a la ventana, con un muestrario de hilos vela en la mesa y el retazo de cuadrillé cubriéndole las rodillas. Sobre esa tela le gustaba figurar letras o flores en punto de cruz. Sólo un bordado quedó inconcluso. Mi última conversación con ella, también. Ya no alcanzó a decirme a qué edad había conocido el mar.
III
En la cocina encontré una caja llena de vasos desiguales. De todos el más bonito era uno azul. Al verlo recordé la mañana lluviosa del sábado en que mi madre me pidió que la acompañara a El Ánfora. Necesitaba comprar un juego de agua porque, con motivo del l0 de mayo, iba a hacerle una comida a mi abuela.
Mientras mi madre comparaba precios y calidades, empezó a llover. A los muchos compradores que ya había se sumaron personas ansiosas de guarecerse. El aire en la tienda se volvió pesado, bochornoso. Mi aburrimiento y mi incomodidad eran indecibles. No entendía por qué mi madre se demoraba tanto en decidirse por un juego de agua. Al fin optó por el de vidrio azul.
Nada más lo usábamos en ocasiones especiales. A pesar de eso y de los cuidados, al cabo de poco tiempo fue disminuyendo el número de piezas hasta que nada más quedó un vaso. Lo conservé durante algunos años. Recién lavado, me gustaba verlo a contraluz. Eso era suficiente para recordar aquella mañana lluviosa en El Ánfora y la dicha infantil con que mi madre acomodó sobre la mesa el juego de agua.
El vaso terminó por romperse, pero no olvido su tono azul ni su transparencia. A través de ella sigo mirando una lluviosa mañana de mayo y, junto a mí, la silueta de mi madre. Gracia.
La Jornada, mayo 7, 2017.
Por qué, si nunca vi señales de que fueran a despedirme. Mis superiores estaban satisfechos con mi trabajo. Hace poco me pusieron de ejemplo frente a mis compañeros. Vanidades aparte, creo que me gané ese reconocimiento gracias a que ni un solo día defraudé su confianza.
Por principio de cuentas, nunca llegué tarde. Eso quiere decir que durante años he tenido que levantarme a las cinco de la mañana y a partir de ese momento hacerlo todo de prisa: bañarme, vestirme, desayunar, correr al paradero y luego a la estación del Metro.
Una mañana, el servicio fue interrumpido porque una joven acababa de arrojarse a las vías. Me puse tan mal que un señor se acercó a preguntarme si conocía a la suicida. Dije que no, pero me solté llorando. ¿Sabes por qué? Por el miedo que sentí al darme cuenta de que llegaría tarde al trabajo.
Hay dos cosas que mi jefe inmediato, el señor Zárate, no perdona: las mentiras y los retardos. Para él, aún la más pequeña demora es falta grave que amerita suspensión de tres días. Con lo poquito que gano, quedarme sin ese dinero significaba un verdadero desastre.
II
Mientras estuvimos esperando el restablecimiento del servicio me dediqué a pensar en cómo iba a justificarme ante mi jefe. No se me ocurrió nada de más peso que la verdad. Se la diría al señor Zárate, aunque tal vez no me creyera. No fue fácil verlo. El guardia de la puerta tiene estrictamente prohibido permitir la entrada a quienes lleguen cinco minutos después de las ocho. Sí, oíste bien: ¡cinco minutos!
Para ablandar al guardia le conté llorando lo del suicidio en el Metro. Mis lágrimas lo conmovieron, las atribuyó al dolor que se siente cuando un familiar cercano muere, y más en circunstancias trágicas. Lo dejé suponer que la suicida era parienta mía y hasta le puse un nombre: Espero que Dios haya perdonado a Josefina.
Dije ese nombre sin pensar en nadie en concreto, y cuando al fin pude acercarme al señor Zárate afiné la mentira y convertí a la desconocida en mi prima. Supe que había fingido muy bien cuando, después de ordenarme que fuera a mi lugar, mi jefe me dio el pésame:
Créame: siento mucho lo que le sucedió a su prima Josefina.
Una perfecta extraña me había evitado la suspensión de tres días. Pienso tanto en esa joven, quiero decir en su mano… Fue lo único que alcancé a ver de ella.
Durante el resto del viaje en el vagón nadie habló, pero yo seguí llorando, ya te dije por qué: tenía miedo de perder tres días de sueldo. Si fuera sola no me habría importado, pero soy responsable de Félix. Necesito pagar su comida, sus medicinas y los abonos de la tele. Se entretiene mucho viéndola y ha aprendido palabras.
III
En la fábrica iba muy bien, cumplía con mi trabajo más allá de mi horario, sin imaginarme que poco a poco me acercaba al momento –hoy, hace unas horas– en que mi jefe me mandaría llamar para decirme: Tenemos que prescindir de su colaboración.
¿Colaboración?
, repetí sonriendo desconcertada. No dio explicaciones, sólo me indicó que pasara al departamento de personal. Quien va allí corre peligro.
Creí que lo evitaría exponiendo mi situación: soy madre soltera, tengo un hijo de l1 años que nació enfermo y no se vale por sí mismo. Para poder trabajar tuve que pedirle a Rosaura, mi antigua vecina que ahora vive en Cuautitlán, que se encargara de mi hijo. Se llama Félix. Voy a verlo todos los domingos y de paso le entrego a Rosaura los 500 pesos que le cuesta mantener a mi muchachito.
El señor Zárate me escuchó como quien ha oído la misma historia mil veces y ya no cree ni una sola palabra. Desesperada, le juré por mi madre que lo que le había contado era cierto. ¿Sabes lo que me respondió?: Si algo reconozco es una mentira. Nunca fallo.
Podía demostrarle que estaba equivocado con sólo mencionar a la suicida en el Metro: no era mi prima, no sabía nada de ella y mucho menos su nombre. Ese –Josefina– y lo del parentesco lo había inventado para ablandarlo a él y evitarme la suspensión de tres días.
No dije nada. Sentí vergüenza de escudarme otra vez en la suicida. No puedo olvidarla. ¿Se habrá llamado Josefina? ¿Por qué eligió esa muerte? ¿Quién llorará su ausencia? ¿Tendría un hijo enfermo? ¿Pensó en él en el momento de arrojarse a las vías?.. ¡Por Dios, no me mires así! No estoy tramando lo que te imaginas. No necesito hacerlo. Ocurrirá. Piensa que voy cayendo, cayendo, y no tengo de dónde agarrarme.
Siempre que se va uno de nuestros huéspedes Herlinda y yo regresamos a su habitación para ver si olvidó algo y enviárselo a su domicilio. Aunque se trate de objetos o prendas insignificantes, nos apegamos al protocolo, porque sabemos que a nuestros residentes un estuche vacío, una chalina, una moneda antigua les significa mucho por la carga emocional. En una ocasión el propio señor Alcántara –octogenario ex violinista– escapó de su casa para venir en busca de una prenda íntima de su mujer, fallecida diez años antes.
II
Ayer se fue la señora Melania. Vino por ella su hijo René, argumentando que su mamá estaría mucho mejor a su lado y junto a sus nietos aunque la nueva casa aún no estuviera terminada. Me extrañó el cambio. Poco antes nos llamó para decir que, debido al retraso en la obra, tal vez fuera necesario que su madre permaneciera aquí tres o cuatro meses más.
Melina acató la decisión de su hijo con la misma indiferencia con que aceptaba todo. Su artritis y, muy en especial las pérdidas de memoria cada vez más frecuentes, la tenían indefensa, abatida, sin fuerzas.
Herlinda y yo la ayudamos a hacer sus maletas. Dos fueron suficientes. En ningún momento dijo: Que no se me vaya a olvidar esto o lo otro
, ni mostró inquietud. Sonreía extrañada mirando todo y luego salió del cuarto como si nunca hubiera estado allí. Cuando nos despedimos y la abrazamos, se volvió hacia su hijo y le preguntó en voz baja: ¿Quienes son estas mujeres?
René la tomó de la mano y la ayudó a subir al coche. Hubiera preferido no presenciar la escena.
III
En cuanto Melania se fue Herlinda y yo, como es nuestra obligación, regresamos al cuarto 208 para hacer las tareas reglamentarias: retirar la ropa de cama, las cortinas, los tapetes y asegurarnos de que no hubiera alguna fuga de agua u otra descompostura.
Encontrar la habitación vacía me afectó. De Melania no quedaba nada más que su olor:
Es Heno de Pravia. ¡Huele!
, me decía acercándome su mano empapada en loción cuando la ayudaba a vestirse. El recuerdo me entristeció. Por fortuna Herlinda se puso a contarme sus planes: conseguir la autorización de nuestra directora para instalar un consultorio dentro de la residencia. Mi compañera es muy buena podóloga. De conseguir su objetivo de seguro le irá muy bien.
Mis proyectos eran lo contrario: separarme de la residencia lo antes posible, quitar mi departamento –cosa que debí hacer cuando Dante se fue–, vender el coche y aceptar la invitación de mi prima Lourdes para irme a Tequisquiapan. Desde su punto de vista, entre las dos podríamos atender su pequeña boutique de ropa deshilada y ganarnos la vida sin mucho esfuerzo.
También mencionó la conveniencia de que su casa esté a cinco cuadras del balneario.
IV
Desde que Melania llegó a vivir aquí sentí gran simpatía por ella. Su sonrisa era encantadora y en sus ojos podían leerse la inteligencia y la sabiduría que se aprende en la vida: según ella el libro de las pérdidas.
Cuando su enfermedad le impedía salir de la habitación, me llamaba para que la ayudara a encontrar sus lentes. Las dos sabíamos que era un pretexto. Me necesitaba para desahogarse, hablar de su angustia ante los frecuentes olvidos, de los malos recuerdos que a veces se mezclaban con los buenos. El día que me describió la fiesta de su boda terminó hablándome de cuánto había llorado la muerte de su padre.
Pensaba en todo eso cuando me llegó la voz de Herlinda desde el baño:
–Melania dejó su secadora. No sé para qué la tenía si ni la usaba. ¿La reporto en la dirección para que se la mandemos o me quedo con ella?
Por el tono de la pregunta comprendí que mi compañera ya había tomado su decisión. Sin esperar mi respuesta abandonó el cuarto. Iba a ocultar en el suyo el regalo que involuntariamente le había dejado Melania.
Seguí trabajando. Al retirar la funda de una almohada cayó un sobre aéreo. Dentro había una hoja de papel doblada con un mensaje escrito en tinta roja: Dios mío… Quiero hacer tantas cosas y no poder hacerlas es muy triste.
Al oír que Herlinda estaba de vuelta me guardé el sobre en el bolsillo de la bata.
–No me lo digas: ¡encontraste dinero!
Le respondí que no, pero sin mostrarle el sobre. Ella me sonrió con la expresión de quien está dispuesto a la complicidad. No quise sacarla de su error ni decirle que había cambiado mis planes. Hoy mismo llamaré a Lourdes para decirle que no me iré a Tequisquiapan. Si me pregunta el motivo le diré la verdad: “Tengo muchos proyectos y aún puedo realizarlos. No quiero que llegue el día en que, enferma, escriba en un papel: ‘Dios mío… Quiero hacer tantas cosas y no poder hacerlas es muy triste.’”
Y al tío Jaime, que de seguro los estará esperando en su silla plegable, a las puertas del edificio, ¿le dirán que lamentaron su ausencia o la verdad?: que durante la semana de vacaciones sintieron alivio por no tener que repetirle las cosas mil veces, acompañarlo al doctor, soportar que se quite la dentadura postiza a mitad de la comida, ver las lagañas en su ojo enfermo o limpiarle la pechera de la camisa cuando devuelve la avena.
II
Mirna sabe que, en las condiciones en que se encuentra su tío, no queda más remedio que optar por el engaño. Cierra los ojos. Le gustaría que el viaje de regreso se prolongara mientras reúne fuerzas para volver a la colonia llena de refaccionarias y basura, al departamento atestado, a las obligaciones domésticas y el lunes ¡al trabajo!
Al pensarlo se da cuenta de que no compró regalitos para sus compañeras. Entre la intoxicación con mariscos de Eugenio, las siestas largas y las excursiones en grupo no le quedó tiempo para ir al mercado de artesanías donde estuvo hace 15 años acompañando a Flor en su viaje de bodas. ¿Habrá en el mundo otra persona que haya conocido el mar en condiciones tan incómodas? Si existe enfrentará las mismas dificultades que ella padeció para no oír, fingirse dormida, escapar del cuarto siempre que Saturno, el esposo de Flor, mostraba sus ímpetus amorosos.
–¡Fue horrible!
Al darse cuenta de que pensó en voz alta Mirna se lleva la mano a la boca. No quiere que otros recuerdos se le escapen y se conviertan en palabras. ¿De cuáles podría valerse para describir aquella Semana Santa de hace 15 años en Veracruz? Absurda, triste, pobre, decepcionante, amarga…
Desiste del juego. Tiene otro problema que resolver: olvidarse de Clemente. Pese a que llevaba más de 20 años sin verlo, lo reconoció al entrar en el café. En su mesa había periódicos y servicio para dos personas, pero él estaba solo. Ella también, porque Eugenio había ido al Oxxo por unas pilas. Entonces, por qué no se acercó y le dijo: Clemente: soy Mirna.
¿Con eso habría bastado para que él recordara lo que ella recordó al verlo? Su noviazgo en tercero de secundaria, sus besos y los planes para el futuro formidable y loco que pensaban compartir. No fue así ni hicieron nada para defender su proyecto. Nos traicionamos
, murmura.
–¿Qué dijiste, mi amor?
La pregunta de Eugenio la sobresalta:
–Nada, no hablé o a lo mejor lo hice sin darme cuenta. Ya sabes que el calor me adormece. ¿No quieres que te ayude a manejar un ratito?
–¡No, gracias! Mejor descansa. –Eugenio alarga la mano y le acaricia las piernas: –Deberías ponerte falda más seguido, en vez de tus horribles pantalones.
Mirna sonríe y se propone olvidar su estúpido encuentro con Clemente.
III
Eugenio se detiene a la entrada de una gasolinera. Necesita ir al baño. Ella no. Los sanitarios públicos le dan asco. Prefiere esperarse a llegar a la casa, aunque falte por lo menos una hora hasta la última caseta y después el tiempo que les tome atravesar la ciudad hasta la colonia Sifón.
Cuando Eugenio la llevó a vivir allí, la colonia le pareció deprimente. Ahora le resulta habitable y con muchas ventajas. Lástima que esté tan lejos de la casa de sus padres. Al evocarlos piensa en el café que les lleva de regalo. No compró puros porque sabe que a su padre le hace daño fumar, aunque le guste tanto.
Mirna se pregunta por qué las cosas o las personas que más nos agradan a veces resultan dañinas. A ella le encantaba Clemente y tuvo que dejarlo porque, según su madre, él le hacía mucho daño. ¿Por hacerla soñar en lo imposible? Por eso
, le respondió su madre y cerró para siempre la conversación con una frase lapidaria: Eso no está bien, no trae nada bueno.
IV
¿Estuviste contenta?
¿Te gustaría que volviéramos el año que entra?
¿Devolviste la llave?
Mirna responde con un sí
a las preguntas de Eugenio, aunque siga incomodándola el recuerdo de Clemente y sienta en la bolsa de su falda la tarjeta para abrir el cuarto que le dieron a su llegada a Los Pericos. Siempre que van a Veracruz se alojan allí. El sitio les gusta, aunque el servicio sea muy lento y en el comedor, en vez de peces disecados como adorno, haya marinas fosforescentes pintadas sobre triplay. Sólo el mar sigue igual.
¿Cómo ha podido resistir tantas cosas?Ella misma se lo había preguntado muchas veces sin obtener respuesta hasta que al fin la encontró: imaginándose que cada momento difícil era un mal sueño del que iba a despertar.
¿Cuándo aprendió a escaparse así de la realidad?
Muy chica, a los siete años, cuando pasó lo del bebé. Mucho antes de que naciera los padres habían decidido ponerle Zenón si era niño y Basilisa si les llegaba una niña. (Lidia, ¡tienes una hermanita!) No alcanzaron a bautizarla. Desde el día de su nacimiento hasta el de su muerte se limitaron a llamarla nena en todo momento: cuando no quería comer, cuando lloraba hasta amoratarse, en los pocos ratos en que dormía.
Lidia tiene presente cuánto la asustaba ver a la nena con los ojos cerrados. Por eso hacía ruido para despertarla. Su madre nunca aceptó esa explicación (¡Eres desconsiderada y mala hermana!) y en castigo dejaba de hablarle y ponía su colchón afuera del cuarto, lejos de la cunita de la nena. Cuando murió, su padre le dijo: Ya estarás contenta
, pero enseguida la levantó en sus brazos para que pudiera darle a su hermanita un beso en la frente helada y dura, como de cartón.
¿Qué sucede? ¿En qué está pensando?
El recuerdo afirma su idea de que en aquel preciso momento le dio por imaginar que todo lo que estaba sucediendo era parte de un sueño del que iba a despertarse, así que podría acompañar a la nena en sus primeros juegos, sus travesuras y sus progresos hasta que llegara el momento en que las dos pudieran llamarse por sus nombres a gritos.
II
No se quede callada. Dígame lo que sea, lo primero que se le ocurra.
Muchas veces, despierta, se imaginó diciéndole a su hermanita: Basilisa, deja de esconderte ¡y sal!
Basilisa: devuélveme mi muñeca.
Basilisa: no agarres mi cuaderno.
Basilisa, ayúdame a esconder los vidrios porque si los ve mi mamá…
No se puede decir que hayan convivido, pero la extraña. ¿Por qué?
En estos momentos difíciles por los que está pasando, si no hubiera ocurrido lo que sucedió, Lidia podría buscar a su hermana o llamarla por teléfono para ponerla al tanto de su situación y pedirle consejo. (Basi: Marcos se fue y para colmo me despidieron del trabajo. ¿Qué hago con el poquito dinero de mi liquidación: ¿me regreso al pueblo y pongo allá una tiendita o me espero aquí, a ver si consigo otro empleo.) ¿Lo habría seguido?
Entiendo que su edad pueda ser un obstáculo, pero no insalvable.
Lidia sabe que su doctora habla así para impulsarla a salir de la espantosa depresión que la tiene paralizada. Si su hermana supiera que hay días en que no se levanta ni se baña ni contesta llamadas ni come, ¿qué le diría? Imposible imaginarlo. Si hubiera tenido tiempo para conocer la voz de Basilisa sería más fácil ponerle palabras en la boca, pero la nena no dijo ni una sílaba. Sólo gemía de dolor o tal vez por imaginar que iba a morir antes de conocer lugares que no fueran la cuna o la caja forrada de charmés blanco.
Por triste que sea, tiene que verbalizarlo.
Lidia recuerda que en su ataúd, con la babita escurriendo de sus labios entreabiertos, su hermana parecía dormir. Quiso despertarla, se acercó y lloró con todas sus fuerzas, pero sólo consiguió que sus padres la mandaran a la casa de una vecina mientras pasaba todo. Entonces no sabía que eso significaba velorio, sepultura. Lidia no fue al entierro de su hermana y nadie irá al suyo.
III
Que no le dé vergüenza. Llore. Desahóguese.
Hay muchas cosas que hacen los niños y que la nena no tuvo tiempo de hacer: dormirse en el regazo de mamá, ir a la escuela, aprenderse una canción, mordisquear la goma de un lápiz, ponerle nombre a un gato o sentarse al lado de su hermana mayor para que les tomaran una foto en el cumpleaños de una de las dos.
¿Tan poco tiempo?
Su hermana vivió 21 días: llegó al mundo sólo para morirse. Cuando Lidia quiere imaginarla de 14 o 15 años no tiene más remedio que prestarle su cara, su estatura y uno de sus vestidos. Entonces sí la llama Basilisa. ¿Cómo le habría dicho de cariño? Y cuando Basi tuviera novio, ¿él cómo le diría?
Me gustan los secretos y si quiere decírmelo…
A veces, cuando va por la calle, mira con atención a los hombres. Ellos malinterpretan su interés. Lógico. No pueden saber que está jugando a descubrir con cuál de todos se habría casado Basi. En una ocasión se le ocurrió que el mejor esposo para su hermana podía haber sido Carmelo Aceves, un compañero de trabajo que la atraía mucho. Él jamás le demostró interés, pero cuando supo que estaba despedida fue a desearle buena suerte y le regaló una pulsera hecha de San Juditas. Es el santo patrono de Lidia. Antes lo visitaba en su iglesia el 28 de cada mes. Ya no. Hay días en que la depresión la sitia, le trae malos recuerdos, la llena de pensamientos morbosos y la deja sin aliento para fingir que cuanto le sucede es un mal sueño del que va a despertar.
Al entrar en el departamento Selma ve a Roberto y Celia de pie a mitad de la sala. Por su expresión preocupada adivina que la están esperando. Molesta, arroja su mochila a un sillón:
–Sí, ya sé que están furiosos porque se me hizo tarde. No fue mi culpa. Ethel me pidió que la acompañara a su casa para que sus hermanos vieran que estaba conmigo y no con su novio. –El silencio de sus padres acentúa su impaciencia. –De acuerdo, debí llamarlos, pero no pude: se le acabó el tiempo a mi celular.
Roberto le entrega un papel y le ordena leer el mensaje que contiene.
–¿Es para mí? –Selma se queda viendo las letras escritas con plumiles de distintos colores. –¿Quién me mandó esto?
–¡Que leas te estoy diciendo! –exclama Roberto.
–Oquei, oquei, pero no me grites. “Si quieren ver de nuebo a… –Se interrumpe: –Nuevo con be grande. Creí que se escribía con be chica.
–Selma, sigue leyendo: es importante; si no, no te lo pediríamos.
–Ay, mamá, ¿qué les pasa? Están como locos. –Condescendiente, reinicia la lectura: –Si quieren ver de nuebo a su peluche dejen tres mil varos detráz de los tinacos antes de las onse. No entiendo. ¿Es una broma o qué?
–Ojalá… –murmura Celia llevándose la mano a la frente. –Secuestraron al Dandy.
–Pero quién, cómo, ¿qué onda? –Selma mira horrorizada el mensaje: –¿Mi hermano Érik ya lo sabe?
–No. En la tarde, cuando habló para decirme que estaba feliz con su abuela y que mañana regresa de Cuautla con su tío Joel, aún no había sucedido… –Cierra los ojos e implora: –Diosito santo, no permitas que le pase nada malo al Dandy.
–Papá: ¿crees que los secuestradores sean capaces de matarlo?
–Si no se tocan el corazón para asesinar personas, ¿crees que va importarles hacerlo con un perro? –Roberto recupera el mensaje: –Tenemos que entregarles el dinero. No hay de otra.
II
–¿Y de dónde vamos a sacarlo, Roberto? Con lo que tenía pagué el gas. –Celia adivina un reproche en la mirada de su hija: –Eran cuatrocientos pesos. Con eso no alcanzaríamos a pagar lo del rescate.
–¿Y si le pedimos a mi tío Vicente que nos preste el dinero? Él de seguro tiene.
–Sí, hija, pero él vive hasta Chicoloapan. En ir y regresar hacemos por lo menos tres horas y ya no alcanzaríamos a entregarlo a tiempo. –Celia inclina la cabeza: –Nunca pensé que viviríamos esto. Por todas partes hay violencia. La gente se ha vuelto tan desalmada, tan inhumana. Sólo Dios sabe adónde iremos a parar.
–Cálmate, mi amor. Voy al cajero que está en el súper –dice solemne Roberto.
–En la mañana, cuando te pedí para darle al Chato lo de la compostura del refri, me dijiste que no tenías ni un centavo.
¿Cómo es que ahora tienes?
–Con todo lo que está pasando se me olvidó decirte que Camacho me pagó un dinero que me debía. Cuando salimos a comer pasé a depositarlo. No es bueno llevar tentaciones en la bolsa.
–¿Quién es Camacho? –pregunta Celia.
–Mamá, por favor… ¿Eso qué importa ahora? Vámonos los tres al súper. Mientras tú y yo hacemos como que compramos algo, que mi papá saque del cajero. –El timbre del teléfono la paraliza: –Qué hago: ¿contesto?
–No, pueden ser los secuestradores. Déjame a mí. –Roberto levanta la bocina e imposta la voz: –Bueno, ¿quién habla? Ay, señorita… No, gracias, yo no pedí otra tarjeta… Vea qué hora es… ¿Cómo? No soy ningún grosero. Estoy nervioso porque secuestraron a Dandy.
Celia le arrebata el auricular e interrumpe la comunicación:
–¿Cómo se te ocurre ponerte a dar explicaciones en este momento? –Mira hacia el canasto vacío: –Los secuestradores deben habérselo llevado cuando salí a la farmacia. ¡Malditos! ¡Ojalá que el dinero les queme las manos.
–¡Vámonos, mujer, vámonos! Y ora, ¿qué te pasa? ¿Por qué te quedas allí?
–Tengo miedo de que vayamos a estas horas al cajero. Acuérdate de que a Tobías lo mataron por quitarle los seiscientos pesos que acababa de sacar.
–Ves que estoy nerviosísimo y me sales con ese cuento. –Roberto se lleva la mano al cierre del pantalón: –Vayan bajando. Necesito ir al baño.
–Ay, papá, ¡qué inoportuno!
–¡Oye, déjalo! Ni modo de que no orine. –Ve que Roberto se acerca: –¿En qué nos vamos, viejo?
–En mi coche, ¿en qué otra cosa? Ojalá que arranque, porque en la mañana no quiso.
III
–Roberto, ten cuidado: ya te pasaste el alto. Estás manejando muy mal.
–Qué quieres, no puedo concentrarme.
–Ojalá que a mi hermano no se le ocurra hablarnos ahorita.
–Y si habla, ni una palabra de esto, y tampoco cuando llegue de Cuautla. Si lo sabe, vivirá con miedo de que vuelvan a secuestrarle al Dandy. Mejor que no sepa nada y que lo disfrute.
–Si es que nos lo regresan, y si no, ¿qué le diremos?
Selma no obtiene contestación. Resignada, se hunde en el asiento. Piensa en Érik. Sonríe al recordarlo jugando con su perro, dándole órdenes, bañándolo, ofreciéndole de su helado. Se incorpora y grita:
–Y si no, ¿qué le diremos? –Siente la mano de su madre oprimiendo la suya y otra vez se queda sin respuesta.
La Jornada, abril 2, 2017.
Que no pasen otros dieciocho años para que volvamos a vernos, dice Ricardo mientras abraza a su hermano. Después de tres semanas de visita en la ciudad, Silvio regresa en el vuelo de las ll:21 a Los Ángeles, donde trabaja como electricista. Había aprendido el oficio de niño, cuando salió reprobado y su padre lo mandó como aprendiz al taller junto al asilo: Si no te gusta la escuela, te me pones a trabajar. Silvio no imaginó entonces que del entrenamiento impuesto como castigo dependería su estabilidad económica en Los Ángeles.
¿Me oíste, cabrón? Que no pasen otros dieciocho años… Silvio no responde: corre hacia la fila de viajeros que se desaparecen tras la puerta de abordaje. Antes de trascenderla, agita el brazo en señal de despedida. Ricardo imita el movimiento y sonríe. Durante unos minutos permanece inmóvil, con la esperanza de que su hermano reaparezca y le prometa que volverá a visitarlo antes de que transcurran otros dieciocho años. Piensa que l999 es una fecha tan lejana como el 2035.
II
Ricardo ve su reloj: 8:25. Lo asusta pensar en las horas que le quedan al domingo. Comprueba que el boleto del estacionamiento esté en su cartera y, sin prisa, se dirige hacia los elevadores. Le parece que fue ayer, y no hace tres semanas, cuando acudió al aeropuerto para recibir a su hermano Silvio. Añora el momento en que le dio un prolongado abrazo de bienvenida y el entusiasmo con que después, camino al estacionamiento, se detenían a cada paso para reconocerse, contarse novedades, aludir a los viejos amigos, hacer planes.
Varias veces recordaron conmovidos la época en que sus padres (muertos años atrás en un accidente) adoptaron la costumbre de llevarlos al aeropuerto para que vieran el paso de los aviones. Los que despegaban los hacían soñar con viajes futuros. Nada más Silvio los realizó.
Ricardo se pregunta cuánto tiempo tendrá que pasar antes de que pueda reunirse otra vez con su hermano. La incertidumbre lo remite a la sensación de abandono que padeció durante aquellas ocho semanas en que por primera vez Silvio –sometido a la voluntad paterna– dejó de ser su compañero de juegos, su guía. Hace mucho tiempo de eso y, sin embargo, vuelve a sentirse tan castigado como su hermano y lleno de rencor hacia su padre.
Lo horrorizan sus pensamientos. Para desterrarlos procura interesarse en los viajeros que pasan arrastrando maletas, las parejas que se despiden, el hombre que dormita en una silla de ruedas, las muchachas con yins desgarrados y labios negros.
Por simple ocio se detiene frente a una camisería. A través del cristal ve a una empleada que limpia el mostrador. Le parece confiable. Con el pretexto de preguntarle el precio de una chamarra podría entablar con ella una conversación y decirle que está allí porque fue a despedir a Silvio, su único hermano, al que dejó de ver durante l8 años: 216 meses, murmura.
Siempre ha sido bueno para las matemáticas. Silvio no. De allí que hubiera reprobado aquel año que determinó su futuro. Ricardo se plantea una incógnita: ¿qué habría ocurrido si él, y no su hermano, hubiera fallado en primero de secundaria? Opta por la respuesta más fácil: en estos momentos estaría en una sala del aeropuerto, en espera de abordar el avión de las ll:21 a Los Ángeles, ansioso por ver a Maggie: en la foto, una morena frondosa con el cabello teñido de rubio.
Se le ocurre pensar que cuando Silvio se encuentre con su mujer le contará que no localizó a ninguno de sus viejos amigos, que la ciudad está toda picoteada y su colonia irreconocible. No existen su escuela, ni el dispensario, ni la carpintería de Chepe, ni el asilo, ni el taller donde se hizo electricista, ni el hospital donde nació. Tal vez Silvio aproveche el momento para contarle a Maggie (¿otra vez?) que cuando era niño a su madre le gustaba decirle que él había nacido tres semanas después de los nueve meses reglamentarios. A esa demora atribuía que Silvio hubiera salido tan malo para hacer cuentas.
III
Ricardo desiste de entrar en la camisería, pero qué tal tomarse un desayuno. En su casa no tiene nada, excepto los taquitos al pastor que Silvio dejó en el plato y ya estarán incomibles. Camina unos metros y elige un restaurante con cinco pantallas de televisión encendidas y decorado con sarapes y flores de papel.
La única mesa disponible es para dos personas. Apenas toma asiento, un hombre de cabello muy corto, con la mirada baja (¿ex presidiario?) le ofrece café y la carta. Ricardo la lee de arriba a abajo pero nada despierta su apetito. Es demasiado temprano para milanesa, tampiqueña o chilorio. Opta por molletes y jugo.
Al recibir el servicio mira el reloj sobre la caja registradora: 8:45. Imagina a su hermano en la sala, ya muy fastidiado, bostezando y sonriendo al recordar momentos de su estancia. Ricardo se alegra de haber hecho todo lo posible para que a Silvio le resultara grata a pesar de la ausencia de los amigos, de que la ciudad esté destruida y de que en su colonia ya no existan su escuela, ni el dispensario, ni la carpintería de Chepe, ni el asilo, ni el taller donde aprendió el oficio de electricista y empezó a fraguarse su destino de emigrante.
Por lejos que se encuentre, por mucho que haya cambiado, mi esposo sigue conservando su nombre: José. Hoy es día de su santo. Voy a celebrárselo aunque no sepa dónde está ni si tiene una nueva pareja. Por más que trate de evitarlo, de repente lo pienso y me entran celos; pero luego yo sola me aconsejo: Leonor, más vale que te calmes. Si las cosas son como crees, no puedes hacer nada más que esperar a que un día José te aclare la situación.
La soledad me ha cambiado, me he vuelto recelosa. Antes no era así, nunca tuve dudas acerca de mi marido. Cuando él me dijo: Vámonos a Nogales, porque de allí será muy fácil saltar al otro lado, no me puse a pensar si lo hacía por otras razones que no fueran encontrar un buen trabajo. Desmonté la casa y lo seguí. Creo que lo habría seguido al infierno. Él se daba cuenta de mi incondicionalidad y la aceptó como tantas otras pruebas de amor.
II
La más difícil fue dejarlo ir a Nogales, Arizona, sin nosotras. Hablo de mí y de Lluvia, nuestra hija. Ya cumplió diez años. A su edad no puedo pedirle que entienda ciertas cosas, por ejemplo, que su padre nos haya dejado aquí. Eso también a ella la cambió, la hizo rencorosa. Me di cuenta porque algunos domingos, cuando iba a encontrarme con José, no quiso acompañarme.
Nunca intenté forzarla –hay cosas que si no se hacen de corazón, más vale no hacerlas–, pero siempre le dije que su padre no se había ido solo por capricho, sino por necesidad, y que además no estábamos tan lejos de él: vivíamos en la misma tierra, aunque separados por una rejilla. Me asombra que una palabra tan corta pueda significar un obstáculo tan grande para las familias, y más ahora.
III
Cada ocho días José y yo nos encontrábamos en nuestro lugarcito, conscientes de que íbamos a vernos a través de la rejilla. Sigo soñándola, y aún así me produce el mareo que me causaba después de tanto mirarla, con ansias de que José apareciera. Debido al enrejado tuvimos que acostumbrarnos a vernos en cachitos, como si fuéramos retratos despedazados, vueltos a unir.
Disponíamos de poco tiempo para estar juntos. Casi no hablábamos. Nos veíamos, nos tocábamos las manos –los dedos– y antes de separarnos otra vez nos decíamos las cosas que uno dice cuando está enamorado: cuánto te extraño, cuánto te quiero, cuánto diera por estar contigo.
Esos encuentros tan breves eran la única vida en común que podíamos tener. Saberlo me angustiaba mucho, pero nunca se lo dije a José para no cargarlo con esa preocupación. Como si estuviera muy tranquila, le sonreía, tomaba a broma los cambios en su persona (“¿Desde cuándo usas loción?), fingía simpatizar con sus nuevas amigas, también empleadas en El Burrito Alegre, el restorán mexicano donde él empezó de lava platos, luego pasó a garrotero y por fin se hizo ayudante de cocina.
¡Quién nos iba a decir que José terminaría manteniéndose de hacer lo que más le chocaba! Cuando decidimos casarnos me advirtió que contaba con él para todo, menos para ayudarme con el quehacer o en la cocina. Así que llegaba de mi trabajo en la maquiladora –ya fueran las seis de la tarde o las nueve de la noche– a prepararle la cena. Le hacía un guiso especial en las fecha importantes para nosotros –su cumpleaños, su santo– y a veces, aunque no estuviéramos festejando nada, sólo para que se sintiera mimado, como no lo fue de niño.
En aquellos tiempos nunca imaginamos que, con la esperanza de una vida mejor, él se iría a trabajar a Nogales, Arizona, y que yo me quedaría en Nogales, Sonora, atada a mi chamba en la fábrica. Gracias a Dios encontré otra ocupación: nana. Me gustaba, aunque por atender a criaturitas ajenas tuviera que dejar a Lluvia sola en el cuarto durante horas. Eso aún me lo reprocha. Es una de las cosas que no entiende. Ya lo hará.
Tampoco se explica que, después de tres años de no verlo, siga parándome frente a la rejilla los domingos, con la esperanza de que llegue José. La última vez que nos vimos me dijo que estaba pensando irse a Oregon o de plano a Canadá, porque allá había buenas oportunidades de trabajo en la construcción. Por la forma en que me lo avisó pensé que nos estaba separando algo más que la rejilla tendida entre mi Nogales y el suyo.
Ese domingo era día de San José. Curiosamente, alguien nos tomó una foto sin que nos diéramos cuenta. Dos días después me la enseñó mi patrona en un periódico. (Diálogo fronterizo.) En la imagen aparezco con mi cabello suelto y el vestido de flores que a José le gustaba. Me veo sonriente, alegre, repegada al enrejado por donde él sacó sus dedos para tocar los míos.
Aquella mañana, cuando nos separamos, volví a la casa con la sensación de su caricia y él se quedó con la alegría de mi sonrisa. Ese fue mi regalo y seguirá siéndolo cada día de San José, aunque no sepa dónde vive mi marido ni con quién.
La Jornada, Marzo 19, 2017.
Teresa y yo dormíamos con mis hermanos en el mismo cuarto, separados por una cortina. Oír en secreto sus conversaciones siempre era divertido. Dejó de serlo la noche del domingo en que Carlos, el mayor, le propuso a Rafael que se fueran a Estados Unidos, a trabajar en la pisca del tomate y el algodón.Rafael dijo que le gustaba la idea, pero antes de irse debían pensarlo bien. Carlos no estuvo de acuerdo: “Lo que mucho se piensa nunca se hace. Tenemos que decidirnos ahora que se nos presenta la oportunidad. No te lo había dicho, pero ya hablé con El Manitas. Dentro de un mes se lleva a dos changos de Ocampo. Pasarán al otro lado por Matamoros. Sería bueno irnos con ellos.”
Tere saltó de la cama: ¿Quién se lo va a decir a mi mamá? Por lo visto Carlos ya había pensado en eso: Ustedes son mujeres. Se entienden mejor con ella. No pude contener el llanto: el viaje de mis hermanos iba a cambiar nuestra vida por completo. Mi madre sólo nos permitía salir con ellos, ya fuera a una compra, a una visita, al cine. Nos encantaba, aunque por lo general dieran películas de vaqueros. Raras veces se exhibían historias de amor, pero siempre previamente censuradas por Mariquita Rosillo, hermana del padre Arnulfo. Él ordenó que las funciones se programaran a las tres de la tarde. De ese modo tendríamos tiempo de asistir al rosario, ver por la salvación de nuestras almas y depositar la limosna en el cepillo.
Cuando Rafael y Carlos se fueran terminarían nuestras salidas, a menos que mi madre renunciara al encierro impuesto por su viudez y, sobre todo, por su terrible enfermedad.
II
Pasamos la noche de aquel domingo hablando en voz baja. Rafael insistía en que su estancia en Estados Unidos iba a ser corta y benéfica para nosotras. Nos enviarían una parte de sus salarios para comprarnos lo que quisiéramos. Luego, ya más encarrilados, podrían mandarnos dinero para que nos fuéramos a vivir con ellos.
Todo eso se oía muy bien, pero yo necesitaba resolver una duda: ¿Quién de nosotras le dará la noticia a mi madre? Carlos sugirió que Teresa, dos años mayor que yo. ¿Cuándo?, preguntó la elegida. Mañana, después del rosario, a la hora de cenar.
El lunes Tere y yo, que habíamos pasado la noche en vela, nos levantamos tristes y preocupadas por la reacción de mi madre ante la noticia del viaje. Todo el día estuvimos nerviosas, distraídas, inseguras, como si camináramos entre espinas.
Por la noche, según nuestros planes, a la hora de sentarnos a la mesa le dije a mi madre que Tere necesitaba decirle algo. Pienso que ella sabía de antemano de qué asunto iba a tratarse porque dijo: ¿Cómo ves, Carlos? Anoche no pude cerrar la puerta. La tranca no agarra. Mi hermano se apresuró a tranquilizarla: No se preocupe, de seguro el garrote se hinchó por la humedad. Mi mamá negó con la cabeza: No es por la humedad. La puerta no cierra porque alguien la necesita abierta.
Tere aprovechó el momento para cumplir su misión: Los muchachos quieren irse a Estados Unidos. Rafael le arrebató la palabra: Sólo por una temporadita, mientras juntamos algo de dinero. Carlos desplegó su labia para inventar la gran historia: Mire, mamá. Suponga que nos vamos mañana. En seis meses regresamos con buen dinero. Entonces, si usted quiere, nos la llevamos a México para que allá la curen de la tos tan fea que tiene. ¿Qué dice?
Mi madre no dijo nada. Cuando terminó de cenar se dirigió a Carlos: ¿Cuándo se van? Dentro de un mes, con su permiso. Mi madre apenas tuvo fuerzas para decirle: Mi permiso lo tienen, pero no mi bendición. Escriban cuando puedan.
III
Queridas madre y hermanas: mientras esperamos la pasada hemos podido pasear un poco, lástima que haya tan poco que ver. Estamos bien, con todo y que el trabajo es muy duro. A las seis de la tarde, al regreso de la pisca, no podemos ni enderezarnos por los dolores de espalda… Hay un cine, pero las películas que pasan están en inglés y es como si no hubiéramos visto nada. Dormimos en un galerón de madera, hagan de cuenta celdas de la Peni. Todo apesta. En tiempo de calor parecían un horno, y ahora nos estamos helando. Si vieran los montonales de nieve… “Esto no es como nos lo pintó El Manitas. Lo único que nos detiene de irnos más lejecitos es que estaríamos más separados de la jefa. ¿Cómo va su tos?”
Para cuando Tere y yo leímos esas líneas mi madre había muerto. Además de la tos, minaron su salud la lejanía de los muchachos, su temor de no volver a verlos y la culpa por no haberles dado su bendición.
IV
Rafael se quedó a vivir en Chicago. De Carlos jamás volvimos a saber. Conservo de él una hoja de su última carta fechada en agosto de l947: Aquí las cosas no están como para quedarse. La vigilancia es durísima. Nos sentimos a disgusto, perseguidos. Cualquier día lo agarran a uno y lo hacen desaparecer. De por acá es todo lo que tengo que contarles ¿Cómo sigue mi mamá?
La Jornada, Marzo 12, 2017.
Rosario, la hice venir porque necesito que hable con Melba. Usted es su sobrina. Le hará caso. A mí no. Cada vez que le pido que no ponga la música tan fuerte ¡se ríe!
–Los inquilinos ¿se han quejado?
–Nada más don Ángel, el señor que llegó en enero y ocupa el departamento frente al de su tía. Vive solo.
–¿Qué le dijo?
–Que por favor le pida a doña Melba que oiga la música más bajito. Él regresa del trabajo harto del ruido, del tráfico, con ganas de descansar.
–¿Y por qué él no va a ver a mi tía y se lo dice?
–Se lo pregunté. Me explicó que no le gustaría parecer descortés con ella. En cambio, si se lo digo yo, Melba lo tomará como que estoy cumpliendo con mis obligaciones.
–No entiendo. Mi tía nunca ha querido darle molestias a nadie y ahora parece que eso no le importa con tal de darse gusto.
–Así es. Enciende su grabadora como si quisiera que alguien más escuchara la música. Esta mañana, cuando fui a entregarle el recibo de la luz, se lo dije. No le importó. Estaba ocupadísima aplicándose el tinte del cabello. Ahora le dio por pintárselo rubio. Con lo morenita que es Melba, ¿se imagina cómo se verá?
–En estos momentos es lo que menos me interesa. Lo que quiero es solucionar un problema tan absurdo. ¿Qué puedo hacer? No servirá de nada quitarle la grabadora: encenderá el radio.
–No se trata de prohibirle a su tía que oiga música, sino de que la escuche más moderada. –Ve a Raquel consultar su reloj. –Créame que siento haberle dado esta molestia, pero…
–Hizo bien en llamarme. A ver: usted convive más que yo con mi tía. ¿Ha notado otro cambio en ella? Me refiero a algún indicio de que esté perdiendo el oído.
–En tal caso, sería nada más de noche, porque en la mañana pone la música normal, como todo el mundo. Cuando habla no levanta la voz…
–Y en el teléfono me escucha perfectamente. –Aliviada: –O sea que por el lado de que esté quedándose sorda no tengo que preocuparme.
–Y si así fuera, no sería problema. Hay aparatos para oír buenísimos que no se ven, pero son caros. Lo sé porque Beto, el sastre, acaba de comprarse uno. Le salió en ocho mil y lo está pagando a meses.
–Es bueno saberlo. –Raquel mira hacia las escaleras: –Ya que vine, de una vez hablo con mi tía. La haré entender que le está causando problemas a su vecino.
–Pero no vaya a decirle que lo sabe por mí.
–Entonces, ¿por quién? No vivo aquí, no sé lo que pasa. Cuando vengo, sólo hablo con ella y con usted.
–Invente que hoy se le acercó una vecinita y le pidió convencer a tu tía de que le baje el volumen a la música.
–No me gusta mentir y no tengo por qué hacerlo. Le explicaré la situación tal como es. –En tono más bajo: –Espero que no vaya a creer que, porque la ayudo con la renta, quiero controlar su vida.
–Luego que hable con ella ¿podría venir a decirme cómo le fue?
II
Elvia está en el zaguán, despidiendo al repartidor de gas. Al ver a Rosario se dirige a su encuentro:
–¿Qué le dijo doña Melba? ¿Se molestó?
–No, para nada. Platicamos bien, muy bien.
–¿Seguro? Veo que lloró.
–Sí, de emoción. Me maravilla que las personas hagan cosas extrañas, locuras, con tal de mantener una ilusión, de sentirse vivas.
–Por ejemplo…
–Que mi tía escuche tan alto la música porque está ¡enamorada!
–¡Válgame Dios! ¿Pero de quién? ¿Es alguien que conozco?
–Sí, bastante. Y creo que lo padece cuando él viene a quejarse porque mi tía no le permite descansar.
–¿Se refiere a don Ángel?
–Sí. Ella empezó por condolerse de él. Una noche que estaba cerrando la ventana lo vio dar vuelta en su sala vacía. Entonces tuvo la idea de subirle el volumen a la grabadora para que don Ángel, en vez de oír sus pasos solitarios, escuchara la música. ¿No le parece una manera muy linda de brindar compañía?
–¿Don Ángel sabe algo de esto?
–¡Claro que no! Ni se lo imagina. Han hablado lo mínimo, cuando se encuentran en la escalera. Mi tía dice que le encanta la voz de don Ángel, la loción que usa, la forma en que se aparta para cederle el paso.
–¿Y sólo por eso se enamoró de él?
–Así es, y no se lo explica. Mi tía sabe perfectamente que entre ellos nunca habrá nada, pero la hace feliz recibir a don Ángel, cuando él vuelve del trabajo, con una pequeña serenata nocturna. No trate de entenderlo. ¿Para qué?
Acaba de presentarse el contador que sustituirá a Lázaro. No lleva ni media hora en el despacho y ya desempapeló el archivero, desprendió los adornos de la pared y puso el directorio en la mesa del pasillo –donde colocamos los periódicos que se van al kilo– porque evidentemente no va a necesitarlo.
Para Lázaro, en cambio, era indispensable. Si no mal recuerdo, el primer día que llegó a la oficina se acercó a preguntarnos a mí y a Víctor –en voz baja y en tono de secreto– si de casualidad no teníamos por ahí un directorio telefónico. Víctor le informó que llevábamos cuatro años sin recibirlo. Con velada impaciencia, Lázaro dijo que no importaba la edición. Bastaría con que el ejemplar tuviera las páginas más o menos completas.
La escena era muy extraña. Me asaltaron dudas. ¿Para qué necesitaba el nuevo contador un directorio cuando podía recurrir a la computadora? Guardé silencio y fingí concentrarme en mi trabajo para no ahondar la incomodidad que siente toda persona que llega a un medio extraño y que, además se sabe observada.
En el caso de Lázaro, la situación se complicaba porque había llegado a suplir a Ubaldo, sobrino del doctor Balbuena, titular del despacho. Por bien que trabajara el nuevo siempre estaría expuesto a comparaciones, empezando por la apariencia.
Ubaldo nunca me simpatizó, pero reconozco que era un tipo muy atractivo, con un cuerpo notable logrado a base de esfuerzo: antes de llegar al despacho ya había corrido media hora en el parque, a dos cuadras de aquí, y al salir se alejaba rumbo al gimnasio con su maletín lleno de ropa deportiva y bebidas energizantes.
En cuanto al físico, Lázaro era lo opuesto a Ubaldo, pero no por eso desagradable. Su perfil era elegante, su cuello fuerte, sus hombros anchos y de proporciones normales. De la cintura para abajo era otra cosa: su cuerpo parecía corresponder al de un niño de piernas cortas visiblemente arqueadas y pies breves. (Un sábado lo vi comprando calzado en el departamento infantil de una zapatería en las calles de Bolívar.)
II
Lázaro empezó a trabajar en el despacho un lunes. El miércoles siguió preguntando si de casualidad alguien tenía por ahí un directorio telefónico. Su insistencia aumentó nuestra curiosidad hacia él y generó conclusiones. Martín Olivares dedujo que Lázaro tal vez quisiera memorizar una sección del directorio para inscribirse en un concurso. Lo mismo había hecho un primo suyo que en el afán mnemotécnico acabó perdiendo muchas horas y algo de su cordura.
Semejante especulación aumentó nuestro morboso fisgoneo y la pérdida de tiempo. Era urgente develar el misterio. Víctor se ofreció para hacerlo. Esa misma tarde se presentó en la oficinita de Lázaro y, con pretexto de brindarle ayuda, se puso a conversar con él. Después de media hora Víctor regresó a su escritorio. Cuando le pregunté de qué había hablado con Lázaro me dijo que de nada importante, pero fue a pedir las llaves de la bodega.
Entre muebles viejos que documentan sucesivas remodelaciones, adornos navideños y legajos inútiles encontró el directorio. Enseguida lo puso en manos de Lázaro, quien de inmediato lo utilizó en su beneficio colocándolo bajo el cojín de su asiento. Lo voluminoso del ejemplar le daba la elevación necesaria para alcanzar la altura del escritorio y parecer, de lejos, una persona de mediana estatura.
III
Después de cuatro años de trabajar en el despacho, Lázaro renunció a su puesto porque iba a casarse con una de nuestras clientas: Pamela. Tenía su casa y una tienda de curiosidades en Chalma. Desconfiada de correos electrónicos y mensajeros, visitaba cada mes el despacho para entregar recibos y facturas.
El doctor Balbuena le encargó a Lázaro atender a Pamela. Mientras él ordenaba los documentos los veíamos conversar y reírse. Muy pronto, del trato profesional pasaron a uno amistoso.
Cuando Lázaro nos contó que acababa de invitar a Pamela a salir, Víctor y yo tuvimos miedo de lo que podría suceder cuando ella lo viera en sus dimensiones reales, sin la altura que le daba el directorio telefónico. Temores infundados: tres meses después recibimos la noticia de la renuncia y del matrimonio.
El último viernes que Lázaro asistió al despacho organizamos una reunión en su honor. Recordamos los momentos vividos, sobre todo el día en que él se acercó a Víctor y a mí para preguntarnos si de casualidad no teníamos por ahí…
Desde que Lázaro se fue, en los pocos minutos libres de que disponemos, con frecuencia hablamos de él. Lo recordamos como un muy buen contador, un tipo simpático y el hombre pequeño que le dio un nuevo uso al directorio telefónico.
La Jornada, febrero 26, 2017.
Por lo general íbamos en grupos de cuatro para llevar comida y ropa a los emigrantes agazapados en la curva, en el punto donde las vías se entrecruzan formando una telaraña metálica. Cuando el exceso de vigilancia nos dificultaba llegar hasta allá, permanecíamos en la casa de Mercedes mientras su hijo menor, Lorenzo, iba a ofrecer ayuda a los futuros viajeros.
A los pocos minutos oíamos un timbrazo corto. Era la señal de que, guiados por Lorenzo, ya estaban allí los desconocidos –hombres, mujeres, niños, ancianos– que a la mañana siguiente intentarían abordar el tren rumbo al norte. Abríamos rápido la puerta y, en silencio, les entregábamos tortas, pan, botellas de agua, vasos de café soluble, bolsas de plástico. Cuando era posible, gracias a la generosidad de los vecinos, también les regalábamos ropa. Entonces oíamos las risas asordinadas de las mujeres resueltas a correr la aventura del viaje en compañía de sus hijos.
Pasados los minutos del reparto, cuando la calle volvía a quedar en silencio, las encargadas del turno entrábamos a la cocina para corregir el desorden. Mientras, imaginábamos las condiciones adversas que habrían obligado a nuestros visitantes nocturnos –como llamábamos a los emigrantes– a separarse de sus familias y a salir de su tierra: todo por la vaga esperanza de tener una vida mejor.
II
Una noche, cuando abrimos la puerta para entregar las raciones de comida y la ropa, un grupo reducido de personas se precipitó hacia el interior de la casa. Retrocedimos asustadas. Lorenzo nos tranquilizó diciéndonos que un grupo especial de vigilancia rondaba por la curva.
Los recién llegados permanecieron inmóviles hasta que el primero del grupo –un joven con sudadera a cuadros– se encaminó hacia el fondo del patio. Sus compañeros lo imitaron. Allí, apoyados contra la pared –muy cerca unos de otros, atentos a los rumores de la calle– bebieron el café que les ofrecimos y de seguro ansiando volver a la curva donde esperarían oír el silbato del tren para correr a su encuentro y abordarlo a toda prisa, sin miramientos, sin pensar en el peligro de caer a las vías desde las escalerillas o lo alto de los vagones.
Entre todos los visitantes de aquella noche, una mujer se mantuvo alejada del grupo. Cuando me acerqué para ofrecerle un pan noté en su regazo una mochila pequeña. Como si esperara mi pregunta se explicó: Es de mi hija. En su tono percibí la añoranza, el dolor causado por la lejanía y la necesidad de un desahogo. ¿Qué edad tiene? Contuvo la respiración antes de contestarme: Seis años. Se llama Chila, como yo, como su abuela. Cuidará a mi niña en lo que vuelvo a mi tierra.
Mercedes me llamó a la cocina. Mientras preparaba otras raciones de comida pude ver a Chila por la ventana. Lloraba en silencio, tal vez arrepentida de haber emprendido un viaje largo, azaroso, lleno de peligros. Agarré el radio de transistores que teníamos sobre el gabinete y salí a entregárselo: Para que se entretenga, pero lo pone muy quedito.
Apenas lo encendió escuchamos una voz aguda interpretando Nuestro juramento. Es preciosa, mi mamá la canta siempre. Esa confesión me inspiró confianza y me senté junto a Chila. Joven, de cara ancha y pómulos altos, llevaba el cabello muy negro y abundante atado sobre la nuca.
Espero que su hija tenga el pelo como usted, le dije. Correspondió al halago volviéndose hacia mí con una sonrisa plena, brillante a causa de los casquillos metálicos que recubrían sus dientes. Chila notó mi curiosidad y se explicó sin que se lo pidiera: Muchas mujeres que salen de mi tierra a Estados Unidos o a donde tengan que ir, como no llevan papeles ni credenciales, se tatúan los dientes a manera de identificación. Aparte de que el doctor lleva un control (Fulana: muñequitos; Zutana: flores; Zurana: cruces…) se los muestran a todos los del pueblo. De ese modo, si mueren lejos, no faltará algún paisano que las reconozca por los decorados. Me parece un buen método; por eso, desde que pensé en viajar al norte fui con un amigo dentista a pedirle que me encasquillara los dientes.
Para demostrar que lo que me había dicho era cierto, Chila se acercó a la zona iluminada y abrió la boca para que yo viera, aunque con muchas dificultades, las estrellas grabadas en las fundas metálicas. El trabajo era tan delicado que parecía obra de un joyero.
Le pregunté si el tratamiento era doloroso. No más que cuando a uno le sacan una muela, pero sí es cansado. Hay que ir y volver con el dentista muchas veces y quedarse en el sillón, con la bocota abierta, horas y horas.
Chila intentó sonreír, pero enseguida su expresión volvió a entristecerse: Viajo sin papeles. Mis dientes serán mi única identificación en caso de que muera en el desierto. Generaciones de paisanos lo han atravesado y otras seguirán haciéndolo. No faltará uno que tarde o temprano me encuentre. Cuando me identifique, se lo comunicará a mi madre y ella a mi hija. Prefiero que mi nena sepa que morí a que pase el resto de su vida esperándome o creyendo que olvidé mi promesa de volver junto a ella.
La Jornada, febrero 19, 2017.
Son las nueve de la mañana. Justina presiente que, después de lo sucedido anoche, este no será un buen día. En realidad, empezó mal: a las cinco se fue la luz en el edificio, tuvo que ponerse un vestido arrugado, su madre se pasó los minutos del desayuno quejándose por el alza en los precios y el exceso de gastos. El tío Arnulfo, ofendido, abandonó la mesa y se fue dando un portazo.
Para colmo, en ese momento la llamó Ignacio a su celular y le dijo que se iba a Querétaro con una mudanza. Regresaría muy tarde. Cancelaba su cita de la noche. Justina estuvo a punto de suplicarle que no se fuera. En vez de hacerlo se mostró comprensiva: Ni modo, mi amor. Primero está la chamba. Para evitar las preguntas de su madre, que había estado observándola, tomó la bolsa con su uniforme y sus zapatos. Dijo algo incomprensible y escapó si terminarse el café con leche.
II
Después de esperar inútilmente la aparición de la micro, Justina decide hacer a pie el resto del trayecto hasta Las Dos Azaleas”. Atrapada en sus pensamientos, no repara en el montón de escombros abandonados a media banqueta y tropieza. Para no caer se apoya en la pared de una casa. Mientras se frota el tobillo ve a través de la herrería el jardín marchito donde una manguera se enrosca junto a un altero de cajas, sillas patas arriba, una estufa inservible y un asador.
Tal desorden le provoca una incontenible antipatía hacia los moradores de la casa. La irrita que hagan tan mal uso de un espacio que tanta falta le hace a su familia. Y le hará más cuando regrese Carlos, murmura.
III
El dolor y el desánimo agobian a Justina. Piensa llamar a su patrona para decirle que se lastimó un pie y no irá a la fonda. Imaginarse la expresión de su madre cuando la vea de vuelta la lleva a desistir de su propósito. Sigue adelante, camino de Las Dos Azaleas. Es lo mejor que puede hacer. El trabajo la mantendrá activa, sin tiempo para pensar en el comportamiento de su familia.
Lo encuentra inexplicable. Ella sabe que sus padres siempre han visto a Carlos como un hijo, aunque sólo sea el ahijado al que adoptaron cuando tenía nueve años y quedó huérfano. Desde que él se fue a Estados Unidos, ni un sólo domingo dejaron de ir a la iglesia para encomendárselo a la Virgen y pedirle que regresara con bien. Ahora que está a punto de ocurrir el milagro, ¿por qué no se alegran?
En cuanto a Renato y Lázaro, los dos crecieron –lo mismo que ella– viéndolo como el hermano menor al que tenían que ayudar y proteger. En su ausencia muchas veces recordaron su inteligencia, su ingenio, sus desplantes y su habilidad para el deporte. No parecían ser los mismos que anoche dejaron traslucir cuánto los incomodaría con su pesencia.
IV
Pensándolo bien, Justina reconoce que las opiniones favorables y la buena disposición de todos hacia Carlos empezaron a cambiar el día en que él anunció para finales de febrero su regreso a México, a la casa. Anoche otra vez fue el tema de la espantosa conversación.
Al recordarla, Justina se siente avergonzada de su familia. Ya nadie parece recordar que gracias a lo que Carlos mandaba desde Arkansas pudieron salir de compromisos, ponerle a Renato su changarrito, renovar la cocina y pagarle a Lázaro su licenciatura en sistemas. Ahora sólo piensan en los problemas que traerá el regreso de Carlos. Por principio de cuentas, tendrían que cambiar de hábitos, despedirse de una relativa comodidad y replegarse para cederle espacio. El que ocupaba su hermano antes de irse ahora lo habita el tío Arnulfo, que no cesa de lamentarse y repetir: Si me echan de aquí, moriré en la calle.
Renato pensó que también sería necesario ayudar a Carlos a conseguir un trabajo, tal vez sostenerlo mientras lo encontraba –cosa muy posible, ya que en los últimos tiempos varias veces se había quejado de que en las obras ya no contrataban a mexicanos. Todo parecía cuesta arriba, imposible de resolver, a menos –según propuso Lázaro– que le plantearan a Carlos la situación. Entonces él, como era tan inteligente, acabaría por renunciar a vivir con la familia.
En ese momento, por vez primera en toda la noche, Justina escuchó la voz enérgica de su madre: ¡Olvídenlo! De ninguna manera vamos a darle la espalda. Al menos por un tiempo creo que lo mejor y lo más justo será que ese muchacho se quede con nosotros.
V
Justina se detiene cuando escucha su celular. Es Ignacio. Le avisa que un compañero aceptó suplirlo en el viaje a Querétaro, así que podrían verse a las nueve, cuando ella saliera de la fonda. La promesa basta para que Justina olvide la discusión de anoche, la mezquindad de sus hermanos y del tío Arnulfo, el silencio consentidor de su padre. Lo único que no logra olvidar y sigue lastimándola es el tono con que su madre llamó ese muchacho a Carlos.
La Jornada, febrero 12, 2016.
Indiferente al resto de los pasajeros, Ernestina se lleva la bufanda a la nariz y aspira el olor a loción que dejó impregnado en la tela su hermano Reynaldo. Fue tal la sorpresa de verlo que apenas pudo articular su nombre y el saludo que había estado ensayando desde que supo que al fin, después de 11 años de separación, podrían verse, hablar sin teléfono de por medio y tan cerca uno del otro como para sentir sus respiraciones.
Ernestina se quita la bufanda, la dobla, la deja en su regazo y la acaricia con una mezcla de ternura y agradecimiento. Se vuelve hacia la ventanilla. Observa el paisaje pero no lo disfruta. Sólo piensa en lo rápido que sucedió todo a partir de que empezó a caminar sobre el puente hechizo hasta el momento en que pisó suelo texano.
La emocionó verse rodeada por tantas personas que, como ella, se volvían en todas direcciones en busca de sus seres queridos: padres, tíos, amigos, hermanos emigrantes. Fue Reynaldo quien la reconoció: ¡Chaparra linda! –le dijo, como cuando eran niños, inventaban juegos y se escondían para evitar el enojo del padre alcohólico.
Ella se quedó inmóvil los segundos necesarios para reconocer en aquel hombre alto y fornido al jovencito que 11 años atrás la había hecho depositaria de su secreto: Mañana temprano me voy con Joel Palomares a Estados Unidos. No pienso decírselo a mi papá. Si te pregunta algo, dile que no sabes nada. No quiero que vaya a desquitarse contigo porque me fui.
II
En aquella noche remota Ernestina pensó que el proyecto del viaje era un juego, una ocurrencia de su hermano para hacerse el fuerte y demostrarle que no era un inútil, mantenido, como le decía siempre su padre. Aferrada a la suposición, no dudó de que por la mañana volvería a encontrarse a Reynaldo en el pasillo estrecho, en la cocina olorosa a gas, en la azotehuela con los tenderos atestados, la bicicleta enmohecida, el bote rebosante de basura y las columnas de huacales y jaulas que esperaban compradores.
Se dio cuenta de que su hermano hablaba en serio cuando lo vio sacar de bajo la cama una mochila de lona y meter en ella algo de ropa y dos bolsas de plástico negro: Dice Palomares que es necesario usarlas cuando uno cruza el Río. Entonces, ¿si te vas? Reynaldo le señaló la puerta: Mejor vete a dormir. Mañana es día de clases.
Ernestina pasó la noche recostada en la cama, tratando de imaginarse cómo sería ir a la escuela sin su hermano; y después, cómo iba a ser su vida al lado de su padre. Él sólo le hablaba para darle órdenes o interrogarla acerca de la escuela en un tono frío, sin verdadero interés.
Sintió un dolor casi físico de pensar que, en unas cuantas horas, su hermano iba a alejarse; en cambio a él no parecía importarle la separación y ni siquiera lo mencionó. Sólo dijo que se iba y ¡punto! Ernestina sintió que Reynaldo la estaba abandonando. Ya no merecía su cariño ni su solidaridad. En venganza y como único recurso para detenerlo, consideró la posibilidad de acusarlo con su padre.
Avergonzada de sus pensamientos y para huir de la realidad, se ocultó bajo la colcha. En su refugio pasó unos minutos engañándose, ilusionándose con que su hermano iba a renunciar al viaje y que a la mañana siguiente, camino de la escuela, ella lo llamaría mentiroso, hablador. Ya ves que no te fuiste. Su propia voz la despertó del breve sueño.
Hacia el amanecer, escuchó pasos sigilosos y el rechinido de la puerta al abrirse. Era Reynaldo. Ella se fingió dormida mientras él le hablaba: Chaparra: Sé que me estás oyendo. Me gustaría que me dieras tu bendición: eres la única que puede hacerlo.
Ernestina permaneció inmóvil, tratando de acallar los latidos de su corazón y el ansia de suplicarle a Reynaldo que se quedara a su lado; pero no dijo nada, ni siquiera cuando él se inclinó para besarla y decirle: Cuídate mucho. No dejes de quererme porque me voy. Sabes que si no lo hago…
Ernestina se incorporó. Iba a darle la bendición a su hermano cuando se oyeron gritos en el último cuarto. Es mi papá. Ya despertó. ¡Corre, vete! Chaparra: cobíjate. Hace frío, fue lo último que dijo Reynaldo antes de salir.
III
Con esas mismas palabras la había despedido menos de una hora antes, cuando se agotaron los tres minutos de gracia en que los emigrantes y sus familias pudieron convivir en territorio texano. Ella, en cambio, no le había dicho nada, ni siquiera pudo confesarle que la noche de 11 años atrás ella pensó en denunciarlo ante su padre. Él murió sobrio, en el hospital. ¿Se lo había comunicado a Reynaldo? Si, en octubre, cuando él la llamó para decirle que había posibilidades de que se encontraran en El Paso, pero no le aclaró por cuánto tiempo.
Ernestina no quiere seguir pensando y se concentra en el paisaje. Necesita grabárselo para poder recordarlo mientras lo ve otra vez, dentro de un año: el tiempo que tendrá que esperar para volver a reunirse con su hermano sólo por tres minutos. La asusta lo que pueda ocurrir en doce meses. Agobiada, llena de incertidumbre, inclina la cabeza y mira la bufanda. La acaricia, la desdobla, se la enreda en el cuello y aspira el olor a loción que Reynaldo dejó impregnado en la tela. Chaparra: cobíjate. Hace frío.
I. Un cantoAun los objetos más pequeños tienen alma, guardan secretos, lamentan su dolor, se quejan del abandono, utilizan su propio idioma para contar historias. Los de madera, por ejemplo, se expresan a base de crujidos. Durante el día, a causa del estruendo incesante, resultan imperceptibles. En medio del silencio y la oscuridad de la noche, esas manifestaciones se amplifican de tal modo que llegan a taladrarnos los oídos, nos roban porciones de sueño, sugieren roedores, fantasmas o el leve peso del pájaro en la rama.
Alguien dirá: Cuando por todas partes se escuchan gritos desaforados y discursos, ¿tiene alguna importancia prestar atención a simples rumores domésticos? Sí la tiene. En las pequeñas voces sigue cantando el mundo.
II. Lentillas
Sus pertenencias quedaron donde Nina las dejó. La falda está en el brazo del sillón, con la aguja clavada en un remiendo inconcluso. El abrigo permanece colgado en el gancho, con la bufanda sobre los hombros y las mangas caídas con absoluto abandono.
Los zapatos continúan a un paso de la cama. Junto quedó la bolsa abierta y, disperso en el suelo, algo de su contenido: la cartera, una caja de pastillas, el lápiz labial, un paquete de pañuelos desechables, una libretita de direcciones y el llavero. Nina lo olvidaba con mucha frecuencia. Esta vez no. Lástima que ya no vaya a necesitarlo. A donde fue no hay puertas que abrir, ni qué cerrar, ni nada.
Lo que más me impresiona son los lentes de contacto de Nina. Se los quitaba por las noches y los ponía a la orilla del lavabo. Son catorce: dos para cada día de una semana que comenzó igual que todas y terminó de pronto, a media noche del sábado.
Al ver las hojuelas de silicona es inevitable pensar que en su ligereza quedaron atrapadas imágenes de las cosas que Nina vio antes de cerrar los ojos para tomarse un descanso de quince minutos, sin sospechar que se prolongaría hasta donde ya no puede medirse el tiempo.
Los lentes de contacto se han vuelto rígidos y arriscados. Si enciendo la luz resplandecen como los ojos de Nina cuando lloraba. Aún no me atrevo a tirarlos.
III. Hombre de perfil
Entiendo muy bien que los gritos de los niños la tengan preocupada. Cuando llegué a trabajar aquí me sucedió lo mismo. Me extrañaba que eso fuera un juego y en cambio no les atrajeran los cuentos, los libros para colorear, los caleidoscopios ni los rompecabezas. Los de flores, mapas y paisajes son muy bellos; pero ninguno como el de la marina. Cuando al fin logro armarla, de tan real, me produce la sensación de que las olas van a desbordar la mesa y a salpicarlo todo con su espuma.
Se los he explicado a los niños, pero no consigo interesarlos. A ellos les resulta mucho más atractiva la foto junto a la ventana. Se ve algo borrosa, dista mucho de ser artística y sin embargo les encanta. A mí también. No tiene firma ni está fechada.
Me divierte suponer que el fotógrafo la tomó en el Zócalo, una tarde lluviosa de octubre.
Habrá notado que en la imagen sobresale un tranvía. Lo rodea una multitud de hombres que parecen ansiosos de abordarlo. Llevan borsalinos y están de espaldas a la cámara, excepto uno. De medio perfil, se ve como dispuesto a responder al saludo de alguien que lo llama por su nombre: ¿Rubén, Santiago, Elías, Antonio…?
Es lo que usted oyó gritar a los niños: nombres. Y desde luego no entendió por qué lo hacían. Yo tampoco, hasta que Armando me explicó que los coreaban para ver si el hombre en perfil de tres cuartos se volvía hacia ellos. No ponga esa cara. Trate de entender: es sólo un juego de niños abandonados que esperan lo que jamás sucederá. Los adultos también vivimos anhelando imposibles.
¿Puedo preguntarle algo personal? ¿Nunca ha corrido detrás de alguien a quien creyó reconocer en una calle repleta? Yo sí. Varias veces grité un nombre –su nombre– en medio de la multitud y siempre terminé deshaciéndome en disculpas y huyendo avergonzada.
Para evitarme el mal trago, siguiendo el ejemplo de los niños, prefiero desahogarme ante la foto que está junto a la ventana. Cuando nadie me ve y aunque sepa que no obtendré respuesta, le pregunto al hombre en perfil de tres cuartos: ¿Eres tú? En la imagen no cambia nada. Todo permanece inmóvil bajo la lluvia de octubre.
La Jornada, Enero 29, 2017.
La breve respuesta nos dejó aún más aturdidos y sólo Magali, mi vecina, se atrevió a preguntar: ¿A qué alturas de enero, licenciado? El mes tiene treinta y un días. Que no pase de enero, fue la respuesta. Argumentando nuestras exigencias familiares y limitaciones económicas, le pedimos un plazo más amplio. Dijo que era imposible. Hubo protestas, súplicas, gemidos. El licenciado Zavaleta no hizo el mínimo intento por comprender lo que significaba para nosotros abandonar el edificio donde habíamos vivido durante años, y algunos, como Esthercita y Marco Antonio, desde que se inauguró, en el 80.El administrador interrumpió nuestras explicaciones porque, según dijo, necesitaba hacer una llamada en su celular. Con el pretexto de que la recepción era muy mala salió a la puerta, luego a la calle y al fin se largó en su coche dejándonos como regalito dominical una muy mala nueva y el olor empalagoso de su loción.
II
Mis vecinos y yo pasamos el resto de la mañana comentando la noticia, lamentando no haber destinado el dinero de las rentas a pagar las mensualidades de una casa o un simple cuarto redondo, ¡pero nuestro!
Pronto surgió la pregunta más inquietante: ¿adónde iríamos? Las posibilidades de alquilar otro departamento eran lejanas, si no es que inalcanzables, por los altos costos de las rentas y las absurdas exigencias de los arrendadores. Algunos cobran en dólares, otros no aceptan a familias con niños, la mayoría no permite que sus inquilinos fumen o tengan animales.
Nico gimió. Tiene siete perros, incluido Gonzo, un cachorro que recogió, a punto de ser atropellado, en pleno Circuito Interior. Dijo que prefería vivir en plena calle antes que separarse de Pocho, Taco, Fiel, Dandy, Pecas, Jade y Gonzo: sus niños.
Por animarlo, Elvira, la vecina del 12, le dijo que no se preocupara, la situación no era tan dramática. Faltaban nueve meses para enero. En ese tiempo podían suceder muchas cosas: desde que él encontrara un lugar apropiado donde alojarse con sus perros hasta que la dueña se olvidara de construir la dichosa torre ejecutiva.
Esto nadie se lo creyó. Lo otro sí: de abril a enero había una eternidad. En vez de torturarnos imaginándonos en situaciones extremas, debíamos serenarnos y, muy importante, mantener el ritmo de siempre y esperar un milagro. ¿Por qué no? Todavía suceden. Como prueba, el increíble rescate de Gonzo.
Acatamos los consejos de Elvira y, siempre inquietos ante las perspectivas, seguimos adelante con nuestra vida llena de trabajo, compromisos, exigencias, sorpresas, visitas al médico, desencuentros, celebraciones. En medio de tan frenética actividad ¿quién volvió a pensar en enero? ¡Nadie! Hasta que llegó.
¿Pero cómo? ¿Tan pronto?, dijimos al recibir la visita del administrador. A finales de diciembre fue a recordarnos que antes del l5 de enero el edificio debía estar completamente desocupado. Aprovechó para decirnos que no se explicaba nuestra demora. Arrebatándonos la palabra, le explicamos que nos habíamos quedado allí por apego al edificio, por no tener adónde ir, por no encontrar una vivienda al alcance de nuestras posibilidades. Todo era cierto, pero en el fondo creo que permanecimos en nuestros departamentos en espera de que algo desviara el proyecto de la señora Robles en nuestro beneficio. No fue así.
III
La última semana en el edificio fue espantosa. A pesar de los adornos navideños, todo se veía triste. Los corredores y las escaleras se volvieron intransitables a causa de los muebles, cajas y maletas dejados en cualquier parte mientras llegaban los camiones de mudanza. Por las puertas abiertas de los departamentos se veía el mismo desorden.
Vivo sola. No pensé necesario pedir ayuda para empacar mis cosas. Me sorprendió que fueran tantas y que hubieran cabido en un espacio tan pequeño. Con los muebles amontonados, se me volvió inmenso y hostil. Insoportable.
Salí de prisa. La mudanza esperaba. Mientras los cargadores iban a mi departamento me quedé en la puerta, tratando de no pensar en nada, ni siquiera en que mis muebles irían a dar a una bodega y yo al cuarto que me prestó Irene, una antigua compañera de trabajo. Lo ocupa su hijo. Podré quedarme allí hasta que él regrese de viaje, en abril. El lunes empezaré a buscar otra vivienda. No quiero que llegue el momento en que tenga que salirme del cuarto y decir: ¿Tan pronto? ¿Pero cómo? Tres meses no son una eternidad. Ningún tiempo lo es.
Chelina vino a avisarme que un señor llevaba rato esperando que lo recibiera. Era mago. Quería una oportunidad para trabajar en el circo. Llegó en mal momento. El negocio anda pésimo. De milagro he podido conservar mi planta de once actores. Unas semanas puedo pagarles, otras no. A pesar de esa irregularidad, siguen trabajando, aunque cada vez más desganados.
De todas formas admiro su capacidad para cubrir todas las plazas: hay noches en que la hacen de payasos, otras actúan en el trapecio o en la pista bailando. Nunca me fallan. Si se lo pidiera a La Barranqueña, estoy segura de que aceptaría disfrazarse de Mujer Barbuda. La auténtica, Monina, tomó un medicamento que, inexplicablemente, le dejó la cara como nalguita de bebé con salpullido. Ahora se encarga de componer el vestuario.
El único papel que ninguna de mis gentes quiere hacer es el de mago. Se sienten incapaces de igualar a Cipriano el Magnífico. Era buenísimo, pero muy tomador. Una noche le advertí que si volvía a presentarse borracho a la función, quedaba despedido. Muy digno, se largó. Ahora da funciones en las escuelas y los fines de semana en los mercados.
Me imagino que al Magnífico le va como a todos: ¡de la chingada!, porque a cada rato me manda decir con Morenito que su sueño es volver al circo. No pienso recontratarlo ni porque me haga falta, sobre todo ya entrada la noche, cuando me calentaba bien rico los pies.
II
Aunque me doliera reconocerlo, tuve que aceptar que la ausencia de Cipriano había sido causa de que bajaran todavía más las entradas. Empezaron a disminuir cuando nos prohibieron la atracción principal: los animales. Contra mi voluntad, tuve que deshacerme de los grandes. A Chicha, la orangutana, me la recibieron en Puebla. A Pacorro, el león, no me quedó más remedio que mandarlo a Villahermosa, con todo y que sé cómo le afecta el calor. Conservo nada más las gallinas. Su número sicodélico gusta muchísimo, pero no me atrevo a presentarlo por miedo a que las autoridades me caigan y me acusen de explotadora o algo más terrible.
Anoche no dormí pensando en que necesito un mago. Por eso esta mañana la llegada del aspirante al puesto me cayó de perlas. Le pregunté a Chelina qué aspecto tenía. Me dijo: Bien, bien; sí, muy bien. O sea: quedé en las mismas. No me preocupé: lo que importaba era su trabajo. Decidí entrevistarlo y hacerle una prueba. Con eso no perdía nada y a lo mejor ganábamos los dos.
Estaba lista para cualquier sorpresa, menos para la que me llevé cuando vi a un hombre de cabeza muy grande, sin cuello y muy bajo de estatura.
Su sonrisa era lo único notable en su cara. Le pregunté su nombre: Jardiel. ¿A secas? Sí. Por lo visto tendría que sacarle las palabras con tirabuzón. Le pedí que me dijera en qué escuela de magia había estudiado y si utilizaba aros, barajas, flores, mascadas, palomas o cajas. Abrió los brazos como si lo abarcara todo. Necesitaba comprobar su versatilidad. Le propuse que me hiciera una demostración en la pista, ante la compañía. La palabrita debe haberle impresionado porque se puso encendido. Fingí no darme cuenta y le señalé el gancho donde estaban el turbante y la levita de el Magnífico.
III
Un cobrador me entretuvo. Llegué a la carpa unos minutos después que mis colaboradores. Ojerosos, despeinados, mal-vestidos-a-medias, no parecían muy interesados en la demostración de magia. Para provocarlos, les mentí: Aunque no lo crean, el tipo hace maravillas. No obtuve respuesta.
Como operador de sonido, Tadeo puso una, dos, tres veces las fanfarrias con que principian las funciones. Jardiel no apareció. Chelina tuvo que darle un empujón para que saliera. Tomado por sorpresa, el hombre perdió el equilibrio, se enredó en los faldones de la levita demasiado larga y cayó al suelo. Rápido se puso de pie y se acomodó el turbante. Le quedó chueco.
Oí rumores. Los ignoré y le hice una señal a Tadeo. Él se acercó a las botellas musicales y tocó un trozo de Pimpón, la contraseña para que aparezca Mimí, la ex asistente del Magnífico Sonriente, vaporosa, le entregó al aspirante diez aros cromados. Jardiel los recibió sorprendido y luego se dedicó a frotarlos contra su manga. Sus manos eran poco hábiles y los aros se dispersaron en todas direcciones. En el afán de recogerlos, Jardiel corría de un lado a otro, gateaba hasta que al fin, otra vez enredado en los faldones, cayó de boca.
La escena no produjo rumores, sino risas que luego se convirtieron en carcajadas. Jardiel no se molestó; yo sí, y mucho. Por más torpe que hubiera sido, Jardiel no merecía tal escarnio y grité: Por Dios, ¡dejen de burlarse de ese hombre! No es justo. Él sólo trató… No estamos burlándonos, me interrumpió La Barranqueña. Me volví hacia ella: Ah, ¿no? Entonces, explícame. No sé los demás. Yo me reí porque necesitaba hacerlo. Enseguida escuché palabras muy semejantes.
Aún no entiendo bien esas reacciones. ¡Qué más da! Lo importante es que volví a oír la risa de mis compañeros. Jardiel logró lo que parecía tanto o más difícil que el más elaborado acto de magia: devolver las ganas de reír a mi gente. Hace un rato, cuando nos despedimos, le dije que sólo por eso para mí él era el mejor mago del mundo. Ignoro si Jardiel me creyó, pero noté su sonrisa.
La Jornada, enero 15, 2017.
Llevo siete meses acompañando en sus caminatas a doña Yolanda. No me necesitaría si hace un año no se hubiera caído en el parque. Pudo ser de consecuencias fatales. Afortunadamente no hubo fracturas, pero se golpeó la sien derecha y eso le provoca cierto desequilibrio.
Doña Yolanda tuvo miedo de que de sufrir otro accidente, verse obligada a esperar horas en un consultorio, pasar minutos al teléfono escuchando las advertencias de su hijo Felipe. Además de que la aburren, hacen que se sienta milenaria: Mamá, aunque te choque, estoy de acuerdo con lo que dice mi esposa: ya no debes usar tacones altos… ni leer mientras vas caminando… ni salirte sin avisarnos adónde vas… ni, ni, ni. ¡Qué aburrición!
Para evitar nuevos riesgos, ella misma le pidió a Felipe que le consiguiera una asistente. Al cabo de muy pocos días, él vio en la calle, pegado en un poste, nuestro anuncio: Cuidadoras Profesionales. Día y noche. Fui la afortunada: me contrató.
Temo que no duraré mucho tiempo en este trabajo. Varias veces la señora Yolanda me ha dicho que, según se presente la situación económica, tendrá que reducir gastos para no causarle problemas a su hijo. Lo entiendo, pero lamentaré quedar desempleada precisamente ahora que los precios están subiendo.
II
En los meses que llevo de tratarla, he llegado a encariñarme con mi patrona. Ella me suplica que no la llame así, ni le hable de usted porque también la hago sentirse vieja. Ya bastante se lo recuerda (dice sin ánimo de ofenderme) necesitar de mis servicios. Me pide imposibles. No puedo tutearla, ni siquiera imaginarme preguntándole: ¿cómo dormiste o ¿por dónde se te antoja que caminemos mañana? El trato que le doy es el correcto.
Según me contó, durante quince años tuvo una escuela de pintura y dibujo. A eso se debe que muchos vecinos la conozcan o crean conocerla. Lo digo porque a veces se le acercan personas que la confunden con otra mujer. A ella no le molestan los equívocos, más bien creo que le divierten.
III
La primera tarde que caminamos juntas, un chaparrito con un lunar en el párpado izquierdo se fue directo hacia doña Yolanda gritando: Beatriz, ¡estás igualita, pero sin el uniforme! Nunca he olvidado nuestros años en la Academia Minerva. Para que veas que no miento, te diré que eras la l2 en la lista de asistencia, Gallegos el 20 y yo el 23. Ella hizo un gesto de admiración: No me extraña que lo recuerdes: siempre tuviste memoria de elefante. El hombre, crecido por el elogio, le preguntó si acostumbraba pasear por ese andador. De ser así, quizá volvieran a encontrarse. Ella respondió con una frase vaga y una sonrisa promisoria.
En cuanto el chaparrito se alejó le hice ver a mi patrona que él la había llamado Beatriz y no Yolanda. Lo noté, pero no me atreví a corregirlo. Habría hecho pedazos su gran motivo de orgullo: conservar la buena memoria.
IV
Después de aquella tarde, en varias ocasiones tuvimos experiencias semejantes: una mañana de agosto, una mujer con un perro chihuahua entre los brazos se acercó diciendo: No me lo digas: ¡tú eres Rebeca! Estás en una foto con mi hermana Graciela: siempre me hablaba de ti. Hace dos años que Chela no vive en México. En la Feria de las Naciones conoció a un holandés. Se hicieron novios, se casaron y ahora radican en Holanda. Vendrán el próximo diciembre. A mi hermana le daría muchísimo gusto verte. Cuando llegue te aviso. No traigo en qué anotar. Te dejo mi teléfono. Y perdona que me vaya tan rápido, pero me están esperando.
La mujer del perrito desapareció en el interior de un coche enano. Dije que me era imposible imaginar la casa de Graciela en Holanda. “A mí no –respondió mi patrona. –Hay dos bicicletas en el garage, un reloj de cucú en una pared blanca, queso en el refrigerador y un florero con seis tulipanes que se marchitan despacio durante noches muy largas.” Las imágenes me hicieron reír.
V
En nuestra segunda caminata de hoy ocurrió algo especial. Al pasar frente a La Ronda, un café muy agradable, vimos que había poca gente y entramos. A un lado de nuestra mesa conversaba una pareja; al otro, una muchacha sentada en posición de loto escribía en su computadora. Pedí un té verde. Doña Yolanda tardó en ordenar: Se me antoja un cortado con un poquito de canela en polvo. Sólo para darle sabor –agregó como si tuviera que justificarse.
Luego, se puso a contarme que de Navidad su hijo le había regalado Los diarios de Emilio Renzi. Empezaba a leerlo y… se interrumpió al ver frente a nuestra mesa a un hombre ya mayor, vestido con ropa de pana, que la miraba absorto: ¿Pasa algo? El hombre le sonrió: Reconocí tu voz. Veo que sigue gustándote el café cortado con chispas de canela. Aún es mi preferido. Me recuerda tantas cosas. Bueno, tú sabes… Hizo una discreta reverencia y abandonó el local.
La intensidad con que doña Yolanda siguió mirando al hombre que se alejaba por la avenida me hizo preguntarle si lo conocía. No, pero me hubiera gustado ser la dama con quien me confundió.
La Jornada, enero 8, 2017.
Ollitas de barro, latas con engrudo, tijeras, hojas de periódico, papeles de colores inundan la mesa frente a la que Itzel y Carolina decoran piñatas miniatura.
Itzel: –Las monjitas quieren que les entreguemos el pedido a más tardar el viernes. (Mira hacia la ventana.) Se me hace buena onda que les hagan cena de Navidad a los chamacos asilados. Cuando salen formaditos a la iglesia casi lloro de pensar que son huérfanos. (Cesa la música navideña que salía de la radio.) ¿Por qué lo apagaste?
Carolina: –Llevan horas poniendo villancicos. ¿No tendrán otra música?
Itzel (mirando de reojo a su amiga): –Por si no te has enterado, ya va a ser Na-vi-dad.
Carolina: –¿Crees que no lo sé? Mis gemelas no hablan de otra cosa.
Itzel: –Lógico, son niñas. ¿Qué vas a hacer para la cena?
Carolina: –¡Corajes!
Itzel: ¿Y eso? (Escucha la cumbia que anuncia una llamada en el celular de su amiga.) Es tu teléfono. ¡Contesta!
Carolina: –No. De seguro es Javier para que le diga si ya hablé con mi mamá. (Saca de su bolsa el telefonito, lo apaga y lo deja en la mesa.) Quiere que le llame para decirle que nos vamos a Taxco y no tendremos cena.
Itzel: –¿Me creerás que nunca he ido a Taxco? Dicen que es precioso. Allá la van a pasar muy bien.
Carolina: –Es que no vamos a ir a Taxco ni a ninguna parte. Cenaremos en mi casa, pero Javier inventó lo del viajecito porque no quiere que mi mamá cene con nosotros. Según él, este año le toca a mi suegra visitarnos.
Itzel: –¿Doña Clara y tu mamá no se llevan?
Carolina: –No, y todo porque un día de mi cumpleaños Javier no me regaló nada. Mi mamá, que ya te he dicho cómo es, muy sonriente como que se lo reprochó. Doña Clara le dijo: Consuegra: acuérdese que entre marido y mujer, nadie se debe meter. ¿Crees que mi madre se iba a quedar callada? No, ni en sueños. Lo que se dijeron las dos mejor ni te lo cuento. El caso es que hasta la fecha no pueden verse ni en pintura.
Itzel: –¿Y qué vas a hacer?
Carolina: –Todo, menos desinvitar a mi madre. Anoche volví a decírselo a mi esposo, pero él insiste. Dice que si mamá viene a la cena él nada más no se presenta. ¿Adónde piensa ir? ¡No sé ni me importa!
Itzel: –¿Y cómo vas a explicarles a tus gemelas que su papá no las acompañe a cenar?
Carolina: –Pues diciéndoles que Javier se quedó a trabajar en el restorán. Otras veces ha pasado, así que van a entenderlo. (Sonríe orgullosa.) Son listísimas, y eso que todavía están chiquitas. Les digo mis bebés aunque hayan cumplido cinco años. (Escucha golpes en la ventana.) Es la madre Consuelo. Da una lata…
II
Carolina (se aleja de la mesa y contempla las piñatas decoradas): –Quedaron bien bonitas. A los niños les van a encantar ¿no crees? (No obtiene respuesta.) ¿Me oíste?
Itzel: –Sí, pero estaba pensando en tu cena.
Carolina: –Ya te dije que para mí no será ningún problema. Si Javier no quiere asistir, lástima, porque se va a perder mis romeritos. (Ve la expresión de Itzel.) ¿Sigues preocupada?
Itzel: –Por tus hijas. Nunca olvidarán que su padre no las acompañó esta Nochebuena.
Carolina: –A su edad, todavía no se dan cuenta bien, bien, de las cosas.
Itzel: –Te equivocas. Lo sé por experiencia. (Ordena los papeles de colores.) Fíjate que cuando yo tenía más o menos la edad de tus gemelas nos fuimos a vivir a San Luis Potosí. Mi papá nos alquiló una casa toda amolada donde lo único presentable era el comedor. Los dueños nos lo dejaron equipado con una mesa grande, seis sillas y dos trinchadores. No creo que hayan sido nada del otro mundo, pero esos muebles a nosotros nos parecieron maravillosos. Además, la puerta de madera tenía de la manija para arriba vidrios biselados, cosa que nunca habíamos visto.
Carolina:–¡Qué precioso!
Carolina: –Estábamos encantados, felices. El día 24, muy temprano, mi padre nos dijo que tenía que salir a cobrar un dinero y a comprarnos regalos, que regresaba en la tardecita. Mi madre quiso darle una sorpresa y me llevó al mercado a comprar un pollo, flores, dulces, fruta, pan y una botella de sidra.
Carolina: –Todo para una cena en forma.
Itzel: Sí, en la mesa no faltó nada, lástima que mi padre no haya llegado en toda la noche. (Junta las manos a la altura del pecho.) Ya pasaron añísimos de y sin embargo jamás he olvidado la silla vacía, la cena enfriándose en la mesa y mis ganas de llorar.
El papi más lindo del mundoA pesar de todas las experiencias anteriores, Amelia no pierde la esperanza de que su marido regrese. Durante cuatro años, cada vez que hablan por teléfono –ella desde la caseta improvisada en Ocumichu, Lucio desde quién sabe dónde– él le ha prometido que volverá para celebrar juntos la fecha en que se conocieron (febrero), su aniversario de bodas (junio), su cumpleaños (agosto), el de su hija Guadalupe (noviembre) o la Navidad.Han pasado las fechas señaladas sin que Lucio haya cumplido su promesa. Al cabo del tiempo Amelia se ha vuelto experta en reprimir su desencanto. Para desvanecer el de su niña, justifica las ausencias paternas inventando motivos que engrandecen la figura de Lucio: No llores, mi amor. Si papá no vino es porque tiene dos trabajos: quiere juntar mucho dinero para comprarte todo lo que quieras. Papá me habló anoche por teléfono. Ya estabas dormidita y no quiso que te despertara. Me pidió que te dijera que siempre piensa en ti y que va a mandarte un regalito porque sabe que te portas muy bien.Para fortalecer la imagen del padre generoso y atento, Amelia compra en el tianguis algún juguete (empaquetado en una caja con instrucciones en inglés) y se lo entrega a Guadalupe en nombre de Lucio: Lo mandó a la fábrica porque pensó que allá era más seguro que lo recibiera. ¿Te gusta?Por la expresión y los comentarios de Guadalupe, Amelia se da cuenta de que su hija le cree y cada vez se siente más orgullosa de su padre. Lo adora porque siempre que puede le envía regalos lindos y en la foto que le mandó cuando era muy chiquita él sonríe feliz. De seguro tu padre estaba pensando en ti cuando se la tomaron, le dice Amelia.Este año, como ya puede escribir mejor, Guadalupe está dibujando una tarjeta: Para Lucio: el papi más lindo del mundo. Allí aparecen dibujados –con una torpeza que conmueve a Amelia– ella y su padre junto a un pino lleno de esferas rojas con chispitas de diamantina. Protegida con papel celofán, piensa entregársela cuando venga a visitarla esta Navidad.Amelia piensa que, si como otros años, su marido no vuelve para las fiestas decembrinas, ella tendrá que sobreponerse a su tristeza, inventar nuevas justificaciones y traerle a la niña algún juguete supuestamente enviado por su padre. En cuanto a la tarjeta, quedará junto a la televisión, quién sabe por cuánto tiempo, hasta que poco a poco, la diamantina se desgrane, el cartón se deforme y la alegría del rencuentro se deje para otra fecha memorable en que tal vez regrese el papi más lindo del mundo.II. Exceso de velocidadAurelia cede a la tentación de marcar el número del supermercado. Enseguida escucha, sobre un caótico fondo musical, una voz grabada que solicita sus datos, le pregunta si es su primera compra y le da indicaciones: Digite el número telefónico con que lo registramos. (Pausa.) ¿Desea hacer su pedido? Digite nueve o espere en la línea. Uno de nuestros empleados le atenderá.Aurelia se muerde los labios hasta que al fin oye una voz real, afable: La atiende Néstor. ¿En qué puedo servirle? Quiero hacer un pedido exprés a domicilio. ”Adelante por favor, la escucho.” Aurelia enumera los mismos diez artículos de siempre. Cuando termina, como si no lo supiera, pregunta cuánto tardará su pedido. Entre una hora y una hora y veinte. ¿Algo más en que pueda servirle. No, gracias.Aurelia cuelga y se dirige al baño para arreglarse el cabello y comprobar que esté bien abrochada la blusa que le regaló su hijo Luis Alberto en el último diciembre que pasaron juntos. Mientras espera dirige su atención a los rumores de la calle, impaciente por oír la motocicleta del repartidor.Reza para que sea el joven que se parece tanto a Luis Alberto. La primera vez que el empleado fue a entregarle su pedido casi se desmaya al verlo y en el momento de pagarle lo llamó con el nombre de su hijo. El joven la corrigió: Me llamo Oshio. No sabía. Pero qué bueno que me lo dijo, así para la próxima…Después de aquella tarde, Aurelia ha llamado varias veces a la tienda y ha hecho el pedido con la esperanza de que vaya a entregarle la mercancía Oshio, el muchacho que se parece a su hijo en la estatura, el color de los ojos, el tono de piel, la sonrisa y hasta en la violencia con que acelera su motocicleta.A veces es tan viva la ilusión de encontrarse frente a Luis Alberto que, apenas cierra la puerta, bendice al empleado, le suplica que no maneje tan rápido y que le llame por teléfono en cuanto pueda. Así fue la breve ceremonia con que despidió a su hijo hace ¿cuántos años? Aurelia podría saberlo con sólo leer el periódico donde se enteró de la noticia: Esta madrugada cayó del segundo piso del Periférico un joven que conducía una motocicleta. Por su credencial de elector fue posible identificarlo como Luis Alberto Hernández Roa. Testigos oculares aseguran que el accidente se debió a exceso de velocidad.La Jornada, diciembre 11, 2016.
Rodolfo acaba de publicar su primera novela. El gusto de ver realizado su anhelo de tantos años desapareció el día en que Jenny, encargada de eventos especiales en la editorial, le informó que debía presentar su libro en el ciclo de conferencias Tinta fresca. Desde entonces ha estado preocupadísimo: no sabe qué dirá en la media hora que le asignaron. Treinta minutos le parecen una eternidad en un auditorio que imagina vacío.
Sus temores nacen de la inseguridad. Rodolfo debe creer en el valor de su trabajo y asumir las consecuencias, sean buenas o malas. Lo enfado. Me reprocha que no lo comprenda. Se equivoca. Entiendo sus miedos, pero tiene que vencerlos y darle a su libro la oportunidad de que alguien lo lea. ¿No lo escribió para eso?
II
Cada vez que suena el teléfono sé que es Rodolfo. Llama para preguntarme otra vez en qué tono debe escribir su presentación o para leerme las citas literarias que piensa mezclar con su texto para darle un toque más profesional. No lo conseguirá y, además, el público no quiere saber cuánto ha leído, sino quién es él, cómo nació el impulso de escribir su novela, qué método siguió.
Sonó el teléfono. Lo dicho: era Rodolfo. La voz le temblaba y sé que mientras hablábamos iba de un lado a otro con el cigarro en la mano. Me disgusta que haya vuelto a fumar, pero no se lo reprocho. Comprendo que en este momento necesita un desahogo , un apoyo, aunque sea tan frágil y evanescente como el humo.
Lo mismo que en sus llamadas anteriores, lo escuché auto denigrarse y decirse arrepentido de haber publicado su novela. ¿Quién la leerá cuando a diario aparecen decenas de libros buenísimos? Para colmo el suyo, dice, ni siquiera tiene un epígrafe en francés o en alemán.
La perspectiva de la presentación tiene a Rodolfo aterrorizado. Está pensando en llamar a sus editores para decirles que pescó, no sabe cómo ni en dónde, una infección en el oído y no está en condiciones de presentarse ante el público. Otra razón para no hacer acto de presencia, según él, es que no tiene nada más que decir porque ya todo lo dijo en su libro. Ahora le parece que es malísimo desde el título: Solo de soledades.
Como he leído la novela, lo encuentro muy acertado. De todas formas le pregunté a Rodolfo si alguna vez pensó en otro nombre. “Sí: Desde debajo de la cama.” Me pareció cacofónico, raro y largo, pero me concreté a preguntar por qué lo habría preferido. Tiene que ver con los motivos que llevan a una persona a convertirse en escritor. ¿Te refieres a ti? Su silencio fue una respuesta inspiradora. Podrías contar eso en la presentación de tu novela. No me gusta hablar, me pongo muy nervioso. Entonces escríbelo como si estuvieras platicándoselo a un amigo.
Su respiración se normalizó y hasta creí que sonreía cuando me dijo: Si logro hacerlo, ¿puedo leértelo por teléfono? Mejor mándamelo en un correo. Así lo veré con más detenimiento. Prometió que lo haría esta misma noche.
No le creí. Varias veces me ha llamado para leerme su texto de presentación y nunca pasó de los agradecimientos a los editores, la familia, el maestro que fue su primer lector, los amigos que le brindaron su apoyo (entre los que se encuentra mi hermano Ezequiel). Luego, antes de abordar el tema principal, lo borró todo y colgó.
IV
A las 10 de la noche revisé mi correo y ¡nada de Rodolfo! Iba a llamarle para decirle que allá él si no quería darle un empujoncito a su libro, pero se me adelantó. ¿No es muy tarde? No. ¿Qué pasó con el texto? Ya tengo un borrador. ¿Seguro? Si quieres te lo leo, pero te advierto que no oirás nada grandioso ni heroico, sino más bien común. Le falta mucho, tengo que desarrollarlo y luego corregirlo. Deja las explicaciones. Te escucho.
“Fui el último y el único inesperado de los l1 hijos que tuvieron mis padres. No abrigo queja alguna contra ellos. No creo que haya habido crueldad o desamor en el hecho de que me llamaran Feíto ni en que, por motivos de su excesivo trabajo, no me concedieran la atención que brindaron a mis hermanos. Mucho mayores que yo, pocas veces me incluían en sus juegos. Así que aprendí a divertirme solo: primero inventando amigos invisibles con los que hablaba y luego metiéndome debajo de la cama.
“Ese lugar era mi refugio. Como nadie lo sabía, todos conversaban con absoluta libertad acerca de sus experiencias más íntimas. Muchas me producían una terrible inquietud. Para liberarme de esa carga se las contaba a mis amigos invisibles, pero alterando los hechos reales y los nombres, poniéndole a un cuerpo las facciones de otro. En cierta forma volví a practicar ese juego en mi novela. No existiría si yo no hubiera sido el último de once hijos, un niño solitario y poco agraciado al que todos llamaban Feíto.”
Sé que Rodolfo esperaba mi comentario, pero sólo le dije: Ya hablamos mucho. Ponte a escribir, y colgué. Quiero que llegue el viernes. Sé que Rodolfo tendrá éxito contando algo de su vida. ¿De dónde más podrían surgir las novelas?
La Jornada, diciembre 4, 2016.
Los domingos, en el Jardín Central, cuatro jóvenes despliegan sus habilidades como músicos, bailarines y actores a cambio de propinas. Cuando salimos del taller de fotografía, Sandra y yo nos detenemos a verlos. Son talentosos, imaginativos y hábiles para improvisar situaciones, convertir una olla y unas agujetas en una mandolina o hacer figuras con papel de China.
Durante su representación, los cuatro personajes sostienen conversaciones absurdas, juegan con las palabras, se hacen diabluras o tararean una melodía fingiendo interpretarla con instrumentos musicales invisibles. Agradecen los aplausos y luego buscan la participación del público haciéndole preguntas: Señor, cuando usted era niño ¿qué quería ser de grande? Dime la verdad: ¿cómo te cae tu maestra? ¿Te dolió el brazo cuando te hicieron el tatuaje?
Como nunca hay un valiente que quiera contestar, la actriz –Clea, según le dicen sus compañeros– pide silencio, sonríe, va de un lado a otro, se detiene, elige a una persona entre la concurrencia y la invita a pasar al escenario ficticio.
II
Este domingo el seleccionado fue un niñito como de cinco años, divino, al que su madre llamó Alan cuando le dijo que respondiera las preguntas de Clea: ¿Ya sabes leer? Alan asintió con la cabeza. ¿Cuántas historias has leído? Como respuesta, el niño mostró abiertas sus manos. ¿Y recuerdas cómo se llamaba uno de esos cuentos?, insistió Clea con voz almibarada.
Ante el silencio de Alan su madre tomó la palabra: “Le encanta El caballo de siete colores. Cuéntaselo a la señorita, mi vida.” Para estimular a Alan, Clea se acercó al niño. Al inclinarse junto a él se cayó una de las flores blancas que adornaban su pelo. Alan se apresuró a levantarla: Te la regalo, mami: es una mariposa. Las mariposas no pueden ser de nadie. Necesitan vivir en libertad para volar. ¿Por qué? ¡Qué niñito tan preguntón! Mejor vámonos, porque si no… El público se dispersó y los actores se alejaron entre algunos aplausos.
III
Era temprano. Le sugerí a Sandra que buscáramos un café. Encontramos uno recién instalado en el patio de una casa antigua. Las paredes cubiertas de enredaderas, la casuarina al fondo y la fuente de piedra embellecían el ambiente. Luego tomo una foto, dije. Estaría bien, contestó Sandra sin entusiasmo.
Elegimos la mesa del fondo. En cuanto el empleado nos llevó el café me puse a hablar de mis planes porque me interesaba la opinión de Sandra: Cuando termine el taller pienso inscribirme en el curso regular. Ojalá que me acepten. También quiero subir mis trabajos al Face. Tal vez consiga algún trabajito. Sandra no comentó nada. Me di cuenta de que su atención estaba en otra parte y le pregunté en qué pensaba. En Alan.
No me extrañó. También me había parecido un niño inolvidable y lo califiqué de ángel.
Iba a referirme a su madre pero Sandra me interrumpió: Ese niño, ese ángel, como lo llamas, me hizo recordar algo. ¿Qué? Una cosa que a lo mejor no tiene importancia, pero me afectó. Cuéntamela.
III
“Cerca de mi escuela había un jardín. Cada dos semanas, los viernes, el maestro Julio nos llevaba allí para darnos una clase de botánica en vivo. Quería que aprendiéramos a reconocer los árboles y a descubrir las manifestaciones de vida ocultas en sus troncos, follajes y raíces.
“La clase era muy interesante, pero aquellos viernes tanto mis compañeros como yo ansiábamos que llegara la media hora en que el maestro Julio nos permitía organizar competencias de carreras y saltos, mecernos en los columpios o perseguir a las mariposas, pero con orden de no atraparlas.
“Harta de advertencias y prohibiciones –en la casa de mis tías, donde crecí, no escuchaba otra cosa– olvidaba la indicación del maestro y, procurando que nadie me viera, cazaba alguna mariposa en el momento de posarse con las alas cerradas en las flores. Luego, rápido, la metía entre las páginas de mi libro y presionaba para oír el breve crujido de su cuerpo al ser machacado.
“En aquellos momentos no pensaba en mi crueldad ni en el daño a la naturaleza: me invadía la satisfacción de saberme poseedora de aquellas maravillas que nadie más tenía, ni siquiera las condiscípulas que no eran niñas becadas; cada mañana llegaban a la escuela con su papá o su mamá y en las fiestas de la escuela aparecían con disfraces bien hechos, muy lindos.
“Sí, ellas podían ser de mejor clase y tenerlo todo, pero ninguna era dueña –como yo– de una colección de mariposas. Para mirarlas –siempre a escondidas– era suficiente con abrir mi libro.” ¿Lo conservas? Sí, claro. A veces caigo en la tentación de hojearlo y sufro. En mi recuerdo las mariposas siempre aparecen perfectas, brillantes, coloridas, pero cuando las veo sólo encuentro cuerpos petrificados a punto de ser polvo: belleza muerta.
La Jornada, noviembre 27, 2016.
De todas las personas que viven en este condominio, sólo llevo amistad con Maclovia. Empezó a trabajar en la casa de don César hace años, muy poco tiempo después de que él enviudó. Más que sirvienta, ella es como un pariente que se interesa por él, le cuida el dinero, procura darle gusto y respeta su manera de ser.
Según lo poco que lo he tratado y por lo que me cuenta Maclovia, me doy cuenta de que don César es un hombre excesivamente discreto, pero de ninguna manera hosco. Saluda a todo el mundo, asiste a las reuniones de condóminos, pero nunca nos ha invitado a su casa. Allí sólo recibe a seis o siete amigos que vienen los miércoles a jugar dominó.
Aunque le dejen la casa en desorden, a Maclovia le caen muy bien los visitantes porque animan a su don César y a ella la divierten con sus ocurrencias. A veces discuten, se pelean, parece que van a llegar a los golpes, pero al final se ríen y prometen futuras revanchas.
Enseguida de que se van sus amigos, don César guarda con cuidado las fichas. Luego pone música y se fuma un puro. Maclovia sabe que el médico se lo tiene prohibido, pero no dice nada y disfruta el olor del tabaco que le recuerda una de las épocas más bonitas de su vida: cuando trabajó en un café del centro adonde iban comerciantes a fumar y a componer el mundo a gritos. A veces, como los jugadores de dominó, parecían a punto golpearse, pero después quedaban tan amigos como antes.
II
Los hermanos de Maclovia conocen y aprecian a don César, pero todo el tiempo la están llamando para aconsejarle que se vaya a vivir a Zacatlán. Allí podría trabajar en la tienda de abarrotes que tienen y, si quiere vivir sola, rentar una casa barata. Me parece que la oferta es muy buena, pero a Maclovia no le interesa. Cuando le pegunto por qué me sale con lo mismo: no puede dejar solo a don César, la necesita para todo porque el pobre no sabe hacer nada. Otra cosa será el día en que él encuentre una compañera.
No dudo que muchas mujeres puedan sentirse atraídas por don César: para sus 65 años, es bastante guapo y se ve muy fuerte; lo malo es que él no tiene amigas ni asiste a las reuniones familiares en las que podría conocer a alguien que le gustara. Luego esas cosas funcionan y acaban en matrimonio. Ojalá, dice mi amiga, pensando en el futuro de don César.
III
Maclovia nunca me visita por la mañana, pero este martes lo hizo. Supuse que había ocurrido algo extraordinario y necesitaba contármelo. No me equivoqué: el lunes como a las cinco de la tarde sonó el timbre en su departamento. Maclovia contestó por el interfono. Una mujer preguntó por César Valles. Necesitaba entregarle el boleto para la comida anual de su generación preparatoriana.
Muy sorprendida, Maclovia le pidió que esperara un momentito y fue a preguntarle a don César si debía abrir o no. ¿A quién? A una señora que le trae una invitación. ¿Te dijo su nombre o de parte de quién viene? Sin responder, mi amiga corrió al interfono y pidió sus datos a la desconocida: Minerva Santos. Fui compañera de César en la preparatoria. Dígale que no le quito mucho tiempo.
Si alguien conoce a don César es Maclovia. A pesar de su expresión amable, ella notó el fastidio que le causaba la inoportuna visita de Minerva: estatura y talla regulares, ojos claros, pelo corto teñido de rubio, cero maquillaje, labios intensamente rojos. Cuando él la saludó ella le puso un sobre entre las manos: Aquí está tu boleto. Esta vez no puedes faltar. Él no supo qué decir.
Maclovia tuvo que hacerla de anfitriona.
En cuanto los vio instalados les ofreció un café. Sí, contestó Minerva alargando la i. Con una respuesta le bastaba y se encaminó a la cocina para encender la cafetera. Procuró tardarse lo más posible en colocar las dos mejores tazas en una charolita y volvió a la sala. En el sillón chico, don César parecía un gato acorralado mientras que Minerva, toda sonrisas, hablaba y hablaba. Maclovia pensó en una forma de pararla y se acercó a ella: ¿Azúcar? Sí, gracias. Una cucharadita no hace daño ni creo que me engorde.
Según Maclovia, en ese momento don César desperdició la oportunidad de decirle algo amable a su visitante, por ejemplo: Te ves muy bien o sigues teniendo ojos bonitos, pero ¡nada! La situación era incómoda y Maclovia prefirió huir a la cocina. Desde allí escuchó el tono ligero con que Minerva hablaba de sus antiguos compañeros, de los cigarros con filtro dorado que fumaba su maestro de filosofía, de los esquimos; pero don César, ¡callado como una tabla!
Alguien tenía que ser cortés con la hablantina: ¿Otro cafecito? preguntó a distancia. Minerva dijo que no, ya era tarde y aún le quedaban otras invitaciones por entregar. Don César no intentó retenerla ni sonrió cuando ella le dijo que, según el número de sus boletos, iban a sentarse juntos en la comida.
Maclovia acompañó a Minerva al estacionamiento de visitantes y regresó al departamento. Don César no la oyó entrar y, creyéndose aún solo, siguió acariciando con mucha suavidad la taza donde había quedado la huella rojo intenso de unos labios.
La jornada, noviembre 13, 2016.
Así que llevábamos dos años en pecado mortal y sin saberlo ni imaginarlo. Nos puso al tanto de nuestra grave situación mi prima Carina. El domingo llegó a visitarnos de improviso. Al verla más alterada y pálida que de costumbre temimos que la hubieran asaltado o que Fito, su perro, hubiese desaparecido una vez más: con esta serían siete las escapatorias que lleva en el año; aunque lo verdaderamente extraordinario es que el animal siempre haya vuelto por su propia pata.
Carina dijo que ninguna de las dos situaciones la angustiaría tanto como la falta en que nos encontrábamos y resumió en cinco palabras: Están viviendo en pecado mortal. A mi prima le gusta difundir noticias catastróficas. Pensamos que esta era una más y nos reímos. Sólo mi mamá, que es muy religiosa, permaneció en silencio, con los ojos entrecerrados, como si estuviera haciendo un veloz examen de conciencia. Mi padre, visiblemente molesto, le preguntó a Carina con qué autoridad nos condenaba. Ella le respondió que desde el Vaticano se había difundido la noticia de que está en pecado mortal todo aquel que conserve las cenizas de sus difuntos, las reparta entre los familiares, las convierta en joyas o las arroje al mar. Lo cristiano es dar sepultura al finado.
II
Carina se refría a mi hermano Miguel. Murió hace dos años en un accidente carretero. Vivimos la tortura de reconocer su cuerpo, velarlo y decidir el destino de sus restos. Mis padres, sabedores de la claustrofobia que desde niño padecía su hijo menor, optaron por cremarlo.
Lo sucedido durante la incineración se me confunde; no recuerdo qué hicimos ni si estuvimos solos; en cambio, tengo clara la actitud valiente de mi padre; la ternura con que mi mamá recibió la urna con las cenizas tibias y se puso a mecerla como si se tratara de un bebé.
Alguien, supongo que un empleado de la funeraria, nos entregó a cada uno un folleto con ofertas de nichos para depositar restos mortales en alguna iglesia. Mi madre dijo que de ninguna manera consentiría en separarse de su hijo, aunque ya sólo fuera cenizas, y anunció que iba a llevárselo a la casa. Tenerlo cerca haría menos dolorosa su interminable ausencia.
De regreso a nuestra casa, penumbrosa y helada, mi madre le pidió a mi hermano Sergio, el más alto de la familia, que pusiera la urna en el primer entrepaño del librero, lo más cerca posible del retrato donde Miguel –muy jovencito, con guayabera y lentes– aparece junto a mi padre en el malecón de Veracruz: su paraíso.
III
Advertir la inquietud que había sembrado con su informe acerca de lo dicho por el Vaticano le dio a Carina cierta autoridad sobre nosotros y, sin que nadie se lo preguntara, nos propuso tres alternativas salvadoras: pedir consejo a un sacerdote, depositar la urna en el nicho de una iglesia o sepultarla en la tumba de los abuelos maternos. Mi hermana Rosario le recordó que sólo a la familia directa le correspondía decidir. Fue un momento embarazoso, pero nos sentimos aliviados cuando Carina se fue sin despedirse.
A solas podíamos tomar una determinación, aunque la verdad todos deseábamos que Miguel conservara su sitio en el librero, desde donde seguiría participando de la vida familiar. Sin embargo, por encima de nuestras aspiraciones flotaba el riesgo que atemorizaba más que a nadie a mi madre: vivir en pecado mortal.
Como si estuviera ajeno a la discusión, mi padre iba de un lado a otro de la sala hasta que se detuvo frente al retrato donde está con mi hermano: Propongo que llevemos la urna a Veracruz y esparzamos las cenizas en el mar. Le recordé que, según el Vaticano, eso también era pecado. Él descolgó el retrato, lo limpió con la manga de su saco y se volvió hacia mí: Dios comprende…
Esas palabras nos emocionaron y lloramos pero, por vez primera en mucho tiempo, de felicidad. Ya más serenos, hicimos planes. Saldríamos a Veracruz el martes por la tarde y dedicaríamos el miércoles a la ceremonia de esparcimiento y al regreso.
Viajamos en la camioneta de Luis. Él y Renato manejaron a trechos. Entre todos pagamos la gasolina y las casetas. Encontrar alojamiento, aunque sólo para una noche, fue imposible. Los hoteles y las casas de huéspedes estaban llenos de familias. En cierta forma nos alegramos de vernos obligados a dormir en la camioneta y a ratos en la arena, igual que cuando éramos niños y salíamos de excursión.
Al amanecer fuimos a Puente de Pescadores. Un hombre oscuro pescaba de una manera rústica. Las olas de crestas encendidas por los primeros rayos de sol se deshacían contra las escolleras. La urna pasó de mano en mano. Mi padre se disponía a abrirla, pero mi madre se lo impidió con un ademán que todos comprendimos: le faltaba valor para ver las cenizas. La urna cayó al agua y enseguida desapareció.
IV
Al mediodía emprendimos el regreso. Estábamos a punto de tomar la carretera cuando mi madre volvió a inquietarse: ¿Y si de veras lo que acabamos de hacer es pecado mortal..? La respuesta de mi padre fue una sonrisa serena y tranquilizadora que significaba: Dios comprende.
Hicimos el viaje en silencio, felices de saber que Miguel descansaría para siempre en otro paraíso: el mar.
La Jornada, noviembre 6, 2016.
Aunque hace mucho que no tenemos espacios disponibles, junto a la puerta sigue clavado el letrero que Celia pintó en una tabla: Se rentan cuartos a mujeres solas. Cada vez menos, pero todavía llegan interesadas que vienen de provincia y necesitan alojamiento por semanas o meses.
Celia no es amable con ellas: por la ventana les grita que no hay habitaciones desocupadas. Le reclamo su brusquedad y me mira como diciendo: Tú cállate y haz lo que tienes que hacer: ir al mercado, cocinar, atender la mesa, levantarla. Así han sido mis días a partir de que perdí mi empleo en la funeraria y Celia, de quien soy antigua conocida, me dio trabajo.
I
Nuestros huéspedes han vivido aquí desde que Celia, a la muerte de su última hermana, decidió rentar las cuatro habitaciones de su casa. Todas tienen marcado el nombre de la ocupante: Matilde, Esther, Olivia y Julia.
Ella fue la última en llegar a hospedarse y la que duró menos tiempo entre nosotras. Cuando se fue acababa de cumplir 63 años, pero tenía una expresión aniñada y traviesa a causa de la notable separación de sus dientes. Nos decía que de niña, en la escuela, esa irregularidad provocaba las burlas de sus compañeros. Cesaron la mañana en que la maestra declaró ante su grupo que esa característica en la dentadura de Julia no era un defecto, sino prueba de que la niña sería una incansable viajera.
Esa tarde, en cuanto se encontraron, le habló a su madre del futuro a que, según su maestra, estaba destinada. ¿No sería maravilloso viajar por todo el mundo, irse lejos? Su madre se alegró, pero después de algunos días se mostró inquieta y lloraba al parecer sin razón, aunque tenía una: el temor de morir cuando su hija se encontrara lejos. En tal caso, ¿quién cumpliría la sagrada misión de cerrarle los ojos?
Julia nos aseguró que su madre nunca le había hablado de eso, tal vez porque la consideraba demasiado joven, pero un día no pudo más: le confesó su terror y la hizo prometerle que mientras ella viviera renunciaría a su destino. Julia respetó la voluntad de su madre y se impuso la obligación de olvidar sus sueños.
No sirvió de nada. En secreto –reconocía Julia– esperaba un milagro, algo que le brindara la oportunidad de viajar. Con el tiempo sus anhelos desaparecieron bajo las exigencias de la vida: terminar sus estudios de contabilidad, conseguir trabajo, atender los asuntos de la casa, cuidar a su madre y hacerla feliz.
II
Julia nos decía que en aquella época nada le interesaba más que sus deberes, ni siquiera las expresiones afectuosas de Damián, su compañero de trabajo encargado de recabar constancias y firmas. La posición de Julia era superior, pero el muchacho no le daba importancia y la pretendía con cierto disimulo.
Recuerdo la emoción de Julia cuando nos contó que un diciembre, al salir de una celebración en la oficina, Damián se ofreció a acompañarla hasta la terminal de autobuses. Ella adivinó que él iba a proponerle algo y acertó. Después de muchos rodeos, Damián le preguntó qué proyectos tenía, quizá pudieran compartirlos.
Julia nos dijo que había interpretado el interés de su pretendiente como una vaga declaración de amor. Experimentó la dicha que había sentido la mañana en que su maestra la señaló como privilegiada y el impulso de hablarle a Damián de aquel momento y del juramento hecho ante su madre.
Segura de que Damián la había oído emocionado, Julia nos confesó su extrañeza cuando, a la mañana siguiente, él se mostró adusto y evasivo. Después, la relación entre ellos nunca volvió a ser la de antes. Julia entendió que el distanciamiento de su enamorado se debía al apego de ella por su madre y a su deseo de cumplirle el compromiso que había hecho con ella: permanecer a su lado hasta el fin de sus días y cerrarle los ojos a la hora de su muerte.
Aunque habían transcurrido años de la pérdida, Julia seguía agradeciendo la solidaridad de sus compañeros y de su jefe al permitirle faltar al trabajo una semana. Julia reconoció que lejos de serenarla, aquella pausa la había hundido en recuerdos tristes, dudas, recriminaciones, sentimientos de culpa.
III
Cada vez que conversábamos acerca de eso, todas le decíamos a Julia que se olvidara por un momento de todo y que al fin se decidiera a cumplir sus sueños de viajar. A veces era tal su entusiasmo que se apresuraba a sacar su maleta y a elegir su ropa y las demás cosas indispensables que necesitaría, como si fuera a emprender el viaje al día siguiente.
Julia nunca se iba; pero al fin, una noche y sin decirnos nada, se fue. Cumplió con el destino que llevaba escrito en los dientes tal como otras personas que lo llevan en la palma de la mano, sólo que ella no tuvo necesidad de equipaje.
La Jornada, octubre 30, 2016.
Desde aquel martes, ya nunca tendremos que correr a las papelerías en julio, ni será necesario desvelarnos forrando libros y cuadernos antes del 24 de agosto. En lo que resta de este ciclo dejaré de ordenar a Gertrudis que se acueste a buena hora porque mañana es día de clases; tampoco hará falta suplicarle que no ponga esa cara de tristeza, que se alegre: va a disfrutar de un privilegio que miles de niños en el mundo desconocen: ir a la escuela. ¡Pobrecitos! Se quedarán sin saber tantas cosas…
Tampoco asistiremos a celebraciones escolares, ni a fiestas infantiles, ni compraremos películas infantiles, ni será necesario tratar de convencer a Gertrudis de que los payasos son seres mágicos, buenos, inventados para divertir y hacer felices a los niños, y no para hacerles maldades o causarles pesadillas, como las que la hacían despertar llorando y luego pasarse las horas en blanco, hecha una bolita en su cama y con la luz encendida.
Después de aquellas noches de insomnio, la niña no tenía fuerzas para levantarse. Era un triunfo conseguir que lo hiciera y que desayunara. Hasta allí muy bien, pero en cuanto íbamos a salir a la escuela inventaba que le dolía algo: cuando no la cabeza, el estómago o una muela.
Desde hace un mes, o desde no sé cuándo y para siempre, ya no la acusaré de mentirosita ni le repetiré lo que tantas veces le dije: No te duele nada, así que apúrate a meter tus libros en la mochila y por favor no vuelvas a olvidar tus lentes. Nunca le hablé en tono violento ni amenazante, y sin embargo la niña se deshacía en lágrimas.
Ya no tendré que contener mi irritación ante sus arranques ni intentar animarla diciéndole: ¿Qué sucede? ¿No te alegra pensar que en la escuela verás a tus maestros y a tus compañeritos? Un día, invítalos a la casa. Quiero conocerlos, saber cómo te llevas con ellos, de qué hablan.
Aunque quiera, ya no iré con Gertrudis a la escuela ni le haré las recomendaciones de todas las mañanas: Te portas bien, pones atención a lo que diga tu maestra y no juegues en el salón. Para eso tienes la media hora del recreo.
II
En el último patio, un círculo cerrado y Gertrudis en el centro, confundida, temerosa, defendiéndose con sus escudos –los brazos y las manos– para rechazar los empujones, para taparse los ojos y no ver las muecas horribles con que sus compañeros responden a la pregunta de por qué le hacen eso si ella no los molesta, o a la súplica de que la dejen tranquila; para cubrirse los oídos y no escuchar las burlas ni las advertencias: Pinche cuatr-ojos cara de sapo: ¡abusada! Allí viene el prefecto. Si te pregunta por qué estás llorando le cuentas que te caíste. Y ya sabes: si le dices otra cosa ¡no te la vas a acabar!
III
Por más que me lo repita, no logro aceptarlo: no correremos a las papelerías ni forraremos libros y cuadernos, ni tendremos que aconsejarle a la niña que se duerma temprano; tampoco iremos a celebraciones escolares ni a fiestas infantiles, ni será necesario recomendarle a la Turis –como la llamábamos de cariño– que no olvide sus lentes.
No haremos ni diremos nada de eso simplemente porque Gertrudis ya no está, no existe. Optó por huir antes de que sus perseguidores volvieran a acorralarla, ponerle trampas, humillarla, hacerla cómplice de su violencia al imponerle silencio.
IV
Chale, Reyes, no mames: ¿cómo que vas a tirar los lentes de la cuatr-ojos al excusado? Te pasas, güey, pero si quieres ¡va! Puta madre, ya me imagino la cara de la morra cuando vea que no aparecen sus vidrios. Creo que hasta le van a salir más pecas a la pinche Huevo de Cócona. Ya, Márquez, déjate de pendejadas y échame aguas, por si viene alguien. Uno, dos, ¡listo! ¡Vámonos! Eres un cabrón, Reyes. Si la cegata nos acusa con la maestra de haberle quitado sus lentes ¿qué hacemos? No te preocupes por eso, Márquez, no creo que la chava se atreva a abrir el pico, me la traigo bien jodida; pero si raja, lo negamos y hasta la ayudamos a buscar. Para eso somos sus compañeros, ¿o no? Me cae que eres un chingón, Reyes.
V
Ya no tendré que presentarme ante la maestra cada vez que me cite para decirme que está preocupada por el desinterés de Gertrudis; de seguir así, perderá el año. Tampoco necesitaré prometerle a miss Carito que voy a hablar con la niña para que me explique lo que le sucede, por qué están bajando sus calificaciones; de paso le preguntaré por qué se ha vuelto tan callada y huraña, por qué no quiere invitar a sus compañeros a la casa.
Desde aquel horrible martes ya no le diré a Gertrudis que me tenga confianza y me cuente sus cosas, no le recordaré cuánto la amamos ni la haré prometerme que será la misma de antes: alegre, curiosa, inquieta. Eso ya es imposible: la niña se ató una soga al cuello. Los motivos que la llevaron a ese final están en su cuaderno. Los escribió con el mismo plumín que usamos para marcar en la pared lo que había crecido en los últimos meses.
Gertrudis fue una niña linda y bastante desarrollada para su edad. Siempre pensé que sería una mujer muy alta.
La Jornada, octubre 24, 2016.
El departamento es muy pequeño. Lo vuelven asfixiante la abundancia de muebles, adornos y retratos. La música que sube de la calle dificulta la conversación entre las dos mujeres que se encuentran allí. Fátima, la madre, va de la cocina al comedor visiblemente nerviosa. Verónica, su hija, la sigue.
Verónica: ¿Todavía estás enojada?
Fátima: No me gusta que Rubén se quede a dormir contigo. Si quiere que seas su mujer, que se case y te ponga aunque sea un cuarto redondo.
Verónica: ¿Crees que no nos gustaría? Pero es imposible. Con lo que Rubén y yo ganamos no podríamos sostener una casa.
Fátima: Entonces, quédense a vivir conmigo, nada más que ya casados.
Verónica: Te lo agradezco mucho, pero lo de vivir aquí, ni pensarlo. Además, Rubén y yo no creemos que el matrimonio sea tan importante.
Fátima: Hay cosas que no entiendo. (Se acerca a revisar el especiero.)
Verónica: Porque no quieres. (Ve a su madre elegir el frasquito del orégano.) ¿No puedes dejar eso para después? Es importante que hablemos.
Fátima: ¿Para qué? Tú ya tomaste una decisión y no creo que vayas a cambiarla por lo que te diga.
Verónica: No quiero que pienses que Rubén y yo somos anormales sólo porque no queremos casarnos.
Fátima: En ningún momento he dicho eso.
Verónica: Pero lo piensas.
Fátima: Sólo digo que son muy modernos. Yo vengo de la pelea pasada. Ya me imagino lo que habría sucedido si cuando Artemio y yo éramos novios él se hubiera quedado a dormir en mi cuarto.
Verónica: ¡Qué bueno que no tuvieron necesidad de hacerlo! Nuestra situación es distinta. Trata de comprender…
Fátima: No tienes que repetírmelo: el mundo cambió, las relaciones ya no son como las de antes. De acuerdo, pero sigo creyendo que las cosas tienen un derecho y un revés.
Verónica: ¿Qué significa eso en cuanto a mí y a Rubén? (Ve a su madre sacar un altero de platos de un gabinete.) ¿Qué haces?
Fátima: ¿Ya se te olvidó que es domingo? Tus hermanos vienen a comer. (Desviando la mirada.) ¿Invitaste a Rubén?
Verónica: No. Y después de la cara que le pusiste en la mañana no creo que se le ocurra venir. (Le arrebata a su madre los platos y los asienta en el fregadero.) ¿Has puesto atención en lo que te he dicho?
Fátima: Si quieres, te lo repito. (Amanerando la voz.) Que tú y Rubén no quieren vivir aquí y no creen en el matrimonio. Para ustedes no significaría nada un papel o la bendición de un cura y van a estar juntos mientras les dure el amor.
Verónica: Lo dices de una manera…
Fátima: Sólo repetí tus palabras.
Verónica: Sí, pero ¿trataste de entenderlas? A ver, dame diez minutos. Vamos a sentarnos y a hablar sin que estés pensando en el orégano y en los platos. (Toma a Fátima de la mano y la conduce a la sala.)
II
Verónica: Sé que hago mal permitiendo que Rubén se quede a dormir conmigo, pero es que no tenemos otra posibilidad…
Fátima: A mí sus cosas íntimas no me interesan. Lo que digo es que si quieren estar juntos, se casen. (Toma asiento en un banco.) ¿Qué tendría de malo? Tu padre y yo duramos más de treinta años casados. Tus hermanos son hombres y llevan muy bien sus matrimonios.
Verónica: ¿Cómo lo sabes?
Fátima: Porque veo cómo tratan a sus esposas y a sus hijos.
Verónica: O sea que son maridos y padres perfectos.
Fátima: En el mundo nada es perfecto. (Suplicante.) Si te casaras al menos por lo civil, tendrías una seguridad, algo… Pero así nada más, el día que a Rubén se le antoje largarse, lo hace y si te vi, ¡no me acuerdo!
Verónica: Rubén es todo, menos irresponsable. Además, nos queremos muchísimo. Si no fuera así, no estaríamos juntos.
Fátima: Todas las mujeres de la familia se han casado. Eres mi única hija. Soñé con verte vestida de novia.
Verónica: …y tomándome fotos en el banquete y en el baile. Tú no puedes hacer ese gasto y Rubén mucho menos.
Fátima: Cuando Artemio y yo nos casamos él ganaba muy poco en el hotel y sin embargo me regaló mi vestido y tuvimos fiesta. Son cosas inolvidables que nada más se viven una vez. (Suspira.) Bueno, eso era antes. En estos tiempos la gente se casa, se descasa…
Verónica: O no se casa, pero logra ser feliz. Sí, mamá, aunque no lo creas: fe-liz.
La Jornada, octubre 16, 2016.
Si al regresar de mi trabajo veo a Daniela parada en la esquina de Meztli y Xochipili, puedo imaginarme lo que sucedió: otra vez tuvo el presentimiento de que Gildardo volvería esta noche y salió a esperarlo en el mismo punto donde se despidieron la mañana del l5 de junio, hace más de cuatro años. Ella lo bendijo, él le dio un beso rápido porque tenía los minutos contados para llegar a la Central Camionera.
En medio del gentío y el intenso movimiento de pasajeros quién iba a interesarse en un niño con yins, chamarra de cuadros, tenis, una mochila a la espalda y su boleto oculto en el bolsillo; quién iba a suponer que él era uno más de los niños que viajan a Tijuana para luego seguir hacia Estados Unidos, sin destino preciso pero con un propósito muy claro: hacerse de un trabajo, ganar dinero y enviárselo a su madre.
I
Cuando Daniela está montando su guardia, la saludo como si fuera lo más natural que a esas horas se encuentre allí, sola y sin motivo aparente. No necesito preguntarle nada. Sólo me paro junto a ella y miro a la distancia, como si también creyera que de un momento a otro Gildardo va a descender de un taxi o de una micro y desde allí nos saludará con el brazo en alto.
Daniela no da muestras de haber notado mi presencia, pero sé que la agradece. Cuando considero que ya esperamos lo suficiente, la tomo del brazo y giro rumbo al edificio donde están mi departamento y sus cuartos. Daniela se deja llevar como una enferma a la que tiene que conducir una practicante.
II
Mientras caminamos, espero que en algún momento se duela de que su presagio haya sido un falso anuncio, una crueldad, pero jamás lo hace. Va callada, hablando consigo misma, quizá tratando de imaginar las razones de que Gildardo, de nuevo, no haya vuelto como predijo su corazón. En otros momentos de su vida le anunció hechos que ocurrieron: el divorcio de su hermana, la enfermedad de la tía Senorina, el billete premiado de Paco. ¿Por qué la engaña cuando se trata de lo más importante para ella: el regreso de su hijo?
Cuando llegamos al edificio, Daniela me invita un café en su cuarto. Aunque esté exhausta le tomo la palabra. No podría dejarla sola en momentos así, cuando imagino que la ausencia de Gildardo se le vuelve más gravosa y más urgente la necesidad de hablar de él, de su decisión de irse solo a Estados Unidos –como hicieron antes, a riesgo de su vida, otros niños del barrio– con muy poco dinero, sin llevar como identificación ni siquiera su credencial de la escuela; sin certezas de ninguna especie, sin rumbo preciso, sin amparo ni más guía que su instinto.
III
Daniela no siempre se refiere a su hijo en el mismo tono. A veces le reprocha que se haya ido y lo acusa de abandono, o le recrimina tenerla angustiada y sin noticias; pero luego se corrige y se refiere a la nobleza de Gildardo, a sus demostraciones de cariño hacia ella, a lo feliz que será el día en que lo abrace otra vez y le arranque el juramento de que nunca más volverá a irse. “¿Para qué? A su edad –me dice Daniela– no es bueno que ande solo por allá, sufriendo de hambre y sed, tal vez con frío, perseguido en los caminos, en las carreteras, expuesto a tantísimos peligros.”
El peor momento es cuando mi amiga se reconviene por haber permitido que Gildardo se fuera. Si algo malo le sucede será culpa suya y de nadie más, por tonta, por ilusa, por débil. Debió frenarlo desde la primera vez que él habló de irse a Estados Unidos. Debió mantenerse callada en vez de darle su consentimiento para que se fuera. Debió negarse a ir a la Central a comprarle el pasaje. Debió encerrarlo, esconderle la ropa y no gastar lo poco que tenía comprándole la chamarra y los tenis. Debió, sobre todo, matarle los sueños, pero no tuvo valor para hacerlo ni nada que ofrecerle a cambio de ellos.
Le recuerdo que otras madres a las que conocemos también aceptaron que sus niños se fueran, y no por indiferencia o falta de amor, sino porque creyeron que en el norte iban a tener una oportunidad que aquí nunca tendrían. Mis palabras no la alivian. Insiste en que su obligación era impedir que Gildardo se fuera. Ante su insistencia le digo algo que sabe y no quiere reconocer: Cuando alguien quiere irse, ¡se va! Mejor que haya sido con tu aprobación. El hecho de que todavía no se haya comunicado no tiene que significar a fuerzas algo malo. Le diste tus bendiciones ¿no?, entonces… Piensa que andará tratando de acostumbrarse a su nueva vida, aprendiéndolo todo: desde a hacerse la comida hasta a trabajar. De que tu hijo no sepa inglés ni te preocupes: por allá todo el mundo habla español. Al fin logro tranquilizarla y me sonríe, pero adivino sus deseos de llorar.
Aunque no quiera, tengo que despedirme de Daniela. Me voy preocupada de imaginarla sola y despierta toda la noche, atenta a los pasos que resuenan en la calle y a los latidos de su corazón.
La Jornada, octubre 9, 2016.
Son las seis de la mañana y parece medianoche. En la avenida el tráfico es intenso. Los transeúntes corren hacia la estación del Metro y los paraderos. Por su apresuramiento, Felisa adivina que se dirigen a sus centros de trabajo. Mezclarse con esos desconocidos le produce la ilusión de que va rumbo al taller de costura Silvina, donde permaneció l8 años.
Era tal su costumbre de presentarse allí de lunes a sábado que una mañana, a los pocos meses de verse despedida, se presentó en Silvina. Eusebio, el guardia con el que tantas veces había conversado, la miró con extrañeza y ella tuvo que justificarse inventando que de casualidad pasaba por allí y quiso aprovechar para desearles un buen año a sus antiguas compañeras. La aclaración fue inútil: Eusebio se mantuvo indiferente y le prohibió la entrada. Ante el rechazo, Felisa se preguntó si de julio a diciembre habría cambiado tanto como para que el guardia la desconociera.
Un hombre que casi la atropella le dice a una muchacha: Apúrale, mi vida, que se nos hace tarde. Eso le recuerda a Felisa que debe presentarse en la oficina de Supervivencia antes de las siete. Después de esa hora la fila de pensionados es muy larga y el trámite de identificación se prolonga hasta el fastidio.
Una mañana tardó más de dos horas en llegar a la ventanilla donde un empleado verificaría que ella es quien dice ser –o sea, Felisa Domínguez Martel–, que aún está viva y por lo mismo con derecho a seguir recibiendo su pensión de mil cien pesos.
II
Al bajarse del microbús Felisa se detiene en un quicio y saca los documentos que lleva en una bolsa de plástico. Son copias fotostáticas de su acta de nacimiento, su IFE, la constancia de defunción de su marido y el último recibo de la luz . Es posible que no se las pidan, pero es mejor tenerlas a mano por si las dudas.
Después de caminar unos metros, Felisa siente una lluvia ligera y oprime contra su pecho la bolsa con los papeles que la acreditan. En su opinión, ese trámite sale sobrando. Debería ser suficiente con pararse frente a la ventanilla para demostrarle al empleado que la atienda que ella sigue viva y no es ninguna impostora. Aunque desde luego las hay: le contaron que algunas personas, con tal de recibir mil cien pesos, se hacen pasar por otras.
Eso no le preocupa: sabe que ni ahora ni cuando muera habrá quien pretenda suplantarla: no tiene a nadie en el mundo. Se persigna en memoria de sus muertos y también para agradecer la maravilla de seguir viva a los 79 años. ¡79!, musita, y se apresura hacia la oficina de Supervivencia.
III
La primera vez que acudió allí ignoraba qué iban a preguntarle o si tendría que exponer su pecho para que una encargada sintiera los latidos de su corazón. Se le aceleran con frecuencia. Son como llamados de alguien que desde adentro, en medio de un amasijo de venas, le dice: Alégrate de estar viva y olvídate de todo lo demás.
La frase –olvídate de todo lo demás– resume muchas cosas: pérdidas, decepciones, enfermedades, frustración, soledad. Antes la aliviaba la existencia de Canelo y Memo. Al poco tiempo de quedarse sin trabajo y sin esperanzas de encontrar otro, tomó la dolorosa decisión de regalar sus dos perros a Teté, la hija de la portera.
Vivía con su marido en Santa Clara. A Felisa le resultaba imposible ir tan lejos a visitar a sus animales, pero algunos domingos llamaba a Teté y le pedía que les acercara el teléfono, segura de que ellos, al oír su voz, iban a ladrar como cuando salían a recibirla, a su vuelta del trabajo.
La última vez que Felisa la llamó por teléfono, Teté le dijo con mucha pena que los perros habían escapado saltándose la barda. Después de analizar la huida, Felisa llegó a una conclusión: Memo y Canelo eran listísimos, de seguro podían recordar dónde quedaba su antigua vivienda y pronto arañarían su puerta de lámina para anunciar su regreso.
Hace mucho tiempo Felisa está consciente de que el rencuentro con sus animalitos de compañía es imposible, pero de sólo imaginarlo se le aceleran los latidos del corazón, lo mismo que cuando pasa la prueba de supervivencia y tiene garantizada su pensioncita por otros seis meses: mucho tiempo para quien sólo hace planes de muy corto plazo. “A mi edad –se repite siempre– no hay que echar las redes demasiado lejos.”
La sorprende encontrarse ya ante la oficina de Supervivencia y que no haya nadie haciendo cola. Será la primera a la que atiendan en la ventanilla de verificación. Podrá regresar a su casa antes de lo que esperaba y luego ir a la tienda para hacer sus compras: arroz, frijol, lentejas, azúcar, aceite, papel sanitario, dos latas de sardinas y una mermelada chica de fresa. Pensar en que al fin va a satisfacer un antojo postergado durante meses le acelera el corazón: Alégrate de estar… La voz interior que escucha es sustituida por otra: Señora, ¿qué tiene, qué le sucede?
La bolsa con los papeles que acreditan a Felisa Domínguez Martel caen al suelo.
La Jornada, octubre 2, 2016.
I. El sabor de la infancia
La infancia jamás nos abandona. Nos acompaña siempre bajo el aspecto de los niños que fuimos. Aparece envuelta en una luz especial, rodeada de siluetas, pasos, música, voces, labores que mezclan lo salado y lo dulce: el gusto de las lágrimas y de los días felices. Estos fueron innumerables, a pesar de las limitaciones que implica la pobreza, y muchos quedaron para siempre asociados al pan dulce.
Apetecibles en todo momento, en nuestra mesa familiar eran señal de inesperada bonanza. También significaban celebración, premio y hasta refugio contra la soledad. Mis hermanos y yo la padecíamos durante el breve tiempo en que mi madre se apartaba de nosotros para reunirse con mi padre, de viaje en algún rancho adonde iba para comprar semillas o ganado.
Sabedora de la tristeza que iba a causarnos con su separación, antes de emprender el viaje mi madre nos llevaba al Puerto de Palos, la única tahona del barrio, a fin de comprarnos los panes dulces más apetecibles: campechanas, novias, palomas, volcanes, besos… Entiendo que con aquel regalo quería endulzarnos por adelantado las horas amargas de su ausencia.
Hace ya muchos años que mis padres murieron. Me he propuesto entender su partida como un viaje muy largo del que no volverán. Me heredaron su ejemplo y muy hermosos recuerdos, entre otros el regusto de aquellos panes dulces que aún guardan el sabor de mi infancia.
II. Lección
A ella la vida le ha enseñado muchas cosas, entre otras que la soledad camina en dos pies, que no la siguen ni el eco ni su sombra, que dialoga con el silencio y que por las mañanas le gusta preparar dos tazas de café: una es para el recuerdo.
III. Última función
Aunque todavía algunas personas lo duden, los animales sueñan, sienten dolor y son capaces de expresarlo; padecen arranques de mal genio, auguran la separación y el cambio de ambiente, lloran, ríen y son hábiles para manifestar sus preferencias en cuanto a la comida, las personas y los juegos.
En ese aspecto, Casimiro fue siempre un perro muy especial. Las pelotas al vuelo no le producían excitación ni interés (cosas que sí demostraban los otros perros con los que su dueña coincidía en el parque o en la casa de algún amigo); tampoco los muñecos electrónicos que siguen divirtiendo al más pequeño de la familia Álvarez.
El juego predilecto de Casimiro consistía en hacerse el muerto. Aunque nadie se lo ordenara, de pronto se quedaba inmóvil, desmadejado, como si de verdad hubiese fallecido. Era tan perfecta la actuación que sus dueños –pese a conocer más que de sobra su gusto por el fingimiento– iban rápido a auscultarlo. Al sentir su tibieza y su respiración sentían alivio, pero al mismo tiempo se consideraban burlados, graciosamente burlados, por su mascota.
La constante práctica de ese entretenimiento llevó a Casimiro a la absoluta maestría hasta que al fin, enmascarado en el rictus de la actuación, murió. Los Álvarez lo lloraron, lo velaron y lo enterraron en la sección canina de un cementerio para animales. En su lápida se mandaron grabar una inscripción: A Casimiro: un perro que se pasó la vida jugando a morir y vivirá para siempre en nuestro recuerdo. Descanse en paz.
IV. Capitonado en malva
A ese hombre todo le parece cursi, desde los rígidos arreglos florales, el zapatito en el retrovisor, el baile de quince años y los pasteles de boda hasta los muebles de brocado, las figuritas de Murano, los duendes de terracota en el jardín, los cisnes de yeso en los barandales, los peluquines y los camafeos.
Pero a ese señor nada le parece más ridículo que estas tarjetas musicales que los amantes intercambian en sus aniversarios y otras fechas señaladas: A ti, mi único amor. Tú y yo, juntos para siempre. Beso tu boca de coral y marfil. Eres único, eres lo máximo. ¡Eres tú!
La cursilería que ese hombre descubre en todas partes lo irrita y obsesiona al extremo de que por las noches, tendido en su cama con dosel y cabeceras de terciopelo malva capitonado, no logra pensar en otra cosa.
La jornada, septiembre 25, 2016.
En previsión de marchas y plantones que pudieran causarle retraso, Ignacio abordó un taxi a las diez. Está citado en un despacho de Madero a las doce del día. Consulta su reloj. Antes de esa hora le queda mucho tiempo libre. Decide invertirlo en pasear por las calles, que a esa altura de la mañana aún son transitables.
Las cortinas metálicas de las tiendas empiezan a levantarse y producen un extraño concierto que enriquecen los cláxones y el tañido de las campanas. Al cambiarse de acera Ignacio ve a dos empleadas de guardia junto al aparador de una zapatería. De niño estuvo allí varias veces. El recuerdo despierta su interés por entrar en el establecimiento. En cuanto traspasa el umbral lo aborda la más bajita de las empleadas: ¿Buscaba algo en particular, caballero? No, gracias. Sólo voy ver, gracias, responde Ignacio en dirección a la vitrina donde se exhibe el calzado masculino.
II
En el centro, entre una gran variedad de estilos y colores de zapatos, destaca la figura en bronce de un maestro remendón que clavetea una bota metida en una horma. Después de tantos años de no verlo, a Ignacio le da gusto que el viejo sigue allí, con sus arrugas en la frente, el mandil de carnaza caído de un tirante y sus toscos chanclones. Esa escultura y un espejo cóncavo (ojalá que aún exista) eran los emblemas del establecimiento.
Ignacio lo conoce desde que lo llevaban a comprar sus zapatos. Era toda un acontecimiento y exigía preparativos especiales: bañarse la noche anterior y, a la mañana siguiente, desayunar temprano y correr hasta la parada del camión. En el trayecto de la casa al centro, sin importar que otros pasajeros la escucharan, su abuela le recordaba que debía cuidar mucho sus zapatos nuevos y que sólo iba a usarlos para salir y en ocasiones especiales.
En aquellos momento nunca faltaba una señora que interviniera diciendo que eso mismo advertía a sus hijos; pero era inútil, porque los muchachos acababan poniéndose los zapatos nuevos hasta para jugar futbol, sin importarles el gasto que habían hecho sus pobres padres.
Ante las inesperadas intromisiones, Ignacio se tornaba huraño y su abuela lo reconvenía: ¿Por qué esa cara tan fea? ¿No estás contento porque vas a estrenar zapatos? Anoche te vi muy ilusionado y mírate ahora… ¿Quieres que nos regresemos a la casa? ¿Eso quieres? Él neutralizaba la amenaza fingiendo una sonrisa beatífica, cuando en realidad odiaba a todo el mundo, en especial a las señoras metiches que convertían su viaje al centro en un infierno.
Sumido en la evocación, Ignacio lamenta que para los niños de hoy no sea tan emocionante estrenar zapatos. Para él significaba un gusto que se repetía cada año, en septiembre, cuando la celebración de las fiestas patrias en la escuela terminaba con un desfile por las calles alrededor de su primaria. ¡Momento ideal para exhibir los zapatos nuevos!
III
Ignacio lleva 10 minutos frente al aparador y no han llegado clientes. Le gustaría que apareciera uno que lo liberara de la empleada chaparrita. Sigue observándolo, ávida de cualquier indicio que le anuncie una venta. Él sabe que no comprará nada y siente lástima por ella.
Tal vez sea su primer trabajo o su primera jornada en la zapatería o el gerente la obligue a una cuota diaria de compradores. Si no la alcanza es probable que amenace con despedirla en términos ventajosos para él: Si ahorita te corro, en menos de cinco minutos llegará tu remplazo. Las calles están llenas de mujeres dispuestas a ganar lo que sea con tal de tener trabajo. Ignacio se burla de sí mismo por ser tan imaginativo. Quizá la vendedora sea parienta cercana del dueño, él no le exija nada y en cambio le da oportunidad de adiestrarse en el comercio.
Sabe que es muy temprano y, sin embargo, Ignacio vuelve a consultar su reloj como para indicarle a la chaparrita que tiene prisa y debe irse. Da tres pasos y la muchacha literalmente corre hacia él: ¿Ya se decidió por algún modelo? Sin esperar la respuesta, con un ademán, lo invita al interior de la zapatería. Él acepta aunque no piense comprar nada, sólo por mantenerle la ilusión de que está a punto de hacer una venta.
IV
La empleada, que ya se presentó como Alma, le ofrece una butaca de vinilo y se aleja para traer de la bodega los modelos de otoño. Ignacio se probará uno o dos y luego dirá que no, que muchas gracias. El momento va a ser incómodo. Puede ahorrárselo con sólo levantarse y salir. Cuando se dispone a hacerlo descubre en un rincón el espejo cóncavo frente al que, de niño, inventaba visajes que divertían a su abuela.
Tentado de repetir la experiencia, se acerca al espejo deformante y, como supone que nadie lo ve, empieza a hacer muecas. Enrojece al oír la risa de Alma, aunque no sabe si la provocaron sus bufonadas o la dicha de verse a punto de cerrar una venta.
Minutos después, Ignacio abandona el establecimiento. Lleva una bolsa en la mano y, renovada, la grata sensación de que estrenará zapatos.
La Jornada, septiembre 18, 2016.
En aquel momento ignorábamos su nombre: Benjamín. La idea de traerlo a la Residencia fue de Tomás y Flavio. (Son camilleros del hospital que está cerca.) Al regresar de un servicio lo encontraron sentado en una banqueta, llorando. ¿Podemos ayudarlo? ¿Qué le sucede? A la pregunta de Flavio el viejo respondió: Nunca estuve de acuerdo y ya ven… Ni remedio.
Los camilleros pensaron que urgía comunicarse por teléfono con una persona que pudiera hacerse cargo de la situación. Tomás le preguntó al viejo si quería que llamaran a alguien de su familia y él le respondió: ¿No sabe que murieron los tres? Salió en los periódicos. Antes perdí a mi Adela. ¡Mejor! Hubiera sufrido mucho porque los adoraba. Y yo, ¿qué? Flavio y Tomás coincidieron en que era imposible abandonar al viejo en la calle. El único sitio adonde podían llevarlo era aquí.
II
La llegada de Benjamín nos tomó de improviso. No había habitaciones disponibles. Pita tiene el módulo más grande y un anexo amplio. Allí almacena varios muebles antiguos que salvó de la rapiña familiar, entre ellos una vitrina con vidrios biselados donde guarda los animales más valiosos de su colección de juguetes: un oso, un elefante y un camello.
En cuanto Pita aceptó ceder el anexo al desconocido pedí al almacén un catre y ropa de cama; luego llamé a recepción para que me trajeran al huésped. Ya lo había visto, Pita no: al mirarlo me preguntó qué habría podido sucederle para que estuviera en tan malas condiciones.
Dije que imposible saberlo y le pedí que me ayudara a quitarle el saco. Entonces cayeron del bolsillo la credencial de elector y la licencia de manejar con sus señas: Benjamín Camarena Reyes. Me pareció que había escuchado ese nombre antes, pero ¿dónde?
No era momento de hacer memoria. Había muchas cosas pendientes: llamar al médico y poner al tanto de la situación a los residentes. Apenas se enteraron de la presencia de un extraño se reunieron en el jardín, al lado del módulo de Pita, en espera de mis explicaciones. Sólo podía decirles las circunstancias en que los camilleros habían encontrado al viejo y su nombre: Benjamín Camarena Reyes. Al pronunciarlo volví a tener la sensación de que me era conocido, pero ¿por qué? ¿De dónde?
III
Desde que llegó, una enfermera se ha encargado de cuidar a don Benjamín. Sin embargo, Pita ha ganado importancia: ¿quién mejor que ella para comunicarnos, a las horas de comida, las reacciones que el enfermo ha tenido desde ayer? En tan poco tiempo Pita ha observado muy poco: Sigue como ido. Dejó el desayuno intacto. Esta mañana dijo algo y silbó un ratito la misma canción.
Los miércoles por la mañana me toca revisar la despensa, pero cuando Pita llegó al comedor y dijo que tenía novedades olvidé el trabajo y me puse a escucharla: la noche anterior había oído a don Benjamín suplicarle a alguien que no se preocupara porque los tres estaban bien; pero enseguida dijo que no era verdad: estaban muertos. Nadie se lo dijo. Él lo había leído en el periódico. El comportamiento de don Benjamín me preocupó. Volví a llamar al médico para que viniera a verlo. Le recetó un antidepresivo.
El resto del día fue tranquilo, hasta nos olvidamos del huésped y sus desvaríos. Me fui a mi cuarto temprano. Estaba viendo otra vez Titanic cuando sonó el teléfono. Era Pita. Le urgía que fuera a su módulo. La encontré a mitad de su recámara y a don Benjamín frente a la vitrina, mirando extasiado al oso, al elefante y al camello de juguete. Pita supone que los descubrió de paso al baño, quién sabe en qué momento. Cuando ella volvió de su terapia él ya estaba frente a la vitrina y desde entonces no se había movido. Necesitaba distraerlo y yo llamé. Despacio se volvió hacia mí, hizo una reverencia y dijo, sonriendo: ¡Bienvenidos! Sus amigos, Adela y Benjamín Camarena los invitamos a deleitarse con una fabulosa función de circo. Niños: esta noche verán a tres prodigios de la naturaleza: un oso, un elefante y un camello.
Entonces recordé que había escuchado el nombre de don Benjamín en una serie de debates radiofónicos acerca de las inconveniencias o los aciertos de presentar fieras en los circos. Don Benjamín pensaba que, además de divertido, el desempeño de los animales en las pistas era sorprendente y aleccionador. A quienes rechazaron sus argumentos les recordó que esos animales, por haber nacido o vivido en cautiverio, son incapaces de sobrevivir, y que, sin la compañía humana a la que están acostumbrados, es muy posible que mueran de tristeza.
Esta noche, al verlo dirigir llorando una imaginaria función de circo, pensé que don Benjamín había perdido su batalla y la naturaleza a tres ejemplares magníficos: un oso, un elefante y un camello.
La Jornada, septiembre 11, 2016.
Una falda para cambio de cierre, dos o tres pantalones con las valencianas raídas, un abrigo sin botones. Muy poco trabajo para seis sastres y doña Columba, la patrona, quien por su mala vista dejó de hacer composturas y sólo atendía a los clientes. Con suerte, iban a recoger su ropa después de semanas, pero por lo general la abandonaban: les salía más barata la ropa china, nueva, que las composturas.
Dependemos de la clientela. En aquel momento se redujo mucho y varios sábados recibimos sólo la mitad de la paga. Esto fue causa de que tres compañeros abandonaran el trabajo, entre ellos Roque: buenísimo para el zurcido invisible, toda una especialidad. Quedamos Lolita, Sotelo y yo.
En los ratos libres, o sea todo el tiempo, sólo hablábamos de lo que íbamos a hacer en el momento en que doña Columba tuviera que cerrar la sastrería, cosa inevitable: el desinterés por nuestro trabajo iba en aumento y la situación económica empeoraba. Nunca pensamos que gracias a esto y a que bajamos los precios, el negocio mejoraría. Como dice Sotelo: La gente ya se dio cuenta de que le conviene más una buena compostura que una mala compra.
II
Cada vez nos llegaban más prendas. No teníamos tiempo para hacernos un cafecito en la hornilla, menos para almorzar. Imposible darnos abasto. Empezamos a demorarnos en la entrega de la ropa. (Le prometo que para el jueves le tengo su falda compuesta.) De seguir así íbamos a conquistar título de informales y a perder a la clientela.
En vista a esas posibilidades, Lolita, Sotelo y yo nos pusimos de acuerdo y le dijimos a doña Columba si no sería bueno que contratara más personal. Le pareció que era riesgoso, nada nos aseguraba que la buena racha iba a seguir; además, ella podía ayudarnos. Lolita, como es medio parienta suya, se atrevió a decirle: Tienes mala vista. Sabes muy bien que no puedes ni ensartar una aguja. No se habló más. Al lunes siguiente apareció a la entrada del negocio una cartulina: Se solicita sastre.
Llegaron muchos aspirantes, la mayoría, faltos de experiencia en el ramo; algunos con aliento alcohólico y otras evidencias de malos hábitos. A las mujeres interesadas no les acomodaba el horario porque eran madres solteras o tenían un enfermo a quien cuidar.
Al parecer, íbamos a quedarnos sin la ayuda cada día más necesaria. Ante la preocupación de la patrona, Sotelo dijo que su primo Josué era muy buen sastre. Llevaba desempleado desde que cerraron el taller donde hacía de todo, hasta zurcido invisible. Después de un año, su situación ya era crítica.
Doña Columba le pidió a Sotelo que citara a su primo para el día siguiente. Por buen sastre que fuera necesitaba conocerlo, hacerle una prueba, hablar con él. Sotelo se puso colorado: Ese es el problemita: a mi primo se le dificulta mucho hablar. ¿No puede o no le gusta?, preguntó Lola, que en todo se mete. Nos reímos al oír el comentario de la patrona: ¡Necesito un sastre, no un merolico.
III
Sotelo estuvo en lo cierto: Josué resultó muy buen trabajador y sigue siéndolo. En la mañana, después de saludarnos, se va derechito a su máquina para ocuparse de las piezas que la patrona le encarga componer. Cuando salimos, deja sus cosas en orden y su lugar limpio.
Por su expresión, se nota que Josué se divierte con nuestras conversaciones, pero nunca participa, ni siquiera cuando Lola –que es tremenda– le pregunta si es casado, si tiene novia o cosas por el estilo. Cuando la situación se vuelve incómoda, interviene la patrona: Déjalo en paz y ponte a trabajar. Josué le agradece la ayuda inclinando la cabeza y nada más.
En varias ocasiones he sorprendido a Josué mirando a la patrona. No me extraña. Todavía es guapa. Tiene los ojos de un color muy raro. Una vez nos dijo que por eso sufre de una enfermedad que le impide usar lentes de contacto. Podría ponerse de los otros, pero se niega, aunque eso tenga consecuencias: cuando necesita ensartar una aguja tiene que pedirnos ayuda. A últimas fechas, más que a nadie, a Josué. Lola también lo ha notado. Cuando doña Columba sale al banco, ella le hace a él preguntas maliciosas que lo abochornan. Me harto y le digo que no se meta en lo que no le importa.
IV
Es la una de la tarde y Josué no ha llegado. En cinco meses es la primera vez que falta. Puede ser por varias razones: descompostura del metro, bloqueo de la avenida, enfermedad. Lola piensa en un asalto: a ella la atracan una vez por semana, ya conoce a los raterillos y uno hasta le coquetea.
Me pareció que exageraban: el retraso era de cuatro horas, no de una semana. Doña Columba me pidió que, mientras aparecía Josué, fuera ayudándolo con sus pendientes. Al acercarme a su máquina vi el alfiletero con muchas agujas ensartadas con hilo de todos los colores. No entiendo qué significa eso. En cambio sé que Josué no volverá.
La Jornada, septiembre 4, 2016.
¿Qué haremos con esos cuatro viejos? Preguntarles por qué decidieron ser bailarines y formar un cuarteto. (Es todo lo que sé de ellos.) Los emocionará responder a esas preguntas llenas de recuerdos. Sin embargo, pienso que es mejor partir de lo más personal: sus nombres. Tal vez hasta nos digan si en sus tiempos de gloria usaban algún seudónimo para no comprometer a sus familias. Recuerden que hasta hace relativamente poco se desconfiaba de los artistas.
¿Qué les parece si tomamos como primer entrevistado al viejo que ocupa el extremo derecho de la banca? Los pantalones de paño, la camisa a cuadros y el maquinof le dan aspecto de viejo marinero. Lo desmienten sus zapatos de charol. Por cierto: esa horma picuda ha vuelto a usarse.
A ver, tú; sí, tú, el que está recargado en la pared: acércate y pregúntale su nombre, pero con amabilidad y no como si estuvieras interrogándolo en la comisaría. Si no responde enseguida, no lo presiones. En el momento en que te parezca oportuno, repítele la pregunta. Una palabra jala a otra. Si logras que te responda se animará a contarnos una historia fascinante, de esas que aún no están escritas. Atención: cuando veas que abunda en detalles o se desvía del tema, devuélvelo al redil preguntándole si siempre fue miembro del cuarteto o alguna vez actuó como solista.
Te estás tardando demasiado. Si no te apuras el viejo del maquinof se quedará dormido o se irá. ¿Ves que no me equivoco? Está llegando a la puerta sin que nos haya dicho nada, ni siquiera su nombre.
II
¿Quién habrá tenido la idea de fundar el cuarteto de baile? Me parece que aquel viejo alto, de traje. ¿Notaron que las solapas de su saco son anchísimas y que en el ojal lleva una violeta? A cada momento la acaricia y sonríe: bellos recuerdos. Pienso que está ávido de que alguno de ustedes le dé oportunidad de revivir el momento de su juventud en que sugirió a sus colegas –ahora tan viejos como él– que en vez de pasarse la tarde animando fiestecitas de barrio formaran un cuarteto profesional. ¿Cómo creen que se llamaba?
Tú, el de la chamarrita azul, ¿podrías preguntárselo? Tu interés lo hará sentirse importante. Gana su confianza diciéndole que tus abuelos te han dicho que vieron su cuarteto en una tardeada del Salón Riviera o en el aniversario equis del Salón Colonia. Suena a verdad porque puede ser verdad: habrá muchos abuelos que les hablen a sus nietos de esa experiencia.
Has venido varias veces al taller (tu chamarrita es inolvidable.) Se me ocurre una tarea más complicada para ti: de momento ignoramos cómo se llamaba el cuarteto. Ponle tú el nombre, imagínalo. Haz un esfuerzo. Di lo que se te ocurra y luego se lo comunicas al fundador del grupo. Como estarás equivocado, él te sacará de tu error diciéndote que ellos eran conocidos como los… ¿qué? Piensa rápido antes de… ¡Olvídalo! También se va. Pudo haber sido el personaje de un cuento: El hombre de la violeta en el ojal.
III
Nos quedan dos viejos. ¿Se fijaron en lo mucho que se parecen? Tal vez sean hermanos. Su forma de mantener las rodillas juntas y de mirar al frente me hace deducir una infancia difícil y la estancia en un orfanatorio del que huyeron a los l2, l3 años quizá. ¿Por qué? Puede haber sido por muchas razones, entre otras el exceso de disciplina, la prohibición de bailar, la pésima comida y la necesidad de una vida más libre.
Siguiendo el hilo de la historia que estoy inventando, ¿quién puede decirme adónde se dirigieron al salir del orfanatorio? De entrada eliminen la posibilidad de que hayan ido a la casa de algún familiar que, para no tener que mantenerlos, los reintegraría a su vida de encierro. ¿Se encaminaron a la iglesia? No, a menos que tuvieran vocación religiosa.
Que levante la mano el que dijo: Fueron a un mercado. Como siempre, nadie se mueve. Quien lo haya dicho, acertó: dos niños, en medio de tanta gente, pasarían inadvertidos. Caminando entre los puestos escucharon la música salida de una rockola. Entonces se les ocurrió dar una exhibición de baile para ganarse unos centavos. Bueno, creo que ya que tienen suficientes elementos para interrogar a los viejos. ¿Quién dijo yo? Si no es ahora no tendrán otra oportunidad.
Un momento: creo que murmuran. Se están poniendo de acuerdo para salir. No puedo evitarlo. Si lo hago van a creer que los invité a venir con el propósito de secuestrarlos; pero no es verdad: sólo quería que nos dieran información suficiente para escribir la historia de su cuarteto, si es que en realidad existió.
Por hoy terminamos la sesión. Los espero el próximo domingo. Ojalá que lleguen más animados y colaboren un poquito más. No les digo quién será el invitado a nuestro taller porque quiero darles una sorpresa. Muchas gracias por venir y que descansen. Cuando salgan, cierren la puerta por favor.
La Jornada, Agosto 28, 2016.
ndice. Pág. 3: Viaje al laberinto. Pág. l0: Lentejuelas y llamas. Pág. l3: Papel lustrina. Pág.21: Morralito y secante. Pág. 28: Hombre con navaja.IPág 3. Viaje al laberintoSiempre a punto de que comenzaran las clases, mi madre y yo abordábamos el tranvía rumbo al centro de la ciudad (un maravilloso laberinto de calles) con el propósito de surtir la lista de útiles escolares: juego de geometría –¿para qué sirve el transportador?–, lápices, manguillo, caja de colores, goma, cartulinas, tijeras, papel para forrar los libros y muchos cuadernos: raya, doble raya, cuadriculados, blancos.La desnudez de estas libretas me sugería, al menos, una duda: sin líneas para guiarse, ¿por dónde iba a discurrir mi incierta caligrafía? Sólo de pensarlo experimentaba la misma angustia que sentí al ver, en una función de circo, a un payaso con bombín caminando sobre la cuerda floja.IIPág. 10: Lentejuelas y llamasEl recorrido por las papelerías nos tomaba la tarde entera, entre otras cosas porque íbamos de un establecimiento a otro comparando precios. Al final, satisfecha por la tarea cumplida y el ahorro de unos cuantos pesos, mi madre me invitaba a ver aparadores. Ante su visión, igualadas por el asombro y los sueños, dejábamos de ser madre e hija para convertirnos en dos niñas soñadoras y ansiosas por tener las prendas que lucían los maniquíes: un traje sastre con una flor en la solapa, un vestido recamado de lentejuela.Ya de vuelta a la casa, a instancias de mi madre entrábamos en alguna iglesia para darle gracias a Dios por los favores recibidos y hacerle nuevas súplicas. Mientras ella rezaba, yo me distraía mirando los Cristos, las vírgenes, los santos, los arcángeles y el infaltable cuadro de las Ánimas del Purgatorio, hundidas en la desesperanza y el fuego.Por más que me impresionaran, procuraba olvidar lo más pronto posible aquellos rostros crispados por el sufrimiento; en cambio, protegía celosamente el recuerdo de la maniquí vestida de tafeta, condenada a la sonrisa eterna y a quedarse para siempre dentro de una hornacina de cristal.IIIPag. 13: Papel lustrinaEn medio de todos sus quehaceres, mi madre se imponía la tarea de forrar mis libros y cuadernos. Acodada en la mesa, la miraba doblar los pliegos de papel y después reducirlos a la medida conveniente. Hacía el trabajo despacio, en silencio, sonriendo a veces. Nunca me atreví a preguntarle cuál era el motivo de su contento, pero supongo que el recuerdo de sus días de escuela.Al anochecer, dispersos sobre la mesa, los libros y cuadernos recubiertos con papel lustrina de distintos colores se veían como un pequeño jardín salpicado con rosas de la infancia.IVPag l8: Morralito y secanteNinguno de los niños que eran mis vecinos iba a la escuela con mochila. Todos llevábamos nuestros útiles en morralitos de cotí que nos hacía Rebeca, la vecina, a cambio de nada. Durante el tiempo que se tardaba en la confección, el piso de su cuarto se veía alfombrado con pequeños sobrantes de tela. De entre ellos podíamos elegir los más vistosos y apropiados para hacer nuestros secantes.Confeccionarlos era muy divertido, empezando por empalmar las telas de mayor a menor. Para conservar esa disposición necesitábamos un botón. En mi caso, lo elegía de entre los muchos que guardábamos en una caja de zapatos. Al revolverlos para tomar el que me parecía más bonito, los botones entrechocaban y producían un rumor muy especial.Hecha la selección, armada de aguja e hilo, me sentaba en un banquito para unir con el botón los trozos de cotí. Mientras lo hacía, mi madre vigilaba que me pusiera bien el dedal y manejara la aguja con cuidado para no lastimarme. Sus advertencias eran inútiles, porque tarde o temprano me aparecía una gota de sangre en el índice. ¿Te duele?, se apresuraba a preguntarme. Yo le mentía diciéndole que sí, y mucho, sólo por el ansia de sentir su abrazo y escuchar sus frases de consuelo.VPag. 24: Hombre con navajaParece que la oigo: No es necesario que hagas eso. La niña tiene su sacapuntas. Sí, acababan de comprármelo: era cuadrado, amarillo, transparente y supongo que muy eficaz, pero no iba a usarlo: prefería que mi padre le sacara punta a mis lápices.Me encantaba verlo desbastando la madera del lápiz con su navaja hasta que al fin le aparecían una especie de golilla y la punta gris, como de azogue. Para comprobar que estuviera en condiciones de usarse, mi padre dibujaba su nombre en un trozo de papel. Conservé algunos entre las hojas de mis cuadernos. Por desgracia los perdí; en cambio, conservo el recuerdo de aquella escena. Si fuera un cuadro lo titularía Hombre con navaja.La Jornada, Agosto 21, 2016.
El automóvil gris era pequeño. Aún me sorprende que hayamos cabido todos en él. Cuando digo todos incluyo al tío Mariano, un auténtico sobreviviente. Imposible llamar de otra manera a quien logra reponerse de una neumonía, un choque, la caída desde un primer piso y la violencia de su amante. En el último pleito Irene le arrojó una cafetera y le pegó en la cabeza.
El hecho conmocionó a sus vecinos. No recuerdo cuál de todos fue a avisarnos que Irene había salido del edificio gritando insultos y que don Mariano –como le decían– estaba a media calle, sangrante, en camiseta y sin zapatos. Acudimos a verlo. La costra roja que le embetunaba media cara me recordó las manzanas caramelizadas que iba a vendernos al barrio un dulcero ambulante.
Para huir de los curiosos, entramos en el departamento. Estaba en completo desorden y por todas partes se veían fotos hechas pedazos. Mi tío los levantaba uno por uno con intención de unirlos pero al ver que era imposible reconstruir las imágenes, los arrojaba al suelo. Por lo menos logré salvar mi camarita, dijo tocándose la frente. Entonces lo comprendimos todo.
No quiso que lo lleváramos con el doctor, pero aceptó que una vecina le limpiara la herida con algodón y agua oxigenada. El desinfectante, al mezclarse con la sangre, producía un ligero burbujeo que de inmediato se esfumaba. Ojalá que hubiera sucedido lo mismo con la angustia de mi tío ante la destrucción de sus fotos y la ruptura con Irene.
II
El conflicto entre Irene y mi tío resultó, además de preocupante, muy inoportuno. Estábamos a punto de salir a nuestras primeras vacaciones en años. Las planeamos durante semanas y las concebimos como una aventura sin programa ni paraderos fijos. Imaginamos soluciones para cualquier obstáculo, menos para los problemas sentimentales del tío Mariano y su consecuente depresión. Imposible dejarlo solo en esas circunstancias, así que optamos por invitarlo.
Al principio él se negó. Dijo que no quería estorbarnos pero todos nos dábamos cuenta de que lo anclaba la esperanza de que Irene regresara. Inspirados por el temor de que eso ocurriera –en el departamento quedaban muchas cosas que la bruja podría arrojarle a mi tío– desplegamos toda clase de argumentos hasta que al fin lo convencimos de que viajara con nosotros.
Al siguiente domingo pasamos a recoger al tío Mariano a las seis de la mañana. Por equipaje llevaba una maleta con lo indispensable y su vieja cámara fotográfica. La adoraba. Se negó a ponerla en la cajuela para evitar que sufriera una avería. Por complacerlo, nos replegamos al máximo en el coche.
III
Desde el principio el viaje fue divertido. Salvo algunos pequeños contratiempos –como quedarnos sin gasolina a la mitad de una carretera– todo iba resultando muy bien.
Hacíamos paradas en pueblitos que eran más bien rancherías, en centros artesanales, en lugares típicos, en parajes hermosos y, desde luego, en los mercados. Sin tener que enfrentarse a la impaciencia de Irene, mi tío se demoraba tomando fotos que a su regreso iba a revelar en el cuarto oscuro montado en la azotea.
Nuestra aventura era divertida pero también fatigosa. Las incomodidades empezaron a causarnos estragos. El primero en confesarlo fue el tío Mariano. Pidió a gritos un baño y una cama. Estuvimos de acuerdo con él. En el siguiente pueblo nos detuvimos y le preguntamos a un policía por un hotel. Nos sugirió La Enramada porque era limpio, barato, seguro y además el único. Sin dudarlo nos dio la dirección.
En pocos minutos llegamos al hotel: entrada de arcos, sendero de lajas, pisos de ladrillo, helechos en los corredores y en el centro de todo un jardín con un pozo como de utilería. En la recepción nos registramos ante un empleado somnoliento y el parloteo de dos pericos.
Después de dejar las maletas y asearnos, bajamos al jardín. Allí nos esperaba el tío Mariano, armado de su cámara, listo para tomarnos fotos. Las conservo. En la primera serie que nos hizo aparecemos todos recién bañados, muy juntos, y a nuestras espaldas, una camarera sonriente que se detuvo a mirar la escena y quedó incluida en las fotos.
En aquel momento no sabíamos que esa mujer se llamaba Eloísa y que había sido el amor juvenil de mi tío. Él la reconoció en el momento de revelar el rollo. Nos lo dijo el mismo día en que nos manifestó su decisión de renunciar a su trabajo en la ferretería y a todo lo de aquí para volver al pueblo en busca de Eloísa: Si la encontré, después de tantos años, fue por algo.
El proyecto parecía tan riesgoso como el de aquellas vacaciones que planeamos sin programa ni paraderos fijos. Por fortuna en ambos casos todo salió bien. Eloísa y mi tío están juntos. Ella sigue trabajando en La Enramada y él atiende su estudio fotográfico: el único que hay en el pueblo de N. Por órdenes de mi tío aún mantengo en secreto el nombre del lugar, pero podría llamarse Nuevo Paraíso.
La Jornada, agosto 7, 2016.
El doctor me dijo que si quería salir a fumar, ¡adelante! No lo haré, pero le agradezco que haya entendido cómo me siento. Es natural que esté nervioso. Si te encontraras en mi situación, lo estarías también. A tu modo. Te hablo porque sé que mi voz te tranquiliza y porque ya no habrá otra oportunidad de conversar contigo.
Nunca pensé que despedirme de ti iba a afectarme tanto. Es más, cuando llegaste a mi casa deseaba que te fueras lo antes posible. Quería recuperar mis espacios, mis rutinas. Con tu presencia cambiaron mucho. No te lo estoy reprochando. Te lo digo para que sepas en qué condiciones apareciste en mi vida y cómo la modificaste.
Tocan. Si es el doctor le diré que voy a llamarlo cuando estemos listos.
II
Aunque sabía mucho de ti y varias veces nos encontramos en calle y en el parque, nunca imaginé que viviríamos juntos, que ibas a necesitarme. Corrijo: que íbamos a necesitarnos. ¿Sabes por qué empezó todo? Porque se te ocurrió largarte justamente dos días antes que Palmira y Renato se mudaran a Querétaro. Los recuerdas ¿no? Eras como de su familia. Al menos eso me decía Palmira cuando conversábamos mientras te veíamos correr o saltar.
Renato te demostraba su amor ejerciendo el control con una mezcla de afecto y severidad. Me consta por el tono con que te prohibía hacer cosas dañinas para tu salud o te ordenaba detenerte antes de atravesar la calle. Sus esfuerzos por educarte resultaron inútiles a la hora en que te colaste por la puerta que los cargadores habían dejado entornada y huiste. ¿Por qué? Palmira y Renato te lo habían dado todo y en su nueva casa de seguro te reservaban un buen espacio.
¿Oíste? Es el doctor de nuevo. Se ve que tiene poca experiencia en esto, de otro modo entendería que quiera estar a solas contigo unos minutos más para que te explique por qué te traje aquí. Decidirlo me costó mucho trabajo y me hace sufrir pero sé que la peor parte la llevas tú. Espérame, hablo con el médico y regreso.
III
Ya se fue con su tapabocas y su jeringa. Antes, me advirtió que no es bueno prolongar la situación. Entre más pronto terminemos será mejor. Para él es muy fácil decirlo porque no siente el vacío que se me está formando en el pecho, donde tú tienes la herida. Es profunda. Nadie se explica que sigas vivo. Otro en tu lugar habría muerto al recibir el golpe.
Fue terrible. Cuando te vi ensangrentado pensé que estabas deshecho. No me atrevía a levantarte por temor a que una parte de ti pudiera desprenderse como la hoja de un árbol. En el parque está tu preferido. Cada vez que lo mire recordaré el primer día en que tuve que sacarte de paseo por la mañana y por la noche.
Regresar contigo a casa, después de haberlo hecho tantas veces solo, fue un alivio, un regalo de tu parte. Lo disfruté a medias porque pensaba que, mientras yo me sentía feliz, Pamela y Renato estarían extrañándote.
Los llamé al teléfono que me dejaron. Me contestó una grabadora en inglés, pero dejé mensaje: Apareció sano y salvo. Está en mi casa. ¿Cuándo vendrán por él?
No te ofendas. Hice la pregunta porque era lo correcto, después de todo habías crecido con ellos, representaban tu familia, mientras que yo no era más que un simple vecino que sabía de tu desaparición y tuvo la fortuna de encontrarte en el cubo de la escalera, frente a mi departamento. ¿Qué iba a hacer? ¿Dejarte solo, con hambre y frío, asustado? Imposible. Recuerdo que te invité a pasar y te dije: Te quedarás aquí mientras Pamela y Rodrigo vienen a recogerte.
Entraste en mi casa con expresión de no romper un plato pero enseguida te adueñaste de todo: el tapete de la entrada, el canasto de la ropa sucia, el revistero, mi cama; para no hablar de mis toallas que se convirtieron en un colchón mullido y delicioso donde soltabas tus repugnantes flatulencias. En castigo a tus desahogos te metía un periodicazo en el lomo y te gritaba: Favor de cerrar el escape, compadre. Divertido, me reía de mi pésimo chiste.
Lo estoy repitiendo y no siento ganas de reírme. Quiero llorar. No debo hacerlo. Tengo que comportarme como un adulto responsable de sus actos: si le pedí ayuda al doctor fue porque no quiero verte el resto de tu vida gimiendo, arrastrándote o inmóvil, mirando pasar la vida desde la ventana. No mereces tal infierno.
Ya volvió el médico. Le diré que pase. No te asustes: sólo te dará un piquetito. Te quedarás inmóvil. Pensaré que duermes. Esta noche no regresaremos juntos a mi departamento. Elegiré un camino largo para retrasar el momento de encontrarlo vacío. Me esperan semanas terribles. Habrá momentos en que no pueda más y te llame: Negro, Negro lindo, perro maravilloso ¡ven! Luego, poco a poco, quizá me acostumbre a tu ausencia.
La jornada, julio 31, 2016.
Llegó el momento en que nuestro único tema de conversación eran los frecuentes asaltos en los puentes peatonales, los alrededores de la fábrica y sobre todo en las micros. Las víctimas –compañeros de trabajo o conocidos del rumbo– se desahogaban contándonos al detalle su experiencia: desde la aparición de los ladrones hasta el momento en que se esfumaban llevándose su botín: dinero, celulares, relojes, medallitas, pulseras, bolsas, chamarras. ¡Todo!
Nunca faltó quien, a modo de consuelo, le dijera al perjudicado: Dale gracias a Dios de que los infelices nada más te quitaron la cartera y no la vida. No era exageración: sabíamos de varias personas muertas por defenderse. El caso más estremecedor era el del niño que había recibido una descarga fatal por negarse a que le robaran su chamarra nueva. Puestas en el caso de la familia, nos peguntábamos si habría podido recuperarse de semejante pérdida. Imposible. Tal vez sería distinto si la enfermedad o un accidente hubieran motivado el deceso; pero una bala…
II
A principios de mes hubo otro asalto. Lo cometió un hombre encapuchado. Provisto de un cuchillo, fue despojando a los viajeros que lo obedecían con la mirada baja y en silencio. Cuando llegó al fondo de la micro, el ocupante del último asiento se metió la mano al bolsillo de la chamarra pero en vez de extraer la cartera sacó una pistola y golpeó en la cabeza al delincuente.
Los pasajeros, estimulados por esa reacción, se levantaron de sus asientos y, con los puños dirigidos hacia el malhechor, empezaron a gritar amenazas. De una bofetada, una mujer lo despojó de la capucha y el empistolado le asestó otro golpe en la cara.
Nos enteramos de todo porque Carmela viajaba en esa micro. Ella pudo ver el hilo de sangre escurriendo por la frente del ladrón: Era muy joven, no tendría ni veinte años. Asustado, pálido, le temblaba la mandíbula y no entendimos lo que dijo. Uno de los pasajeros gritó que ya era hora de darles su merecido a esos malditos capaces de todo, hasta de matar a un niño sólo para quitarle su chamarra nueva. La historia conocida acabó de enardecer los ánimos. Volvieron a oírse gritos: ¡Justicia! ¡Venganza!
III
Según nos dijo Carmela, a partir de ese momento las cosas sucedieron muy rápido. El hombre armado le ordenó al chofer cerrar la puerta de la micro y encaminarse despacio hacia el tiradero. (Todos sabían lo que llega a ocurrir en ese sitio. No hubo necesidad de explicaciones.) Una muchacha embarazada propuso que mejor fueran hasta el módulo para entregarle el ladrón a la policía.
A decir de Carmela: Nadie estuvo de acuerdo. Un hombre con el overol de la cerería La Concordia se opuso terminantemente porque iba a pasar lo mismo de siempre: los uniformados subirían al delincuente en su patrulla y a medio camino rumbo a la delegación lo dejarían libre a cambio de mordida. Ya nadie tuvo dudas acerca de lo que sucedería.
De pronto Carmela se volvió hacia otro lado y nos confesó que se sentía avergonzada porque en aquellos momentos: Ya sólo pensaba en que iba retrasada. Necesitaba que la micro volviera a su ruta para que yo pudiera llegar puntual a la fábrica; de otro modo tendría que reponer el tiempo y quedarme trabajando hasta la noche mientras mi hijo me esperaba en la casa de Chaya. Ella me lo cuida, pero nomás hasta las seis porque luego se va a trabajar.
Pensando en eso, Carmela le dijo al chofer que iba a bajarse. Él no la oyó porque lo tenían aturdido las amenazas de los viajeros contra el ladrón y los gritos de éste jurando por su madrecita santa que era su primer robo y no volvería a cometer ningún otro.
Carmela se estremeció al recordar la decisión con que el hombre armado puso la pistola en el pecho del asaltante y lo sentenció: Esta vez no te escapas. Aquí se termina tu historia. Luego le ordenó al chofer que se detuviera. Todos sintieron el enfrenón y se miraron. El del overol fue el primero en saltar a la carretera. Alguien empujó al acusado. Al caer, sus pies levantaron una nube de polvo. Sus captores lo rodearon y siguieron golpeándolo una y otra vez, hasta llegar a la curva donde la basura se abulta como un cerro.
Carmela, llorando, nos dijo que vio al ladrón hincarse suplicante. El primer golpe lo hizo tambalearse; el segundo, caer. Cuando estaba en el suelo recibió puntapiés en el pecho y en la espalda. El hombre armado lo obligó a levantarse. Al muchacho se le doblaban las piernas y retrocedió tratando de evitar la lluvia de golpes. Carmela gritó que ya era suficiente. El del overol se volvió hacia ella: Diría lo mismo si el niño que este infeliz asesinó hubiera sido su hijo. El ladrón juró que no sabía nada de eso, miró a Carmela y le pidió que abogara por él.
¿Y qué hiciste? En vez de responderme, Carmela negó una y otra vez con la cabeza, como si quisiera desprender la escena de su mente. Además, quería hablarle a su hijo por teléfono. Le aconsejamos que, antes, se calmara. Sonia le ofreció un té con miel. En el momento en que Carmela recibió la taza vi su mano derecha ensangrentada.
La Jornada, julio 24, 2016.
Llevaba años de no ir por Todosantos. La calle está irreconocible y más atestada de vendedores ambulantes y basura. Como era de esperarse, Santa Brígida permanece en pie. En el atrio, que aún es refugio predilecto de los menesterosos, no vi al trompetista mixe con su niño violinista. A todas horas interpretaban lo mismo: Dios nunca muere. ¿Seguirán tocando juntos? No lo creo. Pienso que el hombre murió de borracho y que el niño –ya todo un joven– emigró al norte. Ojalá que no haya olvidado la música ni su lengua. Sonaba muy bonito, como trino de pájaros.
El Hotel Cairo desapareció. En su lugar hay un gimnasio donde se imparten clases de zumba y danza polinesia. La joyería Cleopatra es depósito de cervezas y el taller mecánico imprenta. La fonda de Genoveva tiene la cortina bajada. En el quicio vi a una muchacha multicolor vendiendo un método para aprender inglés. Mientras ella miraba arrobada la pantalla de su celular, una grabación repetía las mismas frases a ritmo de bostezo: “ ¿How are you?” “Fine, thank you. My name is Lupita: a mexican girl.”
II
La vecindad donde viví y era conocida como el Avispero, es una ruina que funciona como plaza comercial. Sobre algunos puestos leí carteles con la misma demanda: remodelación o reubicación. Sea cual fuere el arreglo a que lleguen los comerciantes, del Avispero –de su fantasma– no quedarán ninguno de los detalles que de milagro sobreviven: la fuente (convertida en basurero), tramos de herrería y las escaleras que conducen a la azotea.
Allí vivían dos perros muy bellos: Rambo y Killer: buenos guardianes, feroces cuando era necesario. Don Juan Bosco Malo –el poeta– les tenía un miedo terrible, pero se lo aguantaba con tal de subir al departamento que fue de la señora Bona von Bonn. Era muy bonita y se vestía de una manera llamativa. La última noche que la vi llevaba una camisa de tigre, pantalones entalladísimos y pulseras en los tobillos. Al día siguiente la encontraron muerta en su departamento: el 707. Por la forma en que todos en el Avispero comentaban el hecho, creo que se suicidó.
III
No se lo dije a nadie, pero su muerte me causó mucha pena. Cuando Joaquina, la portera, no podía ir a comprarle sus cocas, doña Bona me mandaba al estanquillo. Al volver ya me tenía mi propina y algo de la comida que hubiera en la casa. Allí todo estaba en desorden. En el baño, un pez gordo, disecado, colgaba del techo. Olía horrible, pero doña Bona se negaba a tirarlo porque, según ella, le traía muy hermosos recuerdos de la semana que pasó en Veracruz filmando una película que seguía enlatada como sardina. Como si siempre fuera nuevo, nos reímos de ese chiste infinidad de veces.
Doña Bona sufría mucho de jaquecas. Sólo se le quitaba tomándose una coca y dos aspirinas. Una vez que estaba buscando con qué abrirle el refresco, me hizo de repente una pregunta rarísima: Niña: ¿te has puesto a pensar qué hacen las casas cuando las dejamos solas? Dije lo primero que se me ocurrió: Los cuartos se cambian de lugar. ¿Para qué? No supe qué contestarle y se me llenaron los ojos de lágrimas: recordé que mi padrastro, si no le respondía pronto, me amenazaba con romperme la cara.
Creo que doña Bona adivinó mis pensamientos porque me dijo: Tatiana, prométeme que siempre que estés triste o tengas miedo vas a venir a verme. Si no me encuentras será porque fui a entrevistarme con algún productor de cine, pero déjame un papelito debajo de la puerta.
Muchas veces fui a refugiarme al 707, sobre todo cuando había fiesta en la vecindad. Todas acababan en gritos y golpes. Casi siempre mi padrastro era el que empezaba el pleito. Un vez estuvo a punto de matar a Rafa –el eterno enamorado de Karen, una de las gemelas que se ahogó en un paseo–; otra noche, de puro coraje porque mi mamá no le abrió rápido, estrelló su camioneta contra el portón de la vecindad y se metió hasta la fuente.
IV
Muchos en el Avispero pensaban mal de doña Bona. Unos, por su manera de vestirse, no la bajaban de puta; otros, por su forma de ser, la veían como loca. Ni una cosa ni la otra: sólo era una persona diferente. Cuando tenía problemas –bastante seguido, por cierto– se dedicaba a dibujar flores, a aprenderse canciones o a leer en voz baja un librito forrado con papel de periódico.
Cuando, semanas después de su muerte, el administrador ordenó que desocuparan el 707, vi el librito tirado junto a la cama de la señora Bona. Lo levanté: Poemario. Autor: Juan Bosco Malo. Ejemplar único dedicado a la Diosa de la Noche. En ese momento entendí a qué se debían las frecuentes visitas de don Juan Bosco al Avispero. Hizo la primera cuando alguien le informó que Bona había muerto y el 707 estaba desocupado.
¿Dónde estará el poeta Malo? Desapareció, al igual que los otros habitantes del Avispero. El hermoso edificio que antes fue palacio, claustro, beaterio, hospital, escuela de oficios para niñas, salón de baile, manicomio, hospicio, lupanar, vecindad, ahora es una ruina más.
La Jornada, julio 17, 2016.
Señora, créame: a nadie le importó lo que estaba diciendo. Me oían como si les hablara en otro idioma. Varias veces tuve ganas de quedarme callado pero seguí hablando. A pesar de mis emociones, creo haberme expresado bien, sin exageración, en los términos necesarios. No me califico de orador ni muchísimo menos, pero cuando abro la boca procuro tener muy claro lo que voy a decir. En este caso –me refiero a lo que acababa de ocurrirme– lo sabía muy bien. Es más, en todo el viaje de regreso estuve pensando en las palabras y el tono que iba a emplear cuando les dijera a mis amigos lo que me sucedió.
Ellos me pidieron que al volver los llamara para reunirnos. Estuve de acuerdo. Deseaba compartirles la experiencia de un viaje que aplacé durante años. No fue como la había imaginado, de encuentro, sino todo lo contrario: de pérdida. Aún así quise comunicárselas por la misma razón que les he participado tantas otras: porque somos amigos. No me entendieron. Lo supe por sus reacciones: unos me escucharon con una sonrisita burlona o incrédula –tal vez ambas cosas–; otros me preguntaron si seguía tomando mis antidepresivos y si estaba durmiendo bien. No faltó quien se quedara mirándome en busca del punto en mi cabeza donde supone que está incubándose mi locura.
II
Nunca antes habían actuado de esa manera. Mis amigos siempre se mostraron solidarios conmigo ante todas las pérdidas, aun las más pequeñas: cuando no los lentes, las llaves, la pluma, mi cartera, un botón, mi credencial, mi periquito australiano. Se llamaba Pachucho. Señora, ¿se imagina lo que fue dar con él? Un trabajo de todos los diablos, pero lo encontraron. ¿Sabe en dónde? Dentro de una olla de peltre en la cocina de mi casa. Jamás se me ocurrió mirar allí.
A veces uno busca algo, se angustia, y en medio de la desesperación no se da cuenta de que lo que supone extraviado está a la vista, a un metro de distancia. Al menos en mi caso, pienso que esa conducta surge del temor a olvidar que sentimos los viejos, y a la falta de confianza en nuestras facultades.
Respecto a la pérdida que acabo de sufrir no caben esas justificaciones. ¡Lástima! Sería mucho más fácil y menos doloroso achacar el extravío a motivos naturales, pero no es así. El hecho es concreto y lo digo con todas sus letras: perdí mi pueblo, ese del que salí cuando tenía cinco años y al que pude volver con la imaginación todas las veces que me sentí perdido, solo, arrojado de un mundo que a veces no comprendo.
Aquel retorno imaginario, tan estimulante, ya es imposible. De mi pueblo no queda nada: ni tapias, ni muros blancos, ni el empedrado, ni las ventanas con barrotes, ni la zapatería con una changuita vestida columpiándose en el aparador, ni la cantina del Diablo, ni El Resbalón, ni la casa de las Martínez, ni los árboles de clavo en el zócalo, ni la fuente en el Pueblito –el otro jardín.
Tal vez hice mal en volver, pero tenía que hacerlo, aun a sabiendas de que no iba a encontrar a familiares o conocidos. Los que no emigraron están sepultados en el panteón. No me atreví a visitarlo, pero lo recuerdo árido, con la reja caída, hierbas silvestres entre las tumbas y un pirul con las ramas bajas que daba sombra a perros esqueléticos, indiferentes al goteo de bolitas rojas sobre sus lomos magullados.
III
No me malinterprete, señora. Que le haya dicho que no queda nada de mi pueblo no significa que una bomba atómica lo haya pulverizado. No, el pueblo está allí, donde estuvo y estará siempre, sólo que yace deforme, asfixiado por algo así como una inmensa costra integrada por casas divididas, interminables hileras de establecimientos donde se exhiben los mismos productos chinos, refaccionarias, puestos miserables, comederos, pollerías. Contribuyen al nuevo rostro del pueblo casas de cambio –¡Dólares!–, una agencia de teléfonos celulares, un café-internet y uno o dos restaurantes que ofrecen un menú de pizzas y hamburguesas.
IV
Cumplí el compromiso que hice con mis amigos antes de irme. Al regresar me reuní con ellos para hablarles de mi experiencia. Ya le dije, señora, que reaccionaron como no imaginé: con indiferencia, burla, suspicacia. No esperaba que me quitaran la sensación de pérdida (porque eso nadie podrá hacerlo), sólo quería que me ayudaran a entender o a aceptar un hecho que significa para mí algo tan doloroso como ver morir otra vez a los seres queridos.
V
Mientras hablaba con usted, señora, recordé que por encima de todo lo que asfixia al antiguo pueblo quedan la torre de la iglesia, el quiosco, troneras en lo alto de un muro espeso, un portón con herrajes, la entrada a la botica, la Soledad, las nubes pasajeras y los tordos. Con esos elementos me bastará para reconstruir mi pueblo imaginario.
La última noche que pasé en mi anterior departamento fue terrible. Me afectaba tener que dejarlo y, además, era irritante caminar entre el desorden de cajas en donde había empacado la mayor parte de mis efectos personales. Faltaban los que tenía en el ropero de copete: regalo de mi prima Isabel. Subirlo a mi departamento, en el cuarto piso, resultó una auténtica odisea; sería otro tanto cuando lo bajaran para entregárselo a su nuevo dueño: don Gonzalo, el anticuario de Ferrocarril de Cintura, a quien conocí por casualidad.
Andaba por su rumbo buscando un consultorio de medicina tradicional. Nadie supo darme razón. El dependiente en una miscelánea me sugirió que le preguntara al dueño del bazar, don Gonzalo. Lo encontré, muy abstraído, pintando un retablo.
Lo saludé y me miró sin esconder su fastidio. Aun así, le pregunté por el consultorio. Hace tiempo lo quitaron. Su tono y la prontitud con que volvió a su trabajo eran señales de que no iba a contestar más preguntas. Era inútil seguir allí pero algo me retenía en el bazar: dos cuartos de techo bajo y paredes muy gruesas. La pintura azul, carcomida, dejaba al descubierto tramos de adobe. Pensé en voz alta: Este edificio debe ser viejísimo. No sé, pero de seguro algo más que yo.
La broma de don Gonzalo me dio confianza y me puse a ver la confusión de objetos y muebles entre los que sobresalía una vitrina cerrada llena de miniaturas. ¿Podría verlas? Si usted no lo sabe, ¿cómo voy a saberlo yo? fue la respuesta.
II
Nunca pensé que aquel absurdo intercambio de palabras sería el principio de una larga y extraña relación a la que no puedo llamar amistad. Menos imaginé que al cabo de los años don Gonzalo acabaría por comprarme el ropero de copete que me regaló mi prima. Antes de irse a vivir a León con su esposo intentó vender el mueble. No encontró interesados y decidió heredármelo.
El ropero no combinaba en absoluto con mi mobiliario, pero lo acepté gustosa, sin pensar cómo iba a subirlo a mi departamento, ni si tendría suficiente espacio para sus dimensiones. Después de muchos desplazamientos y de oír las bromas de los cargadores, acabé por cederle buena parte de mi recámara. Allí estuvo cinco años y de allí salió un día después de mi mudanza. (La portera me hizo el favor de vigilar su traslado al camión que contrató don Gonzalo.)
III
Cuando dejé mi departamento ya no quedaban inquilinos en el edificio. Fui la última en salir, y eso porque el administrador me dio como último plazo un mes para entregarle las llaves. Presionada, me dediqué a buscar otro. Vi muchos: todos diminutos y carísimos. Al fin encontré éste.
La mañana que firmé el contrato me di cuenta de que en mi nuevo domicilio no iban a caber todos mis muebles. Algunos los regalé a un asilo; otros, por las carreras, los malbaraté. Llegó el momento en que sólo me quedaban algunos trastos, la cama y el ropero de copete. Llamé a don Gonzalo. Fue a verlo y decidió comprármelo en lo justo. Estuvo de acuerdo en mandar por él un día después que yo me hubiera ido, de lo cual iba a informarle la portera.
Dediqué las últimas horas de mi estancia en el departamento a sacar lo que tenía guardado en el ropero. Debí vaciarlo antes pero me lo había impedido cierto miedo de hallar en sus entrepaños y cajoncitos algo más que la ropa y los accesorios que muy rara vez usaba: recuerdos. Al fin me sobrepuse a mi ridículo temor.
Giré la llave, se abrió la puerta y del ropero salió un aroma inconfundible a Heno de Pravia. (Con una pastilla de jabón y unas gotitas de perfume evité el triste olor a guardado.) Mis dedos, al rozar la tela o la madera producían rumores. No pude soportarlos. Abrí la ventana: bendije el ruido ensordecedor de la calle tantas veces maldecido por mí.
IV
Cuando pensé que no quedaba nada más en el ropero descubrí en el fondo una sombrilla de encaje palo de rosa. Era de Isabel. Al desplegarla volví a ver a mi prima, muy niña, amparada por su sombra cuando los domingos íbamos todos a la misa de doce, o salíamos de paseo a algún campo cercano, o nos deslizábamos por los canales en una trajinera. En todos aquellos momentos Isabel nos miraba desde algún punto, y siempre bajo la sombrilla para impedir –según decisión de su madre y nuestra abuela– que el sol pudiera manchar su cutis de porcelana.
Isabel fue una niña notable por hermosa. Nuestros parientes se referían a ella como a la blanquita de la familia y la más linda. Todos opinaban que era necesario proteger esos dones prohibiéndole el sol y evitándole los accidentes propios de los juegos infantiles.
Ante el recuerdo, por primera vez me di cuenta de lo monstruoso e inhumano que había sido aquel procedimiento. Horrorizada, devolví la sombrilla a su escondite. Cuando la descubriera, don Gonzalo iba a imaginarse muchas cosas, pero nunca que un objeto tan bello y delicado hubiera sido la prisión de una niña.
José vino temprano para decirme que le había salido un flete a Toluca y regresará tarde. No me gusta que maneje en esa carretera, y menos cuando llueve. Le di su bendición y me quedé viéndolo alejarse en la camioneta que le presta su tío.
Me entristeció pensar en mis hijos solitos en la casa, esperándonos. Lo bueno es que mi vecina les da sus vueltas, pero no es lo mismo a que estén conmigo. Guardé rápido mis moldes. Ya estaba lista para irme cuando se soltó el aguacero. Imposible salir. Llamé a mis hijos para avisarles que iba a tardarme un poquito. Me contestó Lucio. Lo noté raro. ¿Estás llorando? Mi hermana me pegó. July le arrebató el teléfono para darme su versión del pleito: Sí, le di un guantón porque me gritó cosas bien feas. ¿Pues qué le hiciste? Nada más le dije que siempre no vas a llevarnos de vacaciones y se enfureció.
Le recordé que ser la mayor no le da derecho a pegarle a su hermano, y me salió con que todo el tiempo le doy la razón a Lucio nada más porque es chiquito. Mentira: no tengo favoritismos. No quise discutir, sólo le dije que por ningún motivo fueran a salirse a la calle.
II
Mis compañeras estaban en la cocinita donde comemos, esperando que dejara de llover. Como siempre que nos reunimos, hablaban de sus problemas: Carmela, de que la han robado tres veces en el puente; Olga, del temor a que sus hijas anden en malas compañías; Rosa Elena, de lo caro que está todo; Santa, de que ya no soporta a sus nuevos vecinos. Como no decía nada, Carmela me preguntó por qué estaba tan callada.
–Lucio y July se pelearon otra vez. Los pobres se quedan mucho tiempo solos, no dejo que salgan ni al patio a jugar y su única diversión es la tele. Se aburren y por cualquier babosada se agarran. A lo mejor sería distinto si hubiera más niños en la casa, ¿no crees, Rosa Elena?
–No. Siempre es igual. Tengo el mismo problema que tú, y eso que vive conmigo una tropa: mis cuatro niños y el hijo de mi hermana Karla. Ella, como trabaja en dos lugares, no puede atenderlo. Los escuincles a cada rato se pelean. Ha de ser porque están muy apeñuscados en el cuarto…
–Por eso es necesario ir con los niños de vacaciones, aunque sea pocos días, a un sitio donde puedan correr, meterse a una alberca, sentirse un poquitito más libres.
–Sí, Olga, pero sabes que muchas veces, aunque uno quiera llevarlos de paseo, es imposible. El dinero no alcanza para los gastos del diario, menos para hotel, pasajes y todo lo que se ofrece estando fuera.
–Y donde que los niños son tan antojadizos: lo quieren todo.
–Ni me lo digas, Carmela. Cuando van conmigo a la panadería no falla que me digan: Cómpranos un helado, una pizza… Siento feo de no poder darles gusto y por eso mejor ya no los saco.
–Ay, Rosa Elena, tampoco es para tanto.
–No exagero, Carmela, digo la verdad. Sabes que en el taller andamos mal. Esta temporada tuvimos muy pocos pedidos de juguete. Desde hace tres años no hay aumento de sueldo y las cosas están mucho más caras. Así, ¿quién va a pensar en vacaciones? ¡Nadie! ¿Por qué me miras, Santita? ¿No me crees?
–Pienso como tú: estamos de la chingada. Así y todo voy a llevar a mis hijos de vacaciones. Lo hago por ellos, pero también por mí. Quiero disfrutarlos, que convivamos, porque casi no los veo. Cuando salgo a trabajar todavía es de noche y cuando vuelvo ya anocheció. Llego tan cansada que les doy de cenar y me acuesto. Así que ya se los dije: Niños: nos vamos de vacaciones.
–Santa, ¿no me habías dicho que te dieron el préstamo?
–Ay, Carmela, ¿qué no conoces al patrón? Aparte de negármelo se enojó porque se lo pedí. No me importa. Decidí que nos vamos de vacaciones, ¡y nos vamos! Sacaré el dinero poniendo una venta de garaje. Así le hizo mi comadre en diciembre y con lo que ganó pudo llevar a sus hijos a Tequisquiapan.
–¿Y qué vas a vender, Santita?
–¡Todo, Olga, todo! Mi lavadora vieja, la ropa y la herramienta que me dejó Manuel cuando se largó, la silla de ruedas que usaba mi papá y hasta mi vestido de novia. Por ese me darán al menos 300 pesos. Está lindo, todo blanco.
–Ay, Santa, no vayas a salirnos con que te casaste virgen.
–No, Rosa Elena, ¡para nada!, pero hacía milagritos. Oigan, ya no llueve. Vámonos antes de que caiga otro aguacerazo. Y tú, muñeca, oye lo que te digo: haz tu venta de garaje para que puedas llevar a Lucio y a July de vacaciones.
Pienso seguir el consejo de Santa. Nada más con lo que me den por los aparatos eléctricos descompuestos y los juguetes que mis hijos ya no quieren juntaré buen dinerito. Lástima que José nunca haya podido comprarme el traje de novia.
La Jornada, junio 26, 2016.
La visita me dejó una sensación extraña. Rumbo al estacionamiento, me asaltaron impulsos encontrados: por una parte deseaba estar lo antes posible en mi casa y por otra regresarme y decirle a mi tío Ernesto lo que nunca le he dicho: Te quiero tanto como quise a mi padre. Debí seguir el impulso, pero algo me impidió volver al cuarto 222. Hace once años llegaron a ocuparlo mi tío Ernesto y su segunda esposa, Belén. Cuando ella murió, le aconsejaron mudarse a otra habitación. No aceptó entonces ni tampoco hace unos días, cuando se le presentó la oportunidad de ocupar alguno de los cuartos remodelados.
Me lo dijo Eréndira, la nueva responsable del Pabellón B. Como si no supiera el camino, acepté que me acompañara hasta el 222. Lo hice sólo para tener oportunidad de conocerla un poco. Así me enteré de que lleva un mes trabajando en el asilo; este es su segundo empleo (renunció al anterior porque el hospital le quedaba muy lejos), le agrada porque no tiene jefa directa y podrá traer a su hijo Efraín los domingos que le toque guardia. Me parece que Eréndira es madre soltera.
Cuando le pregunté qué tal se llevaba con los residentes dijo que muy bien, pero había sido difícil ganarse su confianza y aún no lograba entender las peculiaridades de algunos. Puso el ejemplo de mi tío Ernesto: no sabe cómo interpretar su costumbre de pasarse horas en el merendero, viendo la misma guía turística de Veracruz. Tampoco se explica que él no haya aceptado mudarse de cuarto. No quise aclarárselo. Me pareció que Eréndira iba a tomar como un capricho de viejo el apego de mi tío por su espacio y no como lo que es: una prueba de amor.
II
Del asilo a mi casa hago por lo menos una hora. Mientras iba de regreso tuve tiempo de recordar cada detalle de mi visita. Había sido diferente a las anteriores, empezando porque encontré a mi tío subido en un banco pintando de azul una mancha de salitre para convertirla en ola: su viejo afán. Nunca he conocido a nadie con semejante empeño.
La escena tenía algo muy evocativo y conmovedor. No quise alterarla haciendo preguntas innecesarias. Permanecí callada, viendo a mi tío absorto en su tarea. No era difícil suponer que pensaba en Belén.
Su matrimonio fue largo. Cuando llegaron a hospedarse en el asilo ambos tenían 67 años. Convirtieron la habitación 222 en su mundo. Imagino que allí reconstruyeron su vida pasada y aceptaron el presente, el día a día, como su único futuro.
La familia celebró la unión de mi tío Ernesto con Belén. Mis hermanos y yo los visitábamos algunas veces en su casa de Clavería. Era de una sola planta, con las habitaciones alineadas y un patio largo y húmedo que mi tío embelleció convirtiendo en ola cada mancha de salitre que brotaba.
Años después, cuando por razones prácticas decidieron vender su propiedad y alquilar un cuarto en el asilo, se diluyó un poco la relación. Sin embargo, en la medida de lo posible, me propuse frecuentarlos con cierta regularidad.
III
A mi regreso de un viaje, un miércoles fui a visitarlos y no los encontré en su habitación. Mireya, la directora de entonces, me dijo que en los últimos días pasaban mucho tiempo en el merendero. Es una sala amplia, en medio del jardín, con ventanales. Me detuve en la puerta y los miré. Parecían tan unidos, tan cómplices, que me dio pena interrumpir su conversación. Al acercarme vi sobre la mesa una guía turística de Veracruz. ¿Qué están planeando? Que te lo diga Ernesto, respondió Belén. Mi tío se apoyó en el respaldo de la silla: Hacer un viajecito. Aquí la señora se muere porque la lleve al mar. Y voy a darle gusto. Pregunté cuándo se irían de viaje: los dos respondieron al mismo tiempo: En junio. ¿Y por qué se esperan cuatro meses? Porque estaremos celebrando nuestro aniversario de bodas.
Pasé el resto de la tarde escuchando cómo habían sido sus comienzos, las dificultades para conseguir trabajo (él, en un laboratorio; ella, en una academia de canto), el billetito de Lotería premiado, la compra de su casa, la conveniencia de vivir en el asilo. Estaba encantada escuchándolos, pero se hacía tarde y tuve que despedirme. Me acompañaron a la puerta. Cuando la abracé, Belén me dijo al oído: Esta vez no tardes mucho en volver.
Abrevio: antes de cumplir su deseo de viajar al puerto, Belén murió inesperadamente. Mi tío Ernesto habla muy pocas veces de ella, pero sé que todo se la recuerda: su cuarto, el merendero, la guía turística que consultaron juntos y guarda para siempre la belleza de los amaneceres en el mar.
IV
Encontrarlo solo en su cuarto me angustia; pero todavía más despedirme de él. No por eso dejaré de visitar a mi tío Ernesto. Hoy me alegró verlo empeñado en su rara aspiración de convertir una mancha de salitre en una ola. Por eso, tal vez sólo por eso, me dieron ganas de abrazarlo y decirle lo que nunca le he dicho: Te quiero tanto como quise a mi padre.
La Jornada, junio 19, 2016.
El rostro deforme de un androide crece, invade la pantalla, abre las fauces y gruñe al tiempo que suena el timbre de la puerta. Águeda se sobresalta. Contrariada por la interrupción, va hacia el interfono y pregunta quién llama:
–Soy yo, Rebeca. Se me olvidaron las llaves.
Águeda se aproxima a la puerta, descorre los pasadores de seguridad y abre: –Pensé que regresarías más tarde cargada de paquetes, pero veo que no compraste nada. ¿Tan mal está la barata?
–No sé. Sólo fui al departamento de cosméticos. –Rebeca arroja su bolsa en el sillón, toma asiento, se descalza y se frota los pies.
–¿Qué estás viendo en la tele? No me lo digas. Imagino que una película de monstruos. Te fascinan, ¿verdad?
–Desde chica. Será porque mi abuela siempre nos contaba historias de espantos. –Águeda se acerca al televisor.
–No lo apagues: sigue viendo tu película.
–Ya terminó. La historia era malona, pero los efectos y los maquillajes eran fabulosos: se veían completamente naturales. Voy a la cocina para hacerme un café. ¿Quieres uno?
II
Rebeca pone la taza en la mesa camilla, se recuesta en el sillón y mira al techo: –Interpretar papeles de monstruo podría ser un buen trabajo para mí, y sin necesidad de maquillaje. –Se incorpora y enciende rápido una lámpara:
–Águeda: ¿cómo me veo?
–Como siempre. ¿Por qué?
–Acércate y dime la verdad. ¿Qué opinas de mis ojos?
–Son muy bellos. Todo el mundo te lo dice.
–¡Mientes! Los tengo papujitos.
–¡Qué palabra! ¿Dónde la oíste?
–En el departamento de cosméticos. –Rebeca finge una voz aguda: –Linda, ¿me permite una opinión? Como sus ojos ya están muy papujitos, le recomiendo sombras mate. Las nacaradas que quiere van a subrayar más la inflamación de sus párpados. ¿Usa crema de noche? ¡Qué bien! ¿Y la de día? ¿No? Pues por eso está papujadita.
–Oye, Rebeca, ¿quién te dijo esas babosadas?
–La dependienta que me atendió. Era muy profesional y amable, pero hizo que me sintiera como un monstruo.
–¿Sólo porque te habló de tus párpados?
–Eso no fue todo. Cuando supo que no uso bloqueador me dio una cátedra acerca de los pésimos efectos del sol y la contaminación en pieles maduras. –Rebeca frunce la nariz y vuelve a fingir la voz: “–Además de mancharse, en cierto momento la epidermis comienza a perder brillo y densidad. Sus capas se aflojan, se van desgarrando como una cortina que alguien araña y se cuelgan.”
–¡Genial! ¿Qué quiso decir con eso?
–Pues que además de papujita estoy fláccida, pellejuda… Sentí como si ya estuviera pisándome los cachetes. No quería que nadie me viera y por eso volví tan pronto a la casa.
–Francamente ya no deberías ser tan ingenua. ¿No entiendes que la dependienta sólo pensaba en venderte sus cremas? Además, los párpados hinchados no tienen nada de malo. Piensa en Charlotte Ramplin. Por cierto, te pareces un poco a ella.
Rebeca extrae de su bolsa una polvera y se mira en el espejo: –Sí, cómo no, somos idénticas. –Arroja la polvera: –Estoy viejísima, horrible.
–Casi somos de la misma edad. Si tú estás horrible, yo también. –Águeda se sienta en el sillón muy cerca de su amiga: –Mírame. Dime si tengo los ojos papujitos.
Rebeca retrocede un poco y observa a su amiga unos segundos: –No. Bueno, no mucho; pero en el izquierdo como que la bolsita se nota más.
–Hablas como tu dependienta.
–¡Óyeme, no! Me preguntaste y te contesté.
–Síguele: ¿tengo manchas? No tomes en cuenta la del cuello: es un lunar que heredé de mi madre. Fíjate sólo en la cara y dime. –Águeda contiene la respiración mientras espera la respuesta.
–Aquí hay muy poca luz y no puedo verte bien. –Rebeca se acerca más: –La nariz y los pómulos están bastante manchaditos. Lo bueno es que no te preocupas y aceptas que a cierta edad…
–Ya me lo dijiste, lo memoricé: los ojos se papujan, la piel se desgarra, salen manchas.
–¿Cómo le haces para aceptarlo todo con naturalidad? Yo no puedo, y menos desde que la dependienta me explicó los cambios. –Rebeca se interrumpe al ver que su amiga se levanta: –¿A dónde vas?
–A mi cuarto, a vestirme. Hoy cierran a las nueve. Todavía podemos llegar al centro comercial. Quiero posponer el desastre: compraré algunas cremas. –Se detiene en la puerta: –Por cierto, no creo que sirvieras para hacer papeles de monstruo; en cambio, podrías ser una magnífica vendedora. Llama al sitio. Ve pidiendo el taxi.
La Jornada, junio 12, 2016.
La reina blanca (89)
Cristina Pacheco
La luz de aquella mañana era prodigiosa. Invitaba al optimismo. Nada malo ni triste podía suceder bajo la nitidez de un cielo azul, sereno. El viento suave arrastraba el canto de los pájaros. Valía la pena disfrutar del momento. En vez de atravesarme hacia la avenida seguí caminando por el parque. Su quietud era un vestigio de la ciudad de antes, algo provinciana, que jamás volverá.Tuve deseos de sentarme en una banca y disfrutar de la mañana que asocié con algunas imágenes inolvidables de mi infancia: los brazos caprichosos de un árbol de aguacate hundidos en la corriente de un arroyo, el nacimiento de las mariposas, el columpio en la rama baja de un eucalipto, la miel en las celdillas, el coro nocturno.
II
A las nueve de la mañana en el parque había pocos visitantes, casi todos deportistas, enfermeras empujando sillas de ruedas y una pareja en plena reconciliación. De pronto apareció un grupo de niñitos uniformados con su profesora a la cabeza de la fila. Para no interrumpir la columna me aparté del sendero. Entonces vi a un hombre inclinado sobre una de las mesas de piedra que hay en el parque.
Cuando al fin pude remprender mi caminata pasé junto él y lo reconocí. Era Delmiro, el velador de la fábrica. Hacía más de un año que estaba jubilado. Lo despedimos un viernes con el clásico brindis. Nos tomamos varias fotos con él y luego lo acompañamos hasta la reja. Iba muy contento porque al fin, después de años de velar en la fábrica, podría meterse en la cama a la misma hora que su mujer y no muy de mañana, cuando ella había salido rumbo a la Central de Abastos, donde trabajaba.
III
Lo llamé por su nombre y él me respondió con un gesto que era más bien una interrogación. Temí que no me hubiera reconocido y me identifiqué. Su sonrisa, enturbiada por la barba crecida, fue una señal tranquilizadora. Entonces vi el tablero y las figuras de ajedrez dispersas sobre la mesa. ¿Qué está haciendo? De sus labios salieron palabras entrecortadas. Luego, sin dejar de mirarme, guardó silencio.
Comprendí que esperaba algún comentario, pero sólo le pregunté si podía sentarme junto a él. Extrañado, se corrió en la banca. Le dije cuánto gusto me daba verlo. Alargué la mano y oprimí la suya. Tenía una venda percudida y mal puesta. ¿Qué le sucedió? Me quemé con la estufa. ¿Le duele? Todo, respondió tocándose el brazo, el pecho, la frente.
Tal vez la quemadura en la mano no fuera grave, pero la delgadez, el decaimiento y cierto extravío en la expresión de Delmiro me inquietaron y fui directo al tema: ¿Se siente bien? Algo mareado. Seguido me pasa. ¿Ha visto un médico? Si quiere, puedo llevarlo al hospital. Está muy cerca. Me interrumpió impaciente: Sí, ya sé dónde está. Allí llevé a Consuelo. Allí murió después de quejarse una sola vez, no sé si de dolor o de qué. Nunca lo había hecho. Cuando la oí pensé que refunfuñaba porque la había hospitalizado. Le dije que iba ayudarla a vestirse para que nos fuéramos, de escapada, a la casa.
Sonrió, divertido por el recuerdo: “Le propuse una travesura porque sabía que era el tipo de cosas que le gustaba hacer. Imaginé que iba a alegrarse, pero no dijo nada. Saqué su ropa del clóset donde la había colgado. Se la enseñé, pero ella no se movió. Salí por la enfermera. Cuando llegó le pregunté qué le sucedía a mi mujer. Me dijo algo que sólo después comprendí: ‘La señora se acabó.’”
El esfuerzo por contener el llanto descompuso sus facciones. Se quedó con los ojos cerrados un momento. Cuando los abrió parecía muy sereno, como si fuera otra persona. Resoplando, afanado, se puso a revolver las figuras del ajedrez: No encuentro a la reina blanca. Estaba con las demás piezas. Creo que la perdí o se escapó, y sin ella no puedo empezar el partido.
Quería ayudarlo: ¿Cuándo la perdió? Irritado por mi pregunta, de prisa guardó el tablero y las figuras en un saco de felpa. Se puso de pie y, por primera vez sonriente, miró hacia los árboles: A Consuelo le encantaban. Muy ocurrente, decía que eran suyos, que este jardín era nuestro. Tenía razón: en el mundo todo es de todos. Sigo diciéndole que vengo y me siento en nuestra mesa, pero no podemos jugar porque me falta la reina blanca. Hoy se lo dije en una carta.
Delmiro extrajo del bolsillo de su chamarra una hoja de papel rayado y me la entregó. La escritura era desigual, incierta. Leí la primera línea: Querida Consuelo, hace tanto, tanto tiempo que no te veo…
No pude continuar la lectura y le devolví la carta. Delmiro se la guardó en el bolsillo y sin decir más se alejó caminando al paso de quien no tiene destino inmediato, ni a nadie que lo espere. Me quedé mirándolo. Creo que iba hablando solo, tal vez preguntándose dónde podría encontrar a su reina blanca.
Pedí el boleto del cine por Internet para ahorrarme tiempo y ahora resulta que si quiero un refresco tengo que hacer cola media hora –comenta Noemí, sin dirigirse a nadie en particular. El joven que va delante la mira por encima del hombro y vuelve a concentrarse en la pantalla de su celular.
Noemí se arrepiente de haber renunciado a uno de sus principios fundamentales: no ir al cine sin un acompañante. Hoy lo hizo porque necesitaba olvidarse de los números, la computadora que se le dificulta, los problemas domésticos. Escucha las carcajadas de una pareja que acaba de llegar. Los dos son muy jóvenes. Noemí los imagina, más tarde, comentando la película en alguna cafetería. Reconocer que los envidia nada más por eso la desconcierta. No quiere seguir pensándolo. Abre su bolsa y saca su celular. Quizá tenga un mensaje. Sí, es el que su madre le envió al mediodía pidiéndole que recoja sus lentes en la óptica. Lamenta haber consultado su correo y estar en el cine en vez de servir a su madre.
La lentitud con que avanza la fila la hace temer que entrará a la sala 2 cuando haya empezado la película. ¿Cuál? No lo recuerda ni le importa. Sólo quiere distraerse. De pronto ve a un hombre alto, vestido de negro, que la saluda desde lejos agitando la mano y va a su encuentro con expresión de felicidad:
–¡Qué sorpresa! Jamás imaginé que iba a encontrarte aquí, y menos haciendo cola en la dulcería. Me recuerdas cuando nos escapábamos de la escuela para ir a comprar a la tienda del Viudo. Su mujer era muy malgeniosa, pero hacía unas tortas riquísimas.
La perplejidad de Noemí no aminora el entusiasmo del recién llegado: –Estás igualita. Lo único distinto es que no llevas el uniforme, y ¡qué bueno! Era feísimo. Sólo a ti te quedaba bien.
Noemí agradece el cumplido y se dispone a aclarar la situación, pero el desconocido le arrebata la palabra: –No sabes cuánto he pensado en ti. Quise buscarte, pero ¿cómo? Perdí la pista de todos los compañeros. Sólo volví a ver a Eduardo. Lo visité en el hospital poco antes de que el pobre…
–¿Eduardo?
–Sí. Era de Tijuana. Llegó al grupo a mitad del año. Ahora me arrepiento de las bromas pesadas que le hacíamos. Luego él y yo nos volvimos inseparables. Fue mi confidente. Le hablaba mucho de ti. Hacíamos planes con la seguridad de que íbamos a realizarlos. Tal vez por eso pienso que aquella fue la mejor etapa de mi vida. –El hombre hace un guiño: –Algo tuviste que ver en eso. Me traías loco. Debí decírtelo, pero no me atreví, ni siquiera cuando a fin de año me regalaste tu escudo de la escuela. Siempre lo traigo en mi cartera. Te lo voy a mostrar.
El hombre se busca en el bolsillo del saco. Noemí da un paso hacia él y le habla en tono comedido:
–Siento mucho decírselo, pero no soy quien usted imagina. Si hubiéramos sido compañeros de escuela lo recordaría. Tengo buena memoria.
El hombre se estremece y deja de sonreír:
–Hubiera jurado que tú, perdón, usted era… Disculpe mi error, pero entiéndame. Siempre quise volver a encontrarme con esa persona y usted se le parece tanto… Cuando la vi formada pensé: Es ella, es mi día de suerte, pero ya veo que no.
–Debo irme. Me están esperando. –Noemí se aparta de la fila y se encamina de prisa hacia la sala 4.
II
Lo que temía: encuentra la película empezada. Procura concentrarse en la trama, pero no consigue olvidar al hombre que la abordó unos minutos antes. ¿Cómo pudo él confundirse tanto? ¿Habrá realmente alguien tan parecida a ella? De ser así, ¿dónde estará su doble? Tal vez buscándolo a él. Noemí trata de recordar si el desconocido mencionó en algún momento su nombre. No. Tampoco el de ella. Sólo el de Eduardo.
La emoción con que él le habló no merecía su intransigencia. Noemí piensa que debió seguirle la corriente. Para no romper su ilusión habría bastado con aceptarlo todo, darle un teléfono falso y pedirle que la llamara un día de estos para hacer una cita y conversar.
III
Noemí se confunde con los espectadores que se dirigen a la salida. Si alguno le preguntara qué película vio ella no podría decirlo. Todo el tiempo estuvo pensando en la extraña conversación con el hombre de negro. Se detiene cuando lo descubre en el pasillo y luego se apresura hacia él:
–Quiero disculparme. Cuando me hablaste estaba pensando en un asunto de trabajo y no puse atención en lo que decías… Pero es cierto que fuimos compañeros de escuela, el uniforme era horrendo y te regalé mi escudo. Me siento tan feliz de haberte…
El hombre la interrumpe: –Me apena decírselo, pero está equivocada: nunca antes nos habíamos visto. Y ahora, con su permiso…
Noemí lo ve salir a la calle y abordar un taxi que en segundos desaparece, y lo lamenta.
La Jornada, Mayo 29, 2016.
Ejército amarillo
I
En el escritorio junto a la ventana tengo un tazón lleno de lápices Mirado del número 2: objetos cien por ciento de fiar y con una muy especial vocación de servicio. Esbeltos, amarillos como girasoles en plena floración, entre todos forman una cerca que no deja escapar mi infancia. Días de escuela, asombros, momentos de tedio, ingenuas confesiones en el cuaderno, cuyas páginas empezaban con fechas que nunca más serán y corresponden a un lunes perezoso, un jueves como tantos, un viernes que le puso punto final a una semana interminable, un domingo de esperanzas inútiles, de aguardo y llanto.
No bastan para borrar esa palabra –llanto– las gomas de mis lápices. Esos apéndices esponjosos y rosados me recuerdan los poco atractivos zapatos con suela de hule que asordinan el eco y el ritmo de los pasos. En sus funciones originales, las gomas actuaban como magos que en dos por tres hacían desaparecer –segundos antes de que fueran descubiertos por otros– errores, osadías y pequeños desquites.
II
Sus puntas grises son afiladas lanzas con que libran muchas batallas, entre otras contra la desmemoria. Conquistaron el triunfo con facilidad, podría decir que a ojos cerrados, basándose en el método que aplicaron en días lejanos para ayudarme (ayudarnos) a memorizar que la v de vaca no es la b de burro y la s de sopa no es la z de zarza; a concederle la mayoría de edad de la n poniéndole bigotes y de ese modo convertirla en ñ; a descargarme (descargarnos) del peso de un fracaso obligándolo a salir de su escondite, desdoblarse y avanzar sobre las rayas del papel como un equilibrista que anda sobre la cuerda floja.
Al igual que el resto de los lápices, los que conservo en el tazón de mi escritorio son comedidos, sensatos, no quieren disfrazarse de nada ni presumen de sus conocimientos, aunque tienen muchos y diversos: saben de literatura, algo de métrica, geografía, historia y hasta de matemáticas. Cuando se lo proponen dibujan bien. A solas, entonan canciones muy hermosas que tienen los registros de la infancia.
Dos tiempos
I
En el escritorio, atestado de notas y libros que son buenos propósitos de lectura, conservo dos recortes de periódico. En uno se ve a un policía que retira el cadáver de un niño sirio ahogado en Bodrum (Turquía) en septiembre; en el otro, aparece Emma, la italiana que acaba de cumplir ll6 años y está considerada la persona más longeva del mundo.
En la primera imagen, el uniformado, un hombre que parece muy alto, camina sobre la arena despacio, como si no quisiera despertar al niño que lleva en sus manos y está muerto. Del cuerpecito exánime sólo pueden verse el brazo izquierdo sobre el pecho, los pantalones oscuros, las piernas ya sin fuerza y los tenis empapados por las aguas del mar Egeo.
Ese niñito, del que no logro recordar el nombre, fue uno de los cinco menores que perdieron la vida en el desastre. No vi sus cuerpos desmadejados, ni sus ropas, pero los reconozco en mi niño de apenas tres años. En tan breve tiempo ¿cuánta vida cabe? La que puede consumirse en 36 meses: casi nada. Me gustaría sustituir el amargo destino de ese niño por una vida larga, aunque inventada. Empezando por figurarme que llegó con su familia en la isla de Kos, asiste a una escuelita improvisada, empieza a hacer amigos, se deshace en preguntas todo el día y por la noche duerme tranquilo porque ignora lo que significan palabras como emigración, naufragio, miedo.
Instalado en su nueva vida, mi niño pronto cumplirá cuatro años. Es alto para su edad. Hará falta comprarle pantalones más largos que no se conviertan en sudario y tenis más grandes de los que nunca escurra agua del mar Egeo: allí se ahogaron su confusión, su soledad, sus lágrimas.
II
En el segundo recorte aparece Emma. La mujer que nació en l899 en la frontera italiana con Suiza. Es saludable, enérgica, lucha por conservar su independencia y protege a toda costa su intimidad: no permite que nadie la vea desnuda, así sean sus cuidadoras. Si está de buen humor, narra a los periodistas que la asedian (en un idioma tan inextricable como el latín, según aclara la nota del diario) lo que recuerda de su vida: trabajó desde los 12 años en una fábrica de arpilleras, en 1926 se casó, tuvo un hijo que se le murió a los seis meses de nacido; en l938, con riesgo de ir a la cárcel, optó por separarse de su esposo maltratador.
Ignoro en qué momento, Emma se enamoró perdidamente de un hombre del que nunca habla y que, según cree, murió en la guerra. En realidad –cosa que no sabe ni sabrá– él logró mantenerse a salvo, regresó a buscarla y al no encontrarla, desapareció.
Durante el día Emma reza tres rosarios. A decir de las cuidadoras, sus noches son largas, en ocasiones insomnes. Dedica el tiempo a contabilizar, una y otra vez, los billetes que guarda bajo la almohada. A veces, con sólo descubrir una sombra en medio de la oscuridad, imagina que alguien llega. ¿Su hijo? ¿El amante que partió a la guerra? Ellos no, porque siempre han estado allí: entre la Emma de 116 años y la otra del cuadro que mira a la distancia y apenas sonríe.
Desearía escribir en un cuaderno la historia de amor de Emma. En la ficción haré posibles el rencuentro con su amante y una larga vida en común, de tal modo que los dos estén cumpliendo ahora –¿por qué no este domingo?– ll6 años de edad y celebrándolo con una copita de grapa mientras la noche cae sobre el lago Maggiore. Si el relato no fluye como quiero, lo borraré con la goma de uno de mis lápices amarillos, esos que tengo en el tazón del escritorio, junto a la ventana.
La jornada, mayo 22, 2016.
El primer cuento que me leyeron cuando yo era muy niña fue Almendrita. Recuerdo la historia en general, pero tengo presentes al señor Topo, a la golondrina, al príncipe en el Jardín del Amor y sobre todo a la protagonista. Ejerció una particular fascinación sobre mí y hasta la fecha me parece verla, pequeñísima, desperezándose entre sábanas hechas de pétalos y navegando por un río en la cáscara de una nuez.
Las historias que inventaba mi madre para entretenernos me hicieron olvidar a mi heroína favorita de entonces. Por fortuna la rencontré algún tiempo después.
I
Cuando estaba en cuarto año de primaria, la maestra Eva –en quien pienso con enorme agradecimiento y cariño– nos puso como tarea escribir un relato basándonos en algún personaje real o ficticio. Elegí a Almendrita y le inventé una vida moderna. Mi intento resultó un fracaso. Al ver mi desconsuelo, la profesora me dio un consejo: Si quieres que una historia te salga bien, rescríbela cuantas veces sea necesario hasta que sientas que podrías encontrarte a tus personajes en la calle, convertidos en alguien con quienes desearías conversar.
Quedé muy confundida. Me parecía imposible que un ser inventado llegara a transformarse en otro real. Con esa duda surgió otra: ¿las personas comunes podían alcanzar los niveles de la ficción? Por supuesto que sí. Hace pocas semanas lo comprobé otra vez.
II
Por una serie de casualidades establecí contacto con una comerciante que sólo vende productos de maíz y miel. En cuanto la veo la imagino durmiendo entre los pétalos de una flor o navegando en una cáscara de nuez: así de pequeñita es Guadalupe.
Siempre que camino por el pasillo número siete del mercado me alegra pensar que la encontraré en la esquina donde atiende su puesto desde hace años, según me ha contado. No falta un sólo día, ni piensa hacerlo a menos que la llamen de allá. Al decírmelo levanta la mano en señal de que se refiere a Dios, al cielo. Si existe, estoy segura de que será bien recibida.
Cada vez que me acerco a Guadalupe me parece más pequeña que en la ocasión anterior; en cambio, conserva inalterables el brillo de los ojos y la sonrisa que alegra sus facciones. Su ropa es impecable y modesta. Descansan en su pecho medallas y escapularios. Imagino que en la noche, antes de irse a dormir, se los quita, los besa, los pone sobre el buró y espera el sueño con la ilusión de que por la mañana Nuestro Señor le permita recordarse, o sea, despertar, según expresión de su tierra: un pueblo de Guanajuato.
III
De allá salió a los seis años de edad con su familia para buscar en la ciudad mejores condiciones de vida. Hicieron el viaje en tren. Guadalupe recuerda los asientos corridos de la segunda clase, el paisaje salpicado de huizaches que veía a través de la ventanilla y la insistencia con que sus padres consultaban la hoja de papel donde tenían anotado el domicilio de un coterráneo dispuesto a alojarlos mientras lograban establecerse.
En cuanto tuvieron un cuarto en dónde vivir, su madre se dedicó a buscarles escuela a ella y a sus hermanos Juvencio y Rafael. A pesar de que no traían actas de nacimiento (porque no imaginaron que iban a necesitarlas) fue fácil inscribirlos; en cambio, a ella no la aceptaron: por su baja estatura las autoridades escolares no creían que tuviera seis años.
Lo más que consiguió su madre fue que le apartaran un lugar en la escuela mientras llegaba del pueblo su acta de nacimiento. Ella nunca había visto el documento, y cuando al fin lo tuvo en las manos no pudo leerlo. Con la esperanza de lograrlo se empeñó en aprender las letras sin prestar atención a las burlas de sus compañeros que la llamaban enana, pingüica, tachuela… Le gustaría encontrarse a esos muchachos facetas –¿impertinentes?– y demostrarles que, con todo y ser tan pequeña, pudo tener marido y dos hijos varones.
De su esposo habla poco. Cuando lo hace acaricia las imágenes en su pecho, mira al cielo y me dice que Alfonso cantaba muy bonito, pero sin ser artista –me aclara, como si no quisiera dejar ninguna duda de que Alfonso, lo que sea de cada quien, fue trabajador como pocos.
En cuanto a sus hijos, Guadalupe ha sido más explícita. Se llaman José y Jesús. (En su familia, por devoción, esos nombres y el suyo nunca deben faltar.)
Cuando Alfonso se fue –mirada al cielo– ella tuvo que sacar a los niños de la escuela. Con sus poquitos conocimientos lograron hacerse de un trabajo: José, en una carnicería; Jesús, en un puesto del mercado. Iban bien, hasta que se les metió en la cabeza la idea de irse a Estados Unidos.
Guadalupe no trató de impedírselos. Les dio su bendición y ellos a cambio le dejaron un montón de promesas. Al principio cumplieron la de escribirle. Ella leía las cartas con la misma emoción con que había leído su acta de nacimiento. Luego dejaron de comunicarse. Ignora en dónde se encuentran, pero sabe que están vivos y cuanto les sucede.
Se lo informa su cuerpo –más pequeño y enjuto cada día– con precisión, a base de dolores y calambres. El ardor de garganta quiere decir que alguno de sus hijos está resfriado; si le pegan calambres en las rodillas significa que alguno de los dos tuvo un pequeño accidente. Cuando sufre su espalda es que los muchachos están trabajando demasiado. Lo bueno, me dijo Guadalupe la última vez que conversé con ella, es que el corazón nunca le duele. Señal de que sus hijos aún la recuerdan y la aman.
IV
Si mi maestra Eva viviera me gustaría agradecerle sus consejos y decirle que sigo esforzándome por hacer la tarea que me dejó. Espero un día poder escribir la historia completa de Guadalupe: una persona inteligente y bondadosa, ajena al odio, la ambición y la desesperanza. En mi relato la llamaré Almendrita.
La Jornada, mayo 15, 2016.
Una de dos: o mi clienta rompió con su amante y por eso ya no ha venido, o el esposo se hartó de comer garibaldis. Son la especialidad de esta panadería. Vienen a comprarlos desde Los Ángeles; y aquí, ni se diga, llegan personas de todas las delegaciones y hasta del interior. Se los llevan por docenas. La única que me compra nada más uno, y a veces dos, es mi clienta desaparecida. Se llama Érika.
Supe su nombre la primera tarde que vino aquí. Me pidió un garibaldi. ¿Alguna otra cosa?, le pregunté. Negó con la cabeza y se alejó un poco para hablar por teléfono. Hizo dos llamadas. La primera a un tal Amore. La voz le temblaba cuando la oí decir: Soy Érika. Si estás manejando te hablo después… Entonces estaciónate… Hace diez minutos que nos despedimos y ya te estoy hablando. No, no: todo está bien. Lo que sucede es que antes de llegar a mi casa quiero decirte que fue maravilloso y que me emocionó mucho verte escribir la fecha y mi nombre en la pared del cuarto. Es el 203. Me gustaría que regresáramos allá. ¿Ahora? ¡Imposible!… Por favor no me digas esas cosas porque no respondo. Resérvalas para cuando nos veamos. ¿Sabes que te..? Sí, yo también lo sé. Hasta mañana, Amore.
II
Antes de hacer la segunda llamada, Érika se ordenó el cabello, aspiró hondo y marcó. Mientras obtenía respuesta daba vueltas en el mismo sitio hasta que al fin se detuvo: ¿Claudio? Soy yo. Tengo la voz de siempre, lo que pasa es que se me está acabando la pila y por eso me oyes rara. Sí, ya sé que es tardísimo. Lo siento: mi tanque estaba casi vacío. Pasé a cargar a la gasolinera porque en la mañana las colas son tremendas y el servicio muy lento. ¿Dónde estoy? En la pastelería. Pensé en llevarte un garibaldi. No te preocupes: sé que prefieres los que tienen chochitos de colores… Sí, me lo has dicho: te recuerdan las fiestas que te hacía tu mamá. ¿Quieres dos? ¿Seguro? Ay, mi cielo… Bueno, pero si subes de peso luego no salgas que fue por mi culpa… Eso a mí no me importa. Me gustas como eres y punto. ¿Qué? Te oigo muy entrecortado… ¡Esta maldita batería! … Bueno, bueno. Voy a colgar. Nos vemos al ratito.
Yo hice como que no la había escuchado, pero Érika de todas formas se puso a darme explicaciones acerca de su celular y de lo malo que está el servicio. Cualquier otra persona habría tratado el asunto con fastidio, pero ella lo hizo con un tono despreocupado, alegre, mientras se miraba en el espejo que tenemos detrás del mostrador.
Cuando le entregué sus dos garibaldis Érika me dio las gracias como si le hubiera dado su comprobante de buena conducta fiscal y se despidió muy amable: Que tenga una linda noche. ¿Ella la habrá tenido con Claudio? No lo sé, pero podría jurar que se pasó las horas sonriendo en la oscuridad y pensando en su nombre escrito en la pared de un hotel que está a diez minutos de aquí. Hay personas con suerte. Por ejemplo Érika: todo le queda de paso.
III
Como a la semana, cuando estábamos a punto de cerrar, Érika entró volando a pedirme dos garibaldis. Le dije que se habían terminado. Reaccionó como si yo fuera la culpable de eso: ¡No es posible que se le hayan acabado tan temprano! Son casi las once, mi reina, le aclaré. Me mostró su reloj: marcaba las nueve. Ha de estar descompuesto. Son las once. Ya estamos cerrando.
La pobre Érika se puso a mirar hacia los anaqueles vacíos como quien busca una aguja en un pajar: ¿Seguro que no le queda ni un garibaldi? Aunque sea de ayer, no me importa. Total, la pasta siempre es tan suave… Le contesté que lo sentía pero no me quedaba ninguno. Noté su angustia, adiviné la situación difícil en que se encontraba y le propuse que se llevara pastelitos de tres leches, que también son riquísimos. Es que no sé… Espéreme un momento. Se puso de espaldas a mí, marcó un número y en cuanto obtuvo respuesta se echó a reír: Amore, Amore, somos un par de locos. ¿Sabes qué horas son? ¡Las once! ¿Qué le digo a..? Sí, lo llamé y le dije que estaba esperando a que salieran los garibaldis, pero resulta que ya no hay… Claro que importa: ¿ahora cómo justifico mi tardanza? Okei, me calmo. A ver, te escucho… ¡Suena muy bien! Qué bueno que te llamé. Jamás se me hubiera ocurrido decirle que había comprado los garibaldis pero se los di a una indigente ciega que caminaba en la avenida con su nieto. Sí, sí, diré un muchachito divino… El divino eres tú, Amore. ¿Sabes cuánto?…
Érika se estremecía de emoción, pero a mí me estaban esperando mis hijos para cenar, así que la interrumpí: ¿Se lleva los de tres leches o no? ¿Son tan buenos como los garibaldis. Le aseguro que le van a gustar, dije sin aclararle a quién me refería. Me los llevo, pero envuélvamelos por separado para que se vean bonitos y no se batan.
Esa noche, sin proponérmelo, me convertí en cómplice de Érika y otra vez caí en la tentación de imaginar lo que sucedería más tarde. De seguro cuando llegó a su casa y después de soltarle al marido el cuento de la anciana ciega y su nieto, le dijo que ya estaba estacionando su coche cuando se dio cuenta de que sería decepcionante para él verla llegar sin los garibaldis de siempre, así que regresó a la pastelería para comprarle otra de nuestras especialidades: los individuales de tres leches.
Sigo dejándome llevar por la imaginación: pienso que a media noche, valiéndose de que el marido estaba dormido, Érika tomó su telefonito, fue al baño, marcó el número de Amore y le contó, entre risas sofocadas, que todo había salido muy bien, mucho mejor de lo supuesto, porque los pastelitos de tres leches le habían encantado a Claudio y también a ella, que los devoró muerta de hambre y deseos. Ay, Amore, Amore, ¿por qué nos suceden estas cosas?, tal vez le haya dicho al amante mientras volvía a la cama en medio de la oscuridad.
IV
Estuve imaginando escenas como esas durante todo el tiempo que Érika se ausentó de la panadería. Hoy que reapareció, en vez de saludarla le dije: Hay garibaldis. ¿Le pongo uno o dos? Tres –me respondió con una sonrisa alegre y fatigada. Cuando se fue ya no me interesó imaginar lo que ocurriría más tarde entre ella y su marido, sino lo que habría pasado entre ella y su amante esa noche en el hotel. Sin duda, una muy larga y bella reconciliación: Ay Amore, Amore ¿por qué nos suceden estas cosas?
La Jornada, mayo 8, 2016.
Este año el santo de mi tío Marcelino caerá en martes. No puedo faltar a mi trabajo, así que adelanté la felicitación y fui a visitarlo el sábado. Lo encontré con su pelito recién pintado y colorete en las mejillas. En la familia –que siempre ha visto con malos ojos su soltería– lo critican por eso. Yo no. Con maquillarse no perjudica a nadie y en cambio se siente más seguro de poder conservar su trabajo: empacador en un supermercado. Su destino era otro.
Mi tío Marcelino fue el primer licenciado que hubo en la familia: todo un acontecimiento. Su título profesional era el mayor motivo de orgullo para sus padres, al grado de que mi abuela Ana Luisa no dudó en retirar de la sala los retratos y adornos para dejarle todo el espacio al pergamino que acreditaba a su único hijo como profesionista.
II
A pesar de esa constancia, mi tío Marcelino tardó más de un año en conseguir trabajo acorde con sus estudios. Al fin, gracias a la recomendación de uno de sus maestros, logró insertarse en un despacho de abogados, en las calles de Boturini. Aunque ignorábamos cuál era su posición allí, la actitud satisfecha y triunfal de mi tío nos hizo pensar que era importante y bien remunerada.
La prueba de que estábamos en lo cierto fue el Oldsmobile, de modelo anticuado, que el tío Marcelino se compró en abonos. Algunos domingos pasaba por nosotros para llevarnos a pasear en su coche. Invariablemente se dirigía a Polanco o a Las Lomas. De pronto se estacionaba frente a una casa y nos decía que alguna vez iba a comprarles una parecida a sus padres.
Cumplir su anhelo era cuestión de que el despacho siguiera ampliándose y lograra internacionalizarse. De ser así, él tendría que viajar con cierta frecuencia a Los Ángeles y Nueva York. La posibilidad –supongo que remota, si no es que inventada– lo convirtió de nuevo en cabeza de lanza: el tío Marcelino fue el primer miembro de la familia que obtuvo un pasaporte. Mi abuela Ana Luisa nos invitó un domingo a comer para mostrarnos –con la misma satisfacción que tenía exhibido el título de su único hijo– aquella libretita de pastas oscuras. Maravillados, nos la pasamos de mano en mano, siempre bajo la vigilancia del tío para asegurarse de que no maltratáramos el carnet que le permitiría viajar al otro lado de la frontera.
III
Los progresos del tío Marcelino eran notorios y envidiables: trabajaba en un despacho, tenía un Oldsmobile, camisas blancas, dos trajes y pasaporte. Sin temor a perderlo o a que se lo robaran, lo llevaba en el bolsillo interior de su saco, como si de la noche a la mañana fuera a presentársele la necesidad de viajar.
Pero algo sucedió y mi tío Marcelino quedó separado del despacho. Supongo que los motivos fueron turbios, porque cuando en la familia se mencionaba el asunto había largos silencios, intercambio de miradas y expresiones de desaliento. Con el tiempo aparecieron las dudas y las críticas veladas: ¿Cómo le hizo para subir tan rápido? Siempre pensé que allí había algo raro. Bien, bien de la cabeza, ¡no está! La pobre de Ana Luisa todo el tiempo decía que Marcelino era muy buen hijo y ya ven con lo que le salió.
En medio de la desaprobación general, para el tío Marcelino comenzó una etapa muy dura: remató el coche y emprendió una serie de misteriosos viajes por la República. Mi abuela los justificaba en términos de que lo habían llamado de aquí o de allá para un trabajo; pero no faltó quien dijera que mi tío andaba a salto de mata.
Al cabo de unos meses regresó nervioso, oscuro, cohibido. Cuando llegábamos de visita a su casa, a los pocos minutos se iba a su cuarto, supongo que para evitarse preguntas incómodas. La vida fue implacable con él: vio morir a sus padres con muy pocos meses de diferencia. La familia tuvo que ayudarlo con los trámites y los gastos. Después se vio precisado a dejar el departamento. Vendió todo y alquiló unos cuartos en la colonia Michoacana. Allí sigue porque ya se acostumbró al rumbo, los vecinos son amables y la renta baja.
Antes de ser empacador en el supermercado mi tío trabajó en oficinas de trámites legales y departamentos de cobranzas. Lo sé porque nunca he interrumpido el contacto con él –de hecho soy la única que lo frecuenta– y me consta que lucha por rehacerse en circunstancias muy difíciles. De su vida anterior nunca me habla ni conserva nada, excepto el pasaporte que guarda en una bolsa de plástico.
Siempre que voy a visitarlo me lo enseña. Como sé que mi curiosidad lo hace feliz, le pido que me lo preste para ver su retrato a los 28 años. Él cede y aprovecha el momento para describirme, una vez más, los complicados trámites que hizo para obtener el documento. Lo escucho y pienso en esos deportistas viejos –pero siempre admirables– que pasan horas reviviendo sus hazañas en alguna cantina o en algún gimnasio destartalado ante una grabadora.
IV
La escena se repitió este sábado que fui a felicitar a mi tío por su cumpleaños: Ya 73, ¿qué te parece? Le respondí lo que pienso: Muy bien, espero que cumplas muchos más. Me tranquilizó saber que está contento en su trabajo y saca buen dinero los lunes y los viernes, cuando van a la compra las señoras, más generosas con las propinas que los hombres. Le pregunté por sus planes. Sigue pensando en viajar en algún momento, pero ya no a Estados Unidos (Trump me cae gordo, aclaró), sino a Canadá.
Se hacía tarde. Me despedí. Insistió en acompañarme hasta la reja. Le prometí volver a visitarlo y por única vez en mucho tiempo mencionó a la familia: “La parentela debe considerarme un pobre diablo, un miserable. Cuando oigas que lo dicen nada más recuérdales una cosa: de todos fui el primero –el primero, ¡así como lo oyes!– en obtener un título de abogado y en sacar un pasaporte.” No tuve que jurarle nada: sabe que lo haré.
La Jornada, abril 24, 2016.
El aniversario luctuoso las mantiene unidas, tan amigas como siempre y más jóvenes que nunca a pesar de sus edades. Si alguna falta a la reunión, las presentes atribuyen su ausencia a todos los motivos, menos al olvido. Esa palabra no está en el vocabulario de las mujeres que a lo largo de más de medio siglo –59 años para ser exactos– han dedicado una tarde de abril a recordar a su ídolo.
Antes de la fecha señalada, las adoradoras se comunican para fijar el domicilio, el momento del encuentro y preguntar a la anfitriona en turno qué le llevan. ¿Tequila o ron? ¿Quesito o bocadillos? ¿Flores o pan? La respuesta es invariable: No te molestes, no es necesario que me traigas nada. Lo importante es que vengas. La breve conversación termina con la promesa de que llegarán aunque eso signifique desplazarse grandes distancias y abandonar sus rutinas, sus obligaciones de esposas, madres, abuelas.
Luego, cada una por su lado, hará planes. Elegirá el vestido más favorecedor, los zapatos que son atractivos aunque no tan altos como los que usaba antes, los accesorios. Es importante verse bien porque, después de todo, ellas sólo se reúnen una vez al año y siempre con el mismo objetivo: hablar de Pedro, reconstruirlo de pies a cabeza sin falsos pudores ni limitaciones y con la pasión que se mantiene intacta desde la única vez que, por segundos o unos cuantos minutos, lo vieron en persona:
Lidia: Él iba por Reforma en una caravana de artistas y corrí para alcanzarlo. Angelina: Llegó a la fiesta de los voceadores y les juro que no podía creerlo. Rebeca: Entró en el estanquillo y me pidió un refresco. Se lo di temblando. Zaira: Muy amable me dijo niña chula y por poco me muero. Delia: Frenó su moto y aproveché para mandarle un beso. Sandra: Le pedí su autógrafo y lo escribió en mi blusa. ¡Es mi tesoro!
Esos breves encuentros con Pedro enriquecieron la vida de seis mujeres, hasta la fecha alimentan sus sueños y refuerzan su voluntad de fingir que el tiempo no ha pasado, que hoy es entonces, Pedro está vivo y sigue joven, apuesto, alegre, cantador. Amorcito corazón/ yo tengo tentación/ de un beso…
II
Cuando empezaron a reunirse para formar el Club de Admiradoras Secretas eran nueve. Idalia, Rosario y Herminia ya murieron. Las seis sobrevivientes permanecen en contacto y se reúnen cada abril para seguir honrando la memoria de Pedro. Le deben desde buenos momentos gracias a sus películas, hasta milagros y la estabilidad matrimonial en el caso de Rebeca. Para demostrarlo habla de su experiencia. Lleva 58 años repitiéndola. Este será el 59 en que lo haga. Sus amigas la escucharán con renovado entusiasmo:
“Después de que tuve a mi primer hijo, Ignacio se enfrió mucho conmigo: vivía trabajando, me hablaba poco y de aquellito, casi nunca y luego ¡nada! Entonces yo era muchacha –y dicen que no fea–, rebosante de vida, alegre, con ganas de todo. ¿A qué podía deberse la indiferencia de Ignacio? Dejando a un lado los motivos, me resultaba muy humillante que mi esposo me viera como un mueble y no como a su mujer. De seguir así íbamos derechito al divorcio.
“Siempre estuve muy enamorada de mi marido. Como hombre, me encantaba; quería estar con él, que fuera tan cariñoso como antes. Me dediqué a pensar y no encontraba la manera de atraerlo. Por fin, una noche se me ocurrió que a lo mejor conseguía algo despertando sus celos. Pero ¿con quién? Me la pasaba encerrada en la casa sin ver a nadie; cuando salía iba con mi hijo, mi suegra o alguna de mis cuñadas. En esas circunstancias, ¿quién iba a acercarse a mí? Para colmo, sólo un hombre me seducía más que Ignacio: Pedro Infante.
“Fue mi candidato para picarle la cresta a mi marido, pero ¿cómo iba a hacerle saber que Pedro me enamoraba? Primero se me ocurrió decirle que me lo había encontrado en la calle y él enseguida me había reconocido como la chamaca de la miscelánea que le vendió un refresco. Al instante me di cuenta de que eso ni yo me lo creería. Pensé en otras posibilidades. Todas eran absurdas. Decidí olvidarme del jueguito y ponerlo todo en manos de Dios. En ese momento recordé Su palabra: ayúdate que yo te ayudaré, y seguí adelante con mi plan hasta que di en el clavo: Pedro podía ser mi amante en sueños.
“Una noche que nos acostamos me hice la dormida. Ignacio se levantó al baño y cuando regresó me oyó gemir así como si… bueno, ustedes me entienden. En la mañana, a la hora del desayuno, me preguntó si había tenido pesadillas. Le dije que no, al contrario, había soñado que un hombre iba a sentarse a la cama y se pasaba horas acariciándome el pelo. Ignacio se rió como diciendo a esta pobre tonta no le falta un tornillo, sino dos….
“No permití que su actitud me desanimara. Varias noches, algo espaciadas, dizque entre sueños, hablé, me reí, retiré varias veces las sábanas y en algunas ocasiones pronuncié el nombre mágico: Pedro. Llegó el momento en que Ignacio, harto, me preguntó quién era el tal Pedro que mencionaba dormida. Muy quitada de la pena se lo dije: ¿Pues quién va a ser? ¡Pedro Infante! Sabes que desde chica me fascina, he visto todas sus películas y me las sé de memoria. Creo que por eso se me aparece en sueños. No los recuerdo bien, pero me dejan una sensación tan agradable…
Ignacio me llamó estúpida, ridícula. Fingí no haber oído y con voz de Rebeca la dulce le pregunté si algo le molestaba. No dijo nada. Sólo me tiró en la cama y me obligó a contarle mis aventuras nocturnas con Pedro. Lo hice: nunca pensé que fuera capaz de inventar tantas cosas y, mejor aún, de hacerlas. Pasamos horas hablando de nuestros problemas. Decidimos resolverlos. Mi matrimonio empezó a arreglarse. ¿A quién se lo debo? ¡A Pedro Infante!
IV
Al terminar la reunión de este año, Lidia, Angelina, Rebeca, Zaira, Delia y Sandra harán planes para encontrarse el próximo abril y dedicar una tarde completa a la memoria de su ídolo. Si alguna de las amigas falta será por cualquier causa, menos por olvido.
L a Jornada, abril 17, 2016.
Haces bien en pensarlo antes de tomar una decisión, la que sea. Si no lo quieres ¡dícelo a Ernesto! Mejor eso a tenerlo nada más por darle gusto. En caso de que decidas recibirlo, es el momento ideal para que lo hagas. Tú y Ernesto trabajan: podrán con los gastos –no son pocos, te lo digo por experiencia. Otra cosa a favor: el jardincito de atrás para que juegue el bebé. ¿Por qué te ríes? No digo que todo vaya a ser felicidad: tendrás problemas con él, habrá días en que te darán ganas de estrangularlo… Por favor, no vuelvas con lo mismo. Ya me explicaste los motivos por los que no quieres aceptar. Los entiendo. Pensaba igual que tú. Por fortuna cambié de opinión. No tienes idea de cuánto puede unir a una pareja la llegada de un pequeño.
Muchas veces me he preguntado qué sería de mi relación con Alberto si no hubiéramos tenido a Pablo. Para empezar, divorciados ya no mantendríamos ningún contacto; pero es todo lo contrario: nos hablamos dos veces al día, está al pendiente de lo que se me ofrece, salimos a pasear. Siento que Alberto y yo tenemos muchas más cosas en común que mientras fuimos esposos. ¿Y sabes a quién se lo debo? ¡A Pablo! Me parece increíble haber llegado a quererlo tanto, sobre todo cuando pienso que al principio lo veía como un estorbo, alguien que iba a interferir en nuestra intimidad. Te juro que antes de conocerlo, lo odiaba. No me creas: exagero.
II
Alberto y yo jamás consideramos la posibilidad de una adopción. Empezamos a hablar de eso por una casualidad: él tuvo que ir a Monterrey para atender asuntos de trabajo. A su regreso me dijo que en el avión había conversado con una pareja de ancianos que llevaban en un transportador a su mascota –una perrita blanca, divina– y le habían dicho que ese animal era su gran compañero.
Durante la cena, Alberto volvió a hablarme de su encuentro con la pareja y al fin me preguntó si me gustaría tener una mascota. Le dije que ni loca. Me llamó tonta y yo a él iluso. ¿No se daba cuenta de que el departamento era muy chico y los dos trabajábamos muchísimo? Si no teníamos tiempo para nosotros, menos para encargarnos de cuidar a un animal. No le importaron mis argumentos. Más de una semana insistió con lo de la mascota, pero como yo me mantenía irreductible siempre terminábamos peleando.
De pronto, Alberto dejó el tema. Pensé que lo había olvidado. Me sentí vencedora hasta que al siguiente domingo me confesó que estaba decidido a tener una mascota; es más, ya había visitado una clínica de adopción para estudiar posibilidades. Enmudecí. Él aprovechó para hablarme de su entusiasmo por un cachorro: Pablo. Refrendé mi negativa de aceptar un animal en mi casa. También es la mía. Aquí hago lo que se me dé mi gana, gritó Alberto, y se fue dando un portazo.
Ahora puedo decírtelo: muy poco después de casarnos, Alberto y yo empezamos a tener desavenencias, cosa muy natural en un matrimonio; pero aquella noche me di cuenta de que estábamos al punto de la ruptura. Se lo conté a Luisa, mi compañera de trabajo, y ella me dio un consejo: “¿Quieres que tu relación con Alberto mejore? Cede un poco: dile que lo has pensado bien y estás dispuesta a tener a Pablo.
Cuando le di la noticia, Alberto se puso contentísimo, me dio las gracias y prometió ocuparse de todo: comida, baño, escuela, visitas al doctor y al peluquero. Ansiaba que conociera a Pablo y me propuso que al día siguiente, a la hora de la comida, fuéramos a recogerlo. Tanta urgencia me chocó, pero no dije nada y decidí mostrarme feliz en el momento de ver al nuevo miembro de la familia.
Cuando llegamos al centro de adopción no tuve que fingir nada: me enamoré del cachorro a primera vista; me pareció tan lindo, tan gracioso… Lo tomé entre mis brazos y trató de escapar, se retorció, lanzó unos chilliditos pero enseguida se quedó dormido –prueba, según el veterinario, de que Pablo empezaba a tenerme confianza.
III
Luisa tuvo razón hasta cierto punto: con la llegada de Pablo, Alberto y yo volvimos a ser una pareja, a compartir un objetivo: hacer feliz al cachorrito. Cuando lo sacábamos a pasear y las personas se deshacían en elogios, Alberto no disimulaba su orgullo. Pensé cuánto más feliz sería mi marido –entonces aún no estábamos divorciados– si quien despertara tanta admiración fuera un hijo.
Por desgracia, estoy imposibilitada para dárselo. Se lo confesé a Alberto desde que planeamos casarnos. Él me aseguró que no le importaba; por otra parte, en el mundo ya había demasiada gente como para agregar una más. Le pregunté qué pensaría su familia. Me respondió que no necesitábamos darle explicaciones.
Mis suegros fueron discretos. Mi cuñada Gloria no. A cada rato me preguntaba cuándo íbamos a encargar. Al principio le respondía vaguedades; pero después, harta de su insistencia, le dije que no pensábamos tener familia. Le hablé de la sobrepoblación y se le ocurrió una frase inolvidable: Pero ese no es asunto nuestro, ¿o sí? Tuyo no, porque eres marciana. Me tomó a broma.
IV
Con la llegada de Pablo, Alberto y yo disfrutamos de una etapa muy feliz, lástima que estuviera prendida con alfileres: nuestra vida íntima era un desastre. No tenía caso seguir y consideramos la posibilidad de divorciarnos. Todo fue civilizado y pacífico, no como entre otras parejas que, en iguales circunstancias, se matan por quedarse con lo material.
Ni en ese ni en ningún otro sentido tuvimos problemas hasta que surgió la pregunta: ¿Con quién vivirá Pablo? Los dos aspirábamos a eso, y en defensa de nuestro deseo volvimos a la etapa de los pleitos salvajes. Por fortuna, llegamos a un acuerdo: Pablo viviría dos semanas conmigo y dos con Alberto, pero manteniendo siempre el contacto.
Cuando Pablo se va me quedo triste, pero me consuelo pensando que en unos cuantos días volverá. Entre un momento y otro, las conversaciones telefónicas con Alberto son cada vez más largas.
La Jornada, abril 10, 2016.
Aquel domingo, durante la comida, mis hermanas y yo nos dirigimos la palabra muy poco y con excesiva cortesía, supongo que por temor a que una expresión o un gesto descuida-dos pudieran echar abajo nuestros esfuerzos por convencernos de lo imposible: que era un día como tantos otros en que nos habíamos reunido en mi casa para llamar a nuestros padres a Mobile y sentirnos en familia.Para no entristecer a mi sobrino Eduardo pretendíamos ignorar la ausencia de Consuelo, aunque su sitio en la mesa permaneciera vacío. ¡Estúpidas! Cómo pudimos creer que el niño no lo había notado como seguramente dos semanas antes había advertido todo lo demás: la urgencia con que Minerva lo sacó de la escuela aquel jueves apenas comenzada la clase, la ambulancia frente al edificio, los vecinos en el pasillo, Lourdes tratando de impedirle que entrara en-el departamento, yo gritando que el niño tenía derecho a ver a su madre. Por supuesto que Eduardo la vio, ya limpia y serena, tendida en su cama. Quiso tocarla y alguien le dijo: Tu mamá duerme. Déjala tranquilita.
II
Aquel domingo toda nuestra atención estaba concentrada en Eduardo. Temíamos lo que pudiera ocultar su silencio y por eso lo avasallábamos con preguntas acerca de Veracruz, de donde había regresado esa mañana. La noche de la desgracia, Esther vino por él y lo tuvo en su casa del puerto dos semanas, mientras hacíamos gestiones y lográbamos sobreponernos a la pérdida. Así nos lo planteó Esther, como si no supiera, lo mismo que nosotras, que ciertas cosas nunca terminan de pasar.
¿Verdad que Veracruz es muy bonito? Eduardo me contestó con otra pregunta: ¿Dónde está mi mamá? Mis hermanas y yo nos miramos desconcertadas, indecisas. Lourdes no pudo contener el llanto y se fue corriendo al baño. Para suavizar la situación, Minerva acarició el cabello a mi sobrino: ¡Mira lo greñudo que andas! Mañana, cuando vuelvas de la escuela, nos vamos derechito a la peluquería.
Intervine: Harás bien; pero antes, que se termine la carne. La expresión del niño me hizo sentir estúpida pero seguí con el tema: Está rica. Pruébala. Necesitas comer. Eduardo repitió la pregunta: ¿Qué le pasó a mi mamá? Lourdes, Minerva y yo habíamos pensado en decírselo, pero después, cuando tuviéramos una aclaración adecuada. Lo más parecido a eso fue la respuesta de Minerva: Aunque no la veas, tu mami está muy cerca de ti, cuidándote.
Eduardo clavó el tenedor en la carne y se puso a darle vueltas en el plato hasta que al fin dijo: Mi mamá está muerta. Ninguna de nosotras se atrevió a desmentirlo, pero faltaba lo demás: ¿cómo decirle a un niño de cinco años que el amor enfermizo, el miedo a la soledad, los maltratos habían ido destruyendo a su madre mientras ella esperaba que Heriberto cambiara su actitud y le diera la dicha prometida al casarse?
III
En cuanto a Heriberto nadie volvió a tener noticias suyas a partir de aquel jueves en que la portera lo vio salir trastabillando y maldiciendo. Eso y los gritos que había oído antes la hicieron suponer una desgracia. Corrió al departamento. Frente a la evidencia me llamó: Su hermana está muy mal. Venga rápido. Encontré a Consuelo en el piso, muy pálida y temblorosa, con los ojos entrecerrados y la voz débil: No puedo más, no quiero.
Al escucharla recordé las explicaciones con que pretendía, cuando iba a visitarla, disfrazar la violencia de Heriberto: “Por tonta me caí de la escalera.” “Soy una estúpida: dejé la estufa prendida toda la noche y en la mañana, cuando agarré el sartén, me quemé la mano.” “Por burra me pegué en la cabeza con la puerta del ropero.” No es que haya llorado: me puse un rímel que me irritó los ojos. Luego, cuando nos despedíamos, sin darse cuenta confirmaba mis sospechas al decirme: “Por favor, cuando llamen mis papás no les digas nada de esto. A mis hermanas tampoco se lo cuentes. Te lo suplico.” El secreto infierno en que vivía Consuelo se volvió también mío.
IV
Incapaces de vencer su aversión por Heriberto, Lourdes y Minerva nunca iban a visitar a nuestra hermana menor. Para verla esperaban a que ella viniera a mi casa. Entonces, inevitablemente, le hacían comentarios acerca de su aspecto: Estás mucho más delgada que la última vez. ¿Qué te pasó en la mano? ¿Qué tienes en el cuello? ¿Por qué cojeas?
Consuelo recitaba como autómata las mismas respuestas que me había dado en varias ocasiones (“Por tonta… Por burra. Por distraída…”) y me miraba suplicándome un silencio que me había convertido en cómplice de Heriberto. Decidí no serlo más. Una mañana me salí de la oficina y, en secreto, fui a ver a Consuelo.
La encontré sola: Eduardito estaba en la escuela y su marido en el trabajo. Aproveché para decirle que la relación con Heriberto y su sometimiento a él me parecían dañinos y muy peligrosos. Me aseguró que exageraba. No quise discutir, sólo le aconsejé que recurriera a un psiquiatra. Si Heriberto se entera dirá que estoy loca. ¿Quieres evitarlo? No se lo digas. Consuelo me sonrió: No lo conoces. Nunca puedo ocultarle nada. Adivina lo que pienso. Si llega a descubrir que veo a alguien sin su autorización es capaz de matarme. Lo hará, si permites que siga maltratándote. Sabes que digo la verdad… Imagina lo que sería de Eduardo. ¿Crees que no lo he pensado? Mis padres, ustedes… ¡Ayúdame!, gritó y se echó en mis brazos.
Prometí encontrarle un psiquiatra. A los dos días la llamé para darle el nombre y el domicilio del consultorio al que debía ir el jueves a las diez de la mañana. Le repetí las señas varias veces y le imploré que las tuviera a mano. Te lo prometo, dijo.
Mi hermana cumplió su promesa. Junto a su cuerpo agonizante encontré, escritos en un papel, la dirección y el nombre del médico que se quedó esperándola.
La jornada, abril 3, 2016.
Mi abuela, siempre dulce y cariñosa, en Semana Santa se convertía en una dictadora. De acuerdo con sus órdenes quedaba prohibido hablar en voz alta, reír, correr, acercarse a libros ajenos a la religión, conversar, oír la radio, ponerse ropa de colores, pasear, comer golosinas, bañarse y, desde luego, mirarse en el espejo: las lunas de los roperos y tocadores permanecían cubiertas con telas oscuras a fin de evitar que cayéramos en la tentación de mirarnos en ellos, aunque sólo fuese de pasada.
Cuando mi abuela nos veía desalentarnos ante la abrumadora lista de restricciones, desplegaba una oratoria profusa y dañina a partir de una pregunta: ¿Les parece mucho sacrificio renunciar a esas tonterías después de que Jesús murió en la Cruz por culpa de nosotros?
Para quienes éramos niños resultaba imposible entender en qué había consistido nuestra participación en un hecho tan cruel, ocurrido lejísimos de nuestro pueblo, cientos y cientos de años antes de que naciéramos. Sin otra alternativa, aceptábamos la dosis de culpa que nos correspondía a todos por igual: desde el primo Alejandro, recién nacido, hasta el tío loco (de quien hablo con frecuencia y cuyo nombre no necesito mencionar.)
II
Mi tío, el mayor de la familia, no era el único enfermito. En el pueblo se contaban once más, todos varones, dependientes y onanistas. Durante la sencilla representación del Viacrucis salían de su encierro para hacer penitencia –ignoro por qué culpas– caminando descalzos, vestidos con túnicas moradas y un capirote en la cabeza que protegía sus gestos desordenados y acallaba sus palabras incomprensibles.
Felipa Muñiz, la catequista, era la encargada de guiarlos en su recorrido desde las puertas del hospital, donde eran concentrados por sus familias para la ocasión, hasta el atrio de la iglesia. En ese punto, a la espigada sombra de los pirules, los enfermitos se confundían con las beatas enlutadas y los menesterosos que, por igual y con la misma ansia, imploraban un milagro: ellas, el del perdón; ellos, el de una dádiva.
Enfrente, en el Jardín Central embellecido por magníficos árboles de clavo, el sol del mediodía abrillantaba el plumaje negro de los tordos parsimoniosos, traviesos, inocentes.
III
Sin importar la edad que tuviéramos, todos los miembros de la familia estábamos obligados a dos horas de meditación: una especie de lectura en silencio de todas nuestras culpas. Decir una mentira, comer un dulce a escondidas, escuchar las conversaciones de los grandes y, al menos por mi parte, aborrecer con todo el corazón a Felipa Muñiz: autoritaria y pellizcona.
Cada vez que lo consideraba necesario, mi abuela-dictadora interrumpía nuestra meditación para describirnos aspectos concretos del martirio padecido por Jesús –vinagre en vez de agua, latigazos, insultos, la punta de una lanza en el costado– y, otra vez, el motivo de nuestros sacrificios. La oíamos lacrimeantes de fastidio, mordiendo los bostezos y experimentando un secreto rencor hacia ella que, sin darse cuenta ni proponérselo, nos martirizaba.
El único a salvo de la tortura era mi tío enfermito. Con la túnica puesta, pero ya sin capirote, marchaba por el corredor hablando incesantemente no se sabía de qué, sin que pudieran frenarlo las últimas campanadas de la iglesia ni el tono exasperado de la abuela.
A las siete íbamos a la cocina para cenar un pan de sal con un vaso de leche. Comíamos en silencio, sin hambre, urgidos por huir a nuestros cuartos, meternos entre las sábanas frescas y, conscientes de que eso también era pecado, anhelar el momento de que por fin terminaran los días de sacrificios y oración.
IV
Por ahí debe andar alguien de mi familia que recuerde cómo era la mañana en que por fin se alejaba, mustia y polvorienta, enlutada, la Semana Santa. Se iba llevándose las tolvaneras, el silencio impuesto, la tristeza y la culpa.
En la casa, inundada ya con los rumores habituales, desplegábamos una actividad como de colmena. Cada quien tenía una tarea precisa. La de mi tío enfermito era devolver a su sitio en el patio las jaulas de los canarios, que durante la Semana Mayor habían permanecido en el corral. Los demás nos ocupábamos de: pulir el brasero, regar los helechos, descorrer las cortinas, abrir las ventanas para que las habitaciones se llenaran del fresco aire primaveral, encender la radio, arrancar de los espejos las telas que los habían mantenido velados, ciegos, sin sombra de nosotros.
Nos causaba enorme felicidad comprobar que, en pocas horas, iban tomando el aspecto y el ritmo de siempre las calles del pueblo, los comercios, la gente. También mi abuela volvía a ser cariñosa, como antes, y mi tío enfermito era otra vez el loco inofensivo que pasaba las noches dando vueltas por los pasillos y, creo, cantándole a la Luna sin que nadie le impusiera silencio.
La Jornada, marzo 27, 2016.
Misión cumplida: les dije que llegaríamos en menos de una hora y ¡aquí estamos! Son las nueve de la mañana, el chofer nos mostró su reloj. Satisfecho, abordó su taxi y se fue. Mayra y yo nos sentimos felices de que a esas horas aún no hubieran llegado los grupos de turistas, ni las parejas pálidas, ni las familias ansiosas por disfrutar de un día en la playa, sacarse fotos, correr sobre la arena salpicada por infinidad de conchas diminutas, brillantes como si fueran de plata.
Bajo el sol tibio, el mar deslumbraba y al fundirse con el horizonte adquiría un tono azul-verdoso. El oleaje era suave: apenas un murmullo. La brisa esparcía el olor a marisco y arrastraba voces masculinas, lejanas. Muy cerca unas de otras, las barcas atracadas se mecían en espera de partir hacia aguas profundas. Parvadas de pelícanos y gaviotas con las alas abiertas ejercían la costumbre de adueñarse de todo el horizonte mientras los perros olisqueaban la arena en busca de alimento.
II
Después de tomar las primeras fotos, sin que nadie nos lo impidiera, Mayra y yo ocupamos una palapa equipada con una mesa y dos sillas de plástico blanco. Del restaurante a nuestras espaldas salió la música de un radio: primera señal de que alguien más estaba allí.
Hacia las diez de la mañana hicieron su aparición los comerciantes. Sobre mostradores improvisados empezaron a exponer sus artesanías: erizos rígidos, pelícanos de madera teñidos de un rosa fosforescente, collares, ceniceros de concha y colibríes obesos hechos con cáscara de coco.
Un hombre en bermudas preguntó a los artesanos si habían visto al Diablo. Mayra y yo nos reímos. El desconocido, al pasar frente a nosotras, nos dio la explicación que juzgó necesaria: Así le decimos a un compañero.
–En este paraíso no podía faltar un diablo –comentó Mayra incorporándose en la silla.
–Y sobran las tentaciones: huele rico. Eso me recuerda que no hemos desayunado. ¿Qué se te antoja?
–Aquí toda la comida es deliciosa, pero me gustaría ver la carta. –Mayra giró hacia el restorán: un galerón penumbroso decorado con estrellas de mar y redes. Llamó a un mesero. No apareció ninguno. –¿Nos habrán oído?
–¡Cálmate! –le aconsejé. –Recuerda que en estos lugares el tiempo corre despacio. No te extrañe que pasen quince o veinte minutos antes de que nos atiendan.
Me desmintió la aparición de un muchacho alto, de cabello muy oscuro, facciones definidas y hermosas. Nos saludó y se puso a limpiar la mesa con un trapo húmedo.
–Queremos desayunar. ¿Qué nos recomienda? –esperé la respuesta del joven y retrocedí en mi silla para cederle espacio.
En vez de contestarme, el mesero preguntó si era la primera ocasión que visitábamos esa playa.
–Sí. Lástima que hasta hoy nos hayan hablado de este lugar. Mañana nos vamos –lamentó Mayra.
–Pero pensamos volver en las próximas vacaciones –aseguré. –¿Siempre es así de tranquilo?
El muchacho levantó los hombros y volvió a interrogarme: –¿De dónde vienen?
–De la Ciudad de México –le contesté.
–Eso está lejísimos. ¿Cuánto se hace de allá hasta acá?
–Por carretera, mucho tiempo; en avión poco más de una hora, si hay buen tiempo –dijo Mayra con tono de viajera frecuente.
–¿Y da miedo volar? ¿Qué se siente?
Mayra tomó la palabra: –Yo, nada. Aprovecho el viaje para dormir. Mi hermana sí se pone muy nerviosa.
–No le crea, joven, no siempre: nada más cuando atravesamos por zonas de turbulencia y todo se sacude. –El mesero esbozó una sonrisa burlona que me hizo enrojecer: –Dicen que los aviones son más seguros que los coches. No lo dudo, pero no es lo mismo un accidente en carretera que otro a cientos de kilómetros de altura.
–¿Cientos de kilómetros? –repitió el mesero incrédulo y señaló un avión que iba dejando una línea blanca en el cielo: –Nunca me he subido en una de esas cosas, pero me gustaría hacerlo y viajar un ratito.
–¿A dónde? –le preguntó Mayra.
–A México.
–Esto es México –le aclaré.
–No, perdóneme: esto es el paraíso. Aquí todo es hermoso: las tormentas, el atardecer, la noche; pero lo más bonito, al menos para mí, es cuando amanece: la hora en que el mundo comienza y bajo el Sol todo se ve limpio, nuevo, como recién salido de la mano de Dios.
La elocuencia del mesero nos tenía atónitas. Un niño pasó corriendo y gritó:
–Diablo: Perches te anda buscando.
–Dile que al rato paso a verlo y le llevo el aceite –El niño se alejó y el mesero se dirigió a nosotras: –Aquí todos me llaman Diablo porque de chamaco era tremendo, pero mi nombre es Adán. Querían desayunar, ¿no? De momento sólo puedo ofrecerles unos camarones empanizados. Ya se los traigo.
Mayra y yo permanecimos en silencio, mirando al primer grupo de turistas conducidos por un guía que se concretaba a sonreír y a repetirles en voz muy alta: All this is sand. Sand and sea. Beautiful, ¿no?
Al fin reapareció Adán. Llevaba un plato en cada mano y los dejó sobre la mesa:
–No es porque los haga mi mamá, pero la verdad es que los camarones le salen bien ricos. Provecho.
En efecto, el platillo resultó delicioso. Hacia el mediodía regresó el taxista por nosotras. Rumbo al hotel Mayra y yo reiteramos nuestro propósito de volver pronto a esa playa. Ojalá que cuando lo hagamos siga intocado y remoto el paraíso de Adán.
La Jornada, marzo 20, 2016.
Al abrirlo, cuatro fotografías se desprendieron del cuaderno. En la tapa conserva escrita con lápiz una fecha de la que nada más son legibles los dos primeros números: 19… Todas las hojas están en blanco. Eso me lleva a una conclusión: quien haya comprado la libreta lo hizo con el único propósito de guardar –¿esconder?– las imágenes.
Están enmarcadas en cartulina gris, corriente, que me recuerda los trabajos escolares. No las protege la levedad del papel de China o el celofán. En el reverso no hay nombres ni datos. Indefensas, han resistido el paso de no sé cuántos años y siguen ancladas en su tiempo. Click.
II
Deduzco que la primera foto que veo fue tomada la mañana de un domingo porque al fondo se ven niños sin uniforme, jugando. Además, las mujeres tienen adornos en el cabello, llevan vestidos que podrían ser de fiesta y sus expresiones denotan calma suficiente como para sonreírle a la cámara.
Lo que no puedo saber, ni sabré nunca, es quién tomó la foto o por qué. Lo más seguro es que haya sido por el simple gusto de atrapar instantes felices de un domingo que se perdió en el calendario: ese mar forzosamente navegable, lleno de sorpresas y misterios en el que un día todos naufragaremos.
III
Son cuatro las fotos desprendidas del cuaderno. Esperaron mucho tiempo para salir a la luz del día y retarme –lo mismo que a cualquiera que las hubiese encontrado– formulándome una serie de preguntas elementales que me exasperan. ¿Quién es la mujer que se apoya contra la pared? Sus ojos tristes, la sonrisa maliciosa y la forma en que mira a la distancia sugieren una historia.
A como dé lugar, tengo que conocerla. Siento deseos de sacudir la foto (como si se tratara de un termómetro al que es necesario bajar a la mínima temperatura), de golpearla (como se hace con un aparato de radio que tiene atascada la música en algún punto de la telaraña de cables) y obligarla a que me diga lo que pueda contarme, pero lo que me dice es nada más silencio.
Aunque sé que es inútil, cedo a la tentación. Agito, golpeo la foto y ¡nada! Esa mujer sigue inmutable, satisfecha de su sonrisa. Comprendo que guardará sus secretos mientras dure el papel. Es muy posible que ese material me sobreviva y yo me vaya del mundo sin saber nada de la mujer en la fotografía. Vuelvo a observarla y tengo la impresión –¡no sé por qué!– de que ella lo sabe todo de mí. Otra vez agito, golpeo la foto y ¡nada!
IV
Esta imagen fue tomada en un estudio profesional. Al fondo hay telones con nubes que no pasan y flores pintadas al pastel con los pétalos coronando su inmortalidad. Bajo una palma camedor –¿natural?– posan tres figuras, o mejor dicho cuatro, porque la anciana que ocupa el único sillón lleva en brazos a un bebé sepultado entre holanes, encajes, cintas. Pienso que ya no está tibio, ni huele a talco ni a orines. Por eso y por su rigidez siento lástima hacia el desconocidito.
Si el coleccionista o el fotógrafo se hubieran tomado la molestia de escribir la identificación del bebé en el reverso de la foto podría llamarlo por su nombre. ¿Llegó a estar bautizado o ya estaba muerto en el momento en que lo captó la cámara?
Custodian a la anciana y al bebé dos hombres. A la derecha aparece el de edad mediana. El ala del sombrero no oculta la mirada vidriosa, algo perdida, que tienen los alcohólicos que a diario prometen que dejarán el vicio. (Algo me dice que no lo estoy difamando.) Viste traje gris, demasiado amplio para sus proporciones y la baja estatura. ¿Motivo de burlas y discriminación? Quizá a eso se deba el gesto rencoroso y amargo que lo avejenta.
El hombre a la izquierda de la anciana es muy alto, tiene nariz aguileña, ojos intensos como brasas y más que sonreír aprieta los labios. Me pregunto cuántas palabras de amor –diurnas o nocturnas– habrán salido de ellos. Supongo que pronunció muchas junto a ese niño muerto (que ya no huele a talco ni a orines). ¿Las dijo minutos antes o después de que la foto fue tomada? No importa, en los casos extremos el tiempo ya no cuenta. Se vuelve de piedra, deja de palpitar, ya no pesa ni fluye.
V
La cuarta foto es tan pequeña que estuve a punto de no verla. La descubrí tirada en el suelo cuando iba a meter en el cuaderno de páginas blancas como un sudario las otras fotografías. Tampoco está fechada ni tiene dato alguno acerca del personaje.
Es un niño casi rubio, tal vez de cuatro o cinco años. Está solo en una playa. Se ve que no le importa: ignora el mundo y desconoce el miedo. Sonríe. Hincado, tiene las manitas hundidas en la arena y permanece atento. ¿Qué estaría haciendo? ¿Buscando caracoles, cangrejos, ramas o estrellas rezagadas? Tal vez haya pretendido adueñarse de la espuma de una ola o de la ola entera. A lo mejor no perseguía ninguno de esos objetivos y sólo estaba allí para recibir su primera lección de métrica dictada por el mar. Todo es posible: los niños, igual que los poetas, hacen cosas extrañas.
La Jornada, marzo 13, 2016.
El autobús iba atestado, no había posibilidad de movimiento alguno; sin embargo, la mujer junto al conductor se esforzaba por desplazarse unos centímetros para no perderme de vista. Al darse cuenta de que su insistencia me cohibía, sonrió. Me pasé la mano por las mejillas, temerosa de llevar la cara sucia. La impertinente adivinó mi intención y agitó la cabeza en sentido negativo para tranquilizarme.
Decidí ignorarla y me puse a mirar por la ventanilla procurando fingir interés en un paisaje de sobra conocido: cerros tapizados de obras negras, cables, basureros, chatarra, anuncios que envilecen el horizonte y, por encima de todo, lejano, el cielo gris, de plomo.
Cuando llegamos a la megaplaza en construcción pedí la parada. Al acercarme a la puerta, la impertinente se dirigió a mí: Los mismos ojos, la barbilla, ¡es increíble! Iba a preguntarle qué quería decirme con eso, pero el hombre detrás de mí me precisó a bajar. Lo hice de un salto y corrí hacia la base de las micros como si tuviera los minutos contados. En realidad sólo quería alejarme, confundirme con la gente, huir de esa mirada. Imaginé que jamás volvería a encontrarme con la desconocida y me sentí feliz.
II
Los jueves, al regresar de mi trabajo en la sastrería, me doy una vuelta por el tianguis de la San Felipe. Llevo años de frecuentarlo, conozco a muchos de los comerciantes, por eso me sorprendió descubrir, entre un tenderete de loza y otro de compactos, a la impertinente del autobús. Ella se alegró de verme y, como si adivinara mis pensamientos, justificó su presencia en el puesto de collares para mascotas: Mi cuñada Emma se alivió el martes. Gracias a Dios su niño está bien, pero ella no, por la cesárea. Con todo y eso quería venir a trabajar. Le dije que no: me ofrecí a atender su puesto mientras se repone, pero no dudo que en una semana ya esté aquí.
En espera de mi comentario volvió a verme con la misma expresión que semanas antes me había incomodado tanto. Esta vez no iba a pasarla por alto: Perdone: ¿tengo algo en la cara? Una mujer frondosa con un puddle en brazos se acercó: ¿Emma ya no va a venir? La suplente repitió la explicación que me había dado, más algunos datos acerca del bebé. Por el momento ella –Rosario para servirle– estaba a sus órdenes, lista para mostrarle las novedades. La mujer no ocultó su desinterés y se encaminó a otro puesto.
En cuanto quedamos solas retomé el asunto de su curiosidad hacia mí. Rosario enrojeció: Discúlpeme, señito, pero es que usted se parece muchísimo, pero muchísimo, a Jenifer. El día que nos encontramos en el autobús hasta pensé que era su hermana gemela. Los ojos, la barbilla, ¡todo!..
Ya la había oído decir eso. Evité que abundara en el tema preguntándole quién era Jenifer. Bajó la mirada: ¿Qué le puedo decir? Digamos que es una muchacha con mala suerte. La historia de siempre: padrastro abusivo, madre sin carácter, hermanos baquetones, por no decir mantenidos. ¿Qué iba a hacer la pobre más que echarse a la calle? Allí sigue, desperdiciando su vida.
Rosario se estremeció como si recordara algo importante que no me había dicho: Espero que no le haya molestado lo de su parecido con Jenifer, aunque, como dice el refrán, hasta en la leña hay diferencias: una es para hacer carbón y otra para tallar santos. Era evidente que Rosario me colocaba en la segunda categoría.
Me despedí, pese a la curiosidad por saber algo más acerca de mi doble y hasta por conocerla. Traté de imaginar cuál sería mi actitud al encontrarme con una persona físicamente idéntica a mí o cómo reaccionaría Jenifer cuando descubriera en mis rasgos los suyos.
A Pablo no le había mencionado el incidente en el autobús, pero cuando regresé del tianguis le conté mi encuentro y mi conversación con Rosario. Mi esposo me aconsejó no darle importancia y me aseguró que no había en el mundo otra mujer como yo. Me sentí halagada, feliz (aunque también un poco culpable) de que mi vida fuera tan diferente a la de Jenifer.
Traté de seguir el consejo de Pablo, pero cada mañana, al mirarme en el espejo, pensaba en Jenifer, en si Rosario le habría dicho que en alguna parte de la ciudad andaba su doble; y si Jenifer, al saberlo, alentaría el mismo interés que yo por conocerla.
III
Al siguiente jueves, cuando regresé al tianguis de la San Felipe y vi a Rosario en el puesto de collares para mascota sentí alivio. ¿Todavía aquí?, le pregunté en el tono más desinteresado posible. Con la naturalidad habitual me puso al tanto de la situación: su cuñada había tenido complicaciones y en tanto no recobrara la salud, ella seguiría a cargo del negocio. Le gustaba, pero no tanto como vender golosinas a la entrada de las escuelas.
Empezó a decirme algo acerca de los niños, pero la interrumpí: ¿Y dónde vive? ¿Yo? Aquí abajito, en la colonia. No: Jenifer. Ella era mi vecina en La Pastora, pero su zona de trabajo siempre ha sido Pantitlán, por allí por el Metro y todo eso. No sé si todavía frecuente ese rumbo porque hace tiempo que no la veo. Oiga, ¿qué se me hace que ya le entraron ganas de conocerla? Lo negué. Por su sonrisa comprendí que Rosario no me había creído.
IV
Ignoro si hice mal, pero ya no hay remedio. Un viernes por la tarde, con pretexto de buscar unas refacciones, tomé un taxi y me fui a Pantitlán. Estaba lloviendo y había mucha gente. En esas condiciones iba a ser difícil encontrar a Jenifer, pero aun así estuve dando vueltas un rato, procurando no llamar la atención. Iba a desistir de mi búsqueda cuando Jenifer apareció a unos metros de mí. (La barbilla, los ojos…) Ella también me miró. La vi tocarse la cara y abrir la boca horrorizada. Creí que iba a gritar. No lo hizo. Dio media vuelta y se echó a correr entre el gentío. La seguí pero fue inútil: Jenifer se perdió –¿nos perdió?– como se pierde una gota de lluvia en el mar.
La Jornada, marzo 6, 2016.
¿Cómo que ya no tiene coche?, me preguntan mis vecinos incrédulos más que alarmados. En mi carencia ven señales palpables de mi descenso en la escala social y no ocultan su lástima. Algunos no pueden frenar su curiosidad y me piden que les diga ¿por qué? en el tono de una madre desconsolada que interroga al cadáver del hijo suicida.
En respuesta a su interés, les expongo mis motivos: para librarme de congestionamientos, arbitrariedades, papeleos interminables, pérdida de tiempo, gruyeros, sentimiento de persecución, discusiones con los encargados de poner los inmovilizadores o con quienes –en una absoluta falta de civilidad– estacionan sus automóviles a la entrada de mi garaje mientras se van a los innumerables restaurantes o cervecerías que hay en mi colonia. (Ganó fama y perdió reputación).
Cuando al fin aparecen los invasores y les reclamo que hayan obstruido mi espacio se me quedan mirando con sorna, me aseguran que no es para tanto y que si no me pareció bien su comportamiento levante un acta. Lo que me extraña es que ninguno de los abusivos haya pretendido contener mi disgusto con la frase de moda: Usted no sabe con quién se está metiendo. Antes de llegar a ese punto de locura citadina, me deshice de mi coche.
II
Entre todas las ventajas que me ha traído mi peatonización hay una que las supera a todas: viajar en taxi (seguro, por supuesto.) Cada uno tiene su atmósfera dependiendo de lo que cuelgue del retrovisor (rosarios de cristal, insignias, zapatitos) o las artesanías miniatura que adornen el tablero según la temporada: reyecitos, corazones, banderas, calaveritas, esqueletos danzantes, series de luces o pinos navideños.
No faltan los choferes que hacen de su medio de trabajo una extensión de su casa –o, mejor dicho, de su vida familiar– y mandan escribir en el parabrisas nombres que les significan una dulce compañía en su larga jornada o ensartan en la visera un solo arete que les trae recuerdos a cincuenta kilómetros por hora.
III
A fuerza de recurrir a un solo sitio de taxis, con frecuencia me prestan sus servicios los mismos choferes. Son muy amables. Les pregunto qué tal de trabajo y me responden que, como en todo, hay días buenos y otros peores. Nos reímos de la broma. Aumenta la confianza y me interrogan acerca de qué me parece el nuevo reglamento de tránsito y cómo veo la situación. Cuando abordan el tema del futbol rehúyo opinar: me avergüenza mi ignorancia en lo referente al juego del hombre. Ellos agradecen mi silencio porque les permite lucir sus conocimientos describiéndome golazos, calificando los penaltis y la actuación de los árbitros.
Su conversación me hace olvidarme de los congestionamientos, los claxonazos, la exasperante lentitud a que avanzamos, los baches, la falta de policías en los cruceros embrollados, la torpeza con que un oficial manipula el semáforo y el desatino de que una pipa de agua que, en horas pico, inhabilite un carril para regar pastos secos.
De todos los choferes que conozco hay uno que se distingue por su imaginación. Si fuera escritor pertenecería al grupo de los que generan un mundo a partir de elementos reales, insignificantes. Confieso, en el mejor sentido, que envidio su destreza.
IV
En el tarjetón pegado en la ventanilla trasera están su retrato y su nombre completo. Lo sustituyo por el de Fabulador. En cuanto lo veo pienso en qué despertará su imaginación. Puede ser cualquier cosa que encontremos en el trayecto: desde un grupo de manifestantes, un niñito que vende chicles en un camellón, la fachada de un palacete asfixiado entre rascacielos o los ancianos que pulen parabrisas a fin de ganarse unas monedas.
Hace días, el Fabulador y yo vimos, a la entrada de un edificio en Reforma, a un grupo de oficinistas en actitud expectante. Dije que tal vez se trataba de un simulacro y desde luego recordé los terremotos del 85. Fue suficiente para que el Fabulador reconstruyera aquellos días amargos como si únicamente él los hubiese vivido. Me describió rescates, me habló de los miles de mariposas ciegas salidas de los sótanos de una iglesia después de siglos en la oscuridad. Al final intentó reproducir el tono de los instrumentos musicales con que los músicos sepultados entre los escombros de San Camilito se habían despedido de sus familias.
En sus relatos, el Fabulador a veces intercala episodios de su vida: Esto que voy a platicarle, aunque parezca cuento, es la pura verdad. La única vez que me ha hablado de su padre me contó que era pepenador y que soñaba con encontrarse una moneda de oro tirada en la calle. Gracias a Dios, dijo el Fabulador, su padre la halló, aunque por desgracia, el día de su muerte. Le pregunté si conservaba la moneda y me dijo que la había metido en el ataúd de su difunto porque, después de todo, él la había descubierto.
V
Hay una historia a la que, de tanto en tanto, vuelve el Fabulador. Empieza por mencionar los peligros que acechan a los choferes. Nunca saben si quien aborda el taxi va drogado, lleva armas o es de otro mundo. Desde la primera vez que oí la frase me intrigó mucho. Estaba a punto de llegar a mi destino. Tal vez pasarían semanas antes de que el Fabulador volviera a prestarme su servicio, así que fui directa: ¿A qué se refiere?
Entonces me habló de la mujer de blanco, hermosísima, que hace años, un Miércoles de Ceniza, había llevado de La Profesa a la parroquia de Tacuba. A pesar de que sólo la había visto unos minutos, cuando ella se bajó del taxi él empezó a extrañarla como si se tratara de alguien conocido de mucho tiempo atrás. Desde aquel momento, la rastrea con la misma tenacidad con que su padre buscó la moneda. El Fabulador aún espera dar con la mujer de blanco: no le importa que ese pueda ser el día de su muerte.
La jornada, febrero 28, 2016.
Ya va para once meses que estoy trabajando con doña Lola. Como está distanciada de su hija Lilia y de su yerno, quien ve por ella son sus nietos: Gregorio y Mayra. Él nunca nos visita y rara vez llama por teléfono. Cree que ser buen nieto consiste en depositarle a su abuela mensualmente en el banco. Mayra es muy distinta: cariñosa, atenta; si no viene más seguido es porque vive muy lejos.
Gregorio no me conoce, Mayra muy poco, y como no sabe lo que le está sucediendo a su abuela, un día de estos va a pensar que la tengo secuestrada. Se lo he dicho a mi patrona, pero no le da importancia. Según ella nadie va a pensar algo tan feo de mí porque tengo cara de todo, menos de secuestradora. Luego me cierra el ojo y se acerca la mano a la boca como si estuviera cerrándola con llave. Con eso quiere decirme que no debo abrir el pico.
II
No he dicho ni media palabra, pero Mayra ya empezó a recelar de que algo raro sucede, y es lógico. En las últimas semanas, casi todas las veces que ha llamado y me ha pedido que la pase con su abuela le he dicho lo mismo: No puedo: mi patrona está dormida. Entonces le da por preguntarme si doña Lola está molesta con ella porque no ha venido a visitarla. Le aseguro que no, mi patrona comprende que no pueda venir desde Ojo de Agua, que para ella es como decir el fin del mundo.
Ya con eso medio que se tranquiliza, pero de todas formas se le hace mucha casualidad que últimamente –así sean las once de la mañana o las tres de la tarde– su abuela siempre está durmiendo. Para que no siga pensando mal, le explico que la señora hace varias siestas al día porque en la noche duerme poco.
Allí es donde salgo raspada: Mayra me recuerda que si me contrató es porque confía en mí; una de mis obligaciones es darle a mi patrona sus pastillas para dormir. Aunque son muy caras, ella se las compra con mucho gusto para que se las tome, no para que las guarde en el botiquín del baño.
Su reclamación me molesta. Siento ganas de decirle la verdad, pero no lo hago porque doña Lola me ha suplicado que bajo ninguna circunstancia se me ocurra decirle a su nieta que cada día se le olvidan más las cosas. Si Mayra llega a saber que van tres veces que doña Lola ha dejado las llaves del gas abiertas y dos que no sabía cómo regresar aquí, seguro viene para llevársela a su casa o meterla en una residencia para ancianos.
Por lo que he conversado con doña Lola, me imagino que ella estaría dispuesta a todo, menos a mudarse. La hace muy feliz seguir en el departamento donde pasó tantos años con su esposo, don Arturo. Cuando él ya estaba muy malito le aconsejó –según me dijo ella– que por ningún motivo se fuera a vivir con alguno de sus nietos, ya sabía que el muerto y el arrimado…
En un pueblo tan pequeño se conoce la historia de las casas y de la gente: dos mil almas en su infierno, en sus pequeñas glorias compartidas, fechadas. No es de extrañar que todos sepan que el l3 de diciembre Julián –ese muchacho alto con un mechón blanco en el pelo, herencia de su padre– había intentado quitarse la vida arrojándose al paso del ferrocarril. Frustró el intento la intervención de algunos viajeros y los comerciantes que esperaban la llegada del tren para ofrecer sus mercancías a los que iban de paso a la ciudad.
No se tiene noticia de que antes de Julián haya habido un suicida en el pueblo. Allí las personas mueren según lo señalado en su destino. Es una ley no escrita que nadie se había atrevido a romper. Julián lo hizo a los 23 años de edad, con toda la vida por delante, robándoles el turno a los mayores.
Con ninguno de ellos ha hablado Julián de los motivos que le inspiraron la idea de suicidarse; tampoco de lo que sintió al abrir los ojos y verse en su cuarto a pleno mediodía, hora a la que no pensaba llegar y, sin embargo, resultó ser el punto de partida de su nueva vida.
II
Volviste a nacer. Dale gracias a Dios de que gente buena te impidió llevar a cabo esa locura porque si no, en este momento yo estaría… Ay, no quiero ni pensarlo, le dijo su madre entre lágrimas cuando lo vio taparse la cara con la sábana y se arrojó sobre él para preguntarle cómo era posible que hubiera querido hacer algo tan espantoso. ¿No sabía que la vida nos la da Nuestro Señor y sólo Él puede quitárnosla? ¿Ignoraba que quienes desobedecen la ley divina están sentenciados al infierno?
Sólo de pensar en que su hijo pudiera sufrir esa condena, Delia sintió que la abandonaban las fuerzas. Con el pretexto de consolarla, los vecinos que habían salvado y conducido a Julián a su casa permanecieron en el cuarto, de pie, listos para someter al muchacho en caso de que le sobreviniera otro arranque de locura; pero sobre todo, esperando verlo llorar arrepentido, oírlo pedir perdón y al fin agradecerles su gesto hacia él.
No ocurrió nada de eso. Julián se limitó a sepultarse bajo las sábanas para huir de la mirada inquisitiva de sus salvadores y la curiosidad de sus vecinos.
Los conocía: eran buenas personas, dignas de respeto y de aprecio. Sin embargo, al verlos invadiendo su cuarto empezó a sentir hacia ellos un odio y un rencor inexplicables.
Le habría gustado decírselos para que dejaran de mirarlo con lástima, de arriba hacia abajo, pero no lo hizo para evitar que huyeran ofendidos. Los necesitaba allí para preguntarles con qué derecho habían interferido en su decisión, pero, en ese momento, fue incapaz de hacerlo. Se sintió otra vez aniquilado y empezó a llorar; primero suavemente y después de una manera que partía el alma.
Los presentes interpretaron el llanto desgarrador como prueba de contrición. Se lo decían a Delia y la abrazaban pidiéndole que se alegrara porque su hijo estaba lavando su culpa con lágrimas de arrepentimiento. De un manotazo Julián apartó la sábana que lo cubría y se irguió. Con el cabello en desorden y los ojos enrojecidos, semejaba un resucitado.
III
Julián abrió la boca, pero no logró pronunciar ninguna palabra, aunque todas estuvieran en su cabeza, esperando una orden suya para decir por qué verse salvado le producía enojo y frustración incontenibles: llevaba años acariciando la idea del suicidio, escondiéndola para que su madre no leyera sus pensamientos. Dios podía hacerlo, pero Él estaba tan lejos de aquel pueblo…
Por supuesto Julián había ocultado otros anhelos: gritar con todas sus fuerzas cuando lo persiguieran ciertos recuerdos; poder contarle sus experiencias a alguien dispuesto a guardarlas en secreto; inundarse en la tibieza, en la humedad de otra mujer. Ansiaba, sobre todo, irse del pueblo sin carga y a paso firme, sin mirar atrás, sin detenerse sintiéndose culpable cuando Delia lo paralizara con el argumento de siempre: ¿Vas a abandonarme como hizo Efraín, tu padre?
Desde su cama, Julián miró a cada uno de los presentes. Le bastó con eso para saber que ninguno lo entendería si les dijera que para abrir la última puerta hay que sobreponerse a la indecisión. Después de infinitas dudas, él había logrado derrotarla. Marcó una fecha. Era un paso adelante, pero faltaban muchos otros. El camino hacia el suicidio es complicado y presenta obstáculos que parecen insuperables. Primero la cobardía. Julián la venció dejándose llevar por su instinto de muerte, sin preguntarse acerca del después ni de nadie, ni siquiera de su madre. ¿Vas a abandonarme como lo hizo Efraín, tu padre?
IV
Para llegar a su objetivo Julián había hecho enormes esfuerzos durante años. En unos cuantos minutos perdieron su sentido gracias a la atingencia de los vecinos y los comerciantes que se empeñaron en evitarle la muerte. Todos ellos deben sentirse héroes, benefactores, hombres buenos que, además, salvaron a Delia del más terrible sufrimiento. No imaginan siquiera que su triunfo significó para Julián el regreso a su infierno: este cuarto. Aquí creció, aquí ha esperado el amanecer; aquí ha visto llegar noches interminables en las que se confunden los rumores, las sombras y los nombres.
La Jornada, febrero 14, 2016.
Sin decírselo a nadie, Rosaura ha dedicado los últimos seis domingos a buscar a la maestra Estela. Confía en que su insistencia y los pocos datos que le dio su ex vecina en el momento en que se despidieron la ayuden a encontrarla. Le urge que sea pronto.
Si Rosaura mantiene las pesquisas en secreto es por temor: quien se entere la tomará por loca. Ella misma se califica así, y sin embargo sigue con sus investigaciones. El domingo temprano, su único día libre, se dirige a la Álamos y emprende sus caminatas en busca de un condominio horizontal de estilo francés. Supone que en esa colonia no debe haber muchas construcciones de ese tipo, así que será fácil localizarlas y tocar la puerta de todos los departamentos. Con suerte, un día le abrirá la maestra Estela y ella podrá decirle lo que está ocurriendo y tanto la angustia.
Esta exploración absurda, frenética, sería innecesaria si la mañana en que se despidieron ella le hubiera pedido a la maestra Estela su nueva dirección, en vez de conformarse con las mínimas referencias que su ex vecina le dio: El departamento es muy pequeño. Está en un condominio horizontal tipo francés muy bonito y es de una sola planta. No tendré que subir ni un escalón.
II
Rosaura había visitado en varias ocasiones a la maestra Estela. Al término de la visita siempre se iba con una sensación de tristeza, asombrada de que su amiga pudiera seguir viviendo en la casa de dos pisos que había compartido con su numerosa familia y de la que era única sobreviviente. Una vez que se atrevió a expresar su inquietud, la maestra le dijo que ella misma era incapaz de comprender qué la retenía allí, sobre todo porque las habitaciones estaban tan llenas de recuerdos tristes.
Pese a la confianza entre ellas, Rosaura nunca había subido a la planta alta. La maestra Estela y ella siempre conversaban en la sala: un salón inmenso, con las paredes tapizadas de fotografías y cuadros sin ningún valor. Entre el hacinamiento de muebles lo único bello era el piano junto al ventanal.
La maestra lo veía como su tesoro y su salvación. Con lo que ganaba dando clases de música, más los mínimos restos de su herencia, durante un buen tiempo había podido cubrir sus gastos, aunque con dificultades. Se agravaron cuando, también por motivos económicos o mudanza a otras colonias, sus alumnos empezaron a disminuir.
Para la maestra Estela eso significó mayores privaciones, pero sobre todo un fuerte golpe emocional: sin darse cuenta había terminado por considerar como hijos a sus alumnos. La tarde en que ya no se presentó ninguno, pensó en los muchos otros niños a los que había dado clase durante los años anteriores.
Ni uno solo había cumplido la promesa de visitarla o llamarle por teléfono. No dudaba de que su último grupo de estudiantes fuera a comportarse con igual indiferencia. Reconocerlo le causó un dolor inmenso, como si perdiera otra vez a toda su familia, y al mismo tiempo le despertó un extraño rencor hacia los niños que habían ido apartándose de ella, sin nunca volver.
Conforme fue pasando el tiempo, la sensación de pérdida se volvió más intensa, el rencor más dañino y aumentaron las carencias. Imposible seguir viviendo en esas condiciones. Era urgente encontrar una salida. Después de mucho pensarlo, la maestra Estela comprendió que sólo le quedaba una alternativa y se la comunicó a su vecina: Voy a vender la casa, los muebles, todo. No quiero llevarme nada de aquí, ni siquiera el recuerdo de mis alumnos.
Rosaura quiso restarle dramatismo a la situación: preguntó qué haría para deshacerse de ellos. La maestra, en vez de responderle, siguió con su idea: “Me encariñé mucho con ellos, pensé que era correspondida y me equivoqué. En su momento, cada uno se despidió de mí como si nada y prometiéndome al fin –porque se los imploré– que alguna vez volverían a visitarme. Nunca lo han hecho. ni siquiera me han llamado por teléfono. Pronto se olvidaron de mí. Haré lo mismo con ellos”.
A Rosaura le pareció desmedida la reacción de la maestra Estela, pero no se lo dijo: se limitó a felicitarla por su decisión. Sí, estaba muy bien que se fuera de allí, que empezara una nueva vida en un departamento cómodo, de una sola planta, con muy buena luz, vigilancia día y noche, vecinos a los que podía recurrir en caso necesario. Sí, qué suerte que hubiera encontrado ese condominio horizontal. ¿En dónde? En la Álamos.
III
En pocos meses, con la ayuda de un corredor de bienes raíces, la maestra Estela encontró comprador para su casa, el piano y los demás muebles. Los que no pudo vender los envió a un asilo próximo, segura de que con su generosidad embellecería la vida de los abuelitos y descargaba la suya de tantos recuerdos que guardan los objetos: En este sillón mi madre se ponía a tejer. En aquella mesa mis hermanos y yo hacíamos la tarea. Por el teclado de mi piano pasaron las manitas de mis alumnos.
Cuando ya no quedó nada por vender, una mañana Rosaura salió a despedirse de la maestra Estela. Nunca la había visto tan emocionada y tan efusiva con ella. La llamó Rosy querida, le agradeció sus visitas, dijo que iba a extrañarla y le pidió que no la olvidara. Rosaura dijo que eso sería imposible. La casa de la maestra está frente a la suya. Que en poco tiempo llegaran a habitarla sus nuevos dueños no quería decir que la construcción fuese a desaparecer. Que no lo dudara: cada mañana, al verla, pensaría en ella y en sus alumnos.
Rosaura nunca imaginó que hubieran sido tantos. Ahora lo sabe. Desde que la profesora se fue, por las noches ve una multitud de sombras infantiles a través de la ventana y oye las mismas notas. Do, re, mi, fa, sol una y otra vez. ¡Una y otra vez! Tiene que decírselo a la maestra Estela, por eso necesita encontrarla. Cuando lo consiga le pedirá que por favor vuelva a su casa a recoger los recuerdos que dejó abandonados.
La Jornada, febrero 7, 2016.
Ayer apareció en el periódico la misma esquela que se publica por estas fechas desde 1999: Nereo: descansa en paz. Nosotros seguimos recordándote y velando tu sueño. Como siempre, la firmaban únicamente sus hermanos Clara, Eugenio, Porfirio y Adelina Godínez Lázaro. Los conocí poco antes de que terminara el novenario. Ciertos detalles en su fisonomía –las cejas hirsutas, los ojos color miel, los labios muy delgados– revelaban su parecido con Nereo, salvo que en ellos las facciones sí estaban en orden.
Aurora y Trinidad, los padres de Nereo, recibieron mi pésame en silencio y sin mirarme. Cuando pregunté acerca de las circunstancias en que había muerto mi amigo, su hermana Clara se limitó a decir: Gracias a Dios, tranquilo y en su cama. Me pareció que ese laconismo ocultaba algo. Al final del rezo los Godínez Lázaro y yo intercambiamos teléfonos a sabiendas de que era inútil porque nunca volveríamos a comunicarnos. ¿Para qué? No me interesaban sus vidas ni lo que pudieran decirme acerca de Nereo, si es que en realidad sabían algo de él.
II
Me he puesto a pensar en cuántas personas habrán leído una esquela tan pequeña, perdida entre fotos, anuncios y artículos. La encontré porque estaba esperándola. Voy a recortarla y a guardarla junto con las otras diez y seis que he ido metiendo entre las páginas del diccionario que me regaló Nereo. Me sorprendió que lo hiciera, porque el libro tenía un valor muy especial para él.
Es un tomito azul muy mal cosido. Cuando alguna página se le desprendía, Nereo la colocaba entre las demás, sin fijarse en la numeración, para evitar que se perdiera y con ánimo de ponerla en su sitio más tarde. Nunca lo hizo. Cuando el libro pasó a ser de mi propiedad no me atreví a corregir el desorden ni a borrar los signos y los términos escritos en sus márgenes.
III
El diccionario significaba tanto para Nereo porque lo había comprado con el primer sueldo que le dio Luis Bárcenas: el dueño de la librería de viejo instalada en una accesoria de la vecindad (muy bonita, por cierto) donde vivían los Godínez Lázaro: Nereo, los cuatro hermanos que cada año firman la esquela y sus padres.
Nereo decía estar muy agradecido con ellos porque en vez de sobreprotegerlo y aislarlo, habían procurado darle herramientas para que el leve retraso mental que padecía y sus facciones alteradas no fueran motivos de exclusión.
En la escuela, sus hermanos contribuyeron al bienestar de Nereo levantando un discreto cerco para evitarle las bromas de sus compañeros. Llegó la hora en que la táctica defensiva de los Godínez Lázaro resultó inoperante. Conforme Nereo iba creciendo las diferencias entre él y los demás niños se hacían más evidentes y las burlas más crueles. Por ese motivo, con frecuencia Eugenio y Porfirio se liaban a golpes con los agresores. La situación rebasó los límites del pleito callejero una tarde en que Rodolfo Márquez –el líder de su grupo– acometió a Porfirio con un cuchillo y lo dejó herido de gravedad. Para evitarle nuevos peligros a su hermano, Nereo, pese al desacuerdo de su familia, abandonó los estudios.
La deserción ocurrió a mitad del ciclo escolar. A esas alturas del año, imposible inscribirse en otra escuela. En esas circunstancias, sus perspectivas se limitaban a pasarse la mitad del día solo en la casa hojeando libros o revistas, viendo la tele y esperando a los suyos. Aguantó esa rutina hasta que tuvo una ocurrencia: pedirle a don Luis que lo tomara como ayudante mientras remprendía sus estudios. Sacudir los estantes y ordenar los libros eran tareas sencillas hasta para él.
Después de conseguir la autorización de Aurora y Trinidad, don Luis aceptó la ayuda de Nereo durante los seis meses de vacaciones obligadas. No fue así: la estancia de mi amigo se prolongó hasta muy poco antes de su fin. Tal vez lo haya presentido porque en el que sería nuestro último encuentro me regaló su diccionario. Cuando descubrí los signos y términos en sus márgenes y pregunté por su significado, Nereo me dijo en tono de secreto: Son parte de un idioma que estoy inventando. Mis palabras toman prestadas sílabas de otras. Es divertido; pero lo que más me gusta es que sólo yo puedo entenderlas.
IV
Nereo murió hace diez y siete años, a punto de cumplir los veinte. Me enteré de su fallecimiento un sábado por la noche en que, como de costumbre, fui a la librería. Don Luis estaba solo. Su gesto desolado y el crespón negro sobre un estante me hicieron presentir algo terrible: la inesperada muerte de Nereo. Había ocurrido el domingo anterior. En su casa le estaban rezando el novenario.
Cualquier cosa que yo hiciera a partir de ese momento no tenía importancia alguna para Nereo. Daba lo mismo que me alejara o que hiciera acto de presencia ante su familia. Opté por esto. Mientras caminaba rumbo a la vivienda de los Godínez Lázaro imaginé las frases de consuelo que diría: Piensen que al menos murió en su casa, sin sufrimientos, y que está descansando. Después, cuando vi la actitud evasiva de sus padres y oí el lacónico informe de Clara, me pregunté si en realidad Nereo había muerto tranquilo y por causas naturales.
Una cosa me llevó a otra: recordé nuestra última conversación y la manera tan extraña en que mi amigo se me quedó mirando al momento de regalarme el diccionario. Lo conservo tal como Nereo me lo dio. Las palabras incomprensibles permanecen en los márgenes y las páginas continúan en desorden: la 320 (defectuoso, deforme, degradación) sigue junto a la 938 (soledad, solitario, soltería) y la 392 (desbloquear, descansar) entre la 1002 (tristeza, triturador) y la 948 (sufrimiento, suicidio.)
La Jornada, Enero 31, 2016.
Tiene por delante todas las horas de este día y sólo un lugar adónde ir: su casa. En este momento no hay nadie. Rodrigo podrá sentarse ante la computadora sin que le pregunten qué está haciendo cuando les escriba correos a sus amigos pidiéndoles consejo. Tal vez uno de ellos pueda recomendarle un sitio dónde conseguir un nuevo trabajo, ya que se encuentra desempleado.
Apenas puede creer que en tan pocos minutos otra vez haya ingresado a ese nivel. No lo esperaba, y mucho menos hoy. Para este martes tenía prevista una serie de situaciones desagradables, pero no que Daniela, la jefa de personal, le dijera: Estás despedido. Rodrigo pensó que era una broma o que había escuchado mal, hasta que volvió a oír la sentencia.
Rodrigo sacudió la cabeza. No entendía lo que estaba sucediendo, sobre todo porque en la junta de evaluación del viernes anterior Daniela lo había felicitado por su buen desempeño en el restaurante. Cómo interpretar que su jefa hubiera cambiado su actitud hacia él en apenas unas cuantas horas. Sólo podía saberlo preguntándole: Pero, ¿por qué? ¿Hice algo mal? Daniela se limitó a señalar el reloj de pared que marcaba las 9:15 de la mañana.
Consciente de su falta, Rodrigo intentó justificarla: Si llego tarde no es por mi culpa. Salí temprano de mi casa, pero la micro no pudo pasar porque en la carretera había un bloqueo. Esperaba comprensión y sólo recibió indiferencia, pero no se dio por vencido. En su defensa, expuso otro argumento: Sabes que vivo muy lejos.
Daniela reaccionó con más severidad: Ese no es mi problema. Desde el primer día te dije lo mismo que a los demás empleados: a mí no me importa de dónde vengan o cómo le hagan para llegar a tiempo. La entrada es a las ocho. El que no se presente a esa hora que se atenga a las consecuencias. Rodrigo sintió que estaba a punto de llorar, pero logró controlarse: Te juro que no volverá a suceder. Dame chance. Por la forma en que Daniela lo miraba comprendió que sus palabras habían sido inútiles. No iba a humillarse más. Dio media vuelta, pero su jefa lo detuvo: Entrégame el gafete. Saca lo que tengas en el locker y me devuelves la llave.
Al atravesar el restaurante Rodrigo sintió las miradas condolidas de sus compañeros, pero ninguno suspendió su actividad para saludarlo entrechocando las palmas de las manos como hacían cada mañana, lamentar su situación o desearle buena suerte: temían que Daniela viera en sus expresiones amistosas un reproche hacia ella y muestras de solidaridad con Rodrigo.
II
Camino de su casa procura ordenar sus pensamientos. Lo primero es decidir cómo o cuándo darle la mala noticia a su familia. Imaginarse el gesto contrito de su madre y los reproches de su hermana Celia lo agobia menos que pensar en la reacción de su padre. De seguro lo llamará irresponsable. Si sabía que la hora de entrada al restaurante era a las ocho, ¿por qué llegó tarde?
Rodrigo conoce a su padre. Es duro, autoritario. Si le explica que su retraso se debió al bloqueo de la carretera, ni siquiera intentará comprender la situación; le dirá que en vez de quedarse como un estúpido, esperando, debió bajarse de la micro, abrirse paso entre los manifestantes, correr, pedir aventón; lo que fuera con tal de conservar el trabajo en el restorán. Que se acordara: había tardado más de dos años en conseguirlo. Ahora, por como están las cosas, de seguro tardaría mucho más tiempo encontrar otro empleo.
Ante las perspectivas, Rodrigo decide ocultar su situación. Seguirá saliendo de su casa a las cuatro y media de la mañana y volverá a las nueve de la noche, como siempre. Entre una cosa y otra recorrerá las calles en busca de trabajo. Está seguro de que en dos o tres semanas podrá ocuparse en algún restorán, y si no, en uno de los puestos de ropa sobre el Eje Dos, o en algún taller mecánico o como sacaborrachos en El Bucanero o La Cotorra. En caso de no conseguir nada podría hacer malabares en un crucero. Bien maquillado nadie lo reconocerá.
Esta posibilidad lo hace reír y sentirse ligero. La sensación desaparece cuando lo asalta otro problema: ¿qué hará en el momento en que sus padres le pidan el dinero que aporta todos los sábados para los gastos de la casa? La respuesta le llega en automático: les dirá que lo asaltaron en la micro. Como les ha sucedido lo mismo a casi todos sus vecinos, le creerán. ¿Y al siguiente sábado, y al otro..? Tendrá que buscar nuevas excusas durante el tiempo que permanezca desempleado. Sus experiencias le recuerdan que ese infierno puede prolongarse meses, años.
Aunque pretenda ignorarlo, Rodrigo sabe que tarde o temprano tendrá que decir la verdad. Eso significa que volverá a depender de sus padres, a pedirles dinero, a sentirse avergonzado a la hora de la comida, a no atreverse a protestar, a fingirse dormido para no oír los consejos que su hermana Gloria les dará a sus padres: No le den ni un centavo. Si mi hermano necesita dinero, que busque trabajo. No es justo que otra vez vayamos a mantenerlo. Pienso decírselo aunque se enoje y amenace con irse de la casa, Por mí, ¡ojalá y se largara!
IV
Rodrigo atraviesa por un jardín solitario. Le parece un sitio adecuado para detenerse a pensar en la manera de conseguir dinero para el sábado. Sus amigos no están en condiciones de facilitárselo y no tiene nada que vender: la computadora es de Celia. Cuando sepa que está desempleado, de muy mala gana le permitirá usarla, si no es que antes la guarda bajo llave. Esta posibilidad colma su fatiga. Necesita descanso. Se tiende en el prado, hunde la cara en el césped, percibe olor a tierra mojada y trata de imaginarse qué se sentirá estar debajo. Sin poder evitarlo empieza a gemir.
Un niño que cruza frente a él le pregunta a la mujer que lo lleva de la mano: ¿Por qué llora ese señor? Seguro está borracho. Apúrale. Tenemos que llevar el dinero de la renta a Faustino, porque si no… Rodrigo espera unos segundos, se levanta y empieza a caminar con pasos sigilosos de ladrón.
La Jornada, Enero 24, 2016.
Milagros
Apenas se levanta, lo primero que hace Fermín es darle gracias a Dios por haberle permitido despertar a otro día y, a su edad, seguir conservando su trabajo. No es difícil: consiste en recorrer las naves de la fábrica de aceite para cerciorarse de que todos los empleados lleven el equipo completo. Lo malo es que mientras recorre los pasillos –juntos suman seis kilómetros– lo agobia el ruido que producen las máquinas. Es insoportable, tritura las palabras antes de que lleguen a la última sílaba y por eso mejor ya nadie habla. En las naves no se escuchan los buenos días ni nos vemos mañana. Sólo ruido.
Fermín no tiene más remedio que soportarlo, pero a cambio de esa resignación alienta un rencor infantil hacia las máquinas que poco a poco, al cabo de los años, ha ido deteriorando su capacidad de oír a plenitud lo que más ama: la música. En su departamento tiene colecciones de vinilos –que han vuelto a sonar gracias a la tecnología–, compactos que considera su tesoro: diez instrumentos musicales. Los compró aquí y allá, en sus domingos libres, con la esperanza de un día aprender a tocarlos. Nunca ha podido hacerlo, pero le basta mirarlos para escuchar bellos conciertos de silencio que sólo él puede oír.
II
En la fábrica de aceite no hay palabras, ni música ni ventanas, sólo hay grietas. Por una se coló la rama de una enredadera sembrada en la casa vecina. Ha ido creciendo y ahora es dueña de 10 centímetros de un muro. Sólo Fermín la mira. En las mañanas, cuando empieza su recorrido, aprovecha para verla. Eso le recuerda el jardín que le hubiera gustado tener. Y no sólo eso: habría querido sembrar las plantas, cuidarlas, verlas confundir sus follajes, apoyarse unas en otras, dar flores.
En la fábrica de aceite, donde no hay palabras, ni música ni ventanas, sólo hay flores artificiales que adornan un altar a la virgen de Guadalupe y otras que adornan el cuerpo de una muchacha desnuda en el calendario de 2000. Desde aquel remoto año ha permanecido en el mismo sitio, bajo la misma luz artificial, blanca y fría, que cae de las balastras.
A la fábrica de aceite donde no hay palabras, ni música ni ventanas, ni flores, no entra más luz de sol que el rayo que sigue el ascenso de la rama. Fermín se pregunta si algo tan frágil será capaz de sobrevivir y de conquistar todos los muros de ese edificio. En tal caso, será un avance lento que requerirá de muchos años. Fermín piensa que valdrá la pena vivirlos sólo para ver ese milagro.
Los constructores
Llegados desde todos los rumbos de la ciudad, o quizá de más lejos, a las ocho de la mañana aparecen en esa calle decenas de hombres. Todos son muy jóvenes, algunos casi niños. El rumor de sus pasos se arrastra. Visten camisetas amplias, chamarras con capucha y pantalones desgarrados. (La pobreza los ha puesto a la moda). A sus tenis y zapatos los embalsaman restos de cemento y arena. Llevan cascos. De su pretina cuelgan los guantes de carnaza y las claveras.
Se dirigen hacia la obra negra que ocupa el terreno en donde estuvo una casa. (Ventanas amplias y rosas de castilla en el jardín). Allí se levantará un edificio de 20 pisos. Para construirlo, los hombres que llegan a esa calle de mañana deberán trabajar en diferentes niveles: las profundidades de la excavación o las alturas. Entre una cosa y otra avanzan sorteando escombros, se deslizan por complicadas armazones hechas de tablas, suben rampas tambaleantes cargando en sus espaldas costales de cemento y arena, varillas de acero, bloques de material aislante, cuerdas, plásticos.
En la obra negra la actividad es incesante. Se acompaña con el estruendo de la revolvedora, las carretillas, los motores y los gritos de los hombres mientras hacen volar de mano en mano, de abajo hacia arriba y al mismo ritmo miles de ladrillos que significan paredes, aislamiento, privacidad.
II
Al mediodía, los hombres abandonan sus puestos y herramientas. Sin sacudirse el polvo que los baña eligen un sitio para comer: un quicio, la banqueta, el camellón próximo, una carrocería abandonada. Mientras comen, beben refrescos, miran a las muchachas que se alejan de prisa, arrojan trozos de tortilla a los perros, oprimen las teclas de sus celulares para jugar, leer mensajes o enviarlos. A veces sonríen. El gesto fractura la máscara de tierra que sepulta sus rasgos masculinos.
Al cabo de unos minutos –insuficientes para satisfacer el hambre y descansar– y sin que nadie se los ordene vuelven al trabajo, toman sus herramientas, ocupan sus puestos en la excavación, los travesaños, la rampa, los castillos como mástiles de acero para seguir construyendo –con la fuerza de sus manos y sus espaldas– Departamentos de sueño. Mientras lo hacen, olvidan el suyo. ¿Cuál será?
Hacia el atardecer, cansados, sudorosos, abandonan la obra negra y se dispersan. En todas direcciones se oyen sus pasos lentos. Pronto se esfuman y esa calle vuelve a quedar en silencio. Permanecerá así hasta mañana, cuando a las ocho en punto reaparezcan los constructores de sueños –de otros sueños–: los albañiles.
La Jornada, Enero 17, 2016.
Como empleada en el salón de baile, entre otras actividades, Dalia lleva años limpiando el baño y puliendo el mismo espejo. Al verse reflejada en él siente la tentación de analizar su imagen. Enseguida descubre nuevas huellas que el tiempo ha dejado en su cara. Desalentada, las remarca con la punta de sus dedos.
Le gustaría borrar las líneas de la frente, los párpados, el cuello y el contorno de los labios, donde forman una especie de código de barras. Comprende que su anhelo es imposible y que nunca se verá como antes, a menos de que se someta a una de esas intervenciones maravillosas que hacen desaparecer las arrugas como por arte de magia.
Lo sabe por las conversaciones de las mujeres que en los descansos de la orquesta entran al baño para retocarse el maquillaje. Dalia las ha oído decir que las operaciones de cirugía plástica no toman mucho tiempo. Uno entra al quirófano el viernes, al salir del trabajo, y el domingo vuelve a su casa bien planchadita.
II
Dalia estira la piel de los pómulos hacia arriba. Luego sienta la barbilla en el dorso de sus manos. Con que el bisturí tocara esos dos puntos ella se vería como de veinticinco años. Quitarse diez justifica cualquier sacrificio; entre otros, dejar de comprarse cosméticos y de asistir a todas las baratas.
Tiene derecho a verse bien y aspirar a que Fabián, el jefe de seguridad, vuelva a interesarse en ella. Cuando él llegó a trabajar al salón de baile, con cualquier pretexto le hacía plática y la miraba de una manera especial; pero de un tiempo a esta parte apenas la saluda, y si le habla es para pedirle algún favor o darle órdenes. No es justo ni es lo que ella quiere: acción, como dice Rebeca, la encargada del guardarropa.
Imaginarse en la cama con Fabián le acelera el pulso y le abrillanta los ojos. Como si estuviera posando ante una cámara, Dalia se humedece los labios y se ordena el cabello crespo. Ya no le gusta tenerlo así, y además están de moda las melenas alaciadas. Podría permitirse ese cambio en cualquier momento y sin demasiado gasto.
Esta mañana, al pasar frente al salón de belleza junto al supermercado, vio un anuncio: ¡Oferta de Año Nuevo! Alaciado: sesenta pesos. Uñas: ciento veinte. Hace una suma mental y considera que puede gastar esa cantidad en su persona, aunque quizá sería mejor usarla para alguna de las muchas reparaciones que hacen falta en su casa.
Dalia piensa que esa palabra –casa– resulta demasiado grande para las dos habitaciones que comparte con siete personas: dos tíos, cuatro primos y Mercedes, la vecina que llegó allí para refugiarse contra la violencia de su esposo mientras él se calmaba. De eso ha pasado un mes y la mujer sigue allí, tarareando canciones y suspirando.
Al recordar la escena Dalia siente asfixia. La sensación no es nueva. Hace mucho tiempo sueña con alquilar un cuarto donde pueda hacer lo que le dé la gana: sobarse los pies, oír la música que le gusta, quedarse en silencio o andar desnuda sin temor a que su tío Daniel la mire con sus ojos gelatinosos y supurantes.
Aunque nadie la viera, la posibilidad de estar desnuda la cohíbe. Dalia palpa sus senos y su vientre flácidos. Reconoce que también le gustaría tener otra figura. Lo ha conversado con Rebeca y ella le ha dicho que puede lograrlo sin necesidad de pasarse horas en un gimnasio. Bastará con que se anime a ponerse una de esas prendas de control que disminuyen tallas porque aplanan, levantan y separan. Rebeca le dijo que su hermana Leticia las usa y tiene a Jairo vuelto loco: a todas horas la elogia y no hay noche que no le haga los honores. La cosa va tan bien que ya hasta quiere casarse con ella.
Dalia hizo una serie de cálculos mentales que la llevaron a la pregunta inevitable: Y cuando se van a dormir, ¿cómo le hace tu hermana para que Jairo no se dé cuenta de que ella tiene una figura cuando está vestida y otra muy distinta cuando… Leticia no necesita preocuparse por eso: cuando ella y Jairo se van a la cama él casi siempre está borracho y no se da cuenta de nada.
Ahora que está decidida al cambio, Dalia considera la posibilidad de usar la ropa interior que le devuelva la figura que tenía antes. Sin embargo, por el momento le parece mucho más importante arreglarse la cara. Esa se la ve todo el mundo; en cambio, el cuerpo… De nuevo se estira la piel de los pómulos. Imaginar la expresión de Fabián cuando la vea rejuvenecida le arranca lágrimas; pero enseguida frena sus sentimientos: ¡Estoy loca!, dice, y vuelve a pulir el espejo.
Al remprender su trabajo y quedar otra vez atrapada en su reflejo, Dalia advierte lo mucho que se parece a su madre en la forma de los ojos, los labios, el cabello crespo y hasta en la manera de envejecer: tiene las mismas arrugas que ella tenía en la frente, los párpados, las comisuras de los labios. Si llega a someterse a la operación y alaciarse el cabello se borrará para siempre la semejanza con su madre.
Se abre la puerta del baño y aparece Rebeca: Mujer, ¿qué haces? Llevas horas limpiando el baño y ya empezó a llegar la gente. Apúrale para que me ayudes. En cuanto Rebeca se aleja, Dalia habla con su imagen: No tengo por qué cambiar. Si Fabián va a interesarse en mí tiene que aceptarme como soy, ¿no te parece? Desde el fondo del espejo le responde la sonrisa de su madre.
La Jornada, Enero 10, 2016.
Perdone que no hayamos pintado su cuarto. Como pensábamos que iba a volver hasta el día 7…– Nora da vuelta al sillón donde reposa don Mauro: –¿Por qué no trae puesta su bufanda? Hace mucho frío. Si no se la pone se va a enfermar.
–Qué curioso: últimamente todo el mundo se interesa por mi salud.– El viejo se abotona el suéter azul-gris. –Desde que llegué a la Residencia, ¿cuántas veces me habré enfermado? De seguro hay un registro junto con las notas de la farmacia.
–Sí, claro. Las necesitamos para entregar cuentas a los familiares de los huéspedes en el momento en que lo deseen. En ese aspecto nuestro departamento de contabilidad es muy cuidadoso.
–Eso de nuestro departamento de contabilidad suena muy bien, impresiona.– Don Mauro hace muecas que provocan la risa de Nora. –¿Por qué nunca se me ocurrió abrir uno en mi casa? De haberlo hecho sabría cuánto gasté en doctores y en medicinas.
–No creo que mucho–. Nora se sienta en la cama y sonríe: –Usted ha sido una persona bastante sana.
–Eso ya lo sé, pero ¿qué tal aquellos?– Don Mauro tamborilea en el brazo del sillón: –Cuando no se enfermaban de una cosa se enfermaban de otra. Era necesario llamar al médico. Margarita lo hacía hasta cuando los niños se raspaban las rodillas jugando. Mi mujer era muy preocupona.
–Habla poco de doña Margarita.
–Aunque quiera, no puedo hacerlo; en cambio converso con ella todo el tiempo. Le encantaba que le declamara los versos de Rubén Darío, esos que dicen Margarita, está linda la mar…, porque de niña los recitó en la escuela.
–Todavía extraña a su esposa, ¿verdad?
–Cada día más. Era un encanto, pero cuando se enojaba, ¡cuidado con la señora! –Don Mauro sonríe: –Si hubiera estado en la cena del 31, les habría dicho a todos hasta de lo que se iban a morir, empezando por José, quien por cierto fue el más enfermizo de todos mis hijos.
Suena el celular que está sobre el buró. Nora se lo ofrece a Don Mauro, pero él lo rechaza:
–Si es uno de mis hijos dígale que estoy en el gimnasio y que luego voy a salir…
Nora obedece las instrucciones del viejo. Siente por él cariño y ternura, pero hoy más que nunca.
II
–¿Quiere contarme qué pasó, don Mauro? Se sentirá mejor si habla.
–También si dejo de ser tan iluso. A mi edad, ¡por Dios! Lo que más rabia me da es haberme puesto a llorar de emoción. Imagínese: después de tanto tiempo de no ver a mis familiares juntos, encontrármelos a todos esperándome, desviviéndose por atenderme.
–Deben haber sido momentos muy hermosos para usted.
–Sí, como los del cerdo al que le dan alimento antes de atraparlo, ponerle la pata en el corazón y clavarle un cuchillo–. Don Mauro empieza a hablar para sí mismo: –Debí imaginarme lo que sucedería cuando Elsa me sirvió una cucharada de sopa. Protesté y me dijo: No quiero que te me enfermes, amor. Que yo recuerde, mi hija nunca me había llamado amor. Para agradecérselo la besé. Tomé a broma que se limpiara la mejilla… En fin, no sé para qué le cuento estas cosas.
–Para hacerme sentir que soy su amiga y me tiene confianza; también para desahogarse. ¿Qué más pasó?
–Seguimos cenando. Carlos es un buen cocinero. Hizo una pierna a la naranja muy rica. Pedí otra ración, pero creo que nadie me oyó porque nunca me la sirvieron. Lo entendí, éramos tantos que Silvana no se daba abasto con los platos. Quise ayudarla y me salió con: Suegro: usted es el invitado de honor. Déjenos consentirlo. Noté miraditas de un lado a otro y pregunté si pasaba algo. José me dijo: Nada. Luego te explico. Pensé que algo andaba mal y le exigí que me dijera de una vez qué sucedía. Cuando lo vi apoyarse en la mesa, igual que un sacerdote en el púlpito, me dispuse a oír un discurso acerca de la familia, los recuerdos y todas esas cosas.
–Es lo obligado en ocasiones especiales.
–En efecto, José habló de cuánto recordaban a Margarita, lo mucho que me querían y la satisfacción de poder ayudarme con las mensualidades de la Residencia y la compra de mis medicinas. Mi nuera Carmen abrió la boca sólo para decir Carísimas. –Don Mauro introduce la mano en el bolsillo donde antes llevaba sus cigarrillos: –Me gustaría fumar. Sí, sí, ya sé que no puedo. El tabaco me hace daño, pero menos que la mezquindad de mis hijos. ¿Sabe para qué se reunieron? Para decirme lo mucho que habían invertido este año en mis pastillas, inyecciones, calmantes, antidepresivos.
–No puedo creerlo.
–Yo tampoco, hasta que Esperanza, mi bebé de 49 años, sacó una libreta para mostrarme la lista de gastos. No paró allí: me suplicó que usara siempre mi bastón y que tuviera mucho cuidado al bañarme para evitar una caída. Eso sería terrible porque las operaciones y las prótesis cuestan una fortuna; y como están las cosas…
–¿Qué hizo usted?
–No pude hablar. Debí sobreponerme y recordarles lo mucho que gasté, cuando ellos eran niños y yo un simple empleado, en su salud, su educación, su ropa, sus vacaciones. Con trabajo y ahorros construí el piso donde tienen los pies. Les di un futuro y ahora les duele sostenerme durante el poco tiempo que me queda.– Don Mauro advierte la mirada de Nora: –Oiga, no me vea de ese modo ni me tenga lástima. Mi situación es la de muchos viejos; inclusive la de quienes, sin vanagloriarse ni esperar recompensas, ayudaron a construir este país.
Se escucha el timbre del teléfono. Nora y don Mauro permanecen inmóviles hasta que deja de sonar.
Ya no hay personas como Rosita. Los residentes que convivieron con ella la mencionan con mucho cariño. Por las tardes, cuando se reúnen en el salón de usos múltiples para hacer manualidades o jugar a la lotería, recuerdan sus locuras a fin de divertirse. Creo que también lo hacen para enriquecer sus vidas con un toque de fantasía.
I
Rosita fue una de las pocas personas que hizo los trámites de ingreso al asilo por su cuenta. Después de cubrir los requisitos y pasar los exámenes, se presentó aquí, sola, un martes a las ocho de la mañana. Vestía un abrigo verde pistache, con hombreras y muy largo, que le daba un aspecto lamentable. Su equipaje era mínimo: una maleta como de alfombra, una bolsa de charol con flores blancas y una jaula vacía con un nombre escrito sobre la puerta: Lalo: el perico que había sido su gran compañero en tiempos difíciles. La dejaré colgada en donde Rosita la tenía (frente a la ventana) mientras llega la nueva inquilina del 101.
Aún no la conozco, pero la directora me la describió como una persona silenciosa, difícil de carácter, que viene huyendo de una familia voraz y agresiva. Tendré que esforzarme para que se integre al grupo de asilados y se acostumbre a su nuevo alojamiento.
El de Rosita, antes de llegar aquí, era un cuarto de azotea en un viejo edificio de la colonia de los Doctores. Para bajar al piso en donde viven Marcia y Demetrio –su hija y su yerno– tenía que vérselas con una escalera metálica, siempre incómoda, traicionera por las noches y muy resbaladiza en tiempo de lluvias.
II
Rosita vivió entre nosotros ocho años. En ese tiempo todos se encariñaron mucho con ella. Por lo que respecta a mí, además de quererla, llegué a admirarla por su valentía, capacidad para disfrutar la vida y su talento especial para descubrir el lado positivo de las circunstancias más desfavorables. Gracias a eso, interpretaba la indiferencia de su familia como resultado del mucho trabajo y veía las críticas de los otros residentes como muestras de interés hacia su persona.
Rosita, tan reconciliada con el mundo, odiaba la pereza, las cucarachas y hablar de enfermedades. Cuando alguno de sus compañeros describía los sufrimientos provocados por sus dolencias, ella lo consolaba diciéndole: Acuérdese: sólo a los muertitos ya no les duele nada.
Por las mañanas, después del desayuno, caminaba media hora exacta. Había leído en una revista que esa práctica era buena para reflexionar. Imposible saber lo que pensaba Rosita durante sus recorridos por el jardín, pero desde la ventana de mi oficina la veía detenerse, reír y gesticular como si estuviera conversando con alguien.
Al final de su práctica se iba a su cuarto. No acostumbraba cerrar la puerta, así que al pasar la veíamos inclinada sobre la mesa, leyendo las cartas que había traído en la bolsa de charol con flores blancas. Según me explicó, el remitente era Víctor, su esposo. Después del nacimiento de su única hija, Marcia, él había aceptado un trabajo en Monterrey. Desde allá le escribía acerca de sus experiencias en la fábrica, le preguntaba por la niña y le describía cómo iba a ser su vida cuando al fin estuvieran juntos los tres, aquí o allá.
Víctor murió sin cumplir su promesa. A Rosita le quedaron una hija, a la que tuvo que mantener haciendo toda clase de trabajos, y las cartas. Seguía leyéndolas como si su marido se las hubiera escrito en horas recientes. Para hacer más real su sueño había cortado de las hojas el primer renglón donde estaba consignada la fecha verdadera. Algunos de los residentes veían ese detalle como otra señal de que Rosita estaba un poco… Para no terminar la frase, ponían el dedo en la sien e intercambiaban miradas de entendimiento.
III
En diciembre, la ilusión de Rosita era pasar las últimas semanas del año en la casa de Marcia y Demetrio. Nunca le cumplieron el sueño completo. Iban a recogerla muy poco antes de la Navidad. Al subirse al coche de su yerno siempre me hacía la misma broma: Nora: nos vemos el año que entra. El 2 de enero regresaba con su abrigo verde pistache, su bolsa con las cartas y los regalos que había recibido y deseaba mostrarnos durante la hora de convivencia. Por idénticos, los obsequios parecían ser siempre los mismos: unas chanclas de felpa, una mascada o un suéter.
Mientras los accesorios pasaban de mano en mano, Rosita nos describía la cena de fin de año punto por punto, desde la sopa deliciooosa hasta el postre de lo más único que he comido en mi vida. Según el orden riguroso de la celebración, dejaba para el final el brindis con champaña de la buena, y la vehemencia con que su hija y su yerno le habían pedido que se quedara a vivir a su lado.
Por los reflejos de tristeza que había en la mirada de Rosita, siempre creí que tras la versión idílica de su cena de fin de año había una realidad muy distinta, llena de incomprensión (Suegra: eso nos lo has contado mil veces), impaciencia (Mamá: no comas tanto. Te vas a enfermar), prisa por deshacerse de ella (Vete a acostar para que mañana tempranito puedas irte a la residencia.) Desearía que Rosita, gracias a su imaginación, haya acabado por creer que sus noches de fiesta inventadas eran reales.
Estoy segura de que el próximo 2 de enero, cuando los residentes regresen al asilo, la recordarán con su abrigo verde pistache y su bolsa de charol. Marcia recogió esas prendas, en cambio, no se interesó por la jaula. Mientras otra cosa sucede, la dejaré donde la tenía su dueña: frente a la ventana, para que los rayos de sol sigan abrigando el espíritu de Lalo. Al menos, es lo que me decía Rosita. No, definitivamente, ya no hay personas como ella.
La Jornada, diciembre 27, 2015.
No he vuelto al barrio donde crecí. Me lo prohíbo porque sé que no voy a encontrar a ningún miembro de mi familia y también porque no quiero ver las transformaciones que ha sufrido. Algunas son motivo de orgullo para mis antiguos vecinos.
Cuando de casualidad me los encuentro o me llaman por teléfono, me cuentan que donde estaba el dispensario ahora se levanta una macroplaza, la carpintería de don José es un terreno abandonado, la casa de las señoritas Paz se dividió en cuatro departamentos y la tienda de El Viudo es un taller mecánico.
Por si fueran pocos esos cambios, en el barrio hay un instituto de computación, tres gimnasios, estacionamientos públicos, tiendas de conveniencia, pizzerías, boutiques para mascotas y un salón de fiestas con capacidad para doscientos invitados. Altos edificios sustituyen a las vecindades o las casitas rústicas sombreadas por los fresnos centenarios de la única avenida. Que sigue igual, me dicen.
Reconozco que ese nuevo paisaje urbano indica progreso, mejor convivencia, rutinas más cómodas, porque cerca hay de todo. Sin embargo, quienes me ponen al tanto de los avances jamás mencionan los milagros: así llamábamos a los hechos inesperados que, en el último momento, nos rescataban de situaciones extremas.
Aunque no lo manifestara, la comunidad –incluso los niños– sabía que las tablitas de salvación eran consecuencia de la solidaridad y el esfuerzo colectivo; a pesar de eso, preferíamos verlas como expresiones generosas de nuestros santos protectores y recompensa de ciertos sacrificios: entrar a la iglesia de rodillas durante un mes, cortarse el pelo, sustituir la ropa común por un hábito, resistirse a las más sencillas diversiones –la máxima: ir al cine– y abstenerse de ciertos sabores y contactos.
II
Si todo el año dependíamos del milagro para solucionar nuestros problemas, en diciembre la sujeción era mayor. Sólo un prodigio aseguraba que, dadas las condiciones económicas, pudiéramos celebrar las Posadas y tener cena de Navidad con pollo rostizado, buñuelos, ponche, cerveza y ron.
Para los niños, los primeros días de diciembre eran de total incertidumbre y ansiedad. Con objeto de aminorarla, nunca faltaba quien nos recordara el desastre en que habían terminado las fiestas el año anterior. Si no queríamos presenciar otra vez el terrible pleitazo entre Rafa y su hermano Carmelo, avergonzarnos por las reclamaciones que Cira le había hecho a su marido –un garañón ojiverde– o el exhibicionismo de Rey Conde, lo mejor era prescindir de las posadas y la cena, y meternos a la cama temprano.
Todos fingíamos estar de acuerdo con ese razonamiento, pero en secreto anhelábamos celebrar el fin de año como lo hacían en los barrios vecinos. Allí las familias gozaban de un mejor nivel económico, pero los milagros sólo ocurrían de vez en cuando; en cambio, entre nosotros eran cosa del diario.
III
Aquella Navidad, la que mejor recuerdo, el milagro fue obra de los niños. Una mañana, en secreto, salimos a la avenida para hacer una colecta. Ese recurso, practicado con frecuencia en las vecindades, había servido para cubrir cuentas de hospital, pagar multas o hacer composturas indispensables. Entonces, ¿por qué no podíamos organizar una recaudación para comprar faroles de papel, serpentinas, globos, confeti y una piñata?
Después de recorrer la avenida durante la mañana logramos reunir cinco pesos. Seguros de que bastarían para nuestras posadas, fuimos a entregárselos a doña Taide, organizadora de nuestras fiestas. Nos preguntó de dónde habíamos sacado las monedas. Cuando se lo dijimos nos llamó irresponsables, prometió acusarnos con nuestros padres y donar el dinero al asilo. Vencidos, nos limitamos a verla mientras se quitaba el delantal para ir al mercado sin importarle que nos quedáramos sumidos en el desconsuelo y el temor al castigo.
Entre el momento en que doña Taide salió al mercado hasta el de su regreso, debió ocurrir algo –¿un milagro?– que cambió su actitud. En efecto, se presentó en todas las casas, no para acusarnos, sino para solicitar nuestra ayuda: faltaba muy poco para la primera posada y urgía barrer los patios, adornarlos con globos, farolitos de papel y tender, de una pared a otra, festones de colores.
El entusiasmo que mostramos sirvió para que los adultos se sumaran a nuestra frenética actividad. Estuvo acompañada de risas, de recuerdos que nos remitieron a otros diciembres, a cuando vivían los abuelos o algunos vecinos célebres por su buen humor, su habilidad para bailar, su destreza como artesanos y también por sus infortunios: El Meque, tan buen ebanista. El Ra, aquel muchacho que murió en la cárcel. La Güera, luchona como pocas. El Tito, que cantaba mejor que Pedro Infante.
III
Al anochecer, a la luz de los focos recubiertos con faroles de colores, los peregrinos empezaron –como siempre–, al compás de la letanía, su largo recorrido en busca de posada. Mucho más tarde, apareció colgando de una cuerda tensa una piñata a medias llena de frutas, suertes y juguetes rústicos. Ganar ese botín era motivo de pleitos y mínimas heridas.
Después de medianoche comenzó el baile animado por tres muchachas con cinturas de avispa y mala reputación. A esas horas, ¿quién era capaz de hacer juicios o de tirar la primera piedra? Lo importante era seguir bailando al ritmo de danzones, guarachas, mambos y boleros. Al fin el aire helado enfrió el entusiasmo. Poco a poco los patios fueron quedándose vacíos, y sobre ellos los festones de colores formando telarañas brillantes.
IV
No volveré a mi barrio (ya dije los motivos) y, sin embargo, confío en que allí, en ese punto antiguo y oscuro de la ciudad, sigan ocurriendo los prodigios. Espero que bajo el áspero viento del otoño, por obra del milagro, este diciembre renazca la esperanza.
La Jornada, diciembre 20, 2015.
Leí en una revista que todas las personas soñamos, pero sólo algunas pueden recordar lo que ven o lo que viven durante las horas que pasan dormidas. Virginia es una de ellas, y además le gusta contarme sus visiones. Lo hace con precisión, como si estuviera leyéndolo en un libro. A veces termina sus relatos angustiada porque imagina que sus fantasías pueden ser premonitorias.
He luchado por combatir esa idea. Creí que había podido desterrarla hasta que Virginia envió a mi computadora un mensaje: Tuve un sueño muy raro. Me asustó. El jueves quise contártelo pero no pude. Mañana tal vez no tengamos tiempo de hablar, así que lo escribí para que no se me olvide. Léelo por favor. Dime qué piensas, qué significa.
El correo de Virginia me llenó de curiosidad, pero tuve que postergar su lectura hasta después de las once de la noche, cuando terminé de corregir los trabajos de mis alumnos.
II
“Era domingo pero en el edificio no se oían voces ni las risas de los niños. Estaba cambiando las cortinas cuando vi caer una cuerda en mi terraza. Pensé que sería de la conserje o de alguna vecina y esperé a que fueran a buscarla. En efecto, a los pocos minutos escuché el timbre. Al abrir la puerta vi a un hombre ya mayor, algo corpulento, vestido con traje negro, camisa blanca y un pañuelo en el bolsillo del saco. Le pregunté qué se le ofrecía. Él respondió: –Nada más el lazo que se me cayó: lo necesito para ahorcarme.
“No pensé que se tratara de un bromista o un loco; le creí porque miré sus ojos brillantes, sombreados por cejas muy espesas. No le hice más preguntas, esperé a que él dijera lo que tenía que decirme: –Señora: no elegí el lugar ni la fecha de mi nacimiento, ni mi nombre; menos aun las cosas que me han sucedido. Otros decidieron por mí. ¡Basta! A mis 75 años, por primera y única vez, voy a hacer mi voluntad: quitarme la vida, y para eso necesito mi lazo.
“Nunca antes había visto al individuo y, sin embargo, lo sentí tan familiar que le hablé sin rodeos: –¿Y para eso se vistió usted tan elegante, señor? Cuando lo vi pensé que iba a una ceremonia, una boda–. El hombre se impacientó: –Boda, ¿de quién? A ver, ¡dígamelo!”
“Su reacción me tomó por sorpresa y tardé unos segundos en contestarle: –No sé: de un hijo, un nieto tal vez–. Mi interlocutor desvió la mirada: –Las personas se casan en domingo; pero no estoy invitado a ninguna boda. ¡Mejor! Este es mi día. ¿Sabe? Cuando uno toma la iniciativa todo se facilita. Simplemente entré en este edificio, subí cinco tramos de escalera sin jadear y llegué a la azotea con facilidad. De no ser por esta maldita artritis no se me habría caído el lazo y a estas horas…
“Imaginé el cuerpo del hombre colgado en una de las jaulas para tender ropa y sentí lástima: –Ya estuvo en la azotea. Está llena de tanques viejos, colchones, triciclos enmohecidos, tambores… No es la mejor vista, sobre todo cuando será la última. ¿Por qué no hacerlo en un parque? Cerca hay uno. Si quiere lo llevo, aunque no sé si habrá un árbol lo suficientemente alto para usted. Si no es indiscreción, ¿cuánto mide?– El hombre lo pensó antes de responderme: –En mi último pasaporte dice l.89, pero de entonces a la fecha me he encogido. Vea: los pantalones me arrastran un poco.
“Esa frase y el olor a viejo que se desprendía de sus ropas me llevaron a imaginar una vida austera y las dificultades que mi visitante habría tenido para mantener limpia la casa, cocinar, ir de compras. Sin pensarlo, pregunté: –¿Usted sabe distinguir entre el cilantro y el perejil? Yo tengo que tallar una hoja y olerla para no equivocarme. Ese truco me lo enseñó Delfina. Siempre le compro a ella la verdura.
“El hombre consultó su reloj. No supe cuánto tiempo había transcurrido desde que empezamos la conversación, pero me sentí obligada a ser amable: –Tal vez antes de irse quiera tomar algo: café, agua.– El visitante negó con la cabeza y extendió su mano derecha: –¿Le molestaría devolverme mi lazo?
“Murmuré una disculpa, fui de prisa al balcón y volví con la cuerda. En cuanto se la entregué, el hombre se alejó por el pasillo, pero no hacia las escaleras que conducen a la azotea, sino rumbo al zaguán. Pensé que había desistido del suicidio. Eso me alegró. Tuve ánimos para arreglarme y caminar hasta el parque. Recorrí los andadores por el gusto de confundirme con las familias, los niños, las parejas que se tomaban selfies, pero sobre todo para mirar los árboles. Sus ramas ya han empezado a deshojarse y aun así me parecieron más frondosos que nunca, dignos de embellecer la última visión de alguien dispuesto a quitarse la vida. Dije eso en voz alta y lamenté no haberle pedido su nombre a mi raro visitante.
Seguí caminando por mucho tiempo, hasta el amanecer. Tuve miedo de las calles desiertas, las sombras y la lluvia. Corrí hasta un quicio. Allí encontré un periódico. Iba a tomarlo para cubrirme la cabeza pero una ráfaga de viento me lo arrebató. Entonces desperté.
III
Allí terminaba el relato de Virginia. Pensé en llamarle para decirle que lo había leído, pero ya era muy tarde y preferí esperar hasta el día siguiente. Dormí a ratos. Pasé las horas pensando en la forma de sugerirle a mi amiga que hablara con un médico acerca del efecto que tienen sobre ella sus sueños. Él le daría una explicación y medicamentos.
Me levanté cansada y tarde. No tuve tiempo para desayunar. Camino al paradero del autobús sentí necesidad de algo dulce. Me detuve en el puesto de periódicos donde venden agua y jugos. Pedí uno. Mientras la empleada me lo daba miré los diarios. En el tabloide de nota roja vi la fotografía de un hombre vestido de traje negro colgado de un árbol. El jardinero que reportó el hallazgo entregó a las autoridades la nota en que el suicida dejaba su nombre, su edad y el motivo de su trágica decisión: En toda mi vida sólo pude elegir la hora de mi muerte. ¡Aleluya! Confié en que Virginia no leyera la noticia. De hacerlo, nadie podrá desterrar sus temores.
La Jornada, diciembre 6, 2015.
La luz en el auditorio disminuye. Al tintineo de una campanita sobreviene el silencio. La presidenta de la sesión levanta la mano y concede la palabra a Ernestina. Bajita, delgada, con lentes, la mujer se encuentra en medio del escenario y se apoya en un atril de madera.
–Hace tiempo que estuve aquí. Acababa de abortar y me sentía muy deprimida. Una vecina me aconsejó que viniera aquí. Ella lo hace. Su esposo no lo sabe. Llegué desesperada, pero después de hablar con ustedes me sentí tranquila, y por eso creí… (Se interrumpe cuando oye que le piden levantar la voz. Se disculpa y al cabo de un breve silencio retoma su idea.) …que nunca regresaría a este auditorio. Pensé que hablándole a Fabián con sinceridad, sin ocultarle nada, nuestra relación iba a componerse, pero creo que empeoró: todavía no me perdona que haya venido a contarles mis cosas y, según me dijo, a ponerlo en ridículo hablándoles mal de él.
La ocupante de la última butaca la interrumpe:
–Así son los hombres. Quieren que uno tolere sus abusos sin decírselo a nadie. Eso les conviene porque así todo el mundo los ve como angelitos incapaces de tocarnos ni con el pétalo de una rosa, pero ¡qué tal con el cinturón!
El comentario provoca risas. La presidenta de la sesión recuerda a las asistentes que sólo podrán hablar cuando la expositora termine.
II
Ernestina se cruza el suéter sobre el pecho abultado y se frota los brazos:
–Tengo mucho frío. Me pasa siempre que me pongo nerviosa o siento miedo. A Fabián eso le molesta mucho. Dice que cuando nos acostamos se le figura que está con una muerta porque me siente helada. Le juro que no es mi culpa, que así soy. En vez de entenderlo se pone a hablarme de otras mujeres que son muy distintas a mí y a las que busca porque son calientes. Siento muy feo y me entran ganas de llorar, pero me aguanto, porque si no se pone como loco y grita. Le suplico que no lo haga, no hay necesidad de que la gente sepa cómo me trata. Con eso es suficiente para que Fabián abra la ventana y reclame a nuestros vecinos que estén oyendo lo que no les importa.
Ernestina se limpia los ojos con la punta de su suéter. Una muchacha albina se levanta y le ofrece un pañuelo desechable.
III
–Lloro porque me da mucha tristeza ver lo fea que es mi vida. Se los digo a ustedes porque no puedo hablar con nadie más. Fabián me tiene apartada de mi familia. No me deja que visite a mi madre y mucho menos a mi hermana Estela. Según él es una puta, y todo porque ella vive sola y es muy alegre. Así era yo cuando conocí a Fabián. Ese detalle de mi carácter le encantaba, pero desde que empezamos a vivir juntos, cambió. Si me reía con alguien, y más si era un hombre, me agarraba a guantones. Por temor me acostumbré a estar seria y ahora Fabián me lo echa en cara.
Ernestina se cubre los ojos con el pañuelo desechable:
–A veces, cuando Fabián se va, pienso en las ocurrencias de mi hermana para ver si me da risa; y sí, me río, pero quedito, porque aunque mi señor esté fuera siento que me vigila y está esperando a que le dé un motivo para enojarse conmigo, echarme en cara que me mantiene y decirme que soy una huevona. Eso sí que no es cierto. Hago todo lo de la casa, y si no trabajo más es porque él no me lo permite. Cuando nos juntamos prometió que me dejaría seguir en la bodega de colchones. A veces pasaba mi hermana a visitarme y, si teníamos un tiempecito, íbamos a comer al mercado.
La sonrisa que a Ernestina le provoca el grato recuerdo desaparece enseguida:
–Una tarde, Estela me pidió que al salir de mi chamba la acompañara a comprarse unos zapatos. El tiempo se nos fue volando y cuando vine a ver pasaba de las ocho. Llegué a mi casa como a las nueve. Encontré a Fabián sentado, viendo la tele. Enseguida le conté por qué se me había hecho tarde. No me respondió. Le pregunté si estaba enojado conmigo y se rió. Cuando le serví la cena quiso que me tomara unas cervezas con él y que estuviéramos juntos. No importa que te desveles –me dijo muy amable–, al cabo que mañana ya no vas a tener que levantarte a las cinco: no quiero que sigas trabajando y menos que vuelvas a ver a la puta de tu hermana. Si me entero de que la visitas o le hablas por teléfono, te vas a arrepentir. Luego no digas que no te lo advertí.
Se escuchan protestas, gemidos y la voz de la presidenta llamando al orden.
IV
La misma muchacha que antes le entregó el pañuelo desechable sube al escenario y ayuda a Ernestina a sentarse en una silla:
–Gracias. Ya estoy bien. Lo que pasa es que me mareé un poquito. A veces me pongo así. Creo que ya necesito cambiar mis lentes. Hace tiempo se lo dije a Fabián y me contestó que un día de estos iba a llevarme al doctor. No lo ha hecho ni deja que vaya sola a consulta. Desconfía de los médicos; bueno, de los hombres en general. Ha de pensar que todos son tan cábulas como él. Yo digo que no. Habrá muchos buenos. Fabián era uno de ellos, pero de repente cambió, se hizo violento conmigo; con las demás personas es bien amable, bien lindo: por eso me gustaría ser otra.
Toques de campanilla anuncian que la sesión está por concluir. Ernestina sonríe:
–De tanto que hablé ni me di cuenta de que había pasado una hora. Cuando Fabián me encierra en el cuarto donde tiene sus refacciones, los minutos se me hacen larguísimos. Me imagino cosas horribles, como que estoy sepultada. No quiero pasar por ese infierno otra vez. Me voy. No llevo rumbo ni sé hasta dónde llegaré con el dinero que traigo. Mi único deseo es que Fabián no me encuentre, porque si lo hace…
Me invitas un café? Enseguida reconocí la inconfundible voz de Julia. Al cabo de un año de no tener noticias suyas me alegró escucharla. Iba a decírselo cuando ella repitió la pregunta. Desde luego acepté invitarla. Julia estuvo de acuerdo en que nos encontráramos el sábado en Trevor’s. Acostumbrábamos vernos allí al salir de nuestros trabajos, cuando ella era secretaria en un despacho de abogados en la calle de Palma y yo auxiliar en un taller odontológico de Filomeno Mata.
El taller está en un segundo piso. Como es interior nunca le da el sol. Todo el tiempo se trabaja con luz artificial. Eso me afectó los ojos y aparte me cansaba mucho. El día en que vi la posibilidad de cambiarme a una imprenta religiosa de Cruces, no lo pensé dos veces. Allí sigo. No gano más que antes pero ahorro en pasajes; además, hablo con mucha gente y, como soy empleada de mostrador, tan siquiera veo la calle. Lo único malo de mi cambio fue que Julia y yo rara vez podíamos encontrarnos en el café: Cruces está muy lejos de Palma y con el trafical, todavía más.
Suspendimos de plano nuestras reuniones en el Trevor’s cuando uno de los licenciados del despacho recomendó a Julia como secretaria en una notaría de la Narvarte. Vi a mi amiga feliz cuando me dio la noticia. Después de entrevistarla, su jefe le puso tres requisitos para darle el puesto: honradez, horario flexible y muy buena presentación. Julia no podía creer que fueran a pagarle por asistir al trabajo maquillada, bien vestida y con zapatos de tacón.
Para mayor dicha, la oficina era preciosa y quedaba muy cerca de un restaurante italiano donde Julia podría comer. Aunque el sueldo que iban a darle superaba en muy poco al anterior, su jefe mencionó la posibilidad de un buen aumento en poco tiempo. Esto iba a permitirle a mi amiga ayudar a Octavio con los gastos de la casa y luego, tal vez, comprarse en abonos un cochecito de segunda mano.
II
En ninguno de los dos sentidos acerté. Todo fue completamente inesperado, empezando por el aspecto de mi Julia. De tan cambiada, me costó trabajo reconocerla cuando llegó al Trevor’s. Se notaba algo subida de peso, iba sin maquillaje, con el cabello restirado, chamarra, pants, tenis y mochila en lugar de bolsa.
Me esforcé para mostrarme indiferente a esos detalles. Por su sonrisa me di cuenta de que Julia había notado mi asombro pero en vez de darme explicaciones preguntó por mi madre, el trabajo en la imprenta y los galanes. Cuando supo que mi único pretendiente es el muchacho que nos lleva la comida a la imprenta Julia me hizo bromitas pesadas. Luego se acodó en la mesa y, sin quitarme los ojos de encima, dijo:
–¿Qué te parece mi nuevo look? Dime la verdad.
Le respondí que muy bien, pero quería saber qué opinaba su jefe de que ella hubiera cambiado los vestidos por pants y los zapatos de tacón por tenis.
–Nada, entre otras cosas porque dejé la notaría.
–¿Cómo? Cada vez que hablábamos por teléfono me decías que estabas contentísima. ¿Qué pasó?
–Me di cuenta de que en ropa y maquillaje se me iba casi todo mi sueldo. En vez de ayudar a Octavio con los gastos de la casa acabé pidiéndole dinero para las mensualidades de la tarjeta o el salón de belleza. Íbamos al desastre. Necesitaba ganar un poco más. Varias veces le recordé a mi jefe su promesa de aumentarme el sueldo. Primero me dio largas, luego de plano me lo negó y renuncié. Octavio estuvo de acuerdo, pero ya no tanto cuando le dije cuál sería mi nuevo trabajo.
–¿En dónde estás?
–En varias partes: soy empleada doméstica.
Julia esperaba mi reacción ante la noticia y me sonrió para tranquilizarme: –No creas que me siento miserable ni inferior a nadie. Lo que hago es útil.
–Ya lo creo. Sé lo mucho que vale la ayuda de una trabajadora doméstica mientras uno va a la chamba. Te pongo mi caso: si no fuera por Jovita, no sé quién cuidaría a mi mamá durante las horas que estoy en la imprenta. ¿Tu familia sabe..?
–Tuve que decírselo. Mi madre no me hace recriminaciones directas, pero me pregunta dónde tiene Octavio la cabeza. Mi papá está furioso. Aunque le di mis razones, no acepta que haya dejado la notaría para meterme de sirvienta. Se avergüenza de mí, dice que, como los cangrejos, voy para atrás. A lo mejor tiene razón, pero no soy la única: mi hermano Eduardo casi terminó arquitectura y anda de albañil en Oregon; mi primo Néstor es médico pero vende en los tianguis. Entonces ¿por qué sólo a mí me critica? Un día dejará de hacerlo y si no ¡ni modo! Lo bueno es que estoy contenta.
–¿Te llevas bien con tus patronas?
–Ni las veo. Salen cuando llego y vuelven después de que me voy. Tengo las casas para mí el día completo, las disfruto más que sus dueñas. ¡Pobres!
–¿Siquiera te pagan bien?
–No mucho, pero voy saliendo porque trabajo en cuatro casas. Están en mi colonia, por eso ahorro en transportes, ya no necesito comer en la calle ni invertir dinerales en mi apariencia. Así como me ves me presento en la chamba. Estoy cómoda y no me da vergüenza subirme al Metro o a la combi. Antes sufría por llevar un traje bonito o zapatos de tacón mientras los demás pasajeros iban muy pobremente vestidos; algunos, aunque estuviera haciendo mucho frío, andaban sin suéter ni nada con qué taparse. Ahora, como le digo a Octavio, nadie se fija en mí. Soy una más.
La Jornada, Noviembre 22, 2015.
En medio de todos los problemas, carencias, atrocidades e injusticias que nos rodean, de pronto parece que lo más importante en la vida es comprar. Al parecer, este verbo –que todos conjugamos– ha venido a adquirir mayor relevancia que otros con la misma terminación: amar, respetar, imaginar, trabajar, soñar.
También el orden y el nivel de nuestras aspiraciones ha cambiado. Hoy parece que lo más digno de esfuerzo es conseguir descuentos, no importa cuánta energía y horas de nuestra vida –la única– tengamos que destinar a fin de aprovecharlos. Frente a la posibilidad de beneficiarse con precios castigados hasta en 70 por ciento, quién puede seguir teniendo como meta perfeccionarse en el trabajo, colaborar en lo posible al mejoramiento de la comunidad, aprender algo nuevo cada día.
I
Hago estas reflexiones porque en las últimas semanas el gran acontecimiento es El Buen Fin. En las conversaciones de oficina, de un escritorio a otro, salta la pregunta: ¿Piensas ir al Buen Fin? Entre los mensajes del celular aparecen imágenes tentadoras para que aprovechemos El Buen Fin renovando la casa, adquiriendo un coche o boletos de avión.
Cosa explicable: los medios han destinado buena parte de sus espacios a mostrar una enloquecedora danza de cifras adelgazadas –como si se hubieran hecho una liposucción relámpago– que prueban con innegable transparencia los ahorros que haremos en El Buen Fin: una especie de carnaval en el que todos podemos ocultar nuestra verdadera condición poniéndonos el disfraz de la riqueza.
Por tres días todo estará a nuestro alcance. Basta con quererlo para que podamos realizar el sueño de tener una pantalla de 90 pulgadas, una computadora ultramoderna, un refrigerador con diez encantadores compartimentos, un sala recubierta de piel, una mesa de mármol, galgos de porcelana y un banquillo con forma de pata de elefante.
La varita mágica para satisfacer los anhelos tantos años postergados es la tarjeta de crédito, cuyas mensualidades empezaremos a pagar en febrero, marzo, tal vez hasta junio. Son meses aún lejanos; de aquí a entonces, ya se verá qué malabarismos tendremos que hacer para cubrir el adeudo. Por el momento lo único que importa es permanecer atentos a las voces aterciopeladas o chillonas que le cantan al infinito placer de comprar algo, lo que sea.
II
Desde luego, apoyarse en cifras resulta un mecanismo eficaz para atraer compradores; pero es todavía mejor recurrir a las imágenes donde aparecen novios que contemplan en una tienda lo que será el mobiliario de su casa; abuelitas sonrientes, impecables, que miran con ojos de lujuria un sillón de cuatro posiciones y que, además, da masaje; parejas de la tercera edad que analizan una recámara con cabecera capitonada y dosel.
En el amplio abanico publicitario se toma muy en cuenta a la familia: el padre, la madre y sus dos hijos abriéndose paso entre una multitud de compradores frenéticos. El papá va adelante. No es posible verle la cara, pero es fácil imaginar su expresión satisfecha con sólo fijarse en la inmensa caja que lleva entre sus brazos. Ignoro qué contiene, pero estoy segura de que fue comprado a 29 mensualidades, con gran descuento y sin intereses.
La mamá va detrás. Camina de espaldas a la cámara, pero puede verse la cantidad de bolsas que lleva en brazos y manos. ¿Vestidos? ¿Maquillajes? ¿Aparatos eléctricos? ¿Un clóset plegable? Tampoco lo sé, pero imagino que con esas compras se está resarciendo por todo lo que no ha podido comprar durante meses. Supongo también que hacía mucho tiempo que no experimentaba tanta felicidad.
La siguen de cerca un niño y una niña. Llevan paquetes proporcionados a su estatura y, ellos sí, le regalan a la cámara una inmensa sonrisa que habla de la alegría que les causó permanecer una mañana o una tarde completas en un centro comercial, pasando de una tienda a otra hasta que al fin llegaron a la juguetería. De allí salieron con sus paquetes. ¿Qué habrá dentro? Quizás el monstruo electrónico de moda, la minicomputadora que tiene su prima, un celular decorado idéntico al que usó la estrella de una telenovela.
Quiero pensar que antes de este Buen Fin los niños de la foto han tenido otras experiencias dichosas: por ejemplo, los domingos en que sus padres los llevan de paseo a centros comerciales, olorosos a palomitas y cebolla, para que se distraigan viendo los aparadores, bajo la consigna de que no empiecen a pedir porque no vamos a comprarles nada. Esta vez fue distinto: salieron de la juguetería con bolsas llenas de ilusiones cumplidas y a muy buen precio.
III
Celebrar El Buen Fin parece algo nuevo. No es cierto. Siempre ha existido, a costo muy bajo, sólo que se llamaba y se vivía de otro modo. Cuando era niña pasé muchos buenos fines (de semana) con mi familia. Ir de paseo a Xochimilco o a Chapultepec con una bolsa llena de tacos de fideo era maravilloso. Pasarse la mañana en el Jardín de San Álvaro resultaba especialmente grato. Viajar a Los Remedios nos parecía algo fantástico.
En mi recuerdo, los mejores fines de semana los pasamos caminando sin rumbo por la ciudad antigua. En todas sus calles encontrábamos algo extraordinario: un edificio, un portón, una iglesia, un aparador, un kiosco, una placita. Todo lo veía envuelto en una especie de bruma que entonces no pude precisar: la magia del misterio y del tiempo.
IV
En mi colaboración de hoy no pretendí hacer un ensayo acerca del consumo ni mucho menos. No estoy capacitada para eso. Además, lo que me interesa es escribir cuentos. Siempre parten de la realidad. La que describí en esta página podría ser una ficción.
La Jornada, Noviembre 15, 2015.
Las marchas y plantones que empezaban a desquiciar la ciudad alteraron la relación entre Selena y Horacio. Al principio los contingentes retardaban sus encuentros por unos cuantos minutos; luego por una hora o más tiempo. Los enamorados tenían plena conciencia de que su impuntualidad era involuntaria y, sin embargo, en muchas ocasiones fue el origen de pleitos y hasta de sospechas.
A esos obstáculos, consecuencia del progresivo descontento, se sumaron otros también insalvables: obras viales, remodelaciones, cambio de sentido o cierre de calles, renovación del cableado, podas, bacheo, retiro de espectaculares en horas pico.
Los congestionamientos feroces obligaron a Selena y Horacio a comunicarse de Tsuru a City mientras luchaban por conservar el buen humor y salir de la trampa de automóviles que los mantenía varados en algún crucero de la ciudad, lejano al sitio donde habían previsto reunirse.
II
En tardes menos conflictivas sólo uno de los novios lograba presentarse a la cita. Mientras el afortunado bebía tazas de café, el otro, falsamente optimista, le aseguraba por el celular que en cosa de minutos llegaría. Cuando la prolongada inmovilidad lo llevaba a comprender que serían inútiles sus esfuerzos por cumplir la promesa, entre disculpas sugería posponer el encuentro para otra fecha.
Mientras llegaba ese momento, Selena y Horacio no tenían más posibilidad de contacto que el celular o, mejor aún, los correos electrónicos: bendijeron las computadoras y a su inventor lo nombraron su santo patrono. Gracias a él podían contarse sus experiencias, sus planes, sus sueños y hasta satisfacer sus más íntimos deseos.
De pronto, para Selena esa forma de compartir la vida, por grata y excitante que fuese, no era suficiente. Después de meses de no verse, necesitaban estar cerca, hablar sin riesgo de que se bajaran las pilas o se interrumpiera la corriente eléctrica a mitad de un mensaje.
Horacio estuvo de acuerdo. Con acento heroico aseguró que estaba dispuesto a sortear todos los obstáculos que levantara la ciudad con tal de verla en el café donde se habían conocido. Emocionado, recordó cada detalle de aquel primer encuentro y la forma en que ella iba vestida. Selena se sintió feliz ante la perspectiva del encuentro, el sábado a las siete de la noche; no, mejor treinta minutos antes, así dispondrían de más tiempo juntos.
Por fin juntos iba a dejar de ser sólo una palabra dicha con añoranza para convertirse en una experiencia que les permitiría verse, tocarse, captar el aroma del otro, advertir las pequeñas marcas que el tiempo transcurrido –breve en el calendario, muy largo para ellos– había dejado en sus rostros.
III
El viernes por la tarde Selena se tiñó el cabello y eligió el vestido que se pondría para ver a Horacio o, mejor dicho, para que él la viera. Ansiaba oírlo decir: Estás preciosa. Por su lado, Horacio acudió a la peluquería, se recortó el bigote y aceptó el matizador que iba a dar a sus canas una tonalidad elegante, según el tinturista.
El sábado Horacio salió de su casa con dos horas de anticipación, tiempo suficiente para librar cualquier cosa que pudiera impedir su llegada al café. A causa de su eterna inseguridad, Selena tardó mucho en arreglarse: varias veces se cambió de ropa y al final eligió el vestido recto que usaba en ocasiones especiales. Rumbo a su cita, trató de imaginarse cómo se hablarían ella y Horacio cuando estuvieran frente a frente, después de tantos meses de comunicación a distancia. Sus dudas se desvanecieron en cuanto llegó al café y vio a Horacio levantarse de la mesa para darle la bienvenida con un abrazo largo.
El señor Barrera, dueño del establecimiento, les preguntó, con un leve acento de reproche, por el motivo de su ausencia. Horacio respondió con una frase que compendiaba las causas de su alejamiento: En esta ciudad ya no se puede llegar a ninguna parte. El hombre aprovechó para quejarse por la disminución de la clientela y la posibilidad de retirarse del negocio.
IV
Horacio y Selena, mirándose a los ojos, se tomaron de las manos. Él confesó que durante las últimas semanas no había deseado nada más que sentirla tan cerca como la tenía ahora, y agregó: Te ves preciosa. Halagada, ella correspondió a la gentileza y se quedó observando a Horacio sin saber qué decir. Al fin encontró un hilo de la conversación telefónica sostenida días antes: ¿Pudiste hablar con tu hermano? Él dio una respuesta larga que aludía a conflictos familiares.
Selena los reconoció como parte de varios mensajes electrónicos que él le había enviado, pero siguió mostrándose interesada hasta que pudo tomar la palabra y contarle a Horacio que en la aseguradora iba a comenzar el curso de actualización y que el último de mes viajaría a Oaxaca para ver las tumbas de sus abuelos. Sí. Me lo dijiste en un correo que me mandaste la otra noche, comentó Horacio apretándole las manos con más fuerza.
Cohibidos, sonrientes, silenciosos, los dos miraron el reloj de pared en el momento en que el señor Barrera se acercó a decirles que era la hora de cerrar y puso la nota en la mesa. Selena se declaró sorprendida de que el tiempo hubiera pasado tan rápido y de que, a esas horas, se escucharan las consignas de nuevos grupos de manifestantes.
En el estacionamiento, después de besarse, aceptaron que habían hablado poco. Necesitaban más tiempo y un lugar íntimo. Prometieron buscarlo y encontrarlo muy pronto. Así fue: antes de la medianoche, gracias al apoyo de sus computadoras, retomaron la costumbre de intercambiar mensajes largos, sinceros, íntimos, a veces ardientes y de tal libertad que habrían ruborizado a lectores extraños.
La Jornada, octubre 11, 2015.
Todavía no hay quien ocupe el puesto de Elvira. Sus cosas están donde las dejó: la bata colgada de un clavo, el radio en la repisa, el frasco de café y la taza de peltre sobre un banquito que le servía de mesa. Quedan también, frente a su máquina, cuatro retratos de ella y Santiago en el Tenampa, posando junto a un vocho de segunda mano, besándose a la salida de la iglesia.
La foto más reciente se la tomaron un domingo de junio en Xochimilco. En la trajinera se ven contentos; él en camiseta y bebiendo una cerveza; ella con suéter, bufanda y lentes negros. Mientras agarraba la silla en que Elvira se subió para colgar la instantánea, le pregunté por qué se había vestido como si estuviéramos en invierno. Me puse lo primero que encontré. A Santiago le molesta que lo haga esperar.
Cuando Elvira se bajó de la silla noté que temblaba. La sostuve de un brazo y se quejó. Le pregunté si estaba lastimada. Me respondió que no podía más. A veces se iba a dormir con la esperanza de ya no despertar. Entendí que Elvira necesitaba desahogarse. Lo hizo. Al poco tiempo de casados Santiago se mostró como un hombre cínico, irritable y violento. No soportaba que ella lo contradijera. Varias veces la había golpeado por pequeños desacuerdos, como el que tuvieron el sábado anterior a su paseo por Xochimilco.
II
–Santiago: ¿vamos al cine? Mañana no tenemos que levantarnos temprano.
–Quedé de verme con unos cuates que están empollando un negocito y me gustaría entrarle.
–¿Con qué dinero, mi amor? No me digas que piensas vender el vocho.
–Si quiero… O qué, ¿necesito tu permiso?
–Claro que no.
–Entonces, ¿para qué te metes en mis cosas? No me gusta. Antes de casarnos te lo dije bien clarito. Me respondiste que no te importaba, con tal de que viviéramos juntos. Te di gusto, y ¿de qué sirvió? ¡De nada! Para empezar nunca estás en la casa. Cuando me levanto ya te largaste y al volver te encuentro dormida.
–Tengo que irme a trabajar. Regreso cansadísima.
–Como quien dice: mientras yo me la paso de güevón tú te matas trabajando.
–Te juro por mi madre que ni siquiera lo pensé.
–¡A mí no me jures nada, y menos por tu madre! Siempre se mete en nuestras cosas, por eso no me gusta que vayas a verla ni que andes hablándole a tu hermana Marcia por teléfono. Ya me imagino lo que le dirás de mí.
–No discutamos otra vez. Olvida lo que dije, vete con tus amigos.
–¿Me estás corriendo de mi casa? Nomás eso me faltaba, cabrona…
–No me empujes. ¡Cálmate! ¿Por qué me pegas? Alguien que me ayude. ¡Santiago!
III
Lo sucedido más tarde no tuvo que contármelo Elvira. La imaginé sola, adolorida, hecha un mar de lágrimas, temerosa de que Santiago volviera, pidiéndole a Dios ayuda y dudando si debía seguir ocultando la verdad a su familia. Pensé que a esas mismas horas, Santiago habría estado bebiendo en alguna cantina hasta que se le terminó el dinero y regresó a la casa haciéndose el arrepentido, hincándose delante de su mujer, jurándole que esta vez sí cumpliría la promesa de no volver a golpearla. Para demostrarle su buena disposición se ofreció a llevarla de paseo a Xochimilco.
Elvira me contó que alquilaron una trajinera y que Santiago había contratado un dueto que ofrecía sus servicios desde el embarcadero: ¿Qué le tocamos a la damita, patrón?
IV
–Hazte para acá, muñeca. Dame un beso.
–Ay, Santiago, no me abraces tan fuerte. Me duele mucho la espalda.
–Tú te lo buscaste. ¿Cierto o no cierto?
–Como tú quieras. No me agarres allí, nos están viendo.
–¿Te avergüenzan mis caricias? ¡Contesta!
–No me grites delante de la gente.
–Yo te grito cuando se me dé la gana. Y ustedes, bola de ojetes, ¿qué chingaos me ven?
–Santiago, mejor vámonos.
–Lárgate tú. Yo me quedo. ¡Hey!, usted, el de los remos, oríllese a la orilla para que la señora se baje.
–¿A eso me trajiste, a humillarme delante de todo el mundo?
–Que te largues, te digo. Y no me esperes. No vale la pena seguir viviendo con una carpanta a la que, además, nunca he querido.
–Entonces, ¿por qué te casaste conmigo?
–Por idiota, ¿o a poco creíste que por tu linda cara? Nomás mírate en el espejo… ¡Largo! ¡Fuera! ¿Qué no oyes? Y ustedes, rascatripas, tóquenme algo que me alegre.
IV
Ante el panorama que Elvira me había descrito le aconsejé separarse de Santiago. Me dijo que no era necesario. Su corazón le había dicho que él nunca iba a volver y que su vida estaba por cambiar. Cierto: Elvira se suicidó el último viernes de agosto. Nos lo avisó Marcia. Desconsolada, no entendía que su hermana se hubiera quitado la vida, sobre todo porque cuando le hablaba por teléfono le decía que era muy feliz con Santiago. No quise desilusionarla contándole la verdad, ¿ya para qué? Sólo le dije que las cosas de Elvira estaban a su disposición.
Marcia todavía no se presenta en el taller y nosotras seguimos hablando de Elvira, de su afición a oír el radio, de la forma en que se quedaba mirando sus fotos con Santiago. Como soy quien más platicaba con Elvira, mis compañeras me preguntan por qué se habrá suicidado. No se los digo. ¿Ya para qué?
La Jornada, Octubre 5, 2015.
Entre la vulcanizadora y el depósito de cartón está la Sastrería Córdoba. Allí se hacen composturas, trajes a la medida y remodelaciones, pero su línea fuerte es la renta de smokings para bodas, quince años y divorcios, especifica un letrero que muestra la vena jocosa de su dueño: un hombre escuálido, siempre en mangas de camisa y con una cinta métrica colgándole del cuello.
En el aparador de la sastrería hay dos maniquíes: uno, sentado en un taburete, observa la copa que sostiene en la mano; el otro, de pie, mira hacia la calle como si estuviera a punto de saltar. Los dos llevan pelucas afro, traje negro con solapas brillantes, corbata de moño y zapatos de charol. Entre las figuras, visible pero discreto, hay un aviso: No se aceptan cheques.
Los maniquíes son viejos pero adquieren una apariencia renovada porque a su alrededor cambia el decorado según las estaciones del año. Se respetan conforme al calendario, mientras en otros establecimientos a partir de agosto hay guirnaldas navideñas y en pleno invierno mariposas que cargan en sus alas una lejana primavera.
II
No sé cuántas veces habré pasado frente a la Sastrería Córdoba, y, sin embargo, siempre me detengo ante el aparador. Por la forma en que los sastres me miran creo que malinterpretan mi interés. Un día voy a entrar y a contarles que la vitrina me encanta porque me recuerda a Ismael. Era hijo de mi tía Margarita y su esposo Remigio, a quien, por haber servido en una cantina llamada Los Infiernos, apodaban El Diablo.
Por darles gusto a sus padres Ismael estudió medicina. Su título era el único adorno en la sala que ocasionalmente le servía de consultorio. Sus clientes eran pocos, casi todos vecinos o miembros de la familia que, por falta de recursos, tenían que atenerse a los conocimientos de Ismael.
No dudo que hayan sido muchos, pero algo en la actitud de mi primo inspiraba cierta desconfianza en mi madre. Afectada por frecuentes jaquecas, prefería auto medicarse que recurrir a mi primo. Cuando las cafiaspirinas y las compresas de hielo resultaban inútiles decía resignada: Tendré consultar a Ismael.
Las visitas al médico daban pie a largas conversaciones entre mi madre y mi tía Margarita. Su preocupación era el carácter retraído y apocado de su único hijo; su anhelo: que él se casara y le diera muchos nietos. Lo decía con el arrobamiento de quien piensa ampliar su casa agregándole cuartos.
La actitud de Ismael le hacía daño en todos sentidos. Por su indecisión, las novias le duraban meses, cuando mucho, y sus amigos, casi todos antiguos compañeros de la universidad, lo veían de vez en cuando y lo invitaban a sus bailes anuales sólo por cumplir.
III
Con el argumento de que necesitaba fortalecer sus relaciones, sus padres convencieron a Ismael de que fuera al baile. Iba a celebrarse al siguiente sábado, pero había dos problemas. En la invitación se especificaba: Damas, de largo; caballeros, de etiqueta. Ante la perspectiva de ponerme un traje de noche, me ofrecí como pareja de Ismael. A costa de un sacrificio económico, mis tíos estaban dispuestos a cubrir la renta de mi traje y del smoking para mi primo. Juntos fuimos a la Casa Marván, especializada en alquilar prendas de gala.
Elegir mi vestido fue cosa de minutos; en cambio, mi primo, debido a que tenía los hombros muy angostos y los brazos largos, tardó mucho en encontrar un smoking que, gracias a pequeños ajustes, se adaptó a sus proporciones.
El sábado que iba a ser el baile, por la mañana fuimos a recoger la ropa a la Casa Marván. Nos hicieron una última prueba y pagamos en efectivo el alquiler por dos días. Al recibir las prendas, mediante registro firmado, nos comprometimos a devolverlas en buenas condiciones y con la documentación correspondiente: así llamó el sastre las etiquetas foliadas y con el nombre de la Casa Marván, ocultas bajo el escote del vestido y en el bolsillo del smoking. En caso de extraviarlas tendríamos que cubrir recargos.
IV
A las nueve de la noche Ismael pasó a recogerme en el coche de su padre. Para darle ánimos, le repetí lo que mi madre acababa de decirle: que se veía muy bien, y él me devolvió el cumplido. Por primera vez dejé de verlo como a mi primo desgarbado y lo consideré la pareja ideal para asistir al baile en el Country Club.
Nunca habíamos estado allí. Nos sentíamos cohibidos. Entre la concurrencia Ismael reconoció a varios amigos con sus familias. Nosotros íbamos solos y la edecán nos guió hasta una mesa lateral, junto a la ventana. Mi primo se sintió feliz al ver que seríamos vecinos de Rogelio Valles y de Marcela. Habían sido novios desde la preparatoria y estaban recién casados. Marcela dio por hecho que yo era la novia de Ismael y prometió invitarnos a su casa. Luego se fue a bailar con su marido.
Imitamos a la pareja. Ismael no era el mejor bailarín del mundo, pero intentó seguirme el paso en una tanda de mambos. El esfuerzo le humedeció la cara y al sacarse el pañuelo del bolsillo cayó la etiqueta foliada de la Casa Marván. Mi primo se inclinó a recogerla, pero era difícil hacerlo entre los pies de los bailarines.
Tuvimos que esperar a que terminara la música para que Ismael pudiera hacer otro intento de rescatar la etiqueta. Antes de que lo consiguiera la levantó Rogelio. Después de leerla, entre risas, la mostró a la concurrencia preguntando quién era el Ceniciento propietario de la contraseña. De un lado a otro de la pista se cruzaron bromas acerca de calabazas y hadas madrinas. Oí risas. Ismael estaba pálido. Lo tomé de la mano y lo conduje a la mesa. Mi primo se sentó, le ofrecí un copa y se quedó mirándola con expresión de absoluta derrota. Me la recuerda el maniquí sentado en el aparador de la Sastrería Córdoba.
La Jornada, septiembre 27, 2015.
Muy apreciado Señor Secretario:
Hace nueve años me atreví a enviarle una carta. Lo hice cuando usted se desempeñaba de Director de Procesos Turísticos. En los periódicos y en la televisión se habló mucho de sus notables esfuerzos para fortalecer nuestra industria sin chimeneas. Me imagino que por aquel entonces le habrán llegado un sinnúmero de cartas escritas por personas que pedían ayuda o se presentaban como sus antiguos compañeros de banca.
No disfruté de ese privilegio, pero estuve dentro de su área de acción. Me explico: en aquella época yo trabajaba en una agencia de viajes como Receptor de Cédulas Turísticas. Ese nombramiento me obligaba a presentarme en el aeropuerto para recibir a excursionistas que venían de todo el mundo, pero en especial del vecino país del norte. Ya sabe usted: jubilados con lentes de sol, ropa estampada, interés por retratarse con sombrero de charro y ansias por navegar en Margaritas.
Descrito de ese modo, mi trabajo parece de lo más sencillo. Todo lo contrario: era estresante y muy fatigoso, en especial cuando las excursiones llegaban de madrugada o a medianoche. Para recibirlos oportunamente, por órdenes de mi jefe, el señor Alcántara, debía presentarme en el aeropuerto con una hora de anticipación, apostarme frente a las pantallas y esperar a que mi vuelo aterrizara. Entonces corría a la salida de viajeros y enarbolaba una cartulina con los nombres de los visitantes hasta que ellos –por lo general con muy mal aliento– se arremolinaban a mi alrededor con objeto de que los guiara hacia la camioneta que los llevaría a su hotel.
II
Durante 27 años cumplí mi encomienda lo mejor posible; me sentía bien afianzado en la agencia y, sin embargo, fui uno de los primeros que entraron en el recorte de personal sólo porque me presenté en mi trabajo sin uniforme y con l6 minutos de retraso. De nada sirvió que le explicara al señor Alcántara los motivos de mi falla: había pasado la noche en el hospital cuidando a mi hermana Emelia, y en la mañana no tuve tiempo para ir a mi casa y cambiarme de ropa.
Por fortuna, mi hermana murió sin saber que estaba desempleado. Conociéndola, estoy seguro de que se habría sentido culpable, cosa que habría duplicado sus dolores y su angustia ante la evidencia de que pronto iba a dejarme solo. Así fue.
A todas horas se me hacía intolerable la ausencia de mi hermana, sobre todo cuando, después de buscar trabajo inútilmente, volvía a nuestro departamentito. Llegó el momento en que no pude seguir viviendo allí y se lo traspasé a un conocido a cambio de algún dinero. Me alcanzó para rentar un cuarto de azotea y pagarle a mi amigo, el poeta Juan Bosco
Malo, lo que me había prestado para los médicos y las medicinas que necesitaba mi hermana. Todo fue inútil porque, como le dije, Emelia murió.
En esa etapa de mi vida aparece usted por segunda vez. Guiado por una inexplicable familiaridad, le escribí una carta referente a mi situación y anunciándole mi voluntad de arrojarme al Metro. De verdad pensaba hacerlo. Lo imaginé todo: desde la forma en que saldría de mi cuarto, la respuesta que iba a darle al portero cuando me peguntar adónde iba tan tarde, hasta la noticia de mi muerte en un periódico de nota roja: “Esta noche otro hombre se arrojó a las vías del Metro. No portaba identificación, sólo un librito de poemas, La vida que se va, de Juan Bosco Malo. La trágica decisión del anciano causó demora en el servicio y agrias protestas por parte de los viajeros.”
III
Como resulta obvio, no cumplí mi propósito. Durante mucho tiempo me maldije por eso y a cada momento me preguntaba qué objeto tenía seguir viviendo sin mi hermana, sin empleo ni esperanzas de conseguirlo, sosteniéndome de la pepena y viviendo en un cuarto de tres por tres, sin vista a la calle y perdido en una ciudad que ya no reconozco.
Mi mundo se ha reducido al cuarto desde donde le escribo. No, corrijo. Más bien pienso que es Emelia quien se la escribe con aquella letra grande, clara como su voz, para agradecerle que al fin usted haya hecho algo por mí al convertirme en la persona que ella ansiaba que fuera: un hombre con trabajo pero de casa, tranquilo, sin ambiciones que por inalcanzables acabarían torturándolo, dispuesto a renunciar a las interminables caminatas diurnas y a las tentaciones nocturnas.
Mi hermanita siempre me tuvo en un concepto muy alto, y por eso pensaba que yo podía ser escuchado hasta por funcionarios de tan alta posición como usted. Nunca me dejé llevar por esa idea. Soy menos iluso que Emelia: no creo que al ordenar ciertas medidas para hacer de los capitalinos personas felices usted haya pensado en mí. Creerlo implicaría una vanidad desmedida de mi parte. Sin embargo, reconozco que sus acciones han determinado mi actual manera de vivir.
Dondequiera que se encuentre mi hermana –q.e.p.d– se sentirá feliz de saber que soy todo lo que ella anhelaba, en resumen: un hombre con trabajo pero de casa. La transformación no es fruto de mi voluntad, sino de la de usted por cambiarlo todo. Si me permite la metáfora, le diré que me siento como un animal que ha ido perdiendo su hábitat y no tiene más alternativa que replegarse a una cueva: mi cuarto.
Ya le dije: mide tres por tres y carece de ventanas. Veo mi estancia aquí como un ensayo para la tumba. Sin familia y en mis condiciones económicas, no tendré ninguna. Terminaré en la fosa común. Saberlo no me molesta, al contrario. La que hay en el Panteón de Dolores es inmensa y la embellecen plantas y arbustos que la rodean.
Un domingo fui a conocerla. Lo hice como quien aprovecha su día libre para ir a los nuevos complejos habitacionales, esperanzado de encontrar en ellos una vivienda accesible, bonita, aunque sepa que para cubrir las mensualidades tendrá que comprometer sus salarios durante los próximos treinta años. Será un largo periodo de privaciones. Valdrá la pena; lástima que cuando pague la última letra de su vivienda él o ella –mejor ambos– estarán muy cerca de ir al panteón.
Mi carta ha sido larga. Quiero suponer que llegará a sus manos. La remota posibilidad no excluye el hecho de que no me conteste ni me mande acuse de recibo, por eso el sobre que voy a enviarle irá sin remitente.
La Jornada, septiembre 20, 2015.
Para el 85, la mayoría de las viviendas eran bodegas y sólo quedábamos dos familias en la vecindad: nosotros en el primer patio y los Rodríguez en el segundo. Todos murieron. Lo mismo nos hubiera pasado de no haber sido porque aquel jueves mis niños y yo tuvimos que salir de la casa más temprano que de costumbre. A las siete de la mañana ya andábamos como locos buscando una papelería dónde comprar a Paulo, el mayor de mis hijos, unas cartulinas que necesitaba para un trabajo de la escuela.
Por las prisas los niños no desayunaron. Yo, que entonces trabajaba de demostradora de filtros, no pude planchar mi ropa. Me vestí con la del día anterior y agarré el portafolios donde cargaba mi muestrario. Cuando salimos a la calle iba furiosa. Me pasé todo el tiempo regañando a Paulo por descuidar los asuntos de la escuela y vivírsela jugando futbol con los vagos. Heidi y David, que adoran a su hermano, se pusieron a llorar y a hacer berrinche. Les advertí que iba a acusarlos con su papá cuando volviera del trabajo.
Federico llevaba apenas tres días de manejar un taxi de su primo Joaquín. Esa chamba fue nuestra salvación, porque ya andábamos bien ahorcados de dinero. Mi esposo estaba muy agradecido con Joaquín y yo también, pero me parecía mal que lo hubiera puesto en el turno de las seis de la mañana a sabiendas de que para recoger el taxi en un taller de Lago Gascasónica, Federico tendría que salir de madrugada. A esas horas está muy oscuro y estos rumbos siempre han sido peligrosos.
Quién iba a decirme que por circunstancias molestas –el descuido de Paulo y el horario de Federico– el jueves l9 de septiembre, a la hora del temblor, ni mi esposo ni mis hijos ni yo estaríamos en la vecindad: salvamos la vida.
II
Por más que hago la lucha no puedo recordar bien qué hicimos los niños y yo en el momento en que todo empezó a moverse. No entendía nada; mis hijos menos, y nos quedamos como tontos frente a un zaguán, hasta que Laureano, el velador de la pensión, me jaló del brazo y me gritó: ¡corran, corran!
Lo seguimos entre un montonal de gente que iba empujándose, huyendo, gritando. El polvo, el ruido de los vidrios que se estrellaban contra el suelo, el olor a gas eran terribles. De pronto ya no vi a Laureano, tuve miedo de que mis hijos fueran a perderse entre el gentío y, sin pensarlo, me regresé con ellos a la vecindad, el único lugar donde estaríamos a salvo. Cuando llegamos al 77 sólo encontramos un pedazo de fachada.
Con la esperanza de hallarla en pie, quise ver nuestra vivienda: 8A. Era la última del primer patio. Llegar hasta allá caminando entre escombros, cajas, diablos, maniquíes, rollos de tela y plástico y huacales fue muy difícil. Ver tanto destrozo me causó miedo y dolor; en cambio no puedo decir lo que sentí al ver que de nuestros cuartos sólo quedaba un amasijo de ruinas. Lo único reconocible era la puerta de lámina que protegía la pérdida de todo.
Mis hijos estaban tan asustados que ni se movían. Me dio mucho dolor que, siendo tan chicos, vieran algo tan horrible y los abracé fuerte, como si quisiera guardármelos en el cuerpo. Pensé en los Rodríguez. Llamé a cada uno por su nombre. Nadie contestó. Decidí ir a buscarlos, pero no pude llegar al segundo patio: los escombros me lo impidieron.
Quise, como nunca, que Federico estuviera a nuestro lado para darme fuerzas, tranquilizar a los niños y decidir qué haríamos con nuestra casa: aún llamaba así a la vivienda convertida en ruinas. Escuchamos pisadas. Tuve la esperanza de que fuera mi esposo hasta que oí un grito: ¿Quién está allí? Contesté que nosotros y enseguida apareció un joven. Había ido a ver si quedaba alguien atrapado. Le pregunté por los vecinos del segundo patio y me dijo que los cuatro habían muerto.
Desde la calle alguien lo llamó por su nombre pidiéndole ayuda. Antes de irse, Luis me aconsejó que nos fuéramos a los camellones, al jardín o al atrio: lugares donde estaríamos a salvo de hundimientos y derrumbes.
Me convenció, pero necesitaba dejar a Federico una seña de que sus hijos y yo estábamos vivos y dónde podría encontrarnos. En la confusión, los niños habían perdido sus mochilas y yo el portafolios donde llevaba el muestrario y un plumil. Recordé que el día anterior había comprado un bilet rojo –cosa rara, porque siempre usaba tonos nacarados– y que lo llevaba en la bolsa de mi falda. Con el labial nuevo escribí un mensaje: Federico: estamos en el atrio. Ve a buscarnos. Las letras, junto al 8A, parecían gotas de sangre.
III
Aquella noche el cielo estaba muy bonito, lástima que tantas personas ya no tuvieran vida para mirarlo y muchas más no encontraran en su belleza un bálsamo para disminuir el dolor de las pérdidas, la desolación y el miedo a nuevos temblores.
Las luces a lo lejos y una fogata disminuyeron la oscuridad debida a la interrupción de la corriente eléctrica. Por todas partes se oían gritos, sirenas, la campanilla de los bomberos, los motores de los trascabos. En el atrio todos hablábamos en voz baja y esperábamos, como un milagro, el amanecer o el rencuentro con los seres queridos.
Mis hijos a cada momento me preguntaban cuándo iba a llegar su padre. Pronto, ya no tarda, les decía. Por fortuna, se presentaron voluntarios con agua, tortas y cobijas. Me alegré de tener algo que ofrecerles a mis niños. Cuando al fin se durmieron sentí alivio: al menos por un rato olvidarían el desastre; en cambio, yo permanecí despierta y sintiéndome culpable por quedarme con mis hijos en vez de ayudar a otros damnificados. De pronto oí que alguien me llamaba. Era Federico. Tratando de no despertar a los niños me levanté para ir a su encuentro. En silencio, lloramos abrazados. Mientras duró la cercanía de nuestros cuerpos el mundo volvió a ser como antes del temblor.
La Jornada, septiembre13, 2015.
Herminia, tan orgullosa de su buena memoria, daría cuanto tiene por olvidar aquel jueves de l985. Sus esfuerzos por conseguirlo obran el efecto contrario: le devuelven cada detalle de una jornada que se anunció con la alarma del despertador. Julio, ya es hora. El frío del piso recubierto de linóleo. La carrera al baño y la advertencia: Mi cielo, pasan de las seis. Se te va a hacer tarde. El murmullo del agua. El aroma del jabón que le provocó la curiosidad infantil de siempre: ¿a qué olerían los jardines de California?
Su voluntad de olvidar la traiciona: le recuerda la prisa con que se arregló frente al espejo del botiquín y los planes que hizo para teñirse el cabello el domingo con la ayuda de Rocío: su hija de tres años, su tesoro, que ya daba pruebas de haber nacido memoriosa, como ella: “Dile a miss Flora cómo se llama tu abuelita”. Cuéntale a tu tía adónde fuimos el domingo. “¿Cómo va la canción de Pin Pon?” Platícale a Santa lo que quieres para tu cumpleaños.
Por todo lo que Rocío ya no puede hacerlo, Herminia recuerda lo que su tesoro quería de regalo: una muñeca como la de su prima Evangelina, un triciclo rojo y unos zapatos de tacón alto. Por el simple gusto de oírla explicarse con palabras mochitas, Herminia le preguntaba para qué quería zapatos altos una niña que apenas iba al kínder. Para ser grande, grande, grande como tú, mami. Conmovida por la respuesta, Herminia abrazaba a su niña y le decía lo maravilloso que era tenerla.
II
Sin posibilidad de refugiarse en el olvido, Herminia recuerda a Julio prometiéndole que regresaría temprano, la forma en que él se volvió hacia el reloj que marcaba veinte para las siete y el beso apresurado que se dieron en los labios. Han pasado treinta años desde entonces y aún escucha el golpe de la puerta al cerrarse y el silencio taladrado por una gota de agua en la cocina: Mañana llamo al plomero.
Contenta, despreocupada, se encaminó a la recámara conyugal donde su niña, su tesoro, tenía su cama junto a la pared con sus retratos y una repisa para los juguetes: una tortuga, una muñeca despeinada, un pato amarillo y un oso al que la niña llamaba con el nombre de su mejor amigo en el kínder: Toño.
Herminia tiene muy presente que se acercó a la cama de Rocío y se quedó viéndola dormir mientras se preguntaba en qué estaría soñando. Le dio risa pensar que, de seguro, en unos zapatos de tacón. Las campanadas en la iglesia de Santa Brígida la devolvieron a la realidad. Nena, mi vida, despierta, levántate para que te arregle: hoy es día de escuelita. Herminia recuerda el mohín de la niña, su negativa a levantarse y la forma en que ella intentó convencerla de abandonar la cama: ¿No quieres ver a Toño? ¿Sí? Pues ándale: a la una, a las dos y, a las tres. ¡Arriba! Uy, ¡qué brinco tan aguado!
Herminia recuerda que, pese a todos sus intentos por animarla, Rocío estuvo de malhumor, tristona: lloró porque no quería ponerse el suéter rojo que tanto le gustaba y en la mesa desayunó muy poco: Mira, no te has acabado la leche. Si no comes no vas a tener fuerzas para ayudarme el domingo a que me pinte el pelo. Eso bastó para que Rocío gimiera remolineándose en la silla. Tal comportamiento de su hija la irritó pero logró disimularlo: No, mi vida, no me hagas caprichitos porque no va a servirte de nada. Y órale: tómate la leche para que nos vayamos. Ya pasa de las siete y tu kínder está lejecitos.
Herminia no ha podido olvidar la expresión de repugnancia con que Rocío empezó a beber la leche. Temió que su hija estuviera enferma, se acercó para preguntarle si le dolía algo y ella en seguida negó con la cabeza. Qué bueno, porque así no tendré que llevarte al doctor. Más tranquila, observando de reojo a la nena, se puso a acomodar en la lonchera una gelatina de vasito, una naranja y cuatro galletas con malvavisco: Dos son para ti y dos para Toño. Oye, ¿qué pasa con la leche? Dale otro traguito. Piensa que si no la tomas no vas a crecer como mamá.
Herminia esperaba oír la risa de Rocío, un comentario alegre, pero sólo escuchó una cadena de gimoteos nerviosos que la desconcertaron: “Y eso, ¿a qué viene? ¿Te molestaste por lo que dije? Bueno, allá tú si quieres quedarte para toda la vida chiquitilla. Ah, y si vuelves a llorar voy a decirle a tu miss que hoy no te ponga estrellita porque te has portado muy mal”.
Como si la escena estuviera ocurriendo en este momento, Herminia recuerda la agilidad con que Rocío saltó de la silla, fue a su encuentro, se aferró a sus piernas y le dijo algo incomprensible que ella interpretó como una disculpa. Como prueba de que la aceptaba se hincó para limpiarle las lágrimas y le propuso que cantaran juntas: Pin Pon es un muñeco / muy guapo y de cartón. / Se lava la carita / con agua y con jabón.
Rocío apenas entreabrió los labios y en vez de seguir el ritmo de la tonada –como había hecho otras veces–, con pasitos graciosos y torpes, permaneció inmóvil, mirando a su madre. Herminia le dijo que la amaba, la besó y le dio un abrazo muy largo, como si fuera la última vez que podría hacerlo.
IV
Pasadas las 7:19 de aquella mañana, su presentimiento se volvió la más espantosa realidad: a los tres años, vestida con su suéter rojo y su faldita azul, Rocío quedó sepultada bajo los escombros del edificio destruido por el sismo.
Aunque se proponga evitarlo, Herminia sigue escuchando con nitidez aquella especie de sinfonía del horror nacida en las profundidades de la tierra y entonada por todas las cosas y la gente: rumores, estruendos, tañidos, gritos, explosiones, llantos, sirenas. Después, para ella, sobrevino un silencio muy largo: el de Rocío, su hija, su tesoro.
En la familia hay preocupación por el comportamiento de la abuela Guillermina. Se ha vuelto muy susceptible, hace cosas raras y ha cambiado sus hábitos: sale menos cada día, no contesta el teléfono y si lo hace pide toda clase de informes para cerciorarse de que le habla una persona conocida. Mina, como le decimos de cariño, desconfía de todo el mundo, hasta de mí que soy su nieta.
Procuro visitarla cada quince días, pero antes la llamo por si tiene algún compromiso. Un martes, Mina no me contestó y, sin decir mi nombre, le dejé un mensaje pidiéndole que se comunicara conmigo. Esperé hasta la noche y la abuela no me llamó. Entonces marqué su número. ¿Quién habla? No reconocí la voz al otro lado del teléfono y pregunté lo mismo: ¿Quién habla? En vez de responder me pidió el nombre. Creí haberme equivocado y volví a preguntar: ¿Es Mina? ¿Qué Mina? ¿Quién eres? Karla. Después de una pausa escuché un suspiro de alivio: Niña, por ahí hubieras empezado, dijo mi abuela con su tono grave de siempre. Al día siguiente me ofreció disculpas: Perdona, hija, pero es que a cada rato llaman desconocidos que me ofrecen cosas y me preguntan datos… Para deshacerme de ellos finjo la voz y digo que la señora, o sea yo, no está en la casa.
II
Todo el mundo dictamina. Mi madre piensa que los cambios en el comportamiento de la abuela son consecuencia de su edad. Mi tía Delfina coincide con ella y dice que es hora de recurrir a un geriatra para que le recete alguna pastilla. Por Eduardo, su segundo marido, sabe que pueden aliviarlo todo: desde insomnio, ansiedad, inapetencia, migraña, taquicardia, desmemoria, hasta falta de vigor.
Mi primo Rafael considera que mi mamá y la tía Delfi se preocupan demasiado y están viendo moros con tranchetes: en estos tiempos, ¿quién no es desconfiado? Por otra parte, ¿qué tiene de malo que la abuela salga menos que antes? ¡Nada! Es su gusto y punto. Hay que respetarla. Como siempre, mi hermana Yareli suscribe lo que dice Rafael. Emita, la pedicurista que atiende a Mina desde hace años, recomienda que le demos vitamina B12, que tanto fortalece el cerebro y los nervios.
A mí, como soy la menor, jamás me piden opinión. Si lo hicieran les diría que las personas cambian. No podemos pretender que Mina sea la misma de antes ahora que está a punto de cumplir un montón de años. La tía Josefina tiene un punto de vista mucho más drástico: ve en las actitudes de la abuela señales de un mal aterrador: demencia senil.
III
Según mi tía, a qué otra cosa puede atribuirse el hecho de que el domingo pasado, cuando le preguntaron qué deseaba como regalo para su cumpleaños, Mina haya pedido lo que menos imaginamos y nos hizo reír tanto que hasta lloramos.
Todo habría seguido en paz si a mi hermana Yareli no se le hubiera ocurrido decirle a Mina: Ay, bebé lindo, si mi abuelo Mateo supiera lo que se te antojó para tu cumpleaños diría que estás bien, pero bien loquita. Por el cambio en la expresión de la abuela era evidente que Yareli acababa de meter la pata. Rafael fingió disgustarse con mi hermana, le preguntó qué clase de bromitas eran esas y la amenazó con darle pamba.
Comprendí que el intento de mi primo por salvar la situación había sido inútil cuando vi que a Mina se le llenaban los ojos de lágrimas. Sin decir nada, se levantó de la mesa y fue por la bolsa que había dejado en la sala. Aunque imaginé lo que iba a decir, le pregunté qué estaba haciendo. Me voy. No pienso quedarme en una casa donde creen que estoy loca. Eduardo, con su tonito pegajoso de siempre, la previno: Señora, cálmense; no vaya siendo que se nos ponga mala. Mi tía Josefina le lanzó una mirada reprobatoria a mi hermana y el primo Ángel, que nunca dice nada, abrió la boca para empeorar las cosas: Yareli: ¿ves lo que hiciste?
Mi madre nos pidió calma y se acercó a la abuela: Por favor, no te vayas. Necesitamos que estés con nosotros porque vamos a darte una sorpresa que ni te imaginas. La abuela apretó su bolsa contra el pecho y se encaminó a la puerta: Mientras no sea que van a llevarme a un manicomio… Sus palabras me dolieron y le reclamé: No es justo que nos hables así. Además, ¿de dónde sacas eso? La abuela se volvió hacia Yareli: Pregúntaselo a ella.
Desconcertada, Yareli nos hizo testigos de que su intención no había sido ofenderla y se echó a llorar. Esperanza, la mayor de mis tías, intervino: Madre: no te vayas. Urge que hagamos planes para tu cumpleaños. Falta muy poco. Queremos celebrártelo como cuando vivía papá Mateo, ¿te acuerdas? Mi abuela se puso a la defensiva: Claro que sí, o qué ¿también piensas que estoy loca?
Rafael dijo que la situación era insoportable y que mejor se iba. Mi tía Delfi le pidió ayuda a su esposo Eduardo y él le gritó a mi primo que se largara de una vez. Rafael lo llamó imbécil pendejo. Estaban a punto de los golpes, pero mi madre lo impidió diciéndoles que si querían pelear se fueran a la calle, porque en su casa no toleraba escándalos. A partir de ese momento todo fue confusión.
Yareli, histérica, tomó a la abuela de las manos y la obligó a mirarla: “Bebé, no vas a ofenderte sólo porque dije que si mi abuelo te hubiera escuchado decirnos: ‘de regalo quiero una pistola y una computadora’, habría creído que te volviste loquita.”
Mina, sonriente, negó con la cabeza: Te equivocas. Mateo habría pensado otra cosa: que tengo miedo por cuanto está sucediendo en el mundo y que deseo conocer, aunque sea a través de la pantalla, los lugares a donde soñábamos con ir y en los que jamás estaremos.
La Jornada, agosto 30, 2015.
En esta época del año siempre recuerdo a una de mis mejores pacientes: Nilda. Varias veces se refirió a un hecho ocurrido en su infancia. Por la reiteración comprendí que ese capítulo de su vida era muy significativo para ella. Sería desleal si yo lo olvidara. Antes de que eso ocurra voy a escribirlo ahora mismo. Lo haré en primera persona, tal como Nilda me lo contó.
I
Desde nuestra llegada al barrio, meses antes, aquella fue la primera ocasión en que mi hermana y yo salimos a la calle sin ser acompañadas por un adulto de la familia. Ese paréntesis de libertad, que era también una prueba de confianza en nuestra madurez, y el hecho de que fuéramos a comprar nuestros útiles escolares nos causó gran felicidad.
Antes de que emprendiéramos la caminata hacia las papelerías del rumbo, mi madre nos hizo una especie de examen para asegurarse de que conocíamos los puntos de referencia para evitar perdernos. A dos voces, como si estuviéramos en el catecismo, enumeramos los establecimientos más allá de las vías: la farmacia, una gasolinera, una sucursal del Monte de Piedad, un obrador de carne y una cantina que aún existe y me devuelve tristes recuerdos de mi papá.
Satisfecha de nuestros conocimientos, mi madre le dio a mi hermana el efectivo para la compra, su reloj para que estuviéramos al pendiente de la hora y las últimas indicaciones, según las cuales no debíamos tardarnos, ni soltarnos de la mano, ni bajarnos de la banqueta, ni hacerles plática a desconocidos, y mucho menos sacar el dinero a lo tonto.
Emocionada por la aventura que estábamos a punto de vivir, mi madre nos acompañó hasta el portón de la vecindad y allí nos bendijo como si fuéramos a emprender un viaje a Australia. No habíamos caminado ni media cuadra cuando volvimos a escuchar la advertencia: No enseñen el dinero a lo tonto. Por desgracia, lo hicimos.
II
Íbamos a entrar a una papelería cuando nos abordó un hombre. Supongo que el hecho de que llevara sombrero de palma, como los que se usaban en nuestro pueblo, nos hizo creer en su historia: una madre sola y moribunda, urgencia de ir a verla a un rumbo muy lejano, falta de dinero a pesar de tener un billete de lotería premiado con 5 mil pesos. No le importaba dárnoslo a cambio del efectivo que lleváramos y el reloj pulsera, mucho menos valioso que su billete. Nos convenció. Al despedirse, el hombre se quitó el sombrero en señal de agradecimiento y con voz temblorosa nos dio otra prueba de ser un buen hijo: Por una madrecita uno es capaz hasta de robar.
Seguras de que habíamos hecho una buena obra, mi hermana y yo regresamos a la casa sintiéndonos ricas, aunque sin un centavo en la mano, sin reloj y sin útiles escolares. Nuestra alegría y la de mi madre desapareció en cuanto Adela, la vecina esposa de un taxista, nos dijo cómo habíamos sido timadas con un billete de fecha muy anterior y desde luego sin premio.
Esperamos un buen rato a que mi padre regresara. Había salido a buscar trabajo. Por su expresión comprendimos que una vez más había fracasado en su intento. A los pocos minutos, ya sobrepuesta de su mal humor, quiso ver nuestros útiles. No tuvimos más remedio que contarle lo sucedido. Nos pidió el billete. Después de revisarlo una y otra vez lo hizo pedazos.
Para esas alturas Adela ya le había contado a medio mundo el engaño en que mi hermana y yo habíamos caído. Con eso propició el intercambio de historias lamentables que al fin causaron bromas y risas. A medianoche alguien encendió un tocadiscos a todo volumen y por horas estuvimos escuchando Dos arbolitos: fondo musical para una larga discusión entre mis padres.
III
Faltaba una semana para que comenzaran las clases. Sin dinero para comprar los útiles y sin el reloj pulsera de mi madre para llevarlo al empeño, mi hermana y yo no teníamos la mínima posibilidad de presentarnos en la escuela. Nuestras perspectivas iban de malas a peores: desde faltar días o semanas a clases hasta perder el año si antes del lunes no conseguíamos el dinero para surtir la lista de útiles: cuadernos, lápices, colores, sacapuntas, manguillo, tintero, juego de geometría, papel lustrina y mochila.
Mi hermana y yo soñábamos con tener una que pudiéramos colgarnos a la espalda y de ese modo parecernos a las dos niñas que, en la página arrancada de una revista, caminaban descalzas por un sendero rumbo a su escuela: una casa blanca, con amplias ventanas, techo de dos aguas y rodeada de árboles. En nuestra calle no había uno solo. Viniendo de un pueblo salpicado de pirules y arrayanes, esa aridez nos afectaba.
IV
Desde que llegamos a vivir a la vecindad, Adela fue nuestra guía y el único apoyo. Si yo no estuviera tan enferma iría a agradecerle los muchos favores que nos hizo, en especial que nos haya prestado el dinero para nuestros útiles escolares.
Por segunda ocasión, mi hermana y yo, sólo que acompañadas por mi madre, volvimos al rumbo de las papelerías. Las recorrimos todas. Fuimos dichosas en aquellos locales repletos de compradores atendidos por dependientas con guardapolvo y lápices amarillos clavados en el pelo, al nivel de la oreja.
Cargadas de paquetes volvimos a la casa. En cuanto llegamos mi madre se ofreció para ayudarnos a forrar, con hojas de periódico y engrudo, nuestros cuadernos. Cuando terminamos los metimos en las mochilas y, como ensayo, nos las echamos a la espalda y esperamos la reacción de mi madre. Ella no dijo nada. Sonriente, se quedó observándonos de una manera incomprensible, al menos para mí. Tardé años en comprender que aquella noche nos veía como se mira a alguien que ya empieza a alejarse.
La Jornada, agosto 23, 2015.
A su edad, hace ya mucho tiempo que Hortensia no está obligada a explicar sus actos. Además, no cree que haya a quien le interese preguntarle por qué está vestida con ropa elegante, siendo que por lo general viste prendas sencillas, casi deportivas. Aumenta su sensación de tranquilidad saber que a las siete de la noche su hermano Jorge y su cuñada Sandra, con quienes vive desde marzo, están siempre en su negocio: un café internet. Dispone de tiempo suficiente para quitarse el traje de dos piezas y el leve maquillaje; pero sobre todo para tratar de explicarse su imperdonable confusión.
Armando Torres no la advirtió gracias a que ella supo mantener el aplomo, inclusive cuando él, con los ojos húmedos y brillantes, le agradeció que le hubiera permitido explicarle sus sentimientos hacia ella y le dijo que confiaba en que volverían a verse. Hortensia estuvo a punto de preguntarle: ¿Para qué? No lo hizo. Se limitó a sonreír y celebró que en ese momento hubiera llegado el elevador. Era muy estrecho. Amplificaba sus dimensiones un espejo. Al entrar Hortensia se vio en él. Fue como si estuviera esperándola una hermana gemela. Le habría gustado tenerla para confesarle el desencanto que acababa de padecer y lo estúpida que había sido durante la cena del domingo.
II
Hortensia siempre tenía pretextos para no asistir a las reuniones que organizaban Sandra y Jorge. Sus invitados eran, por lo general, ex compañeros de la Bancaria o proveedores con quienes ella no tenía nada en común y mucho menos interés por tratarlos.
Este domingo Jorge la convenció de que los acompañara a la cena diciéndole que sólo habría un invitado: Armando Torres, el contador que los asesora gratuitamente en los trámites fiscales, y querían agradecerle la ayuda con una reunión íntima, familiar. Además, Armando estaba buscando un asistente. Con sus conocimientos, Hortensia podía ser la persona indicada para el cargo. Jorge prometió hacérselo saber a Torres de manera indirecta.
La posibilidad de conseguir el trabajo fue el incentivo para que Hortensia aceptara la invitación. Apareció en la sala en el momento en que Armando había ido a traer el celular olvidado en su coche. Contra lo que ella había supuesto, el contador resultó ser un hombre atractivo, gentil, de voz firme y manos suaves que, al saludarla, no pudo contener una expresión de agradable sorpresa. Luego, durante los aperitivos, en varias ocasiones se le quedó mirando. Ante la insistencia, Hortensia le preguntó qué sucedía. Él le respondió con una sonrisa tranquilizadora.
Ya en la mesa, Hortensia y Armando quedaron frente a frente. Él habló de su familia que vivía en San Luis Potosí y de su temprano interés por las matemáticas, de allí su profesión. Le iba bien en su despacho, lástima que su asistente hubiera resultado un pillo. Hortensia se volvió hacia Jorge: era la oportunidad de que él la sugiriera para el cargo. Se escuchó el silbido de la cafetera y Hortensia fue a la cocina. Cuando regresó la conversación había tomado otro giro: el futuro de las comunicaciones.
Hacia las once de la noche Armando se despidió. El intercambio de agradecimientos fue prolongado y se hicieron planes para nuevas reuniones. Jorge insistió en acompañar al contador hasta su coche. En cuanto estuvieron solas, Sandra preguntó a Hortensia si no estaba emocionada por la forma en que Torres había estado mirándola durante toda la reunión.
Hortensia fingió indiferencia. Lamentó que Jorge no hubiera cumplido su promesa de orientar la conversación hacia el asunto del empleo y, sin darse cuenta, fue descortés con su cuñada al decirle que todo había sido una pérdida de tiempo. En sus condiciones económicas, con su sueldo de recepcionista en el consultorio dental, lo que menos le importaba eran las miraditas de un contador.
Sandra conocía la aversión de Hortensia por los consejos, pero se arriesgó a darle uno: Sabes que tu hermano es muy indeciso, no vuelvas a depender de él. Llama a Torres, pídele una cita y dile que te gustaría trabajar como su asistente. Si te da la chamba ¡qué bueno!; si no, ¡ni modo! Piensa que tienes lo del consultorio.
Sin más comentarios, Hortensia se dirigió a su cuarto. Pasó la noche estudiando su situación. No podía vivir eternamente arrimada en la casa de su hermano ni midiendo cada peso de sus gastos, mucho menos desperdiciando su vida en el consultorio, donde pasaba horas haciendo llamadas y ofreciendo a los pacientes revistas viejísimas. Pensó que Sandra tenía razón y decidió comunicarse con Armando Torres; sólo por el trabajo, sólo por eso, dijo, y sonrió en la oscuridad.
III
Torres se alegró de oír la voz de Hortensia en el teléfono, y más de que ella le pidiera una cita. En lugar de preguntarle por el motivo de su interés, él le aseguró que estaría encantado de verla donde ella quisiera. Hortensia fue lacónica: En su despacho. Perfecto: ¿qué le parece mañana martes, a las seis? A Hortensia le resultó ideal. Llegada la hora del encuentro, eligió su mejor traje y se aplicó algunos cosméticos: detalles que piensa eliminar antes de que Sandra le pregunte adónde fue tan bien vestida.
Hortensia se da cuenta de que no hay motivos para ocultarle la verdad a su cuñada. Decírsela será un gran desahogo: regresa de su entrevista con Torres. Después de recibirla con mucha cortesía la condujo hacia el sillón más cómodo y le ofreció un café que él mismo hizo. Mientras Hortensia lo bebía, Armando se quedó viéndola arrobado, y al notar la incomodidad que le producía se explicó: Perdone que la mire así. No puedo evitarlo. Todo en usted me emociona, me agrada, me atrae, en especial sus ojos. ¿Le han dicho que son muy bellos? ¿No? Pues a mí me lo parecen. Me recuerdan los de la persona que más he amado en la vida: mi abuela.
Hortensia apenas logró ocultar su decepción. Siguió bebiendo el café tibio y cada vez más amargo, mientras él, sin preguntarle el motivo de su visita, reiteraba su sorpresa por el extraordinario parecido entre ella y su abuela. Antes de una hora se despidieron. Armando la acompañó al elevador. Su espejo duplicó el desencanto de Hortensia.
Como si fueran manchas de salitre, los cambios en el estilo de vida de Matilde han ocurrido en forma lenta, silenciosa, incontenible. No se habría dado cuenta si su hermana Felicia no le hubiera preguntado por qué de un tiempo a esta parte rechaza todas sus invitaciones, sólo va y viene del trabajo y pasa sus días libres encerrada en su departamento.
Esas variaciones en la conducta de Matilde tienen intranquila a su familia y son motivo de conversaciones inútiles. Al final nadie se explica que Matilde haya pasado de ser una persona sociable, animosa, brillante, a otra solitaria y opaca.
Su madre sospecha que la transformación de Matilde pueda originarse en algo grave y la interroga sin descanso, ya sea por teléfono o cuando la visita: ¿Estás enferma? ¿Te pasó algo malo y no quieres decírmelo? ¿Tienes problemas en la oficina? ”¿Estás así porque Raziel se fue?” Matilde responde a esos cuestionamientos en tono ligero y le suplica a su madre que no se invente motivos de preocupación (ya tiene suficientes con el alcoholismo de Adrián). Ella está sana, si le hubiera ocurrido algo malo se lo habría dicho; en su trabajo todo sigue estable. En cuanto a Raziel no hay problema: rompieron en buenos términos y siguen siendo amigos. Que por favor le crea: cambió de gustos, eso es todo.
Al despedirse, su madre siempre termina con las mismas preguntas: si no le gustaría dejar el departamento, volver a su lado y permitirle disfrutarla como lo que es: su única hija soltera. Adrián, Rodrigo y Felicia están casados, es lógico que quieran vida aparte; pero ella, ¿por qué? No tiene pareja ni compromiso con nadie. Aunque agradece la oferta, Matilde la rechaza diciendo la verdad: a los 32 años le gusta ser independiente y es feliz, aunque a veces extrañe un poquito a Raziel.
II
El desinterés por las reuniones y la calle no son los únicos cambios en el estilo de vida de Matilde. El supermercado está a dos cuadras de su edificio pero ya no lo frecuenta. Hace todas las compras por teléfono. Una compañera de trabajo la convenció de que el servicio a domicilio le evitaría pérdida de tiempo y, sobre todo, enfrentar los peligros de la calle: fuegos cruzados, energúmenos al volante, bloqueos, atracadores, zanjas profundas, alcantarillas sin tapa…
Matilde reconoce que comprar por teléfono es muy cómodo y la pone a salvo de riesgos. A cambio de esas ventajas tiene un inconveniente: le roba la posibilidad de conversar con los empleados o con los habituales del súper acerca de las noticias, los escándalos, los basureros en cada esquina y el desorden con que han aparecido en la colonia cervecerías, antros y edificios descomunales.
Extraña aquellas charlas sencillas, entre anaqueles, porque le daban sensación de pertenencia y oportunidad de convivir con personas que le inspiraban simpatía, confianza y un afecto tranquilo expresado en el momento de la despedida: Me dio gusto saludarlo. Que siga usted muy bien. Nos estamos viendo.
A pesar de sus precauciones, Matilde tiene sensación de peligro aun en su departamento. Antes, al oír un llamado a su puerta sólo la impacientaban los timbrazos –Ya voy, ya voy: un momentito–, ahora la ponen en guardia. No le basta con que el visitante se identifique por su nombre: le exige datos concretos que puedan brindarle la seguridad de que el recién llegado no es un delincuente. A los mensajeros les pide una identificación y la analiza antes de recibir la correspondencia o el paquete que fueron a llevarle.
III
Frente a quienes han notado su retraimiento, Matilde procura justificarlo con razones desgastadas: exceso de trabajo, falta de tiempo, dolor de cabeza, fatiga. Nadie las cree, y mucho menos ella, porque sabe que el verdadero motivo de su hosquedad es el miedo. Si lo confesara ante su familia, de seguro su madre o alguno de sus hermanos le preguntaría: ¿Miedo de qué?
El solo hecho de pensar en su respuesta le causa dolor, la avergüenza y la hace comprender que, como la mancha de salitre en su sala, el miedo ha ido invadiéndolo todo, quitándole horas a sus días, reduciendo su mundo, limitando sus acciones al punto de impedirle cosas que antes eran tan naturales y cotidianas, como ir a las compras, entrar a un cine, recorrer un centro comercial, meterse en un restorán, sentarse en un parque, subirse a un transporte público, sostener conversaciones con desconocidos, retirar dinero del banco, colgarse la cadenita con la Virgen de Guadalupe que le regalaron sus padres al cumplir l8 años y, a últimas fechas, hasta vestirse de acuerdo con sus posibilidades y gustos.
Hace algunas semanas escuchó en un programa radiofónico que para mantenerse a salvo de los delincuentes lo mejor es usar ropa sencilla, de aspecto humilde y sin adornos que puedan atraer a los asaltantes. Guiada por el consejo, Matilde sustituyó sus trajes bonitos por los pantalones, suéteres y camisas más viejas que encontró en el clóset. Su desaliño es motivo de burlas entre sus compañeros de oficina y otra causa de inquietud para su familia. Matilde lo sabe, no le importa y no piensa dar explicaciones.
Algunas noches, cuando vuelve de su trabajo, corre a su habitación, se quita las ropas de aspecto humilde, elige alguno de sus vestidos predilectos, las zapatillas que tanto le gustaban a Raziel y se los pone. Satisfecha de su aspecto se pasea por su cuarto: allí no siente miedo y no hay manchas de salitre, todavía.
La Jornada, agosto 9, 2015.
Todas las mañanas, rumbo a su trabajo, Arcelia se detiene en un puesto de periódicos. Mientras espera el microbús, se distrae mirando las portadas o leyendo encabezados que a los pocos minutos se le confunden o se borran en su mente; sin embargo, por excepción, recuerda una nota que leyó el viernes: Los trabajadores que viven en el estado de México y trabajan en el DF, o viceversa, gastan un promedio de 88 horas mensuales en los viajes de ida y vuelta.Más tarde, al ver a las personas que viajaban a su lado, primero en el microbús y luego en el Metro, Arcelia pensó en cuántas horas de su vida habrían invertido en recorrer distancias interminables. Por su experiencia llegó a una conclusión: de seguro muchas más que las consignadas en el periódico.
Durante el resto de su viaje rumbo a La Purísima sintió curiosidad por saber cuántos minutos de su vida gastaba a diario en ir y venir de su casa en Ecatepec a la calle de Roldán. Apenas llegó a la cerería tomó una hoja de papel y multiplicó 88 por 60. El resultado fue de 5 mil 280 minutos equivalentes a 316 mil 800 segundos. Como nunca antes lo había hecho, se dio cuenta de que ninguna fracción de ese tiempo perdido volvería. Pasó el resto del viernes agobiada por una extraña sensación de quebranto.
II
Por la noche, mientras servía la cena, Arcelia le preguntó a Víctor, su marido, si alguna vez se había puesto a pensar en cuántas horas le tomaba ir y venir, de lunes a viernes, al depósito de cartón en donde trabajaba haciendo de todo: desde seleccionar el material hasta llevarlo a la planta de reciclaje.
Víctor desconfió de la pregunta y se puso a la defensiva: No entiendo a qué viene eso; pero si quieres reclamarme algo dímelo claro en vez de salirme con preguntitas babosas. Pudo haber sido el principio de un disgusto que, como en otras ocasiones, terminaría con un portazo y la desaparición de su marido al menos por esa noche.
Para evitarlo, Arcelia le explicó a Víctor lo que había leído en el periódico. Enterarse de que millones de hombres y mujeres gastaban a la semana 88 horas de su vida en ir y regresar de su trabajo, le había provocado mucha lástima por esas personas. Víctor retiró su plato: ¿Por qué? Ni las conoces. Arcelia se impacientó: Porque soy una de ellas y me parece terrible desperdiciar tiempo que podría invertir en otra cosa. Él se apoyó en el respaldo de la silla y la miró condescendiente: ¿Como en qué, por ejemplo?. Arcelia respondió ilusionada: En la casa, en pasearnos un poco, en estar juntos.
Víctor se inclinó hacia ella y bajó la voz: Te lo pido todas las noches pero nunca quieres. Siempre llegas de mal humor, o te duele la espalda o me dices que estás cansadísima. Francamente no veo de qué: envolver cirios no ha de ser cosa del otro mundo, ¿o sí? Arcelia se vio menospreciada y no quiso tolerarlo: No dirías lo mismo si tuvieras que pasarte ocho horas de pie, atendiendo a toda clase de personas y soportando el carácter de doña Carmen. Te juro que ya no la aguanto.
Víctor entrecerró los ojos: Lo que quieres es salirte de trabajar y pones de pretexto las horas perdidas en ir y venir, el mal humor de tu patrona, la friega que es batallar con la clientela y encima de todo el cansancio: tu palabra predilecta. Arcelia contratacó: Eres tú quien me sale a diario con que: Mejor mañana. Hoy vengo muy cansado. Voy a decirte lo que me dijiste a ver qué sientes: No creo que sea cosa del otro mundo levantar cartones. Víctor adoptó un gesto de superioridad: No son tres kilos, pendeja, son toneladas las que cargo.
Los esfuerzos de Arcelia por evitar la violencia desaparecieron y se volvió amenazante: Te lo advierto, imbécil: no vuelvas a llamarme pendeja… Víctor respondió contundente: ¿Qué, pendeja, qué? Y si no quieres que te diga así, no digas pendejadas. Al oír ese argumento Arcelia llegó a una conclusión: Ah, ya entendí: te enojaste porque te pregunté si habías pensando en las horas que… Víctor dio un manotazo: No me hagas otra vez tu preguntita: ni quiero ni me interesa contestarla. Lo único que sé es que mañana, pasado mañana y todos los días de mi vida seguiré yendo y viniendo a mi trabajo, como lo he hecho siempre. Así son las cosas y punto. Si no te gustan ¡peor para ti!
III
Va para una semana que discutieron y siguen distanciados. Mantienen una línea divisoria en la cama, se hablan lo indispensable y evitan mirarse: todo porque a Arcelia se le ocurrió comentarle a Víctor la nota del periódico y el efecto que había tenido sobre ella. Después le hizo una pregunta y allí comenzó el desastre.
Arcelia se propone reconciliarse con Víctor y olvidarse de andar pensando en el tiempo que invierte cada día en venir a La Purísima para quedarse allí, hora tras hora, esperando que alguien llegue. La perspectiva ahonda el cansancio que le dejó el insomnio. Retrocede y se apoya contra el exhibidor de madera. Es muy antiguo, tanto como la vitrina, el reloj de pared con números romanos y la silla giratoria con respaldo de mimbre que se encuentra en el despacho de su jefa.
Arcelia sabe que esos muebles ya cumplieron cien años. De muy buena madera, permanecerán en el sitio donde siempre han estado hasta mucho después de que ella pierda el trabajo: doña Carmen la tiene amenazada con despedirla si vuelve a llegar tarde.
La última vez que cometió la falta, su patrona le anunció el inevitable descuento de su sueldo. Arcelia no pudo evitar el castigo ni siquiera porque aclaró el motivo de su tardanza: una muchacha se había arrojado a las vías del Metro y fue necesario suspender el servicio mientras retiraban sus restos: ella sólo había visto la cabellera ensangrentada, desprendida de la cabeza.
El recuerdo de la escena la estremece y le despierta interés por la suicida: ¿Cómo se llamaba? ¿A dónde iba? ¿En quién pensó al final? ¿Dijo algo? ¿Cuántas horas de su juventud habría perdido en ir y venir de algún trabajo?
La Jornada, agosto 2, 2015.
Hora pico. En el microbús no quedaba espacio para un alfiler. El calor y la humedad hacían bochornoso el aire. Apoyados unos contra otros, los viajeros soportábamos la misma estrechez y aun el movimiento más leve era causa de inquietud y molestia para el vecino.Las violentas maniobras del chofer para avanzar entre los grupos de manifestantes y las interminables filas de automóviles fueron otras tantas causas de irritabilidad y tensión. Hubo un conato de pleito entre dos hombres y se escucharon los gemidos de un bebé. Su madre le dio el pecho y se dirigió al chofer en tono de súplica: Por lo que más quiera, ¡sáquenos de aquí! Lo hago si me dice por dónde, respondió el conductor señalando hacia los manifestantes que iban por la avenida, la hilera de autobuses foráneos que inhabilitaban la lateral y los tráileres que, a vuelta de rueda, invadían el carril izquierdo. Está prohibido que esos camionsotes circulen por aquí, comentó un joven con aspecto de oficinista. Se oyeron risas y de nuevo el llanto del bebé.Del fondo del microbús surgió la voz grave de un hombre: ¡Puerta, puerta! Aquí me bajo. Decidí imitarlo. Con dificultades, sin tiempo para disculparme con las víctimas de mis tacones de aguja, llegué a la salida y pude bajar del microbús. Llovía. El piso estaba resbaloso, grasiento, salpicado de papeles sucios, vasos desechables y bolsas de plástico. Eso me dificultaba el paso. Lamenté haberme puesto zapatillas en vez de tenis o botas. Entonces recordé a la muchacha que había visto por la tarde, sentada en una banqueta, llorando desconsolada.
II
Aunque tenía prisa por llegar con mi dentista, me resultó imposible seguir de largo y me acerqué: ¿Se siente mal? La joven negó con la cabeza y se cubrió la cara con las manos para ocultar su desconsuelo. El suelo está mojado. Le va a hacer daño: levántese, dije. La muchacha se inclinó para atarse uno de sus tenis y se puso de pie. De estatura regular, delgada, vestía suéter con lentejuelas, falda negra tubular y chaleco largo con flecos. Pensé que, inspirada en las revistas de espectáculos, se guiaba por los dictados de la moda.
¿Ya se siente mejor? El rostro de la joven se alteró anunciando un nuevo acceso de llanto y apenas logré entender lo que decía: Cuando mi hermana Luisa sepa que me los robaron me va a salir con que soy una imbécil descuidada; pero no fue mi culpa, se lo juro. Los metí en la bolsa de plástico que siempre cargo y la asenté en la banca mientras me ponía los tenis; cuando quise agarrarla para irme a la parada de las combis, la bolsa ya no estaba. ¡Me la robaron!
El tono angustiado reflejaba una pérdida lamentable y pregunté: ¿Qué cargaba en la bolsa?
La desconocida me miró como si le extrañara que yo no lo supiera: Mis zapatos de tacón. Hace poquito los compré. Estaban casi nuevos. Sólo me los he puesto para venir al trabajo. ¿Qué hago, cómo me presento mañana? La muchacha me sorprendió viéndole los tenis y adivinó mis pensamientos: En la llantera están prohibidos. Allí es obligatorio ir bien presentada y con zapatos altos: abiertos o cerrados, del color que uno quiera, pero de tacón.
Era evidente que la joven no disponía de otro calzado acorde a las exigencias de su empleo y que necesitaba sobreponerse a esa circunstancia: Preséntese mañana en su trabajo y cuéntele a su jefe lo que le sucedió. Le aseguro que él la entenderá. Por su expresión, y después por sus palabras, comprendí que la muchacha no tenía motivos para mostrarse tan optimista como yo: “El día 15 cumplí un mes en la llantera: estoy a prueba. Según lo que me han dicho y lo que he visto, el jefe no se toca el corazón para despedir a un empleado ni para suspenderlo tres días. No quiero darle pretexto para mañana me salga con que: Lo siento, Elvira, con tenis no puedes quedarte a trabajar. ¿Se imagina perder un día de sueldo?”
Me sentí tan inquieta como la joven y más cercana a ella por el hecho de conocer su nombre: Sí, y no quiero ni pensarlo. ¿Qué hará? Elvira no tardó en responderme: Aunque mi hermana Luisa me ponga su jeta, voy a pedirle prestados 150 pesos para unos zapatos. Vio mi reloj: Menos mal que todavía es temprano. Cierran Las Sirenas después de las nueve. Alcanzo a comprarme los zapatos. Por mi madre, le juro que no me los vuelven a robar: de ahora en adelante voy a colgármelos del cuello cada vez que me enfunde los tenis.
Elvira hablaba sin reservas por eso me atreví a darle un consejo: ¿No sería mejor olvidarse de los tenis y que usara nada más sus zapatos de tacón? Elvira miró otra vez mi reloj: Pasan de las seis. No quiero que se me haga tarde. Mejor me voy al paradero de la combi. Le dije que iba en la misma dirección, le propuse que camináramos juntas y volví a plantearle la posibilidad de prescindir de los tenis.
Elvira se esforzó por darme una respuesta precisa: Si viniera de otro rumbo, lo haría; pero viniendo de por allá, del Cerro del Elefante, es imposible. Con estas lluvias se forman unos charcos grandísimos y se hacen unos lodazales tremendos. Si al atravesarlos con tenis voy resbalándome como si fuera patinadora y con riesgo de caerme, ahora imagínese lo que me pasaría si lo hiciera en tacones. Mínimo, me daba un zapotazo y quedaría como chorreada: ya sabe, ese pan que va salpicado de piloncillo.
La forma en que Elvira me planteaba los riesgos de caminar en zapatillas por sus colonia me hizo reír y a ella también; pero enseguida volvió a ponerse seria: Ya le conté que en mi trabajo la buena presentación es un requisito indispensable. Por eso verá que salgo de su pobre casa con mis tenis, así me vengo todo el camino y una cuadra antes de llegar a la chamba me pongo mis tacones altos y así no tengo problema. Híjole: ahí viene la combi. Me perdona pero corro a tomarla, no vaya siendo que se me haga más tarde y ya no encuentre abierta Las Sirenas.
Es su primer día de trabajo en la Residencia. Patricia ignora todo acerca de su funcionamiento y aún no logra orientarse en el edificio. Si en este momento alguien le preguntara dónde están la cocina o el almacén de ropa blanca no sabría decirlo. La conduce Daniela, una mujer de melena espesa teñida de rojo y peinada en amplias ondas rígidas. Patricia se pregunta cuánto tiempo le llevará a su instructora arreglarse el pelo con tanto esmero y si hay alguien allí que será capaz de apreciarlo.Mientras suben las escaleras, Daniela habla acerca de horarios y rutinas; también le advierte que no les dirá a los huéspedes que ella será su nueva terapeuta. El licenciado Alcorta, director de la institución, quiere notificárselos personalmente. Por el acento de Daniela, Patricia sospecha que su jefe podría ser el destinatario de su hermoso peinado.Cuando llegan al primer piso Daniela asume una actitud menos formal, se asoma a las habitaciones y saluda a los residentes por su nombre. Los aludidos dejan de sonreír en cuanto ven a Patricia. Su presencia, como la de cualquier extraño, los inquieta; temen que sea portadora de malas noticias: el cierre de la Residencia, aumento de las mensualidades o la clausura del pabellón en donde se reúnen para festejar los cumpleaños, la llegada de un nuevo huésped y también su partida.Patricia conoce esos detalles porque esa mañana, cuando vio en un ángulo del jardín la construcción hexagonal de vidrios opacos, preguntó que usos tenía.
–Allí los residentes se reúnen para hacer lecturas en voz alta, celebrar los cumpleaños, darles la bienvenida a los de nuevo ingreso o despedir, después de sepultados, a los que mueren.
–Eso debe ser algo muy triste –afirmó Patricia.
–No. Antes pensaba lo mismo. Después comprendí que es todo lo contrario. La ceremonia les permite sacar a relucir las cualidades del ausente y disculparse por algún pleito que hayan tenido con él. Entre nuestros viejitos se dan, y con más frecuencia de lo que te imaginas.
–Pensé que en un sitio como este todo sería amistoso, calmado, suave.
–Te advierto que aquí no hallarás ángeles. El hecho de que los residentes sean ancianos de ninguna manera significa que sean mejores o peores que el resto de las personas. Cuando los conozcas verás que tienen ilusiones, celos, rencores, caprichos, sueños, miedos y que son muy hábiles para engañarnos o engañarse cuando no quieren ver la realidad.
–Como hacemos todos.
II
Terminado el recorrido, ya en la oficina, Daniela sigue explicando el funcionamiento de la Residencia en sus aspectos más concretos. Se interrumpe cuando Patricia alza la mano y pide la palabra:
–Sabes que esta es mi primera experiencia de trabajo.
Para hacerlo mejor me gustaría saber algo más de las personas con quienes voy a tratar: ¿de dónde vienen, por qué están aquí, cómo llegaron, a qué se dedicaban? –Patricia hace una pausa: –¿Quién es la anciana de ojos grises que parece muñeca de seda?
–Se llama Lily. Fue cantante de ópera. Tiene un hijo, creo que el padre era italiano: Leonardo. Lo he visto sólo tres veces: el día en que vino a conocer nuestras instalaciones, cuando trajo a su madre en calidad de huésped temporal y el único domingo que ha venido de visita. Aquella tarde acompañé a Lily y a su hijo hasta la puerta. Oí a Leonardo decirle a su madre que volvería a recogerla en un mes, cuando de seguro estaría en condiciones de alojarla en un departamento. Desde entonces han pasado tres años sin que tengamos más noticias de él que los pagos mensuales que deposita en el banco.
–Un gesto muy generoso en un hombre que abandona a su madre.
–Lily no quiere aceptarlo. Se enoja cuando se lo digo. Insiste en que Leonardo volverá en cualquier momento y por eso tiene todas sus cosas en maletas. Las abre sólo para sacar la ropa del día y alguna de sus partituras. Las lee como si fueran libros. Dice que oye la música en su cabeza. Para demostrármelo, tararea. Me afecta mucho cuando lo hace, no sé por qué.
Con un gesto, Daniela marca el punto final de su relato y Patricia se apresura a formularle otra pregunta:
III
–¿Quién es el hombre al que encontramos en bata, de espaldas a la puerta, viendo un partido de futbol en una pantalla gigante?
–Don Bruno. Un maniático de primera: sólo ve el canal de deportes, no se pone dos veces la misma camisa, limpia los cubiertos antes de usarlos y mira los vasos a trasluz para cerciorarse de que no tengan huellas. Además, casi no sale de su cuarto y habla poco, pero cuando lo hace… ¡Olvídate! Una vez, hace tiempo, lo encontré discutiendo con su nieta Paulina y la pobre salió llorando.
–Pensé que ese hombre no tenía familia.
–Pues tiene hijos, nietos, esposa. Se llama Francisca y vive en otro asilo porque ni ella ni él quieren estar juntos: se odian. Me lo dijo Paulina la noche en que salió de aquí llorando y tristísima porque sus abuelos llevaban años sin hablarse.
–Pero ¿por qué?
–Paulina es la única en saberlo y eso porque le suplicó a su abuela que se lo dijera. El caso es que una tarde doña Francisca encontró un portafolios en donde su marido tenía escondidas unas fotos horribles. En ese mismo momento las quemó pero no pudo perdonar la ofensa y esa noche habló por última vez con su marido. Él estuvo de acuerdo en la separación y en que vendieran la casa. Cuando al fin lo consiguieron, citaron a la familia para informarla de que habían decidido vivir cada quien por su lado. Gracias al dinero que obtuvieron por la venta, ella pudo alojarse en un asilo de Cuernavaca y él en esta residencia.
–¿Qué habría en aquellas fotos que los dañaron tanto?
–Nada angelical, te lo aseguro.
La Jornada, julio 19, 2015.
Sin posibilidades de viajar, para quienes vivíamos en aquel barrio el término vacaciones era sólo una palabra. En la escuela, durante la última semana de clases, el término daba a nuestra profesora oportunidad de saber si habíamos aprendido a distinguir entre la be de burro y la ve de vaca; pronunciado en la casa significaba liberarnos del despertador y las tareas a cambio de convertirnos en pequeños adultos con obligaciones específicas y acordes con nuestro sexo.Para disminuir la carga de trabajo de nuestras madres, a las niñas nos correspondía ayudarlas en las tareas domésticas, acompañarlas al mercado, a sus visitas o a los talleres adonde iban a entregar la ropa que cosían a destajo. Al cumplir con esas tareas ascendíamos al nivel de mujercitas y, de paso, nos adiestrábamos para el momento de convertirnos en esposas.Para los niños, las vacaciones resultaban liberadoras y provechosas económicamente. Su desempeño como chícharos, mozos, dependientes, limpiavidrios en las gasolineras o cargadores en el mercado les permitía aprender un oficio, salir a la calle sin obligación de regresar a una hora determinada y obtener propinas.La mayor parte del dinero ganado se lo entregaban a sus padres. El hecho de contribuir a la manutención familiar los convertía en hombrecitos con cierto poder, derecho a mayor independencia y una posición de superioridad frente a los hermanos menores.II
Nuestras actividades temporales disminuían hacia el atardecer. La salida a comprar el pan era la aduana por donde entrábamos a nuestra porción de vacaciones. De regreso de la panadería, ante la vigilancia de las mujeres reunidas en los quicios para conversar, abandonábamos el papel de mujercitas y hombrecitos y procedíamos según nuestra edad.
Los juegos que organizábamos en los patios de las vecindades o a media calle nos daban oportunidad de imaginar, correr, desahogarnos con gritos y carcajadas que en ocasiones, debido a pleitos o mínimos accidentes, se convertían en llanto.
Si en aquellos atardeceres recobrábamos nuestra infancia, lo conseguíamos con mayor plenitud en cuanto aparecían los repartidores de volantes anunciando una nueva temporada del circo. Su nombre, Adela y Benjamín (los propietarios), indica el origen familiar de la empresa y su modestia. Sin embargo, para nosotros era algo grandioso porque significaba el encuentro con personajes oportunidad de conocer animales que de otro modo, en nuestras condiciones económicas, jamás habríamos visto en persona (según se detallaba en los volantes): un oso, un elefante y un camello.
Por su simple aspecto, cada uno de esos ejemplares nos llenaban de asombro. Después, cuando durante la función los veíamos desplegar sus habilidades, quedábamos sorprendidos de que aquellos animales respondieran con tanta gracia y precisión a la voz humana.
III
Dos o tres días antes de su debut, el circo se instalaba en un paraje solitario, de mala fama, a orillas del barrio. La carpa central, por sus dimensiones, alteraba la fisonomía de nuestro barrio de manera tan drástica, como si un castillo fabuloso hubiera surgido, por arte de magia, en medio de ruinas y despojos.
La construcción hecha de lonas, postes y cables quedaba rodeada por las jaulas de los animales y sus comederos, y a menor distancia por los alojamientos de los artistas: casas rodantes con escaleritas retráctiles, ventanas encortinadas y una puerta que, siempre de par en par, mostraba trozos de intimidad y permitía salir las voces y los olores propios de la vida doméstica.
Aunque teníamos prohibido acercarnos a las jaulas, los niños del barrio nos instalábamos en algún lugar propicio para ver, desde prudente distancia, a los animales y a los artistas, cuyos talentos se calificaban en los volantes con una sarta de adjetivos: increíble, único, deslumbrante, estremecedor…
A los curiosos nos parecía increíble que aquellos hombres y mujeres, en bata y con pantuflas, que a la vista de todos se afeitaban ante un trozo de espejo, tendían ropa en un lazo, colocaban la jarra de café sobre la hornilla o sacudían cobijas, pudieran ser las mismas personas que en las funciones harían diabluras, malabarismos y proezas, lo mismo desde las alturas que ante las fauces abiertas del león, sobre el lomo del elefante o la joroba del camello.
También dudábamos de que los animales portentosos que veíamos dormitar, revolcarse en sus jaulas o ir caminando al paso marcado por sus cuidadores fueran a convertirse en actores capaces de saltar o desplazarse al ritmo de la música.
IV
Los días previos al debut del circo eran de excitación e incertidumbre: ¿nos llevarían al circo? Para ganarnos esa dicha las niñas nos volvíamos más hacendosas y obedientes aun cuando nos encargaban deberes tan fastidiosos como pulir ollas o espulgar frijoles. Por su parte, los niños hacían méritos ante sus patrones a fin de que les permitieran salir del trabajo antes de lo habitual, con tiempo suficiente para ir al circo.
La temporada de Adela y Benjamín en nuestro barrio era muy breve. Pronto llegaba el día en que la gran carpa se desinflaba y caía en medio de un amasijo de postes y cables. Los hombres que habíamos visto como trapecistas o domadores, en mangas de camisa se asomaban a los motores de los vehículos; las mujeres guardaban cafeteras y hornillas; los cuidadores guiaban los animales hacia sus jaulas y al fin emprendían la marcha.
Alegres, agitando los brazos, los niños escoltábamos la caravana. La seguíamos a la carrera, pero conforme tomaba velocidad más y más rezagados quedábamos. Al fin nos deteníamos para ver alejarse nuestra infancia montada sobre el lomo de un oso, un elefante y un camello.
Un foco desnudo ilumina el baño del restaurante. En busca de más claridad, Pamela se acerca a la ventana alta que da al callejón y lee con voz incierta: La ciudad antigua tiene por corazón un laberinto. Oye pasos. A la carrera guarda la libreta en el bolsillo de su delantal, gira hacia el lavabo y se mira en el espejo enmohecido. Se acerca y nota más profunda la arruga en su entrecejo.Interrumpe su observación al escuchar golpes en la puerta y la voz de Tere:–Pamela: dejaste a los de la mesa nueve esperando su cuenta. Están furiosos; apúrale antes de que vayan a quejarse con la patrona.–Ya voy, ya voy –responde Pamela al tiempo que guarda en la bolsa de su delantal la libretita. Sonríe al imaginar la expresión del señor Cobos cuando se la entregue y le diga que la encontró hace dos semanas bajo la mesa l4. Él la ocupa siempre por ser la más apartada del televisor perpetuamente encendido.IIEl último comensal se levanta y le pone en las manos dos billetes de veinte pesos. Pamela reconoce que es una buena propina y, sin embargo, no disminuye su antipatía hacia el desconocido que ocupó la mesa 14, que considera exclusiva del señor Cobos. No lo ha visto desde el jueves antepasado. Ese día él no le hizo plática, como en otras ocasiones, y olvidó su libretita.
Pamela siente deseos inexplicables de seguir revisándola. Con pretexto de guardar unas charolas entra en la bodega, saca el cuadernillo y sigue leyendo: En el laberinto hay demasiadas voces, tañidos, gritos, estruendos, músicas que no dejan lugar para el silencio.
–¿Qué haces, loca?
Sorprendida por Tere, sin responder, Pamela se esfuerza por ocultar la libretita en su bolsa. No lo consigue y despierta la curiosidad de su compañera.
–¿Qué tienes allí?
–Nada. Bueno, sí: una libretita que olvidó el señor Cobos.
–Lástima que no haya dejado su cartera.
–Se la habría devuelto.
–Siempre tan decentita, tan mona… –Tere observa los anaqueles y apunta los faltantes: –¿Alguna vez te has encontrado cosas? ¿No? Pues yo sí, gracias a que las monjas me obligaban a caminar mirando para abajo. Un día me hallé una cadenita de oro. Se la puse a mi Xóchitl, pero ya la perdió. Me consolé pensando en lo feliz que estaría quien la haya descubierto.
Pamela piensa en la reacción del señor Cobos cuando ella le devuelva su libreta, pero antes seguirá leyéndola. Lo poquito que ha visto le suena a confesión, a desahogo como el que a ella le gustaría escribir después de que no encuentra respuesta por parte de Joel cuando le confiesa que desearía vivir sin tantas amarguras y disfrutar un poquito de su juventud antes de convertirse en una mujer como es ahora mamá: adusta, desconfiada, ya incapaz de ternura.
III
Hace dos semanas que no visita a su madre. Pamela sabe que tendrá que hacerlo pronto, antes de que los motivos de queja se acumulen y la reciba con una interminable cadena de reproches. Hija: nunca tienes un minuto para mí. Te importa más el dichoso Joel que yo. Si te hablo por teléfono, luego luego me cuelgas. Un día de estos me encontrarás muerta, y entonces… Allá tú con tu conciencia.
–¿Y si el señor Cobos hubiera muerto? –dice Pamela sin darse cuenta de que piensa en voz alta.
–¿Qué dijiste del señor Cobos? –pregunta Tere.
–Nada. Ni he hablado –afirma Pamela.
–Te oí, chiquita, no te hagas. –Tere se vuelve y nota la turbación en el rostro de su amiga: –¿Te traes algo con el señor Cobos?
–No lo que te imaginas, pero lo aprecio mucho. Es muy amable y siempre me platica de cosas interesantes de la Historia y también de su vida. Este restorán le gusta más que otros porque está en el centro, muy cerquita de donde hizo su primaria. El día que me lo contó me emocioné mucho imaginándolo niño, con su uniforme, sus libros y sus cuadernos.
–Por cierto ¿ya viste qué hay en la libreta?
–Palabras, ¿qué otra cosa podía encontrar?
–Un billetito –dice Tere en broma y se dirige a la puerta: –Vámonos, ya es muy tarde; o qué, ¿piensas quedarte en la bodega toda la noche?
–No. Nada más mientras aparto los manteles sucios para que se los lleven tempranito a la lavandería. Nos vemos mañana.
Pamela espera a que su amiga se aleje y abre la libreta al azar: La luz del día baña el laberinto. Al descender, la claridad reconstruye paciente las viejas casas. Lo hace demorándose en cada piedra, en los manchones dejados por la lluvia, en las hornacinas con santos mutilados, en las grietas donde brotan plantas silvestres, invencibles y anónimas.
Desde el rincón que es oficina, la patrona le ordena que se apure, es hora de cerrar. Lejos de obedecer, Pamela continúa su azarosa lectura: “Por las noches, el laberinto se desvanece en la oscuridad. En su lugar quedan ecos guardianes –voces, tañidos, gritos, estruendos, músicas que no dejan lugar para el silencio.”
IV
En la calle los vendedores ambulantes desmontan sus puestos desarmables, en los quicios las fritangueras se alegran con música tropical, un anciano camina por el arrollo empujando una carrito repleto de cartones, a la entrada de una vecindad un hombre y una mujer se abrazan con frenesí que borra al mundo. Pamela se detiene en la esquina. Al ver la escena callejera en su totalidad tiene la sensación de estar leyendo otra página de la libretita que olvidó el señor Cobos.
(Dedicado a un muy querido lector que hoy no vendrá.)
Aunque a base de muchos sacrificios, Rosario y Martín están dispuestos a colmar el sueño de mudarse a una casa. A estas alturas requieren de mayor espacio. Sus hijos, Milton y Jasper, ya son grandecitos y no está bien que oigan… En cuanto a Niky, el perro, necesita algo más que dos metros de balcón. Cuando pueda entretenerse en un jardincito dejará de saltar al vacío. Entonces les ahorrará la angustia de salir a buscarlo y la molestia de fijar en las paredes avisos que se arriscan al sol o desprende la lluvia: Se recompensará a quien informe de…En el proyecto de la casa también han tomado en cuenta las visitas que en sus aniversarios los acompañan a festejar. Entre una cosa y otra, la sobremesa se alarga y ya muy tarde, para no enfrentarse a los peligros de la calle, los invitados aceptan quedarse a dormir. A falta de espacio, Rosario los instala en el cuarto de los niños que, de muy mala gana, aceptan replegarse a una cama. Jasper: hazte para allá. Milton: no me descobijes.De un tiempo a esta parte, en sus conversaciones Martín y Rosario se alternan para enumerar las ventajas que les traerá vivir en una casa. Otra recámara. Estudio. Un baño más. Cocina amplia. Lugar para las bicicletas. Muros sólidos que protejan su privacidad.Hace años que no la disfrutan. Las paredes de su departamento son delgadísimas. Eso les ha permitido conocer las intimidades de quienes ocupan el 205 y el 207. Su involuntaria indiscreción dejó de resultarles divertida al darse cuenta de que, bajo idénticas circunstancias, sus vecinos tenían las mismas posibilidades de escuchar desde sus conversaciones familiares hasta sus asordinados desahogos nocturnos.IIEl sueño de tener una casa domina todos sus horarios.Por las mañanas, cuando Martín la lleva en su coche al laboratorio donde trabaja, Rosario observa por la ventanilla con la esperanza de encontrar algo semejante a la casa que anhela. Por eso a Martín no le extrañó que el viernes, en plena hora pico, su mujer le dijera: Mi amor, mira aquella casita. Se renta. Sin esperarse al comentario de Martín, anotó el teléfono y el horario en que el encargado podría hacerles el recorrido del inmueble.
En cuanto llegó a la oficina, Rosario marcó el número de quien se presentó por su apellido: Bravo, a la orden. Rosario le aclaró el motivo de su llamada y le hizo una pregunta torpe: Por fuera se ve muy bonita. ¿Cómo es la casa por dentro? Bravo le respondió: ¿Qué puedo decirle? Mejor venga a verla. Negociaron. Rosario tardó en convencerlo de que los recibiera, a ella y a su esposo, el domingo.
Por la noche, cuando informó a Martín de la cita con el señor Bravo, él se enfureció: ¿El domingo? ¡Pero si hay futbol. Rosario lo dejó hablar, le dio por su lado, juró (mintió) que ella también quería ver el partido. Sin embargo, le parecía mucho más importante ir a la casa y apartarla antes de que alguien se les adelantara y les impidiera alquilar la casa perfecta para la familia. Dijo que al disponer de un espacio más amplio y privacidad se terminarían los pleitos de los niños, las escapatorias suicidas de Niky, sus discusiones matrimoniales amortiguadas con la secadora encendida y, agregó con expresión felina, el amor sin palabras.
Esos argumentos convencieron a Martín de que era prioritario visitar la casa en renta. Total, dejaría la tele programada y vería el juego diferido, aunque fuese a resultarle menos emocionante que ver, en vivo y en directo, otra derrota de la selección. Mi amor: no pongas esa cara. Estoy bromeando.
III
Desde el sábado dejaron a los niños con sus abuelos. El domingo prescindieron del baño compartido, programaron la televisión y salieron con tiempo suficiente para reunirse con su guía. Lástima que las cosas no hayan resultado como imaginaron. El señor Bravo se retrasó media hora. Sin disculparse, les hizo el recorrido de la planta baja a toda velocidad porque en el vocho estacionado afuera lo esperaban su esposa, su suegra y el hijo de nueve años que, para entretener su aburrimiento, le ponía ritmo a la mañana con el claxon.
Nerviosa, excitada, Rosario le pidió al señor Bravo que los condujera al primer piso. El hombre accedió con gesto magnánimo, pero en cuanto llegaron a la recámara principal abrió la ventana y se asomó a la calle para gritar a su familia que ya no tardaba en salir. Rosario intercambió una mirada con Martín y luego, sonriente, se dirigió al guía: Disculpe si nos tardamos un poquito. Usted comprende: antes de mudarnos aquí tenemos que ver muy bien la casa.
El señor Bravo resopló y los condujo por el resto de las habitaciones señalando sus cualidades, como si los visitantes no pudieran advertir por sí mismos la buena luz, el espacio amplio, las ventanas a la calle, las puertas corredizas de los clósets.
La casa cumplía todos los requisitos para ser habitable. Sólo faltaba un detalle: la renta. El señor Bravo se detuvo y los miró: Cinco mil. Martín hizo un gesto incrédulo y asombrado. Rosario miró al cielo como quien agradece a Dios; estaba a punto de abrazar a su informante cuando lo oyó agregar: Dólares. Cinco mil dólares. Pero si estamos en México. Aquí circulan los pesos. El razonamiento de Martín provocó la sinceridad del señor Bravo: Es lo que pienso, pero digo lo que me indica mi patrón. Sin darles oportunidad de nuevos comentarios, el guía bajó las escaleras fascinado por el concierto de claxon que, según él, anunciaba el talento musical de su hijo.
IV
Apenada por la decepción de Martín, Rosario dominó su propio desencanto y se fingió optimista. Dijo que sobraban colonias dónde buscar y miles de casas en renta; con paciencia encontrarían una espaciosa que les garantizara privacidad. Por el momento, tendrían que conformarse con la que les brinda siempre su pequeño automóvil. Le pareció mentira que en un espacio tan limitado ella y Martín hubieran podido hablar de tantas cosas y hasta hacer el amor algunas noches.
La Jornada, junio 28, 2015.
¿Qué le regalo a mi papá? me preguntaba siempre, como lo haces tú ahora, en vísperas de su día. Optar entre un libro o una loción, un sombrero o una camisa me tomaba horas, sobre todo para no coincidir con el obsequio que pensaran llevarle mis hermanos. ¿Puedes creer que aún me sucede lo mismo?Mi padre lleva muchos años de muerto y, sin embargo, por estas fechas sigo preguntándome: ¿qué le regalo a mi papá? ¿Qué puedo obsequiarle cuando lo sé desapegado y ausente para siempre? Ya nada le significan las letras, los aromas, las texturas ni hay posibilidad de que le exprese mi amor con un abrazo. ¿Entonces..?Tengo la solución: lo mejor que puedo regalarle en este día son recuerdos. Los seleccionaré como se eligen las fotografías guardadas en una maleta o en una caja y tienen en el reverso unas cuantas palabras y una fecha con que, inútilmente, pretendemos anclarlas en viejos calendarios embellecidos por el arte de Helguera.IIMuchas de esas fotografías sólo están en la memoria. Es cosa de buscarlas y ponerles también, ¿por qué no?, una inscripción en el reverso: Mi papá y yo, caminando por San Juan de Letrán. Mi padre sembrando una semilla de naranja en el jardín de San Álvaro. Mi papá en mangas de camisa y con tirantes, afeitándose ante un trozo de espejo. Mi madre, mi padre y yo, sentados en la banqueta ante una ferretería en la avenida Chabacano.Esta foto imaginaria es algo triste. Habla de la primera semana en que mi padre –recién llegado del pueblo– trabajó, sin experiencia en el ramo, en una ferretería que recuerdo inmensa, oscura, atiborrada. La obligación de pasarse allí ocho horas debe haber sido terrible para un hombre acostumbrado a trabajar la tierra a cielo abierto y sin quien le impusiera horario ni rutina.Para hacerle menos difícil la experiencia, mi madre decidió que ella y yo (a punto de ingresar a la primaria) fuéramos a visitarlo durante la media hora que le daban para comer. Foto: Mis padres y yo sentados en la banqueta comiendo tortillitas con aguacate y sal. La dicha de estar juntos se terminaba pronto. Nos despedíamos con dolor, como si mi padre fuera a permanecer mucho tiempo de viaje en un país desconocido, remoto y de habla extraña.Foto: Mi padre, en la cocina, llorando. Recuerdo la escena como si hubiera sido ayer, percibo el olor de su ebriedad y escucho la confusión de sus palabras cuando nos anunció que acababa de renunciar en la ferretería. No dio explicaciones de su acto irresponsable. Tardé en comprender que se lo había dictado la urgencia de alejarse de un techo y de un patrón.
Al poco tiempo recibimos una carta de mi abuela Deódora. En ella le aconsejaba a mi padre que se regresara a nuestro pueblo de origen. Allí podría trabajar en el campo o en la compra y venta de ganado y semillas. Él descartó la sugerencia. Foto: Mi padre y yo en la calzada México-Tacuba, camino de mi escuela el primer día de clases.
III
Casi todas las fotos familiares se han perdido. Las que guardo en la memoria son muchas y están revueltas, excepto algunas entre las que está mi preferida. Si realmente existiera mandaría imprimir una copia grande para regalársela a mi padre este domingo, aunque yo sepa que ni la letra ni los aromas ni las texturas ni mi abrazo ni las imágenes puedan significarle algo.
Foto: Mi padre, inclinado sobre mí, guía mi mano para que dibuje mi primera a en un cuaderno. La luz que ilumina la escena entra por la única ventana de un cuarto bajo hecho de adobe, oloroso a maíz y a manzanas verdes. Su redondez inspiró a mi padre para enseñarme la letra con que se escriben palabras como amor, árbol, amanecer. Con la a también se dice ausencia.
Foto: Mi padre, sonriendo desde la puerta del cuarto, observándome mientras hago una plana de A. Mi compensación por aquel logro: un barrilito de caramelo. Esa golosina fue la gratificación que mi padre me dio por haber aprendido otras dos letras: la be y la ”ce”.
Imposible imaginar cuánto tiempo le habrá tomado a mi padre hacerme comprender la diferencia entre la ce y la che, la ele y la te, la ene y la eñe. Cuando al fin lo conseguí, él me presentó el resto de las letras. Lo hizo con miramiento, como si se tratara de parientas desconocidas que habían irrumpido en nuestra casa del rancho con ánimo de permanecer allí por largo tiempo.
Lo mejor de aquella etapa de aprendizaje llegó el día en que logré componer palabras de dos o tres sílabas –mamá, papá, gato, perico– y después mi nombre. Hasta la fecha, cuando lo escribo siento la luz que inundaba aquel cuarto de adobe, de una sola ventana, y respiro el olor del maíz y las manzanas.
IV
No sé cuándo empecé a alternar el término papá con el de padre. Éste es mi preferido, pero ambos me despiertan emociones profundas muy bellas. Sus sílabas enmarcan el retrato de un hombre bajito de estatura, un poco jorobado, de frente muy amplia, nariz superlativa y ojos verde oscuro. Cerrados, para siempre dormidos, en mi recuerdo conservan la intensidad, el brillo y la alegría del momento en que mi padre me vio escribir su nombre: Antonio.
La Jornada, junio 21, 2015.
Marisa va al volante. Oye de nuevo el claxon del trailero que circula detrás de su automóvil y, sin medir las consecuencias, oprime el acelerador. Su hermana Julieta, que viaja en el asiento del copiloto, se alarma:Julieta: –¡Cuidado! Por poco chocamos.Marisa: –Es que ese tipo me pone nerviosa. ¿Qué quiere?Julieta: –Que te hagas a un lado. Oríllate y déjalo pasar.Marisa: –Los hombres siempre tienen prisa. (Maniobra hacia el carril de baja velocidad.) Échame aguas con el taxi.Julieta: –Está cubriéndote, ¿no ves?Marisa: –Traigo el coche de Gerardo y no quiero darle ni un rozón. Si lo hago, mi esposo dirá lo que me dice siempre que tengo un accidente: Por ese golpe mi coche se devaluó. El día que lo venda me darán por él una miseria. (Finge bostezar.) ¡Qué hueva!Julieta: –Por fortuna ya no tengo ese problema.Marisa: –¿Andrés no te presta el coche?
Julieta: –Ni me lo ofrece ni se lo pido, y eso que lo pagamos entre los dos.
Marisa: –Pues qué tonta. Yo que tú, le reclamaba.
Julieta: –Terminaríamos discutiendo, y no quiero. Ya bastante lo hicimos en nuestros cuatro años de matrimonio.
Marisa: –¿Tan poquito duraron casados?
Julieta: –Sí, pero sobre todo los últimos meses con Andrés me parecieron una eternidad.
Marisa: –Jamás pensé que llegarías a hablar así de tu marido.
Julieta: –Mi ex, por favorcito. (Mira hacia el edificio de la esquina.) –Ya llegamos. Sube. Te invito un café.
Marisa: –Otro día. No quiero encontrarme con Andrés y que vaya a ponerme mala cara.
Julieta –¿Por qué? Pago la mitad del alquiler, o sea que el departamento también es mío. (Consulta su reloj.) –No creo que Andrés haya llegado; pero si está, le dará gusto verte. Él te aprecia mucho.
Marisa (se estaciona): –Si me divorciara de Gerardo no podría seguir viviendo con él y tratarlo como si nunca hubiéramos sido esposos.
Julieta (abre la portezuela): –Si ganaras lo que yo y no pudieras pagar una renta tú sola, me canso que podrías. (Ve hacia el segundo piso): –No hay luz en la ventana. Te lo dije: no ha llegado. Ven, sube.
II
La sala-comedor es pequeña. Sobre la mesa de centro hay un vaso con gardenias, dos tazas y una cafetera. Marisa ocupa el sillón principal; Julieta, un taburete.
Marisa: –Veo que conservaron todos los muebles. (Se inclina.) –¡Qué lindas flores!
Julieta: –Las compró Andrés la otra noche que me invitó a la Cineteca. (Advierte la sonrisa de su hermana.) Como amigo es formidable. Como marido era terrible. ¿Otro café?
Marisa: –No, pero te acepto una galletita.
Julieta: –No tengo: desde abril estamos a dieta. Andrés ha bajado tres kilos. Con que pierda unos seis más se verá guapísimo.
Marisa: –¿No te da miedo que vaya a gustarle a otra persona y..?
Julieta: –No. Nuestro divorcio es muy reciente, pero hemos hablado mucho del tema. Sabemos que un día él quizá se enamore de otra mujer. Lo mismo puede ocurrirme a mí, ¿no crees?
Marisa: –¿Te casarías de nuevo?
Julieta: –Por el momento no. Me siento bien sola.
Marisa: –¿Estabas enamorada de Andrés cuando se casaron?
Julieta: –Lo quería, pero no lo suficiente para ser su esposa.
Marisa: –Entonces, ¿por qué accediste al matrimonio?
Julieta: –Por la presión de la familia. En todas las reuniones me decían: Marisa y tus primas ya se casaron. ¿Tú, cuándo? Mis padres, ¡ni se diga!: les urgía verme convertida en la señora de alguien.
Marisa: –Me sorprende que hayan reaccionado tan bien ante tu divorcio.
Julieta: –No creas. La otra noche mi mamá salió con que le mortifica muchísimo mi situación, porque la vida que llevo con Andrés sólo puede calificarse de amasiato. (Ríe.) Y eso que estamos en el siglo XXI…
Marisa: –¿Y qué le dijiste?
Julieta: –Primero, que entre Andrés y yo no hay relaciones íntimas; segundo, que por la situación económica de ambos nos sale mejor, más barato, vivir juntos que separados. La verdad: yo no podría sola con los gastos de una casa.
Marisa: –Mis papás lo saben y esperan que regreses a vivir con ellos.
Julieta: –Si hay algo que no quiero es ser hija de familia a los 40 años. Me divorcié de Andrés porque me trataba como si yo fuera su niñita a la que tenía que decirle cómo vestirse, a quién ver, adónde ir. ¡Me harté! Mejor dicho, nos hartamos.
Marisa: –¿Él por qué? Fuiste una buena esposa.
Julieta: –En algunos aspectos, pero en otros… No lo dejé sentir que esta era también su casa y no sólo mía. Si se le antojaba invitar a sus amigos, luego luego ¡mi carota! Si se le ocurría cambiar un mueble o comprar alguno sin consultármelo, ¡ni te cuento..! Llegué a gritarle: Haz lo que quieras en la calle o en tu coche, pero aquí yo decido. Como ves, los dos contribuimos al hartazgo y a la separación.
Marisa: –Lamento que ya no sean esposos.
Julieta: –Creo que nunca lo fuimos, en realidad; en cambio, estoy segura de que estamos aprendiendo a ser amigos.
La Jornada, junio 14, 2015.
Los vecinos siguen hablándome de Margarita como si no supieran que ella murió. Por supuesto que están enterados, de otro modo no me darían consejos para que me resigne a la pérdida. Esas muestras de buena voluntad y de aprecio terminan siempre con la misma frase: El tiempo todo lo cura.Hasta el momento –y ya han transcurrido ocho meses de que sepultamos a Margarita– no puedo decir que me haya conformado ante una muerte que ocurrió de manera repentina, sin ninguna advertencia ni señal de que mi hermana pasaría de un descanso plácido –cosa que evidenciaba su rostro– al último sueño.Sé que algún día, sin proponérmelo, llegaré a resignarme. Por lo pronto he notado que sobre la herida que nos deja la ausencia va formándose una capita de piel nueva, delgada como telaraña. Se desgarra y sangra con frecuencia, en especial cuando no puedo escapar a ciertos pensamientos enfermizos. Sí, ya sé que no me llevarán a ninguna parte, pero no puedo evitarlos y me hago preguntas ya para siempre sin respuesta: ¿Al final sintió dolor o miedo? ¿Estuvo consciente? ¿Qué habrá soñado Margarita en su última noche? Tal vez en cuando éramos chicas y queríamos ser astronautas, viajar por el mundo o vivir a la orilla del mar.IILo conocimos ya grandes, en condiciones lamentables. No abundaré en ellas. Me atengo al consejo que leí en un periódico: Si quieres salir del agujero, no escarbes más. Lo importante es que mi hermana y yo logramos conocer el mar. Permanecimos en la playa dos días. Basta decirlo para que recuerde la luz deslumbrante, el olor a marisco y a sal; pero sobre todo la alegría de correr tras las olas y de sentirnos libres.El mar nos embrujó. Margarita y yo prometimos volver en cuanto fuera posible, pero las circunstancias postergaron la realización de nuestro sueño. El proyecto es para cuando se pueda, para después, para algún día. Transcurrieron los años, el tiempo de mi hermana se acabó y no hubo para ella algún día Ni habrá.IIIPasado el novenario que le rezamos a Margarita, una amiga suya, muy sabia en el tema de la muerte, me aconsejó que me deshiciera de todas las pertenencias de mi hermana; antes que de otras cosas, de su cama y su ropa. Si no lo haces, me dijo, vas a vivir en un infierno, pretendiendo encontrarla reflejada en su espejo o queriendo materializarla cuando descubras en alguna de sus prendas una manchita de sudor, un cabello, un rayón de labial.El consejo me pareció prudente y lo seguí hasta cierto punto. Conservo de mi hermana sus libros, sus anteojos, su pluma, la bolsa en bandolera que le encantaba y su credencial de elector. Verla me conmueve, porque allí aparecen la foto más reciente de Margarita, su nombre completo, su domicilio… En el reverso del plástico quedaron su huella digital y su firma: la misma letra saltarina con que escribía su nombre en sus cuadernos.Los tengo en un veliz junto con los míos. Esos no le sirven a nadie. Tal vez debería quemarlos. Sí, será lo mejor. No quiero que un día Mari, la señora que me ayuda en la casa, para ganar espacio en el clóset saque la maleta y se la entregue a los basureros. No merecen ese fin los cuadernos que han conservado huellas de nuestra infancia. Acepto que fue bastante difícil y, sin embargo, tuvo días maravillosos, como aquellos en que mis padres nos llevaron, a Margarita y a mí, a conocer el mar.
IV
Guardo en la cartera mi credencial de elector y la de mi hermana. Quizá lo haga para sentir que ella sigue vigente, y también para que no se me pierda. Lo lamentaría mucho, porque fue el último documento que Margarita gestionó en persona. Necesitaba una credencial nueva donde apareciera su nombre como está escrito en su acta de nacimiento: Margaritha Lavalle Ocampo. La h que aparece entre la t y la a fue error de la mecanógrafa. Primero nadie se dio cuenta; después, al reparar en él, lo tomamos como un detallito curioso y carente de importancia, sin imaginar los problemas que tendría mi hermana por causa de la letra intrusa y muda.
V
Hoy es día de elecciones. Me alegro, entre otras cosas, porque ya no me asfixiará el chaparrón de promocionales partidistas, costosísimos y estúpidos, que me hizo renunciar a oír la radio con tal de no soportarlos. También dejaré de escuchar las voces inquietas de los parientes y amigos que, sobre todo en las últimas semanas, me han llamado a todas horas para preguntarme si voy a votar y por quién.
Desde luego, iré a la casilla tempranito, cuando aún no se haya formado la cola de señoras en ropa dominguera y hombres con bermudas: la prenda más horrible del mundo. (Pienso organizar una marcha o un plantón, o las dos cosas en diferentes horarios, para exigir que se prohíba la existencia de un adefesio que no favorece a nadie, ni siquiera a Ronaldo.)
A quienes tratan de convencerme de que no vote porque en las actuales circunstancias no servirá de nada, les digo lo que tantas veces oí decir a Margarita: A las mujeres nos costó muchísimo trabajo conquistar el derecho al voto. No podemos desperdiciarlo.
Estoy segura de que Margarita repetiría ese discurso si alguien hoy, en caso de que fuese posible, intentara desviarla de la casilla. Lo que no sé es por quién votaría mi hermana. En la lista de electores aún aparecerá su nombre. Espero que lo hayan escrito bien: Margarita con hache.
La Jornada, junio 7, 2015.
Dispongo sólo de diez minutos y aún me quedan muchas cosas por decir. No terminaré. Para sacarlas es posible que vuelva, pero no estoy seguro. La última vez que expuse me juré que no regresaría, y ya ven: aquí me tienen, un poco más delgado y tal vez más estúpido. Sé que no debí haber dicho esto. Cualquier error que cometa lo atribuirán a mi progresiva imbecilidad, en lugar de esforzarse por entender qué hay detrás de mi falla o qué pretendí comunicarles.La idea no es mía. Repito lo que me aconsejaba el doctor Arroyo. Nos veíamos dos veces por semana, de 4:45 a 5:30. Los cientos de minutos hablando con él no hicieron de mí una persona más segura entonces, cuando era empleado, y mucho menos ahora que vivo de gritar en las puertas de las tiendas las ofertas del día. En eso consiste mi chamba, para eso sirve mi buena voz.La califico de buena sin vanidad alguna. Me la heredó mi padre, pero él no lo supo. ¿Saben por qué? Porque era yo mudo. Eso lo impacientaba y lo volvía más grosero, más cruel. Es horrible decir que un padre pueda ser feroz con su hijo sólo porque el muchachito se queda callado cuando él le habla. ¿Qué iba a decirle que pudiera suavizar su mirada o la fuerza de su puño? Con su método salvaje quería hacer de mí un joven correcto y después un hombre como él. Si algo le reprocho al viejo –así lo llamo, pero murió de 57 años– es que nunca haya tenido interés por preguntarme si yo anhelaba convertirme en una persona como él –fuerte, implacable– o ser como soy.IISi me lo permiten voy a salir para hacerme un cafecito en la cocina. ¿Acaban de instalarla, verdad? La primera vez que entré no la vi. Cómo iba a hacerlo si llevaba 27 meses y cinco días sin trabajo. Dirán que 108 semanas no es demasiado tiempo, pero se vuelve una eternidad para alguien que pierde la chamba, el sueldo, el futuro y a sus viejos compañeros. Lo digo porque lo viví a lo largo de mi desempleo sin esperanzas, sin dinero y sin contacto con Toño, El Carlangas, Saúl, Hilario y El Peter.Durante años los saludé todas las mañanas junto al reloj marcador. A veces lo hacía desganado, harto de que en ese momento fuera a comenzar la rutina que ya me aburría. Nunca imaginé que iba a añorarla a lo largo de 27 meses y cacho.IIIMe tardé un poquito en volver al auditorio porque no había agua caliente para el café. La señora que insistió en preparármelo me preguntó si iba a tomarlo con azúcar o con edulcorante. Como no supe qué responderle me sonrió y me dijo que a cierta edad tenemos que cuidarnos de las calorías, el colesterol, el azúcar, la grasa y, desde luego, el café. Enseguida me hizo una confesión: Si me tomo un cafecito después de las cinco de la tarde no pego el ojo. Si hubiera tenido menos prisa, la habría corregido: los ojos. No lo hice porque ustedes me estaban esperando.La miseria nos vuelve duros, egoístas, a veces malos. Hoy lo fui. De camino acá me topé con un hombre vestido con pantalón de drill y camisa. Pensé que es la ropa con la que duerme y después sale a la calle para mendigar un pesito. Lo traía en la bolsa pero no quise regalárselo; en cambio, una señora se lo dio, pero sin mirarlo. No se lo reprocho: comprendo que nadie quiera ver el rostro de la desgracia. ¿Debería decir la cara de la desgracia? Es el tipo de cosas que me pregunto en mis noches de insomnio; pero también pienso en lo que sería de mí si no hubiera heredado la potente y bella voz de mi padre.Nunca pensé que ese don iba a salvarme del tendedero. No se rían. Cuando estaba a punto de cumplir 27 meses y pico inactivo pensé en una solución drástica para terminar con la pesadilla de saber que cada hora iba haciéndome más viejo y menos apto para que alguien me diera trabajo. En las horas amargas –o sea, en todas– imaginaba mi cuerpo colgando del tendedero como los pantalones o las camisas que lavan las mujeres. Lo hacen también los hombres en la cárcel –ya tuve el disgusto de pasarme una temporadita allí– o en las casas de medio camino.Caí en una cerca de la Plaza del Estudiante. Llegaba antes de la merienda, me iba a mi cuarto de azotea y volvía en la mañana para alcanzar desayuno: café, huevos revueltos y un pan. Ese me lo guardaba en la bolsa de la chamarra para comerlo a la hora en que otros estarían comiendo sopa, guisado, frijolitos.
Es lo que se sirve en las casas cuando la familia se encuentra en una situación apretada, pero soportable y sin lujos. Para mí llegó a ser lujo fumarme un cigarro regalado en vez de una colilla. Por el momento, mientras conserve mi voz y me ocupen en las tiendas del centro, estaré a salvo de esa experiencia.
IV
Siempre he dormido mal. Un tipo que conocí en la casa de medio camino que tenía el mismo problema me contó que, en sus buenos tiempos, al acostarse encendía la tele en cualquier canal y se quedaba dormido. No pienso seguir su consejo. Si hay algo que me entristezca es despertarme cuando en la pantalla aparecen rayones y se escucha un ruido como de papel celofán bajo las patas de los caballos.
Esa visión loca me recuerda las noches en que mi padre me mandaba a la azotea dizque por mientras… Según la forma en que se ríen veo que entienden a qué se refería el viejo con el dichoso por mientras… Pero luego él y la ñora en turno se quedaban dormidos, sin acordarse de que habían dejado a un niño a la intemperie, tiritando, muerto de miedo y sin atreverse a gritar: Vengan por mí.
A veces pienso en aquellas noches mientras canto a todo pulmón las ofertas del día. Siento que en vez de decir Llévese seis faldas al precio de cuatro, Cubeta resistente, a siete varos, Aquí los mejores taquitos estoy gritando como no pude hacerlo cuando niño: Vengan por mí.
La Jornada, mayo 31, 2015.
Se le cierran los ojos. A Lucila le gustaría experimentar la misma somnolencia por las noches. Las pasa en vela, con la radio encendida al volumen más bajo, para oír un programa musical larguísimo. Al principio, cuando el locutor promete a su público siete horas de los más variados ritmos, Lucila se pregunta si aún estará viva para el momento en que toquen Marea baja, la melodía que anuncia el fin de la emisión.Entregada a la pereza matinal, Lucila decide olvidarse de la rutina diaria: pesarse, subirse a la bicicleta estacionaria, meterse bajo la regadera, enjabonarse con la mano derecha mientras que con la izquierda se aferra al tubo cromado que le evitará una caída de consecuencias dramáticas, si no es que mortales.Se abstendrá también de ir al comedor. Aún no está lista para responder a las preguntas de sus amigas. En el Complejo las noticias vuelan. A estas horas sabrán que ella está de regreso y querrán que les aclare el porqué de su tan inesperado y pronto retorno. No piensa decírselos ni tiene fuerzas para inventar un motivo aceptable. Punto. No irá al comedor.IIA las 10 de la mañana, tendida en su cama, Lucila siente la dicha infantil que la embargaba los días en que, por un leve malestar, no iba a la escuela y permanecía en casa disfrutando los cuidados de su madre. Cierra los ojos, se vuelve hacia la pared y desliza la mano bajo la almohada. Sonríe al tocar sus lentes. En los cursos de autodefensa (l7 horas, galletitas y café) le han dicho que debe tenerlos siempre al alcance, lo mismo que el timbre de alarma, el ansiolítico y las llaves.Murmura la recomendación imitando la voz de la instructora. Ese ejercicio le da plena conciencia de hallarse en el 2 B, su antiguo departamento en el Complejo Alcántara. Esta será su segunda estancia allí. Puede quedarse el tiempo que guste, recibir visitas, irse de vacaciones; pero le negarán un tercer ingreso si no informa de su partida con 30 días de anticipación.Pasó por alto ese requisito a principios de marzo, el miércoles en que le pidió a su hija Marina que fuera a recogerla porque no deseaba quedarse allí ni un minuto más, aunque eso significara perder la renta adelantada. Para no dar nuevas molestias a Marina y a Eduardo, su yerno, pensaba irse a vivir a una casa de huéspedes o un hotel modesto. (Podía permitirse esa libertad gracias a la pensión que le dejó su esposo y a la herencia de su hermana Jacinta, qepd.)Marina logró convencerla de que no lo hiciera; en cambio, no consiguió que su madre le explicara su repentina salida del Complejo. Lucila lo tenía muy claro, pero no hallaba las palabras para decirlo sin descubrir la importancia que había adquirido su amistad con Mateo.IIIEs jardinero en el Complejo Alcántara. Todo los martes se presenta a las ocho de la mañana y se va a las tres de la tarde. Cuando se la ofrecieron, Lucila no aceptó la ayuda de Mateo, pero de paso a la capilla o al comedor lo saludaba o le hacía algún comentario amable.Su trato adquirió un giro más personal cuando Lucila fue a pedirle ayuda con las azucenas rojas que había sembrado en su jardín y se le estaban marchitando. A la vista de las flores agónicas Mateo pronunció su veredicto: falta de abono y abundancia de caracoles. Lucila dijo no saber cómo solucionar el segundo problema y él se ofreció a eliminar la plaga con un insecticida de uso delicado.A partir de ese día, sin darse cuenta, empezaron a entablar una amistad ligera, bien acotada. Los temas de conversación eran mínimos: el transporte público, la inseguridad, tiempo que no alcanza, la familia. Lucila se enteró de que Mateo había perdido a su único hijo cuando el muchacho acababa de cumplir 24 años, sin colmar su sueño de convertirse en ingeniero.
Lucila habló a Mateo de su hija Marina, directora de una escuela para niños con discapacidad, y de su yerno Eduardo: subgerente en una fábrica de telas. Recién viuda, había aceptado vivir con ellos sin jamás plantearse que las cosas pudieran ser distintas. Pero una mañana, al pasar frente a una casa en renta, se había asomado al interior. Al ver la estancia amplia y alegre imaginó cómo la decoraría si fuera suya. Anheló tener un espacio propio y empezó a buscarlo.
Al enterarse, Marina se sintió rechazada. Lucila le aseguró que a su lado era feliz pero necesitaba vivir sola: a sus 77 años jamás había tenido esa experiencia. Su hija le recordó los inconvenientes y peligros que podían acecharla en caso de que realizara sus planes.
Lucila prometió buscar una solución intermedia. La encontró en el periódico donde leyó el anuncio del Complejo Alcántara. Era lo ideal para ella: tendría un departamento con jardincito al frente, servicio de hotel, atención médica, posibilidades de convivir con nuevas amistades. Así fue, pero Lucila nunca se imaginó que entre ellas se encontraría el jardinero.
La relación con Mateo fue haciéndose especial. Sus conversaciones también. Él aportaba largos silencios, sonrisas, miradas, gruñidos y una que otra palabra. Lucila, en cambio, se desbordaba hablándole de sus experiencias; cuando no lo hacía era como si nada le hubiera sucedido, como si hubiese muerto antes de escuchar las últimas notas de Marea baja.
Sin querer reconocerlo, Lucila pasaba los días esperando a Mateo. La mañana de un martes se descubrió frente al espejo pintándose los labios y considerando la posibilidad de teñirse las canas. Eso bastó para que se diera cuenta de que estaba fomentando una situación absurda. Decidió terminarla. Para eludir a Mateo se hizo la enferma. Al día siguiente le pidió a Marina que la alojara en su casa.
Permaneció allí ocho semanas. La convivencia con su hija y su yerno, como siempre, fue tersa, pero Lucila pensó que no era suficiente, le faltaba algo: su espacio, su jardín, los prolongados silencios de Mateo. Ayer volvió al Complejo Alcántara. Espera, ilusionada, que pronto llegue el martes.
La Jornada, mayo 24, 2015.
Por casualidad, hace días pasé frente a la escuela donde cursé la primaria. Por razones que ignoro, ocupaba una mansión de cantera rosada con salones, terrazas, vitrales, escalinatas, fuentes, caballerizas, sótanos y una torre con una campana. Tenía frontón y un huerto. La adornaba un jardín lleno de árboles en cuyas ramas, hacia finales de año, se prendían jirones de neblina tenue y silenciosa como la nieve.Aquella mansión habría sobresalido en cualquier rumbo de la ciudad, pero rodeada por las colonias pobres de Azcapotzalco y Tacuba resultaba una extravagancia o, mejor dicho, un sueño que, al cabo de los años, se desvaneció bajo el peso de otra realidad.Por fortuna, la escuela sigue funcionando, pero en condiciones muy distintas. Sobre los cimientos de la antigua casona se levanta un edificio de tres pisos, cuadrado como una caja de zapatos: fierro, vidrio, escaleras sin gracia y sin misterio. Del jardín quedan dos fresnos. Sus copas disminuidas contrastan con el vigor de los troncos. (¿Permanecerán las iniciales enlazadas?) Veíamos esos árboles desde la ventana del salón de clase anhelando la hora de salir al recreo para librarnos, por treinta minutos, de la severidad de la maestra Eva.IIEra vivaz de genio, baja de estatura, escasa de pelo, rotunda, lenta al caminar. Su cuello, de tan corto, producía el efecto de que la cabeza descansaba en el tronco –detalle aprovechado por los alumnos con cierta habilidad para el dibujo y espíritu vengativo. Vestida siempre como de luto, la maestra Eva usaba zapatos bajos que, por brillantes, parecían nuevos a pesar de los tacones desgastados. Desprovista de afeites y de adornos, mi profesora olía a Palmolive.Ese aroma, mezclado con el de la madera de los lápices y el papel de nuestros cuadernos, invadía el salón de clase: techo alto, paredes salitrosas, mapas, imágenes de los héroes nacionales y carteles con dibujos que ilustraban los buenos hábitos de higiene y de alimentación. Ambos eran hasta cierto punto inútiles en colonias faltas de agua y en casas donde la dieta consistía de frijoles, lentejas, habas y, muy de vez en cuando, de las carnes, las frutas o la leche que debían tomar los niños que son el futuro de México.De eso, del futuro, nos hablaba mucho la maestra Eva, y también del poder de las palabras, y de que el conocimiento es una llave mágica que abre todas las puertas. ¿De qué más nos hablaba? De historia, geografía, personajes célebres y de nosotros. De su vida muy poco, y sólo a raíz de que le diagnosticaron una enfermedad rara.Abordó el tema la única vez en que llegó tarde. La recuerdo apoyada en el escritorio, disculpándose porque había tenido que someterse a unos análisis, de allí su demora. Luego se dirigió al pizarrón y, como era su costumbre, escribió la fecha con la caligrafía que era su orgullo. México D.F., a…IIIMás que en su aspecto desmejorado, el decaimiento de la maestra Eva se reflejaba en las miradas de los profesores, en sus cuchicheos y en sus consejos cuando recorrían la fila para comprobar que todo estuviera en orden: Pórtense bien con Eva y agradezcan que sigue viniendo a darles clases aunque esté un poco malita.En efecto, la maestra Eva jamás se ausentó. Conservó la energía para mantener el orden dentro del salón y el entusiasmo por enseñarnos. Además de abordar los temas del programa, cada día dedicaba unos minutos a deberes especiales: martes, repaso; miércoles, lectura en voz alta; jueves, práctica de memoria; viernes, conversación.Los lunes estaban dedicados a la improvisación. Después del recreo, la maestra elegía al azar a uno de nosotros a fin de que contara en 10 minutos sus experiencias durante el fin de semana. El seleccionado se ponía de pie cohibido, intimidado por las miradas burlonas de los compañeros, y observaba el techo como si allí estuviera escrito el inventario de sus actividades. Se oían risas y bostezos, pero bastaba una mirada de la maestra Eva para que volviéramos al silencio.Presionado por el tiempo, retorciéndose las manos, el orador en turno empezaba su exposición despacio, tropezándose con las palabras, hasta que al fin lograba compartirnos escenas de su vida. Al término de la exposición los oyentes debíamos hacer un resumen de lo escuchado para después leerlo en voz alta.
El ejercicio le resultaba muy útil a la maestra Eva: le permitía medir nuestro dominio del lenguaje y nuestra capacidad de interpretación, pero sobre todo conocernos y entender a qué se debía la eterna somnolencia de Mercado, el mal humor de Dávalos, el gesto temeroso de Padilla, la falta de atención de Ocampo, las ausencias de Ponce o la agresividad de Zárate: hijo de un presidiario.
Según avanzaban las semanas le perdíamos el miedo a los ejercicios de improvisación y los disfrutábamos como si fueran cuentos y no hechos reales que nos habían dejado huella, una más.
IV
Llegó el fin de año y el término de la primaria. Mis compañeros y yo pensamos en hacerle un regalo a la maestra Eva. En secreto hicimos planes y una colecta. Con el dinero reunido compramos una docena de manzanas verdes y las acomodamos en una canasta. El último día de clases la pusimos sobre el escritorio. Cuando la maestra Eva descubrió el obsequio sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Su silencio era una forma de decirnos que entendía el mensaje y nuestro esfuerzo.
Sonó la campana. En desorden, nos dirigimos a la puerta. Desde allí alcancé a ver a mi profesora guardando sus papeles en su enorme bolsa negra y luego encaminarse hacia el pizarrón para borrar la fecha que había escrito aquel día: México D.F., a…
Siempre experimenté gran cariño hacia la maestra Eva. Me juré que volvería a visitarla. Nunca lo hice. Cubrí esa deuda la otra mañana, cuando de casualidad pasé frente a mi primaria y vi los únicos dos fresnos restantes de aquel jardín que embelleció mis días de escuela.
La Jornada, mayo 17, 2015.
Apartir de este año mi madre será para siempre menor que yo. Siento que conforme yo avance en el tiempo –o él avance sobre mí– ella se quedará detenida en una fecha, mirándome alejarme, agitando la mano para decirme adiós. Nuestros papeles están cambiados. Me pregunto si, de ahora en adelante, eso me autoriza a peinarle el cabello con gotas de limón, a ordenarle no comas con la boca abierta, no oigas las conversaciones de las personas mayores, se dice con permiso y por favor.Las ocasiones en que me dejaba para ir al encuentro de mi padre me decía: Antes de que me vaya ¿no vas a regalarme una sonrisa, un abrazo siquiera? Por venganza, dolida por la separación, cuyos motivos yo era entonces incapaz de comprender, lejos de obsequiarle las caricias que me pedía me daba vuelta para entrar en la casa a toda prisa, como si en aquel momento mi mayor deseo fuese alejarme de ella, de su aroma, de su dulce tibieza.Después, cuando su ausencia era ya irremediable –ni sus pasos, ni su sombra en la casa– me oprimían la culpa y el arrepentimiento. Para desterrarlos alentaba la esperanza de que sucediera un imposible: que el tiempo retrocediese hasta el momento en que ella me había dicho: Antes de que me vaya ¿no vas a regalarme una sonrisa, un abrazo siquiera? Necesitaba de ese milagro –la vuelta atrás del tiempo– para enmendar mi error, para dejarla ir tranquila con mi abrazo entibiando su piel, reconfortada por mi sonrisa y satisfecha de mis promesas: Voy a portarme bien, a decir por favor y a estar contenta.En esas circunstancias ficticias estoy segura de que ella me habría dicho: ¿Qué quieres que te traiga: una muñeca, un juego de té? Para una niña de siete años ambas cosas eran codiciables, pero ante la inminencia de la separación los juguetes perdían su encanto porque yo sólo deseaba un obsequio: el pronto regreso de mi madre para seguir escuchando sus historias.IISigo hablando de Gracia, mi madre. Ella es quien desde este momento será, por el resto de mi vida, un año menor que yo. Bajo las nuevas circunstancias, me corresponde darle consejos, preguntarle qué quiere que le traiga de regalo cuando salga de viaje y, a mi regreso, alegrarla contándole historias. Lástima que carezca de la habilidad con que ella inventaba las suyas: una para cada circunstancia, siempre nuevas, recién salidas de su talento inagotable.Cada que voy al cementerio a visitarla tengo la sensación de que su tumba se ha empequeñecido, como si se tratara de un cuerpo que envejece, y que allí no pueden caber mi madre y todos los personajes que inventó. Tenían antepasados, nombre, facciones y, desde luego, señas particulares: un lunar, una cicatriz, la forma de los labios, la mirada.Más me intrigan los personajes que no alcanzaron el nivel de las palabras con que mi madre pudo haberles dado vida. ¿Dónde quedaron? Si duermen, ¿cómo soportan el encierro sin esperanzas de abandonarlo alguna vez? No lo sé, y es ocioso que me lo pregunte. Pero tengo que hacer algo con la idea de toda esa gente compartiendo la tumba. Juro que no lo invento: se ha empequeñecido. Quizás también lo advierta ella, quiero decir, mi madre.IIISiempre hablo de ella. A veces abiertamente, pero hay ocasiones en que la disfrazo, le cambio el color del cabello, la ropa, el porte, la estatura, el tamaño de su sombra y el nombre. Unas veces la llamo Josefina y otras Teresa o Emma o Azucena o Victoria. Desde esa falsa identidad piensa, lucha, trabaja y en sus raros momentos de descanso me llama con diminutivos cariñosos que nadie más que yo conoce.Esas expresiones exclusivas me aseguran de que bajo el disfraz y la nueva identidad –Josefina, Teresa, Emma, Azucena, Victoria– está ella maravillándose de todo, enamorada de mi padre hasta los huesos, bella con sus aretes de filigrana, siempre dispuesta a inventarme historias.Nunca se me ocurrió llevar la cuenta, pero sé que fueron muchísimas. De la mayoría sólo recuerdo escenas. Procuro reproducirlas en detalle, las cambio de lugar, las revuelvo como si se tratara de pedazos de vidrio en un caleidoscopio. No es mucho lo que consigo, pero eso tiene que bastarme para hacer menos gravoso el ya prolongado silencio de mi madre.Entre toda esa pedacería de evocaciones se salvaron dos relatos muy breves. Siempre me prometo escribirlos. Cuando al fin me decida lo haré con un lápiz amarillo, en un cuaderno rayado y sentada ante la mesa de la cocina para redactar con mi mejor letra lo que me dicte mi madre desde más lejos que el recuerdo.Para llevar a cabo ese ejercicio necesitaré oír su voz. Si no lo consigo tendré que inventársela. Hago lo mismo con los personajes en que la convierto cuando necesito hablar de ella y de nadie más. Al decir esto –ella y nadie más– es claro que estoy refiriéndome a Gracia, mi madre.
Me sorprendió ver en el mostrador de la pastelería a un hombre y no a la empleada que siempre me atiende. ¿Y la señora?, pregunté asentando la charola de canapés junto a la báscula. ¿Cuál?, me respondió Eloy, según leí en su gafete. La que siempre está aquí. ¿La cambiaron de turno o qué?A lo mejor, pero no estoy seguro. Más bien creo que haya ido al curso de actualización con las demás compañeras. No las conozco a todas pero si me dice cómo se llama la empleada a la que busca… Aclaré: No la busco. Lleva tiempo atendiéndome y ya me acostumbré a su estilo: es muy amable. ¿Y yo no?, reclamó Eloy en tono agrio. No hice aclaraciones y el hombre malinterpretó mi silencio: En junio cumpliré veinte años en la panificadora. Dígame si no sabré atender a la clientela. ¿Le pongo sus canapés en caja o en charola?. En caja, por favor.Mi fría amabilidad le provocó a Eloy una sonrisa: De modo que no sabe el nombre de la empleada que la ha atendido durante… ¿cuánto tiempo me dijo? No sé, meses, desde que vengo a aquí. Por cierto, yo nunca lo había visto. Trabajo en la matriz, que está en Virreyes. Vine como suplente por dos o tres días. La próxima vez que usted venga encontrará al personal de siempre. Me alegró saber que el vinagrillo iba a esfumarse. Eloy sacó un pliego de papel encerado y, sin mirarme, hizo una reflexión: “ Mi padre decía: la actividad del comerciante es muy noble, pero casi todos los clientes son ingratos: jamás te agradecen nada ni les importas, lo único que les interesa es que los sirvas”.El injusto comentario, franca indirecta, me disgustó. Necesitaba los canapés para la mañana siguiente, de otro modo habría cedido al impulso de alejarme y así acabar con aquella situación absurda, pero me concreté a decir: Tengo prisa. ¿Quién no?, me atajó Eloy y se puso a distribuir los bocadillos en un contenedor de plástico. Al verme dispuesta a levantarlo me hizo una advertencia: Llévelo con cuidado para que no se le revuelvan los canapés. Ya lo sé, no se preocupe, Eloy.Mi afirmación lo remitió al principio de nuestro lamentable intercambio: ¿Todavía no recuerda el nombre de la empleada que la atiende siempre? Negué con la cabeza. Por lo menos dígame cómo es, a lo mejor sí la conozco. Respondí lo primero que se me vino a la cabeza: Menudita y me dirigí a la caja.IIPude haber aportado otros detalles que le facilitaran a Eloy la identificación de mi empleada favorita, por ejemplo, que usa chongo, le faltan dientes, sus ojos siempre están abotagados, no se pone colorete ni maquillaje, pero en cambio sombrea sus párpados con tonos disco: azul rey, dorado, verde esmeralda, gris plata. Se ve que aplica el cosmético de prisa porque hay veces en que le llega hasta la sien.Mientras no sepa su nombre llamaré Menudita a la dependienta de la pastelería. La primera vez que me atendió quedé anonadada ante sus párpados teñidos de rojo y cobre. Vi que no era la única sorprendida cuando escuché la burla inocente de su compañera: Amiga, pintada así, pareces conejo. Pero estoy a la moda, respondió Menudita, que luego me tomó por su aval: ¿Verdad que una mujer debe estar a la moda. Le di la razón y le pregunté si no era difícil aplicarse dos sombras. No mucho, y eso que seguido nos falta la luz en su pobre casa.Con expresión infantil, Menudita empezó a envolver los pastelitos y siguió hablando: No tener luz me atrasa, pero no tanto como la falta de agua. Cuando oigo que cae en el tinaco me levanto, aunque sea de madrugada, para llenar dos o tres cubetas antes de que mis vecinos se la acaben. Con el trajín espanto al sueño y en vez de regresar a la cama me doy mi bañadita y me arreglo para no llegar tarde aquí.Le pregunté a qué horas necesitaba presentarse en la pastelería. A las siete. Está bien, lo malo es que de su pobre casa hasta acá hago dos horas, o sea, que a las cuatro y cacho ya estoy en el paradero y abusada para que no vaya a sorprenderme una rata de dos patas. Imaginar a Menudita arrostrando todas esas dificultades sin renunciar a su interés por los dictados de la moda me provocó admiración y respeto.IIILa siguiente vez que fui a la pastelería encontré a Menudita con un párpado vuelto un arco iris y el otro protegido con un esparadrapo. Antes de que le preguntara qué le había sucedido, me lo dijo: “Me caí. Por tonta, se me ocurrió salir a la azotehuela a oscuras y me tropecé con la tina donde blanqueo la ropa y por allá fui a dar. Con el ruidazo los perros se alborotaron, los vecinos se enfurecieron y cuando entré en la casa Paco me regañó porque, según él, nunca respeto su sueño. Le dije No fue a propósito: me caí. ¿Usté cree que se levantó a ver qué me había pasado? ¡No! Siguió durmiendo como un bebé”.Menudita se aseguró de que nadie la oía y siguió informándome: Cuando llegué aquí con el ojo moro mis compañeras pensaron que mi viejo me había puesto una chinga. Les dije la verdad pero no me creyeron. Lo que sea de cada quien: Paco tiene su carácter y es flojillo pero no me salió pegalón.Me tranquilicé al saber que Menudita había recibido cuidados médicos: “En la farmacia el doctor Ricardo me puso este parche para que no se me infecte la heridita. Sigue hinchada y me duele; pero no me quejo: pudo haberme ido peor. Emma, por ejemplo, también se fue de boca sobre un lavabo. Le quedó una cicatriz bien fea en el mero cachete; en cambio a mí, sólo la hinchazón. Por eso siempre digo: ‘Dios te quiere, chaparrita, ¿qué más puedes pedir?’”Gracias a nuestras breves conversaciones he ido conociendo la historia de Menudita; sus andanzas como vendedora de moldes, tortera, encargada del guardarropa en un salón de baile, cobradora en unos sanitarios, niñera, hasta que al fin llegó a la pastelería.
La variedad de tonos que usa Menudita en sus párpados cambia al ritmo de la moda y es tan amplia como las dificultades y retos que enfrenta a diario sin perder el optimismo, el amor a la vida y la sonrisa: auténtico milagro.
La jornada, Mayo 3, 2015.
De cariño le decíamos Panchis. Durante los años en que fuimos condiscípulas, sus apellidos la destinaron a ser la número 39, última en la lista de la clase: Zambrano Torres Francisca. ¡Presente!Panchis fue la benjamina y única mujer entre los l7 hijos que su madre trajo al mundo. Excepto el primogénito, Antonio, todos esos niños vieron la luz por breves tiempo: meses, días y, en ocasiones, sólo unas horas: suficientes para que el fotógrafo captara el momento en que eran bautizados.La aplicación del sacramento disminuía en los padres el dolor de la pérdida. Les aseguraba que sus hijos muertos tendrían la identidad necesaria para no perderse entre el inmenso coro de angelitos destinados a cantar hasta el fin de los tiempos las glorias del Señor.Esos detalles son parte de la historia que Panchis nos contó un viernes de mi infancia en que, por fallas en el equipo de sonido, la celebración del Día del Niño se pospuso una hora. En todo ese tiempo, según indicaciones de la maestra Lucila, coordinadora de todos los festivales, tuvimos que permanecer en el salón para no disminuir el efecto sorpresa que nuestros disfraces –hechos en la escuela, con muy pocos recursos y en secreto– debían causar al público.Ataviados de mariposas, flores, árboles, pájaros, catarinas, abejas, los elegidos para actuar nos asomábamos por las ventanas para ver hacia el patio donde, bajo un toldo hechizo, se congregaban abuelos, padres, tíos y hermanos mayores. Expectantes y sudorosos, con las cámaras listas, esperaban el momento de captar nuestra participación en un programa integrado por discursos, recitaciones, cuadros plásticos, bailables, monólogos.Cada número estaba salpicado de revoloteos, trinos, zumbidos. Acompasar los rumores de la naturaleza significó horas de ensayo ante la implacable vigilancia de la maestra Lucila. Vestida siempre de azul-porcelana, tenía en la mejilla derecha un lunar prominente coronado por vellos rubios y gruesos como cerdas. Su simple vista nos hacía reír y nos despertaba un talento maligno.IIA juzgar por los aplausos, el festival resultó un éxito. Los participantes, con las antenas gachas, los caparazones rotos o desplumados, sonreímos a diestra y siniestra ante las cámaras. Las imágenes retenidas en aquel momento nos llenaron de orgullo y ansias por verlas reveladas.Años después, mirarlas en familia o entre amigos –lo digo por mí– eran motivo de terrible incomodidad. Me recuerdo exigiendo la destrucción de la foto en la que, disfrazada de catarina, sigo pensando que me veía espantosa. Mis padres nunca escucharon mi súplica. Sabían que con el tiempo esa foto iba a ser invaluable para mí.Lo es. Cuando la veo me esfuerzo por recordar los nombres y apellidos de los compañeros que participaron en el Canto a la Primavera. (¡Un aplauso fuerte para el 4o. C!) Disfruto una sensación de triunfo cuando logro reconstruir la lista hasta llegar a Panchis.Zambrano Torres Francisca. ¡Presente! Está en el ángulo inferior en la foto. Su vestido de tul, sus alas de mariposa cuajadas de diamantina, sus labios rojos, contrastan con su expresión desolada. Tal vez se haya debido a que en el momento de posar aún recordaba la historia que nos había contado durante la hora que permanecimos aislados en un salón de clase, esperando el comienzo de nuestro festival del Día del Niño.IIIQue Panchis nos hubiera revelado ser la última de l7 hermanos nos llenó de asombro, dio pie a comentarios y despertó una curiosidad nunca sentida hacia la compañera que ocupaba el último lugar de la lista. ¿A qué edad se casaron tus papás? ¿Qué se siente haber tenido tantos hermanos? ¿Cuántos viven? En serio ¿fuiste la única mujer?Panchis respondió a todo con paciencia y una precisión que aún me sorprende. Sus padres se casaron a las siete de la mañana en la parroquia de su pueblo, cuando él, Joaquín, tenía 20 años, y ella, Dolores, l6. La luna de miel fue el principio del largo tiempo que la pareja se quedó en la casa paterna. De allí salía para vivir, de lunes a sábado, en el rancho del que Joaquín quedó encargado a la muerte de su padre.El primer hijo nació al año de matrimonio. Llevaba el nombre de Antonio. Cumplidos los l7 años escuchó el primer llanto de Francisca y vivió lo suficiente para desplegar ante ella muestras de cariño y autoridad de hermano mayor.En el tiempo que mediaba entre Antonio y Francisca fueron naciendo, con puntualidad anual, niños que sobrevivían muy escasamente. Panchis nos dijo sus nombres y las cortas edades que habían cumplido. Lo hizo como si estuviera repitiendo una lección. No me extraña: su madre insistía en hablarle de todo eso, una y otra vez, los domingos consagrados a acariciar la ropita y los mechones que les había cortado a sus niños antes de amortajarlos.
IV
Procuré reconstruir la historia tal como Panchis nos la contó, pero no descarto la posibilidad de haber omitido muchos detalles. En cambio recuerdo con absoluta claridad la expresión de Panchis cuando dijo: Me gustaría que mi mamá me acariciara como lo hace con la ropa o el cabello de mis hermanos. Ella dice que no están muertos, que son ángeles. Algo en el tono de Francis, que tampoco olvido, delataba su anhelo de morir y así conquistar las expresiones amorosas de su madre.
Ignoro si Panchis aún vive y si conserva la foto que nos tomaron aquel lejano Día del Niño. De ser así, espero que recuerde los nombres de quienes posamos junto a ella. Yo no he olvidado el suyo: Zambrano Torres Francisca. ¡Presente!
Linda y sus hombres (36)
Cristina pacheco
Imposible saberlo, pero algo me dijo que ese apresuramiento estaba relacionado con otro cambio en la actitud de Linda: ella, tan seria y tan apagada, de pronto empezó a verse luminosa, jovial; reía a solas o miraba a la distancia en actitud soñadora. Atando cabos, saqué conclusiones: “Linda sale con alguien. No me lo ha dicho porque le da vergüenza, a los 43 años, andar ilusionada como una adolescente; quizá tema que la critique o que les vaya con el cuento a nuestras compañeras”.
Jamás lo haría. Conozco a Verónica y a Esther: son tremendas cuando se proponen divertirse a costa de alguien, y más tratándose de Linda. Siempre la han considerado una persona rara y no le perdonan que jamás les haya hecho confesiones. A mí tampoco, y eso que somos bastante amigas. Entiendo que antes no tuviera nada qué contarme. Ahora sí: lo del novio. ¿Y si fuera otra cosa lo que la había hecho cambiar? Sólo me quedaba una forma de saberlo: preguntándoselo. Pero, ¿en dónde? En la óptica, imposible. El taller donde hacemos las reparaciones es un dedal y todo se oye. ¿En el baño? ¡Perfecto!
IILa oportunidad de hablar con Linda se me presentó esa misma tarde. Faltaban unos minutos para la salida cuando nos encontramos en el baño. Me dijo que el pedido de cristales venía retrasado. No me interesé en el problema: sólo buscaba la forma discreta de abordar el asunto del galán. Linda empezó a cepillarse. Le recomendé que lo hiciera despacio para no maltratarse el cabello. “No quiero que se me haga tarde”, respondió mirándome por el espejo. “¿Tienes cita con alguien?”, pregunte. “¿Cómo quién?” “Un hombre. ¿Me equivoco?” Linda metió el cepillo en la bolsita de los cosméticos y sin darme la cara respondió: “Sí. te equivocas. No estoy citada con uno, sino con varios”, y se fue dejándome con la boca abierta.
Lo bueno es que pude apoyarme en el lavabo, porque si no me habría caído a causa de la sorpresa y el temblor de piernas. No era para menos: “Linda la buena” –como le dicen en la óptica– acababa de confesarme lo que nunca imaginé: su relación con varios hombres. ¿Cuántos? ¿A qué horas? ¿Uno para cada día de la semana? En ese momento apareció Verónica en el baño. No sé qué cara me habrá visto, porque dijo “perdón” y salió dando un portazo.
En el trayecto a mi casa no dejé de pensar en la revelación de Linda. Sentí ganas de llamarle por mi celular y hacerle algunas preguntitas, pero no me atreví. No era correcto interrumpirla a la hora en que estaba acompañada de… ¿quién? Mejor dicho, ¿de cuántos? Preferí no buscar la respuesta. La cara me ardía.
III
A partir de su confesión, Linda se convirtió en un misterio para mí. Aunque me propusiera no hacerlo, la estudiaba, quería descubrir cuál era su secreto para atraer a tantos enamorados. Adivinar sus nombres, sus edades, sus facciones, el tipo de atenciones que tendrían con ella se me convirtió en un juego excitante que aligeraba mis horas de trabajo. En una palabra, Linda me compartía, sin saberlo, algo de la felicidad que le proporcionaban esos hombres. ¿Cuántos?
De pronto, un lunes, todo volvió a cambiar: ni una sola vez descubrí a Linda mirando el reloj y muchos menos sonriendo con expresión arrobada. A la hora de la salida, cuando ya nuestra compañeras se habían ido, guardó sus materiales con calma y se quitó los zapatos para sobarse los pies. “Se nos está haciendo tarde”, le dije. Levantó los hombros con indiferencia y siguió concentrada en su tarea.
El comportamiento de Linda me llevó a una conclusión dramática: sus hombres la habían abandonado. ¿Por qué? Fuera cual fuera el motivo, de seguro ella querría desahogarse. Le propuse que nos fuéramos juntas hasta la estación del Metro. “Si quieres”, dijo bostezando y alisándose el cabello.
Caminamos sin prisa. Hablamos de un cliente que usa armazones de oro. “Un día de estos, Dios no lo quiera, un desgraciado lo asaltará para robarle los lentes”, dije. “¿Crees que no lo sabe? Pero con tal de sentirse especial, se arriesga”, comentó.
Pasamos frente al café de chinos y Linda me invitó a cenar. Era mi oportunidad de inducirla al desahogo: “¿No te están esperando?”, pregunté en voz baja. “¿Quiénes?” “Algunos de tus hombres”. “¿Cuáles?” “Los que tienes. Tú misma me lo dijiste en el baño. No vayas a salirme con que no te acuerdas”.
Estremecida de risa, Linda entró en el café. En la única mesa desocupada siguió riéndose. Temí que estuviera burlándose de mí. Lo negó con la cabeza y cuando al fin pudo controlarse me explicó el motivo de sus carcajadas: “Mis hombres, como tú los llamas, son los actores que aparecen en una serie de tele buenísima. Desde que mi vecina me la recomendó no me he perdido un solo capítulo. Me gusta verlos desde el comienzo, por eso habrás notado que salgo a la carrera de la óptica”.
Le comenté a Linda que no entendía su entusiasmo y me guiñó el ojo: “Porque no has visto mi serie. Todo pasa en unos castillos y unos bosques hermosísimos, pero no tanto como los actores: son guapérrimos, fuertes, valientes, atrevidos, se encueran y lo hacen a la menor provocación en cualquier parte. (Suspiró) Lástima que la serie haya terminado el viernes. Sentí tan horrible como el día en que Octavio me dejó. Él no volverá. Mis galanes de la tele, sí; en la nueva temporada”.
No hallé qué decir. Linda creyó que mi silencio reprochaba su entusiasmo y me hizo otra confesión: “Ay, amiga, si estuvieras tan sola como yo…”
Falta la semana de Pascua. Durante siete días más tendré que soportar las malas caras y las indirectas de mi esposo y de mis hijos. Aún no me perdonan que, por ingenua, los haya privado de las vacaciones. Las planeamos con meses de anticipación, como si fuéramos a viajar a África y no a San Luis Potosí.Empezamos por lo más importante: la seguridad. Para ahuyentar a los ladrones decidimos que, en vez de mantener las luces y la radio encendidas, como en otras ocasiones, le pediríamos a Socorro, la vecina, que durante nuestra ausencia le echara un ojito a la casa. Para agradecérselo, prometí traerle unas marquetas de queso de tuna. La sola mención de ese delicioso postre le arrancó lágrimas, porque le recordaba un amor lejano (supongo que también perdido.)Conforme se acercaban las vacaciones tuvimos en familia el consabido intercambio de advertencias: si te pones a manejar como loco, prometo que me bajo del coche y me regreso en camión. No se te vaya ocurrir invitar a tus sobrinitos. ¡No los soporto! Recuerden: no podremos comprarles todo lo que se les antoje. Decirles eso a mis hijos fue horrible, pero indispensable. Con un presupuesto apenas suficiente para una semana de paseo, debían quedar fuera de programa antojos y caprichos.IIAunque saldríamos el jueves de madrugada, el lunes de esta semana fui al banco y saqué el dinero para las vacaciones. Por gratas que puedan ser, dejar mi casa –aunque sea por breve tiempo– me agobia. Apenas comienza el viaje ya extraño el cuarto donde trabajo, mi patio y hasta los árboles que tengo en la calle: cuatro fresnos ante la fachada y un pirul junto al garaje.Desde que lo sembré, mi cuñada Eloísa me advirtió que ese árbol iba a darme problemas: se plagan con facilidad y sus raíces se extienden mucho; hasta pueden tirarte la casa. Pensé que exageraba. El lunes, al poco rato de volver del banco, le di a Eloísa la razón y a un aparente funcionario público casi todo el dinero ahorrado para las vacaciones familiares.IIIReconozco que a las primeras confié en el funcionario. Pero, cómo no hacerlo ante el hombre que se me presentó a plena luz del día, tranquilo, uniformado, con un metro retráctil en la mano derecha y en la izquierda un documento que lo autorizaba a preguntarme si era yo la señora de la casa y a pedir mi colaboración:–Aquí tengo una solicitud de servicio para remover su pirul. Venga por favor. –El funcionario señaló hacia el sentenciado: –Vea cómo este árbol ya rompió el pavimento y se metió debajo de su casa. Si no procedemos, en muy poco tiempo afectará severamente su predio.Vivimos en estado de alarma permanente. En segundos imaginé lo que sería volver de las vacaciones y encontrar mi casa convertida en un montón de escombros estrangulados por las raíces de mi pirul.–¿Qué me aconseja? –pregunté.–Sacarlo de inmediato. Conservarlo es peligroso y no tiene caso: está lleno de plaga. –Golpeó el tronco: –¿A poco no se había dado cuenta?–No. –Contemplé las ramas desmechadas: –Lleva años con nosotros, ¿cómo voy a arrancarlo?–Para eso estamos nosotros, los integrantes de la Cuadrilla Tres. –Se acercó al arroyo: –Mis compañeros andan por aquí cerca. Si acepta la remoción, los llamo para que se traigan la motosierra y empecemos a trabajar de una vez.–No quiero ver cuando arranquen el árbol. ¿Tardarán mucho en hacerlo?–No, pero le costará 2 mil 800 pesos, más aparte lo de la reconstrucción de la banqueta. Vamos a tener que romperla. –No se valió del metro. –Calculo que mide como 38 metros, a razón de 100 pesos por cada uno le saldrá en 3 mil 800 pesos. En total tiene que pagarnos 6 mil 600 en efectivo, porque no se aceptan cheques.–¿Y los materiales?–No se preocupe: la delegación los aporta. ¿Qué dice? –Sonrió: –Aproveche que ahorita no hay demasiadas órdenes de trabajo, porque después sí se nos cargarán mucho; quién sabe cuándo podamos volver y su problema requiere solución ¡pero ya!–Está bien, si es necesario… Pero sin este pirul la calle se verá vacía.–Qué bueno que lo menciona: por disposición de la autoridad, usted está obligada a sustituir el árbol que vamos a quitar por otro individuo arbóreo: le aconsejo que compre un ficus, es menos agresivo.
Aún me pregunto quién podría desconfiar de un servidor público que además de acreditarse con los símbolos de la legalidad se refiera a un árbol como individuo arbóreo. ¡Nadie! Y menos yo, que lo vi como desinteresado protector de mi predio y, por lo tanto, custodio de nuestro único patrimonio.
Dispuesta a informar a Joaquín cuando el problema se hubiera resuelto, entré en la casa, tomé el dinero que había sacado del banco esa mañana y se lo entregué al servidor público. Lo contó despacio y me dio un papelito con un número telefónico:
–Es el celular de mi jefe, el ingeniero López. Llámelo y dígale que usted ya se puso de acuerdo con el señor Rosendo, o sea yo, para la remoción del pirul y la compostura de la banqueta.
–¿También le digo que ya le pagué?
–Sí, claro. –Se guardó los billetes: –Mientras habla con el ingeniero voy a la esquina para traerme a mi gente. No me tardo.
Seguí las instrucciones. Contestó a mi llamada una voz afable: Ingeniero López, a la orden. Lo puse al tanto de mi arreglo con el señor Rosendo y celebró mi decisión de quitar el árbol. Será rápido. No se preocupe, dijo. Le prometí que en cuanto la cuadrilla aparecieran me comunicaría otra vez para informárselo.
Es domingo. Desde el jueves he marcado mil veces el teléfono del ingeniero López y me manda a buzón. El señor Rosendo no ha vuelto: imagino que él sí pudo salir de vacaciones.
La luz del mediodía ilumina un jardín cercado. Las personas que se encuentran allí son mayores de 60 años. Realizan actividades libres: desde caminar hasta compartir juegos de mesa. Ocupan los extremos de la banca más apartada Gonzalo y Soledad. Él abre su portafolios, ella lee una revista.–¿Le caigo mal, verdad? –Gonzalo saca un fólder y elige un pliego de papel azul.–Perdón. No lo escuché –parpadeante, Soledad, se despoja de la chalina que envuelve su cabeza.–Le pregunté si le caigo mal. –Gonzalo dobla el papel a la mitad y verifica que las puntas coincidan.–Claro que no –asegura Soledad extrañada y sin mirarlo.–Me sorprende. Por estos rumbos tengo fama de antipático, malgenioso, huraño.–Es usted muy reservado –dice Soledad en voz baja.–¿Y eso es delito? –Gonzalo gira el cuerpo y observa a su interlocutora.–Desde luego que no, pero… –Soledad sonríe a dos mujeres que la saludan desde la banca al otro lado del sendero. –Hay una cosa: quienes venimos a este jardín lo hacemos para convivir con personas de nuestra edad, como tal vez no podamos hacerlo en otra parte o con la familia. –Soledad procura sonreír: –La vida ha cambiado muchísimo.Se oye la sirena de una ambulancia. Soledad se lleva las manos al pecho. Gonzalo permanece atento al ulular que se aleja. Cuando desaparece retoma la conversación.II–Ya no hay tiempo para nada, mucho menos para tener atenciones con un viejo. –Gonzalo levanta los hombros para demostrar indiferencia. –¿De qué se ríe?–Pensé en mi nieto Donovan.–¿Cómo le dice al muchacho de cariño? –pregunta Gonzalo con acento burlón que Soledad no advierte.–Nada más Donovan. Es el nombre de un cantante.–¿Pariente suyo?–No, pero como mi yerno adora la música…–¿A qué se dedica Donovan?–Estudia. Quiere ser físico, o al menos eso creo, porque no me lo ha dicho.–Así que el nieto no dispone de tiempo para platicar con la abuela. ¿Me equivoco?–No. Donovan no tiene un minuto para preguntarme cómo amanecí y, en cambio, invierte una hora o más en hacer cola para comprarse una torta de chilaquiles. –Avergonzada de su comentario, Soledad desvía el rumbo de la conversación: –A usted siempre lo veo recortando papeles de colores. ¿Qué hace con ellos?–Toda clase de figuras.
–¿Para qué?
–Me divierte y además las vendo.
–¿Tiene un negocio?
–Lo intenté pero no pude. En todas partes las rentas están carísimas. Mis hijos se ofrecieron a ayudarme con lo del alquiler, pero no acepté. No quise convertirme en una carga ni darles pretextos para que me controlaran. –Gonzalo nota el gesto admirativo de Soledad. –Vendo mis figuras en papelerías y escuelas; a veces me hacen pedidos en los salones de fiestas infantiles. No gano mucho, pero con eso y lo de mi pensión puedo seguir independiente y sin arrimarme con nadie. Vivo solo.
Gonzalo se inclina y revuelve el contenido de un maletín hasta que encuentra unas tijeras.
III
–Para un hombre no debe ser fácil organizar una casa –dice Soledad con prudencia.
–Alquilo un departamentito. Es cómodo, pero algo oscuro. Si trabajara allí se me iría todo el dinero en pagar la luz. –Gonzalo pule las tijeras con el faldón de su saco.
–Además, tengo vecinos muy ruidosos que no me dejan concentrarme; aquí, en cambio, trabajo con luz de día que no me cuesta y estoy tranquilo.
–¿Por eso viene al jardín?
–¿Creía usted que era por el gusto de conversar con otros viejos acerca de enfermedades, medicinas, contrariedades? ¡Pues se equivocó! Prefiero mantenerme aislado aunque me consideren antipático y todo lo demás. –Gonzalo deja las tijeras en la banca y hace otro doblez en el pliego azul.
–Cuando lo miraba apartarse de todo el mundo, sacar sus papeles y recortarlos pensé que lo hacía como terapia o por maniático.
–Y le antipatizaba. No lo niegue.
–No es que me cayera mal, pero se me hacía difícil de trato, raro, inaccesible. Si alguien me hubiera dicho que alguna vez íbamos a conversar como hemos estado haciéndolo esta mañana, no le habría creído. –Soledad ve que Gonzalo sonríe, y eso la anima: –Ahora soy yo quien necesita hacerle una pregunta: ¿por qué me habló? Nos habíamos visto aquí muchas veces y nunca ni siquiera contestó mis saludos.
–Hoy Ofelia, mi mujer, cumpliría 75 años. Murió de 67, y para mí ha seguido envejeciendo en su tumba. Fui a visitarla muy temprano. Me senté a platicar con ella como otras veces, pero me sucedió algo que nunca me había ocurrido: me hizo mucha falta su voz. ¿Sabe usted cómo se siente extrañar una voz? –Gonzalo hace una pausa larga. –El mundo se me volvió puro silencio. Tuve miedo, necesidad de oír a una mujer que me respondiera, que me llamara por mi nombre.
–No me lo ha dicho.
–Gonzalo.
–Es muy bonito. ¿Lo heredó de su padre?
–Tal vez. Nunca lo conocí ni en retrato. Mi madre jamás me habló de él y no me hizo falta: ella lo fue todo para mí. Cuando me casé con Ofelia me dijo que ahora sí podría irse en paz. Y así fue: mi madre murió como los justos: sin sufrir ni darse cuenta. En fin, no sé por qué le estoy diciendo todo esto.
–Porque hoy su esposa cumpliría 75 años, extrañó su voz y sintió que necesitaba… –Soledad corta la frase abruptamente: –Le agradezco haber tenido la confianza de hablarme de sus cosas.
–Y yo a usted la paciencia de oírme. Por cierto, no me ha dicho cómo se llama.
–Soledad. Cuando estaba en la primaria mi maestra Eva decía que era un nombre demasiado triste para una niña. –Ve que las dos mujeres en la banca de enfrente interrumpen sus labores. –Tere y Marcela ya se van. Es hora de que yo también me vaya.
Sin comentarios, Gonzalo toma las tijeras y empieza a recortar el pliego azul. Soledad guarda la revista en su bolsa de rafia y se dirige a la salida del jardín. Ya en la calle piensa que pudo haberse quedado más tiempo con Gonzalo y la asalta la pregunta que él le formuló minutos antes: ¿Sabe usted cómo se siente extrañar una voz?
La Jornada, Marzo 22, 2015.
Mar de Historias
Recámara amueblada (28)
Cristina Pacheco
Hace 47 años, un Miércoles de Ceniza, que Teresa llegó a nuestra casa. Ella fue la primera persona atraída por el anuncio que mi hermana Otilia y yo pusimos sobre la puerta de nuestra casa, en la calle de Soto: Se alquila recámara amueblada. Inexpertas, no agregamos especificaciones. En nuestras circunstancias –una pensioncita y muchas deudas–, el derecho de admisión era más que un lujo: habríamos recibido en calidad de huésped a cualquier necesitado de alojamiento accesible y limpio.Para fortuna nuestra, quien apareció antes que nadie fue Teresa. Siempre que pronuncio su nombre la recuerdo con el aspecto que tenía cuando la conocí: muy alta, con los ojos saltones, las cejas hirsutas y un bozo que sombreaba sus labios, en exceso delgados. Su cuerpo, largo y plano, era como un perchero del que colgaban prendas de color pardo y sin adornos.Se presentó por su nombre completo. Sin que se lo preguntáramos, justificó su interés por hospedarse con nosotras diciendo que trabajaba en una peluquería de las calles de Cuba, y esa relativa proximidad le significaba ahorro de dinero en el transporte.Celebramos esa ventaja y nos ofrecimos a mostrarle la recámara que hasta su muerte ocuparon mis padres. Era la última de la casa y daba a la calle. De día es un poco ruidosa, pero en la noche es bastante tranquila, dije. Mi hermana quiso compensar mi torpe intervención ponderando las cualidades del cuarto: buena luz, techo alto, paredes sin salitre. Por último mencionó la proximidad del baño. Para resarcirme de mi error agregué: Siempre hay agua.Puesta al tanto de lo más indispensable, sólo faltaba indicarle el precio del alquiler. Al cabo de un breve regateo Teresa quedó conforme con la mensualidad y prometió regresar con su equipaje el lunes siguiente. Sin más que decir, la acompañamos hasta la puerta y permanecimos allí hasta que desapareció. Apenas en ese momento nos dimos cuenta de que no le habíamos pedido un adelanto que afianzara el trato. De todas formas retiramos el aviso que significaba nuestra salvación: Se alquila recámara amueblada.Otilia y yo pasamos el resto de la semana intranquilas. Por un lado temíamos que nuestra posible huésped no reapareciera y por otro tratábamos de imaginar la forma en que alteraría nuestra vida el hecho de que se instalara en nuestra casa una persona ajena a la familia y de quien sólo sabíamos el nombre y la ocupación. Por cierto, malinterpretamos la palabra peluquería. Teresa no era empleada de un salón de belleza, sino en un taller especializado en pelucas.IIContra nuestros temores, Teresa llegó a la casa el lunes por la tarde. Le dimos la bienvenida y ella nos respondió con un gesto equivalente a una sonrisa. Su único equipaje era un velís negro cinchado con dos lazos. Se negó a que le ayudáramos a cargarlo y se dirigió a la recámara, su recámara a partir de aquel momento. Agobiada por el peso de la maleta, al caminar se bamboleaba como un viajero que avanza por el pasillo de un tren en movimiento.Esa noche Teresa compartió su primera cena con mi hermana y conmigo. Sin saber qué nivel de familiaridad podríamos permitirnos con la recién llegada, Otilia y yo hablamos mucho; ella, en cambio, poco y sin tocar asuntos personales. Bajo esas restricciones la posibilidad de una conversación era muy pobre, así que nos concretamos a preguntarle si necesitaba algún cambio en su cuarto, tal vez otro mueble.Respondió que todo estaba bien. Sólo quería preguntarnos si estaríamos de acuerdo en establecer horarios para evitarnos contratiempos. Aprobamos la medida y enseguida nos informó que acostumbraba meterse a la regadera a las seis. Propuso las ocho de la mañana para el desayuno y las nueve de la noche para la cena. Respecto de la comida, seguiría haciéndola con la dueña del taller, excepto sábados y domingos. Mi hermana sugirió las tres de la tarde para comer.Aquella noche Otilia y yo nos desvelamos; hablamos de nuestra huésped, de sus evasivas, su frugalidad, su energía al restregar los cubiertos antes de usarlos, la forma en que planchaba el mantel con su mano y la lentitud con que bebía el agua o el café con leche haciendo buchecitos.Uniendo todos esos detalles acabamos por hacernos la imagen de una Teresa discreta, solitaria, algo maniática, llena de tics inofensivos, propios de las personas mayores. Eso nos llevó a preguntarnos qué edad tendría nuestra huésped. No hicimos cálculos. Nos bastaba con haber llegado a la conclusión de que una persona como Teresa no podría cambiar nuestra forma de vida. Que nos hubiera impuesto sus horarios era más bien tranquilizador, aunque a partir del día siguiente tuviéramos que renunciar a los duchazos matutinos. Otilia dijo que, bien vista, esa pequeña alteración era un retorno a la época en que mi madre nos obligaba a bañarnos por la noche a fin de evitar que llegáramos tarde a la escuela. Me emocionó el recuerdo; no obstante, me pregunté cuándo se iría Teresa.IIISu estancia en nuestra casa se prolongó quince años. En todo ese tiempo fue puntual con las rentas, comedida, discreta; sin embargo, aunque poco saliera de su cuarto, su presencia fue invadiendo la casa. Empezó por dejar encima de los muebles sus herramientas de peluquera y por tender en el baño los mechones de cabello natural que lavaba antes de utilizarlos en las pelucas.Luego, sin advertencia previa, trajo a la casa las cabezas de pasta italiana –muy bellas, por cierto– que necesitaba para colocar las redes en las que incrustaría las guedejas. Recuerdo con horror la primera vez que encontré en la mesa de centro uno de aquellos maniquíes con ojos de vidrio y una sonrisa eterna que dejaba al descubierto sus dientes de porcelana. Esa expresión horrible apareció, y sigue apareciendo, en mis pesadillas.Ni Otilia ni yo nos atrevíamos a protestar ante los pequeños avances. Aun cuando nuestra huésped estuviera ausente, los comentábamos disgustadas (siempre en voz baja por el secreto temor de que alguien pudiera escucharnos) pero después no nos atrevíamos a frenarlos. En vez de hablarle francamente a Teresa, mi hermana y yo nos replegamos, cedimos el espacio a las herramientas, los mechones y los maniquíes.Un sábado, de buenas a primeras, Teresa nos dijo que se mudaba. No le preguntamos a dónde ni el motivo de su cambio. Tampoco intentamos retenerla. En cuanto se fue corrimos a su recámara. Al abrir la puerta vimos sobre el tocador uno de aquellos maniquíes sonrientes. Lo guardamos en una caja, seguras de que Teresa volvería a recogerlo. Aún no lo hace y la recámara continúa cerrada.La Jornada, febrero 22, 2015.
Mar de Historias
Cristina Pacheco
Trabajo en una paragüería. Está en la contraesquina de la calle donde han estado siempre los bazares. Desde el mostrador los veo todo el tiempo. Funcionan de las diez de la mañana a las nueve de la noche, se aceptan todas las tarjetas de crédito y sin embargo pocas veces he visto a personas que entren a comprar antigüedades.Conozco de vista a sus dueños. Cuando salgo a comer al vegetariano nos saludamos. Si tengo unos minutos de más les hago plática y ellos me cuentan de la grave situación que atraviesan, se quejan de que ya sólo visiten sus bazares extranjeros interesados en tomarles fotos o reporteros que llevan el encargo de escribir acerca de esos comercios condenados a la desaparición.IAyer que entré al vegetariano sólo había una mesa desocupada. Al sentarme vi un periódico abierto en una página que tenía arrancada la parte de arriba. Pensé que el trocito de papel le había servido a alguien para apuntar de prisa un teléfono o una dirección.Dejé el periódico sobre la mesa por si el dueño regresaba por él. Como no apareció, agarré el diario para buscar mi horóscopo. Al levantarlo me fijé en un renglón: Con el tiempo, lo que era un simple montón de cachivaches se convirtió en un bazar. Esas palabras despertaron mi curiosidad. Tal vez el entrevistado fuera uno de mis conocidos. Seguí leyendo:“… es un local pequeño, pero hay de todo. Desde cigarreras, lámparas de cristal, programas antiguos, flores de seda, hasta muebles y ropa: una chistera, un traje de manola, un abrigo de terciopelo con esclavina que se supone perteneció a una cantante famosa. Eso no puedo comprobarlo. Se lo menciono como detalle curioso.“En cuanto a lo que usted me preguntó acerca de la clientela, le diré ya no es como la de antes. Ahora casi todas las personas que entran en mi bazar lo hacen por simple curiosidad, porque no tienen a dónde ir, para entretenerse imaginando la vida de otro tiempo (que, ilusamente, consideran mejor que la actual) al observar un biombo, una góndola, una mesa rinconera, un bacín decorado con flores. Todo les gusta, apenas se atreven a tocarlo y andan por la tienda con muchas precauciones para no romper los que consideran objetos invaluables. No lo son tanto. Si les ocurriera algo lo lamentaría sólo por la pérdida económica que el daño pudiera significarme.“¿Qué cuál es el objeto más valioso que hay en mi bazar? La verdad, señorita, la única pieza a la que le concedo valor, y que por cierto no está en el inventario, es aquel caballo de madera. Como ve, lo tengo en un sitio muy especial y protegido con un capelo, de modo que cualquiera pueda apreciarlo, interesarse en saber quién hizo la talla o al menos de qué madera es. En años nadie lo había mirado, pero hace días entró una muchacha con pinta de extranjera. (Sonó el teléfono y el entrevistado, que me pidió omitir su nombre, interrumpió su narración. Al volver me preguntó de qué hablábamos. Se lo dije.)“Ah, sí, de la muchacha. Pasó un buen rato mirando la talla de madera hasta que al fin me reveló que le interesaba comprarla. Quiso saber su precio. Le aclaré que era la única pieza que no estaba en venta. ¡Lástima!, dijo. Por fortuna no insistió. De haberlo hecho no habría sabido explicarle por qué le concedo tanto valor a la escultura. Si algún crítico de arte la viera tal vez la encontraría mediocre; yo, en cambio, la considero sublime, entre otras cosas porque es obra de mi tío Lucio.(Le pedí a mi entrevistado que me hablara del personaje, pero él entendió que deseaba su descripción.)“He visto algunas fotos de él cuando era joven; sin embargo, tengo la impresión de que siempre tuvo el aspecto de viejo con que lo conocí: pequeño, de frente amplia, manos demasiado largas para su estatura, jorobado. De niño sufrió mucho a causa de su deformidad. La adjudicaba a la caída de un caballo. Varias veces le pregunté a qué edad había sufrido el accidente, pero en lugar de aclarármelo me veía con sus ojos brillantes, ocultos entre las cejas hirsutas y las arrugas que descendían hasta las comisuras de sus labios delgados.(Mi entrevistado se disculpó conmigo por hablar de cosas que tal vez no me interesaran ni fueran útiles para mi trabajo. Lo convencí de que era todo lo contrario y siguió hablando sin necesidad de que le hiciera más preguntas.)III“Mi tío Lucio siempre fue hombre de pocas palabras, tal vez porque su oficio de campanero le había afectado el oído y lo avergonzaba tener que comunicarse a gritos o pedir que le repitieran las cosas. A la muerte de Catalina, su segunda mujer, se volvió aún más silencioso y solitario. La familia, a la que nunca había sido afecto, poco a poco fue relegándolo hasta que al fin se referían a él como si ya hubiera muerto.“En el tiempo libre que le dejaban las campanas de San Felipe, mi tío Lucio se dedicaba a trabajar la madera. Había aprendido cómo tallarla en la secundaria. Con su destreza ganó buenas calificaciones y prestigio entre los maestros. En fechas especiales pedían que les hiciera figuras, sobre todo de animales. Pudo hacerlas todas, desde burritos y palomas, hasta águilas y leones, menos caballos.“Mi tío nunca me había mencionado ese capítulo de su vida. Lo hizo una tarde que pasé a visitarlo y lo encontré frente a la mesa de la cocina, analizando un trozo de madera. Le pregunté qué iba a hacer con él y me respondió que un caballo. Entonces me habló de su clase en la secundaria y lo que aún consideraba un reto: tallar un caballo.IV“A partir de aquella tarde, durante varios meses, me acostumbré a encontrar a mi tío en la cocina, rodeado de virutas, desbastando la madera con su cuchillo y una serie de herramientas inventadas por él. Sin explicaciones, me entregaba la figura y me veía, ansioso de comprobar si yo iba descubriendo en ella nuevos cortes, los pequeños toques que iban dando a la escultura plenitud en la forma y un aliento de fuerza y de vida.“Absorto en su trabajo y confiado en su buena salud, mi tío Lucio nunca prestó atención a ciertos dolores y mareos, ni yo al hecho de que con frecuencia se le escaparan de las manos las herramientas. Un viernes, lo recuerdo muy bien, encontré al tío tirado junto a la mesa de la cocina. Llamé a mis padres. Lo condujeron al hospital. La familia lo acogió de nuevo, hizo guardias junto a su cama, le habló de lo que todos sabíamos imposible: Cuando salgas de aquí…Por desgracia, el desenlace fue largo. Cuando mi madre me dijo que el fin de su hermano estaba próximo, corrí a su casa, tomé el caballo de madera, regresé al hospital y lo puse en las manos del enfermo. Él se quedó mirando su obra un minuto, quizá nada más unos segundos, y luego, sonriendo, me la devolvió. Desde entonces la conservo. Al verla imagino al tío Lucio pequeño, de frente amplia, manos demasiado largas, desbastando trozos de madera con tenacidad, en silencio, sin más aspiración que vencer un reto y darle vida a su sueño.Allí terminaba el artículo. Como la hoja del periódico no tenía la parte de arriba, no supe cómo se llamaba el artículo ni el nombre de quien lo escribió. Me gustaría conocer a esa persona y agradecerle que en estos tiempos de noticias terribles –recién nacidos torturados por sus padres, crímenes monstruosos, accidentes, fosas clandestinas, violencia irracional– haya contado la historia extraordinaria de un hombre común.La jornada, febrero 8, 2015
De vez en cuando circulan rumores de que van a demoler este edificio para construir sobre el terreno uno más alto y con más departamentos que éste. Hace dos semanas volvimos a oír la noticia, pero ni el dueño ni el administrador se han molestado en venir para aclararnos la situación. Como quien dice, estamos con un pie en el aire, sin que nadie nos diga cuánto tiempo nos dan para mudarnos o si no hay motivo de preocupación y las cosas seguirán como siempre.Sea verdad o mentira, bastó con que circulara el cuento para que reapareciera el dilema de lo que sucederá con nosotros a partir del día en que llegue la maquinaria y aparezcan los peones encargados de tirar nuestras viviendas.ISiempre ocurre lo mismo: a pesar de que lo hemos oído infinidad de veces sin que nada se haya modificado, el cuento de la demolición nos angustia, nos cambia. A los vecinos, que por lo general hablamos muy poco entre nosotros, nos vuelve comunicativos. En donde nos encontremos –ya sea en las escaleras, los corredores, la estación del metro o la tienda de Tobías– nos detenemos para abordar el tema y hacer el balance de las consecuencias que tendrá sobre nuestras vidas la desaparición del edificio.En los momentos de zozobra, como este que estamos padeciendo, nos olvidamos de la privacidad. El celo con que ocultábamos nuestros problemas se desmorona como un vidrio golpeado con un mazo. Nos vemos de frente, nos decimos las cosas por su nombre, tal cual son, y nos pedimos consejo. Si nos sacan de aquí y Abelardo decide que nos vayamos a vivir con sus papás, ¿lo sigo o me separo? Con lo que gano, imposible pagar más renta. ¿Saco a mi hijo de la escuela y lo pongo a trabajar para que me ayude con el alquiler o veo cómo le hago solita?IIEs curioso, pero el hecho de que este edificio pueda convertirse en escombro nos hace apreciar las ventajas de vivir aquí. Lo que antes nos parecía molesto pasa a ser provechoso. Por ejemplo, la orientación. Todos los departamentos dan al norte. En invierno parecen congeladores. Nos la pasamos cuatro o cinco meses quejándonos de que los cuartos sean tan fríos, de tener que andar abrigadísimos hasta en la cocina, de que a cada rato nos enfermamos.En cuanto nos llega el run-run de la posible demolición dejamos de lamentarnos y procuramos verles el lado bueno a nuestras viviendas. Nos alegra pensar en lo frescas y agradables que son en la época de calor. En cambio, durante la misma temporada, los inquilinos de los edificios nuevos que están cerca del nuestro tienen que dormir con las ventanas y las puertas de par en par, expuestos al peligro de les caiga algún ladrón.Lo mismo sucede con la plaga de gatos. Un día sí y otro también, los maldecimos porque inundan los corredores con la pestilencia de sus orines y nos desvelan con sus maullidos. Hartos, decidimos acabar con ellos dejándoles comida envenenada. Apenas volvemos a oír la noticia del derrumbamiento encontramos a los mininos algunas ventajas: nos advierten de los temblores, ahuyentan los ratones y descubren los nidos de las cucarachas.Aquí hay de todos tipos, desde grandotas voladoras hasta los asquerosos talcascuanes. Aunque pequeños, son los más peligrosos, porque se meten en la comida. Cuando le hago picadillo a mi marido lo examino muy bien antes de servírselo porque, con lo delicado que es Darío, si encuentra uno de esos animalitos en el guisado me va como en feria.Se lo conté a Amanda el otro día que la encontré en el zaguán y nos pusimos a hablar acerca de la demolición. No sé cómo, el caso es que salieron a relucir los problemas que tengo con mi esposo a causa de las cucarachas. Lo que menos esperaba, Amanda me dio un consejo: Dile a tu señor, con todo respeto, que es un ignorante. Por si no lo sabe, en China y en otros países las personas no matan a los insectos: se los comen porque tienen muchas proteínas. Así que cuando tu viejo encuentre un talcascuán en el guisado recomiéndale que lo aproveche en vez de poner cara de asco y hacértela de tos.IIIDespués de una semana buscando departamentos en el periódico por si teníamos que mudarnos pronto, decidimos llamar al doctor Villegas para que de una vez nos dijera qué onda, si lo de la demolición es cierto o nada más ocurrencia de Tobías. Él fue quien le dijo a Chinta que empezara a buscarse otro sitio en dónde vivir con sus canarios y su hermana porque, según sabía, en poco tiempo iban a demoler nuestro edificio.Enseguida Chinta, vuelta un mar de lágrimas, nos dio el pitazo. Desde entonces andamos tristones, desganados. Muchos han suspendido las composturas que estaban haciendo en sus departamentos porque, como dicen, y con mucha razón, para qué seguir invirtiendo su dinero en algo que ya no va a durar.Ya pasaron cinco días de que pedimos la cita con el doctor Villegas y hasta el momento no ha contestado. Hemos insistido, pero la secretaria siempre nos responde lo mismo: La agenda del doctor está muy saturada. Esperen a que les hable. A leguas se nota que le valemos gorro y que no va a llamarnos.Desde mi punto de vista, será mejor que vayamos a ver a Tobías, preguntarle quién le informó de que iban a demoler el edificio y decidir de acuerdo con lo que nos responda, pero dudo que lo haga.Mirándolo bien, y por lo que ha pasado en ocasiones anteriores, podría jurar que la hablilla de la demolición fue, otra vez, un invento de Tobías para sentirse superior y más enterado que nosotros. Cuando veamos que no sucede nada y nuestras viviendas siguen intactas, mis vecinos y yo acabaremos por olvidar el tema y vivir como antes del rumor: mirándonos de lado, saludándonos apenas, sin conversar, quejándonos por las incomodidades que soportamos en nuestros departamentos y combatiendo inútilmente a las cucarachas y a los gatos.Seguiremos metidos en nuestro aislamiento hasta que otra vez, no sé cuándo, a Tobías se le ocurra darle a Chinta o a cualquiera de nosotros la noticia de la demolición. Entonces, los inquilinos de este edificio, volveremos a hablarnos cuando nos encontremos en los pasillos, en las escaleras, en la calle o en la miscelánea de Tobías.
La Jornada, Enero 25, 2015.
Salida de emergencia (24)
Cristina Pacheco
No se ponga así. Deje de llorar y hágame caso: el día menos pensado llegará la solución a sus problemas sin que usted sepa cómo ni de dónde vino. Se lo digo porque me sucedió. La prueba es este negocio. Jamás imaginé que pudiera funcionar algo semejante y ya tiene 14 años. Al principio mis conocidos decían que iba a fracasar. No fue así gracias a que me tuve confianza, trabajé muchísimo y pienso seguir haciéndolo sin parar ni un momento.
En estos tiempos sólo Dios puede darse el lujo de ponerse a descansar el domingo, que, por cierto, si se fija usted en el calendario, no es el último día, sino el primero de la semana. Le diré que para mí todos son iguales. Será porque crecí en el rancho. Allá nunca descansábamos. Era durísimo. Por eso cuando alguien me pregunta si es pesado lo que hago nada más me río. Claro que me canso, pero no por pasarme tantas horas de pie, sino por lidiar con los inspectores. Ya vienen menos, pero al principio me llegaban dos o tres a la semana dizque para comprobar que mi licencia seguía en trámite y las instalaciones estuvieran bien, de otro modo iban a ponerme sellos de clausura.
Entre todos los inspectores había uno muy bravo. Siempre estaba vestido de café y con zapatos de charol. El primer día llegó tempranito, a la hora en que yo estaba sacando mi basura. Al verlo tan elegante pensé: Éste no viene a lavar ropa ni menos a cortarse el pelo, entonces, ¿qué quiere? Me lo dijo enseguida: revisar mi negocio para cerciorarse de que no hubiera nada anómalo.
En mi vida había oído esa palabrita: anómalo. Entendí su significado cuando el individuo, después de revisarlo todo, me explicó que no podía seguir prestando servicios mientras mi establecimiento no tuviera ruta de evacuación. Le pregunté si no era suficiente con la puerta y me respondió que de ninguna forma, porque en caso de una emergencia mis clientes no tendrían por dónde salir.
No pude menos que reírme. En aquel tiempo, le estoy hablando a usted de hace 14 años, mi clientela no pasaba de una o dos personas al día. Entonces, ¿cuál era el problema de que sólo contara con una puerta? Por allí podrían salir con toda facilidad. El inspector, muy serio, se puso a explicarme que en situaciones de pánico las personas actúan con precipitación y ese es el verdadero peligro cuando ocurren incendios, inundaciones, derrumbes, temblores y otras contingencias.
Le di la razón porque en esta colonia hemos padecido todo eso, menos contingencias. Recordé una mañana que tembló muy fuerte y todos salimos a la calle como estábamos: mi abuelita, que en paz descanse, envuelta en su colcha; mi mamá, en fondo; mi papá, con media cara rasurada; mi hermano Jaime en calzoncillos y con un zapato; yo con la cabeza llena de tubos. Los vecinos también aparecieron en fachas, unos a medio vestir o de plano encuerados, entre ellos Ícaro. Era un prieto grandote. Yo entonces era muy jovencita y el hombre me encantaba. Con decirle que nomás de verlo me ponía a sudar.
Aquella mañana, después de que comprobamos que no había desgracias que lamentar, nos pusimos a reír de lo ridículos que nos veíamos. Me burlé de medio mundo, hasta de mi abuelita, menos de Ícaro: me decepcionó y dejó de provocarme sudores.
II
Al inspector le conté lo del día del temblor sin entrar en detalles, sólo para demostrarle que estaba exagerando. No lo convencí, sólo me dio un plazo de 15 días para que abriera la ruta de evacuación. Pero ¿cómo? Esta casa no es mía. Antes la alquilaban mis papás. Pero desde que ellos murieron y mi hermano se cambió a Ojo de Agua, la alquilo yo. Cuando le dije a la señora Malba, la dueña, que pensaba abrir un negocio en la sala de mi casa, me salió con que entonces me subiría la renta 250 pesos.
Si luego le hubiera dicho que iba a romper la pared de la azotehuela para abrir la ruta de evacuación me habría pedido las perlas de la virgen. Estaba resignada a que mi plan se fuera al diablo, pero por suerte conversé con Salustio, el gasero, y él me dio un consejo: Olvídese de evacuaciones y pendejadas. Lo que el inspector quiere es que usted le dé mordida. No se la ofrezca, chíllele. Cuando le ponga una cantidad, cuéntele su situación: está distanciada de su familia, es madre soltera y tiene que mantener a tres criaturas. Con todo y que me puse muy nerviosa, puse en práctica el consejo. No me arrepiento.
Mi negocito va jalando. Me da para que mis hijos sigan estudiando y no les falte nada, pero hay veces en que me harto y pienso en cerrarlo. Pronto se me pasa el arranque y me alegro de tener una rutina: de lunes a sábado trabajo de ocho a ocho; los domingos de nueve a tres, pero casi siempre acabo más tarde porque nunca falta una señora que llegue y me diga: “ Licha: ya estoy muy canosa. Pínteme el pelo mientras pongo mi ropa en la lavadora. Vendría en la semana, pero no puedo: salgo tardísimo de la fábrica y en el viaje hasta acá hago dos horas. Cuando llego a su pobre casa sólo pienso en dormir. No puedo: tengo que atender a la familia, sobre todo a mi esposo”.
Siempre que oigo explicaciones así me siento muy orgullosa de haber tenido valor para abrir este negocio. Se me ocurrió de la manera más extraña. Voy a contársela para que vea que no me equivoco al aconsejarle que no se desespere ni pierda la esperanza: las soluciones llegan de donde menos se espera.
III
Un día fui a pagar la luz. Era tarde, la cola estaba inmensa y me tocó formarme detrás de una mujer muy alta. Me llamó la atención por eso y porque a cada momento veía su reloj. Sentí ganas de hablarle para distraerla, pero no lo hice. Fue ella quien me abordó para quejarse: Hay 10 ventanillas y sólo tres empleados, que además están platicando. Así no vamos a salir nunca y tengo prisa. En la oficina me dan sólo 45 minutos para que coma. Pensaba aprovecharlos para ir al salón de belleza y de paso recoger la ropa que dejé en la lavandería el lunes. Es viernes, no he tenido un minuto para ir por ella y mi marido está fúrico porque lleva cuatro días con la misma camisa.
La mujer hablaba rápido y como si nos conociéramos de toda la vida: Hay cosas que los hombres no comprenden. No, claro, cómo va a ser, si ellos no se ocupan de la casa y con afeitarse están bien. En cambio nosotras tenemos que maquillarnos, teñirnos el cabello… El mío ya está horrible. Disimulo las canas con un lápiz que me regaló una amiga, pero no queda igual… Le aseguré que se veía muy bien. Eso la puso de buen humor y me dijo en broma: Las mujeres seríamos dichosas si hubiera salones de belleza con lavandería integrada, ¿no cree?
No alcancé a contestarle ni creo que le interesara mi respuesta, pero de su pregunta me nació la idea de abrir un negocio completamente novedoso. Tenía certificado de cultora en belleza, mi sala era inútil porque nadie me visitaba, mi lavadora viejita servía. En la tarde fui a ver a la casera y le hablé de mis planes. No creyó que fueran a funcionar, pero me dio su autorización a cambio de subirme la renta. El lunes siguiente colgué sobre mi puerta una tabla con dos palabras: Salón y lavandería. En ese momento cambió mi vida.
Se lo debo a una extraña. No sé su nombre ni en dónde vivirá. Si lo supiera iría a decirle que hice realidad su sueño y de paso encontré una salida de emergencia.
La Jornada, Enero 18, 2015.Mar de Historias
Entre el río y el cementerio (23)
Cristina Pacheco
Cuando se refieren al momento de su primer encuentro, la fecha siempre es motivo de discusión. Valeria asegura que coincidieron hace 43 años en la única sucursal bancaria del pueblo delimitado por un río y un cementerio. Bruno la contradice, sostiene que fue mucho antes y se lo demuestra mencionando títulos de películas, canciones, personajes célebres de la época. Para convencerla de que no miente y aún conserva su buena memoria, le describe la forma en que ella iba vestida aquel martes: blusa azul, falda corta, botas hasta la rodilla y una bufanda inútil contra el frío de un octubre a siete grados de temperatura.
Por coquetería, y sobre todo por el gusto de prolongar la conversación, ella justifica lo inadecuado de su atuendo en el hecho de que no iba preparada para el frío porque acá octubre no es tan inclemente como allá, donde el cielo a esa altura del año es más azul. O por lo menos así se lo parecía cuando, de paso a la oficina de correos, se demoraba en el jardín solitario para mecerse en un columpio y ver, con la cabeza echada hacia atrás, las líneas blancas dibujadas por los aviones. Los surcos efímeros, mezcla de humo y espuma, la hacían añorar el fin de su estancia en el pueblo y el retorno a su mundo y sus rutinas.
Siempre que Valeria menciona aquella urgencia, Bruno la devuelve al punto de su encuentro, cuando él no sospechaba el ansia de ella por alejarse de un ambiente nuevo y apenas explorado: Cada que pienso en la mañana de nuestro encuentro lo que más recuerdo de ti es tu cabello largo hasta los hombros atado sobre la nuca. Valeria aporta un detalle que precisa la imagen: Ah, sí: con un broche de carey que me regaló… Bruno la interrumpe, no quiere saber sino confesar su aspiración de entonces: Sentí la tentación de arrancártelo para ver tu cabello suelto, libre.
Ella se siente halagada por esas palabras y corresponde con otras en igual tono: A mí me llamó la atención que fueras pelirrojo. En mi pueblo, a las personas que tienen el pelo de ese color se les atribuían poderes especiales, maléficos, adivinatorios. ¿Los tienes? Él contesta con un murmullo que equivale a una afirmación y ella continúa: ¡Fantástico! Entonces dime qué pasará con nosotros. La respuesta no se deja esperar: “Seremos amigos viejos, para siempre, aunque vivamos tú allá y yo acá”. Valeria necesita una contestación más precisa: ¿Volveremos a vernos? Él permanece en silencio. Con eso basta.
II
Como les tiene que bastar que su amistad florezca en un presente perpetuo. Lo por vivir no existe; lo vivido ayer ocurre siempre ahora, aquí y allá. Esos adverbios de lugar sustituyen los nombres de dos ciudades diferentes, remotas. Su distancia se acorta, o mejor dicho desaparece, cada vez que Valeria y Bruno se llaman por teléfono para fortalecer una relación de muchos años que es también siempre nueva y sólo terminará el día en que ambos falten.
Antes de que eso ocurra, según lo acordaron en su primera charla telefónica, el sobreviviente se encargará de mantener el recuerdo, también acotado por un río y un cementerio, de lo muy poco que sucedió entre ellos y su manera de comunicarse.
Valeria dice que al principio sus conversaciones fueron a señas, articulando excesiva e inútilmente palabras que sabían incomprensibles para ambos. Bruno le asegura que no era así, que él empleaba algo del español aprendido en un viaje relámpago a Sevilla. Valeria aún encuentra divertida la forma en que él ceceaba el nombre de la ciudad a orillas del Guadalquivir. Lo saca a cuento sin motivo, sólo para oír la risa tímida de Bruno y recordar la forma en que su amigo enrojecía cuando aceptaba su confusión entre la z y la s.
III
Sus encuentros nunca fueron producto de una cita. De casualidad coincidían en alguna de las calles estrechas del pueblo con una sola sucursal bancaria, una oficina de correos y un restaurante chino decorado con pagodas, faroles, garzas haciendo equilibrio sobre una pata y un Buda dorado que le recordó a Valeria ciertos cafés de la ciudad antigua a los que pensó invitar a Bruno cuando él cumpliera la promesa de visitarla en México.
¿Cuántas veces estuvieron en el café chino? Valeria afirma que en varias ocasiones. Recuerda en particular la tarde que se pasaron bebiendo vino rosado, hundiendo torpemente los palillos chinos en los tazones de arroz e intercambiando dibujos trazados en servilletas de papel. Lamenta no haber guardado ninguno, en cambio Bruno se enorgullece de conservar el retrato que ella le hizo y en el que aparece flaco, vestido de negro y los cabellos largos que lo hacen parecer un mago o un adivino. ¿Volveremos a vernos?
No hubo respuesta entonces, ni la tarde en que él la acompañó a la estación sin saber cómo iban a despedirse. Llegaron muy temprano, con tiempo suficiente para recorrer el campo alrededor y deleitarse mirando los árboles ya cobrizos a causa del otoño. ¿Conversaron? Valeria dice que sí, a su manera: con sonrisas, palabras contrahechas y algunas señas que aludían a su primer encuentro, su lenguaje particular, sus tardes en el restorán chino, sus paseos a lo largo del río y su única visita al cementerio: silencio y piedra gris salpicada de yerbitas silvestres movidas por el viento.
Bruno conserva el mismo recuerdo de aquella tarde en que por primera vez maldijo la puntualidad del tren. Tuvieron unos segundos para abrazarse ante la mirada pálida y la tez pálida de un empleado que de seguro tenía una historia pálida. Bruno sabe que evitó hacer promesas mientras Valeria subía la escalerilla. Se sintió a salvo de la tentación cuando la vio apresurarse para encontrar su asiento y su ventanilla. No pudo abrirla y él pegó en el cristal sus dos manos abiertas, con la eme bien dibujada en la palma, como si quisiera inmovilizar el tren que resopló, hizo un movimiento brusco, luego otro apenas perceptible y después uno más rápido hasta que la escena se dividió y el aquí y él allá adquirieron su verdadero significado.
Valeria dice que por haber corrido al último vagón alcanzó a ver a Bruno volviéndose hacia ella y caminar de prisa por el andén rumbo al pueblo con su abrigo negro y el cabello más rojo, como si lo incendiaran los últimos rayos de sol. Bruno le asegura que las cosas sucedieron en otra forma: no se alejó. Aturdido, tomó asiento en la única banca de la estación, encendió un cigarrillo y se quedó mirando el tren que, según se alejaba, iba dejando vacíos los restos de la tarde.
IV
De esto, de su despedida, hablaron por teléfono esta noche. A través de palabras deformadas, señas, gestos, Valeria procuró marcar los pormenores de aquella tarde como quien repasa las líneas de un dibujo para impedir que se borre. Él lo hizo con una emoción fresca, como si entre los últimos momentos juntos y su conversación de hace una hora, no hubiesen transcurrido más de 40 años. Cuando Bruno colgó el teléfono Valeria imaginó a su amigo vuelto hacia ella, alejándose otra vez por el andén rumbo al pueblo delimitado por un río y un cementerio.
La Jornada, Enero 11, 2015.Mar de Historias
Agendas (22)
Cristina Pacheco
Sobre el escritorio está la nueva agenda. Sus tapas impecables son como el frente de una casa recién construida aún desierta. Las líneas en sus páginas sugieren caminos que no se sabe adónde llevarán. Las fechas en el ángulo superior remiten a sucesos del pasado porque aún no tienen memoria propia: hibernan en espera de que la vida cronometrada se aloje en su blancura.
Tapas, líneas, fechas suscitan curiosidad, incertidumbres, temores, esperanzas. También avivan el recuerdo de acontecimientos que ocurrieron en las horas de días que nunca volverán.
En el cajón del escritorio se acumulan agendas de años anteriores. Tienen las cubiertas maltratadas y las abultan los papeles guardados entre las hojas llenas de números, nombres, direcciones, frases incomprensibles, tachaduras, iniciales, reflexiones, desahogos: 1º. de abril: En resumidas cuentas, no sé cómo resolverlo. Julio 12: Me dio pena confesar que nunca he sacado un pasaporte. Octubre 31: Valió la pena. Diciembre 11: Otra vez me tocó hacer la lista del intercambio de regalos. ¡Ni modo!
II
De entre las viejas agendas, Eugenia selecciona una al azar. 1999. La hojea de prisa. Aunque no alcance a leerlas, sabe que las anotaciones en cada página corresponden a momentos de su vida. No logra recordar ninguno en especial, ni siquiera está segura de que en ese año haya viajado a Cancún para la boda de Lourdes, su mejor amiga. La anotación inicial en su libreta 2015 podría ser: Llamar a Lulú para felicitarla por el año nuevo.
Eugenia retrocede a la primera página. Allí siguen escritos sus propósitos para el año 1999 que hoy considera remotísimo. Pronto verá del mismo modo el 2015, que tiene algunos días de comenzado. Reflexionar sobre la fugacidad del tiempo la incomoda y opta por leer la lista que escribió con muy buena letra y tinta violeta hace l6 años (¡quién lo diría!): Huir de los recuerdos tristes. Reconciliarme con mi hermana Carla. No esperar a que las soluciones me caigan del cielo. No perder el tiempo en reuniones que no me interesan. Pedir que me aumenten el sueldo. Salirme de la casa de mis papás y alquilar mi propio departamento. Poner orden en mis cosas. Menos tele y más lectura. Aceptarme como soy (subrayado tres veces). Hacer ejercicio, aunque sea en la casa.
Esa aclaración le recuerda a Eugenia su mala racha del 99, que la obligó a renunciar al gimnasio y sustituir las rutinas bajo supervisión profesional por caminatas en los andadores de la colonia. Recorrerlos a buen paso era grato a pesar del pavimento desigual, los ciclistas en contrasentido, la suciedad de los perros, el desenfado de los menesterosos drogándose en las bancas, las bolsas negras desbordando basura y la triste imagen de los pepenadores hurgando en ellas.
Entre ese grupo había una mujer pequeña, musculosa, acompañada de tres perros flacos y largos. Obedientes y fieles, se echaban a los pies de su ama para verla saltar sobre las latas de aluminio con una furia sólo comparable a la del Arcángel Miguel en su lucha contra el Maligno.
Eugenia se pregunta qué habrá sido de ese personaje y del hombre altísimo, con lentes azules, que paseaba a un perrito nervioso. ¿Y la señora que leía ávidamente sin dejar de comer la ensalada de atún que sacaba de un tóper? Por el uniforme blanco se veía que era una de las enfermeras del hospital de rehabilitación vecino del expendio de llantas.
III
Esos recuerdos hacen que Eugenia eche de menos su etapa de caminante. Duró unos cuantos meses pero logró progresos notables. Como primera meta eligió el puesto de flores. Recorrer las 11 cuadras que mediaban entre ese punto y su casa le producía dolor en las rodillas y una especie de mareo. Se sobrepuso a esos malestares y en pocas semanas conquistó un paradero más lejano: el restaurante de cortes argentinos con mesas en la calle donde las parejas, indiferentes al asado de tira, charlaban y bebían vino tinto.
Ser protagonista de una escena parecida fue la aspiración secreta de Eugenia y lo sigue siendo. Aceptarlo la avergüenza, la ilusiona, la impulsa a volver a los andadores e imponerse distancias más largas: primero a la tienda departamental, después a la Glorieta de la Palma.
Ese árbol solitario lloroso de dátiles incomibles, traído de quién sabe dónde, está asociada a uno de sus más bellos recuerdos: los paseos con su abuela Gracia contándole de cuando llegó a la ciudad de México y no conocía a nadie más que a su vecina: una gringuita que no hablaba español y todo el tiempo le decía Maidarling a pesar de sus esfuerzos para aclararle que su nombre era Engracia y no Maidarling.
La añoranza de aquellos tiempos en que su abuela Gracia vivía le provoca a Eugenia un dolor suave pero lo desecha recordando el primer buen propósito de l999: Huir de los recuerdos tristes. Aún no ha cumplido con él. Es uno de sus pendientes. Lo saldará en el 2015 y lo anota en su nueva agenda como primer objetivo de un año que sin duda será mejor. Su certeza se origina en el recuerdo de las experiencias vividas en el 2014: el más implacable y cruel de todos los calendarios.
Huir de los recuerdos tristes, murmura dándose golpecitos en la frente, y se concentra en plantear sus nuevas metas. Podrían ser las de l999 que aún no ha cumplido. Por ejemplo, alquilar su propio departamento. La realidad se le impone de inmediato: en sus condiciones actuales, con la inseguridad en el trabajo, imposible pagar una renta. Más vale que lo acepte si no quiere convertir su condición de hija de familia a los 38 años en un infierno. Sin titubeos redacta su segundo propósito: Ser más comunicativa con mis papás.
Guiada por la lista escrita hace l6 años sigue adelante. Proponerse la reconciliación con su hermana es inútil. Carla ya no vive, lo más que puede hacer es visitarla en el panteón y decirle, aunque sepa que no obtendrá respuesta, lo mucho que lamenta no haber hablado con ella. La conciencia de la imposibilidad le dicta el tercer objetivo para el 2015: No dejar nada para mañana.
IV
Eugenia relee lo escrito. Es pobre pero no se le ocurre nada más. Su mente está en blanco. Necesita inspirarse. Saca del cajón otra agenda: 2003. En la primera página encuentra los mismos propósitos que en la anterior. La cierra y toma una distinta: 2005. Nada nuevo: Huir de los… Reconciliarme con… No esperar… Sigue leyendo hasta llegar a la última línea: Hacer ejercicio.
Por lo que ha visto, Eugenia deduce que en las viejas agendas que aún no ha revisado encontrará la misma lista de objetivos, como si todos los años transcurridos hubieran sido el mismo. Reitera que este tiene que ser diferente, empezando por Huir de los recuerdos tristes y No dejar nada para mañana.
La jornada, Enero 4, 2015.Mar de Historias
Útima cena (21)
Cristina Pacheco
–En el último piso, a la derecha, luego, luego está el departamento de la señorita Angélica. El timbre no sirve–. Antes de volver a la portería el hombre agrega otra aclaración: –Suba con cuidado porque no hay focos. El dueño no quiere comprarlos y yo no voy a poner de mi dinero.
Estela sigue escuchando las quejas del portero hasta que llega al final del corredor. Allí arranca una escalera metálica, frágil y empinada. Pensar en subirla le provoca escalofríos pero no retrocede. Temblando, cuenta los escalones. Siente alivio cuando al fin ve la puerta con el número 402. Recuerda que el timbre no funciona y da tres golpes.
Angélica: –Voy, un momentito. –Se escucha el golpe de un llavero contra la puerta que al fin se abre: –Perdona que te reciba en estas fachas: hace días que no me levanto.
Estela: –¿Sigues mal?
Angélica: –Ya no he tenido fiebre pero no se me quita el dolor de cabeza. –Señala una puerta adornada con un reno blanco y un moño rojo. –¿Te importa si platicamos en mi cuarto? Necesito acostarme.
Estela: –Creo que mejor me voy y regreso otro día que te sientas mejorcita.
Angélica: –Ay, no, ¿cómo crees? Si te estaba esperando Llevo casi una semana sin hablar con nadie. Te juro que la boca me sabe a centavo–. Ofrece la única silla y entra en la cama: –¿Quieres un cafecito o una copa? Tengo la botella de ron que me regaló Macías, pero no hay cocas.
Estela: –No te preocupes, me lo tomo derecho. ¿Allá está la cocina?– Al pasar lo mira todo. –Tu depa está muy bien.
Angélica: –No, ¡qué va! Me quedo aquí porque es lo único que puedo pagar y además para mí sola.
Estela: (Reaparece con un vaso en la mano.) –No te serví porque con las medicinas que estás tomando puede hacerte daño.
Angélica: –Olvídate y cuéntame: ¿cómo salió la cena en tu casa?
Estela hace un gesto de repugnancia, mira al techo, bebe y se estremece.
II
Estela: –Por principio de cuentas mis hermanos no fueron para llevar algo; bueno ni siquiera un pan o una lata de aceitunas. Y mis cuñaditas: ¿crees que se ofrecieron a ayudar a mi mamá en la cocina? ¡Para nada! Así que ya te imaginarás.
Con todo y que llegué muerta de la tienda, tuve que ponerme a guisar los romeritos a las 10 de la noche. Lo bueno es que mi mamá había preparado las tortas de camarón desde en la mañana, porque si no.
Angélica: –Son ricas. ¿Qué más prepararon?
Estela: –Bacalao.
Angélica: –Está carísimo.
Estela: –Pues sí, pero mi mamá con tal de darles gusto a mis hermanos es capaz de gastar lo que no tiene. Ahora, claro, anda tronándose los dedos porque se propasó con la tarjeta. Se lo advertí pero no le importó y me hizo acompañarla a comprar un kilo de bacalao, y del bueno. Por poco no nos alcanza. Entre mi mamá, yo, mis hermanos, las cuñaditas y los tres sobrinos, al principio éramos nueve. Pero después llegaron mi primo Claudio y mi tía Dolores. Los dos comieron como locos, pero antes apartaron un bocadito para llevárselo a su casa, porque les encanta hacer el recalentado.
Angélica: –¿Y qué tomaron?
Estela mira los restos de ron en su vaso y le pide autorización a su amiga para servirse un segundo trago.
III
Estela: –En mi familia los hombres no saben beber. Con una copa que se tomen se vuelven locos: cuando no les da por llorar, se agarran a golpes y por eso todas nuestras fiestas terminan en unos pleitazos bárbaros. La otra noche, cuando se armó la bronca entre Sixto y Daniel, estuve a punto de llamar a la patrulla.
Angélica (incorporándose sobre las almohadas): –Pero si son hermanos.
Estela: –Sí, y según ellos se adoran; pero ya borrachos, se desconocen y por cualquier cosita se dicen hasta de la mamá, sin importarles que mi madre esté allí–. Asienta el vaso en el buró. –Esta vez ¿sabes por qué empezó todo? Porque Daniel le dijo a Sixto que no les comprara juguetes tan caros a sus niños. Eso bastó para que Sixto saliera con que nadie en el mundo tenía derecho a meterse con sus hijos.
Angélica: –Dar un consejo no es meterse.
Estela: –Claro que no. Eso todos lo entendemos–. En actitud cautelosa: –Lo que le sucede a Sixto es que anda nervioso: teme que su mujer se entere de que la chamaca con la que se metió, una tal Dalila, está embarazada.
Angélica: –¿Y tú cómo lo sabes?
Estela se lleva la mano a la frente, agita la cabeza, murmura y ríe.
IV
Angélica: –No entendí. ¿Qué dijiste?
Estela: –Que me enteré de todo por mi ex.
Angélica: –¿Sigues viendo a Efraín?
Estela: –¿Viendo, viendo? ¡No! Me lo encuentro y lo saludo; a veces platicamos, pero fuera de ahí, ¡nada! No quiero vivir con un tibio. Cuando lo digo, mi madre se enfurece. Según ella no hay mejor hombre en el mundo que Efraín. Lo piensa porque no lo conoce a fondo y como es muy zalamero con ella, pues lo adora y lo trata como si fuera otro hijo.
Angélica: –¿Tanto?
Estela: –Sí. Quería invitarlo a la cena del 24 pero le advertí que si Efraín entraba a la casa yo me iba. Sólo así la contuve, pero te juro que me pasé la noche temiendo que el tipo ese fuera a presentarse. Ya me lo ha hecho otras veces: llega con un regalito, muy sonriente y haciéndose el simpático.
Angélica: –Por cierto, ¿qué te regalaron tus hermanos?
Estela: –A mí, nada; a mi madre, entre los dos, una batería dizque muy buena. Sí, claro, muy buena para que ella les siga cocinando lo que sus mujeres no saben hacer o ellos no les piden para no molestarlas porque las señoras están muy cansadas.
Angélica: –¿Tus cuñadas trabajan?
Estela: –Sí. Mónica es jefa de demostradoras y Lourdes es auxiliar de un contador. Son chambeadoras. Mi mamá también y, sin embargo, ¿quién tiene miramientos con ella?
Angélica: –¿Y en qué terminó el pleito?
Estela: –En reclamaciones, llantos, platos rotos, insultos. Como intervine, mis hermanos juraron que nunca más me dirigirían la palabra. Daniel le dijo a Sixto que a partir de ese momento lo diera por muerto. Siempre salen con lo mismo, ¿y qué? Al poco tiempo andan muy acuaches, muy amigos, y vuelven a presentarse en mi casa el 24 de diciembre como si nada. Pero ¡se acabó! Esta fue la última cena de Navidad. Si llego a organizar otra será por mi madre, para no quitarle la ilusión de preparar su bacalao: le sale como a nadie.
La Jornada, Diciembre 28, 2015.
Horas de diciembre (20)
Cristina Pacheco
Los inmortales
Desde mediados de octubre la fábrica se vuelve una romería. A todas horas llegan a visitarnos turistas, familias, compradores al mayoreo y grupos de niños a quienes sus maestros traen para que vean cómo se produce un árbol de Navidad tan detallado que parece real. Para conseguir ese efecto nos inspiramos en las fotografías de pinos verdaderos que colgamos encima de nuestras mesas de trabajo.
Belén es la encargada de explicarles a los niños que utilizamos una armazón de aluminio para simular el tronco y las ramas. Al tronco lo forramos con cinta canela para que se vea cafecito. Esta parte del proceso es menos laborioso que cubrir los brazos del árbol con cenefas de papel picado de un verde muy brillante. Al final, rociamos la pieza con espray de olor a bosque.
Belén termina su discurso señalando las ventajas de nuestros arbolitos: no se marchitan, no ensucian el piso con sus agujas, son repelentes al fuego y muy lavables. Sin importar sus dimensiones, desarmados se reducen a centímetros. Sin que ocupen demasiado espacio pueden almacenarse en cualquier parte con la seguridad de que el siguiente diciembre se verán tan verdes y perfumados como el día en que salieron de la fábrica.
No necesito oír las explicaciones de Belén para saber que los árboles de Navidad que fabricamos son perfectos, hermosos, decorativos, durables, prácticamente inmortales. Por esto, sólo por esto, me causan lástima.
De mí para ti
Son tiempos difíciles. No estamos para lujos y mucho menos para detallitos. Las raras veces que salimos a comer con algún compañero de trabajo cada quien paga lo suyo y va a medias con la propina. Si alguna de las muchachas tiene un bebé le mandamos una tarjeta de felicitación con cigüeña y no, como antes, un móvil o un juego de chambritas.
Hace tiempo que en la oficina ya no celebramos ni santos ni cumpleaños. Este será el primer diciembre que no hagamos brindis ni intercambio de regalos. Nos evitaremos gastos pero también la emoción de organizar la fiesta, de unir los escritorios para hacer una mesa larga donde poner los platos de cartón con ensalada de macarrones y salchicha, las botellas de sidra y los refrescos.
El sorteo para el intercambio de regalos era lo más divertido. Primero las mujeres y por turno, metíamos la mano en el tarro lleno de papelitos doblados, siempre con la esperanza de que el número que elegíamos a ciegas correspondiera a un compañero que nos resultaba atractivo.
En la rifa nunca he tenido suerte. Desde que comencé a trabajar en esta oficina invariablemente saco el número de la contadora, alguna secretaria o de hombres que no me simpatizan. El anterior diciembre me tocó regalarle a Mauricio Ávila y no, como esperaba, a Juan Manuel.
Lleva apenas dos años trabajando con nosotros. Me gustó desde el día en que coincidimos en el elevador. Creo que también le agrado, lástima que sea tan tímido. Nunca sabe qué decirme o, cuando mucho, me habla del pésimo servicio de teléfonos o los problemas con su computadora. Tal vez las cosas habrían sido más fáciles si en uno de los dos intercambios en los que participó Juan Manuel me hubiera salido su número.
Como es muy amable, estoy segura de que me habría dicho: Qué buen gusto tienes, Qué bonita corbata o cualquier cosa que me permitiría armar una verdadera conversación y después, como me han contado mis amigas que les sucede, pasar a algo más grato, más íntimo.
En el sorteo anterior me saqué el número 72. Le correspondía a Mauricio Ávila. Se cree guapísimo y estoy segura de que compra zapatos dos números más grandes que su talla. El tipo me choca y sin embargo tuve que comprarle un regalo. Elegí una bufanda gris, muy áspera. Cuando se la entregué me dijo que le gustaba porque era muy british. A la hora del brindis se me puso romántico. Fingí no oírlo, le dije que tenía prisa y me bebí la sidra de un jalón, como si fuera un vaquero insolado que llega a una cantina.
En el estacionamiento me encontré a varios compañeros que del trueque de obsequios pasaban al de besos y caricias. Sentí deseos de saber cómo besaría Juan Manuel. Pensé que con suerte iba a saberlo al siguiente diciembre, o sea este. No hay la mínima posibilidad de que satisfaga mi curiosidad: en la oficina no tendremos intercambio de regalos.
El grupo
Los años pasan y, como es natural, cambian las personas y las costumbres. Por eso me sorprende y me alegra tanto que mis compañeras de secundaria y yo sigamos reuniéndonos la primera quincena de diciembre, aunque con algunos cambios involuntarios y siempre bajo una condición: no hablar de cosas tristes.
Al comienzo de nuestras reuniones hacíamos cenas en los viejos restaurantes del centro, sumábamos el dinero disponible entre todas y elegíamos algún platillo muy condimentado y un vino barato o cerveza. Nuestras risas despertaban la curiosidad, y en muchas ocasiones, el disgusto de los demás parroquianos. Pero no cedíamos ni bajábamos el tono de voz cuando recordábamos nuestras aventuras estudiantiles.
Después del último brindis, salíamos a recorrer las calles que a todas nos recordaban cosas: nombres, encuentros, hechos insignificantes que convertíamos en hazañas. Luego nos abrazábamos para despedirnos con la promesa de mantener el contacto telefónico y acordar el nuevo punto de reunión, siempre en la ciudad antigua. Nos gustaba, entre otras cosas, porque la creíamos llena de fantasmas. Un reto.
En aquella etapa éramos nueve amigas. A veces, para revivir la costumbre escolar, nos hablábamos por nuestro apellido, como si estuviéramos pasándonos lista: Álvarez, Benítez, Fragoso, Hernández, Martínez, Olvera, Torres. La primera en no responder presente fue Lucila Torres. Llenamos su ausencia recordándola durante toda aquella noche y después, cuando ya un poco ebrias salimos a la calle, convocándola como si fuera otro fantasma.
Al cabo de algunos años las circunstancias de nuestra vida, los cambios en la ciudad antigua y sobre todo ciertos rumores, nos obligaron a cambiar nuestro punto de encuentro para la cita del siguiente diciembre. Tras una serie de conversaciones telefónicas elegimos un restaurante al sur de la ciudad. Tenía música en vivo que atormentaba nuestras conversaciones y optamos por otro y luego por otro hasta que dimos con este: tranquilo, fresco, silencioso.
A cada mudanza ha ido disminuyendo el número de asistentes a las reuniones. Ya somos nada más cuatro. Llegará el día en que sólo quede una. ¿Vendrá?
La Jornada, Diciembre 7, 2014.
Vibra sintética (19)
Cristina Pacheco
Un calcetín negro con pelusa blanca, el resorte flojo y un agujero en la punta fue lo que encontré en la secadora confundido con mi ropa interior, los pants que uso para dormir y el delantal que me pongo los domingos en que la añoranza de la casa paterna me inspira a cocinar alguna de las especialidades de mi madre: sopa de habas, albóndigas en chipotle, pescado a la veracruzana y unos memorables filetes de cazuela –que por supuesto no me salen como a ella.
En cuanto descubrí el calcetín recordé las series televisivas protagonizadas por asesinos seriales que dejan mensajitos en apariencia inocuos, mientras observan desde algún punto a su futura víctima femenina en el momento en que ella vuelve de su trabajo, se desviste a toda prisa junto a la ventana, corre al baño. Al cabo de unos minutos la mujer reaparece con el cabello recogido y en bata afelpada, bebiendo una copa de vino necesariamente blanco y en actitud soñadora se desplaza al ritmo del blues que sale de un modular.
A Ramsés, el administrador del condominio, no le mencioné mis especulaciones. Sólo le mostré el calcetín y le pregunté qué hacía eso en mi carga de ropa. Aún no olvido su expresión displicente al responderme: ¿Cómo quiere que lo sepa? En este edificio hay 110 departamentos, en cada uno viven dos, tres o más personas, la mayoría de ellas son hombres que bajan al sótano a lavar su ropa: calzoncillos, yins, playeras y calcetines.
La explicación de Ramsés me hizo comprender lo estúpido de mi preocupación. Sin más qué decir, me concreté a dejar el calcetín encima de la secadora a fin de que su dueño, en caso de que volviera a utilizar la máquina, lo recuperara.
Con la sensación de haber hecho una buena obra regresé a mi departamento. Silencioso, ordenado, era lo opuesto al que mis hermanos y yo ocupábamos cuando ellos eran solteros y aún no me decidía a tener mi propio espacio. En aquella época de convivencia familiar, a todas horas oía las protestas de mi madre contra el hecho de que Luis Ángel, Tenorio y Ernesto dejaran su ropa tirada en cualquier parte.
Ese recuerdo me hizo consciente de que llevaba más de un año, desde que me independicé de mis padres, sin tropezarme en mi departamento con una sola prenda masculina. Tal vez por eso me había inquietado tanto encontrar un calcetín entre mi ropa recién salida de la secadora.
II
Al siguiente viernes, cuando ya había olvidado el asunto del calcetín, descubrí en mi carga de secado una playera negra, extra grande, con cierre al frente. Al querer separarla de mi ropa, por efecto de la electricidad, los tejidos sintéticos se erizaron y descargaron toquecitos en las yemas de mis dedos.
A sabiendas de que nadie más estaba en el sótano, me puse a ver la playera y a preguntarme quién o cómo sería su dueño. Me gustó pensar que se trataba de un tipo joven, recién casado, que tal vez en ese momento estaría diciéndole a su esposa: No encuentro la playera que me regalaste o algo semejante. Por un momento envidié a esa mujer imaginaria y la vida que supuse llevaría con su marido.
Mi curiosidad aumentó. Sentí el deseo de escribirle una nota al distraído pidiéndole que por favor tuviera más cuidado con su ropa; sin embargo, me limité a doblar la playera y dejarla encima de la secadora, como había hecho antes con el calcetín.
Estaba decidida a no concederle mayor importancia al nuevo hallazgo pero, aquella mañana, en cuanto subí al elevador, me dediqué a observar a los hombres que también descendían a los niveles de estacionamiento para ver si adivinaba cuál de ellos era el usuario de la prenda mezclada con las mías.
De pronto me di cuenta de que todo el tiempo había orientado mi curiosidad y mi preocupación hacia una sola persona cuando era muy posible que se tratara de dos: una, dueña del calcetín y otra, de la playera. En tal caso tendría que duplicar mis afanes detectivescos, a lo que no estaba dispuesta. Y allí mismo, rumbo al nivel seis del estacionamiento, me propuse olvidar el fantasma construido a partir de un calcetín y una playera con cierre al frente.
Además, tenía problemas inmediatos que resolver: por ejemplo, cómo sobreponerme al decaimiento que me agobia los fines de año. El frenesí consumista, los arbolitos navideños, las esferas y sobre todo el trineo del gordo Santaclós me deprimen. A pesar de eso tendré que asistir a la cena en casa de mis papás. Allí me encontraré con mis cuñadas y mis hermanos. Se nos irán las horas entre anécdotas familiares, conatos de pleito, reconciliaciones y brindis.
Al final de la reunión, mi madre terminará por convencernos de que nos quedemos a dormir en su casa y por la mañana, al ver el desorden, revivirá los tiempos en que se enfurecía porque mis hermanos dejaban su ropa tirada en cualquier parte. Se hará las ilusiones de que el tiempo no ha tanscurrido. Eso la hará feliz y será su mejor regalo de Navidad.
III
Una semana después de que me propuse olvidarme de los hallazgos en la secadora encontré, liados con mi ropa, una camisa de listas azules y unos yins muy desteñidos. Parecía que el fantasma surgido a raíz de un calcetín y una playera quería vestirse por completo y conducir mi imaginación hacia nuevas elucubraciones.
En vez de ceder a esa tentación le busqué una solución inmediata al problema. Tomé las prendas y, como un vendedor ambulante que va al encuentro de sus clientes, las sostuve en mis manos para que las viesen los condóminos que entraban y salín del área de lavado. Todos me saludaron sin mirarme ni interesarse en la ropa.
Ante la falta de respuesta fui a ver a Ramsés para decirle que por tercera ocasión había encontrado en la secadora prendas masculinas entre las mías. No parecía haberme entendido y fui más directa: ¿Ya no revisa los equipos? Me respondió que, como siempre, una vez por semana. Le sugerí que, de todas formas, distribuyera en el sótano cartulinas pidiéndoles a los usuarios que revisaran sus cargas de ropa a fin de evitar olvidos y confusiones.
Ramsés dijo que iba a ver. Su tono me hizo dudar de que tomaría en cuenta mi sugerencia; sin embargo, a la siguiente mañana que bajé al sótano me tranquilizó encontrar los carteles en todas las paredes e inclusive sobre la puerta del elevador. Di por hecho que a partir de ese momento no me llevaría la desagradable sorpresa de ver mis panties, brasieres y camisetas enredados en los atuendos de hombres desconocidos que tal vez padecieran alguna enfermedad contagiosa. En estos tiempos nunca se sabe.
No me equivoqué. Desde que Ramsés distribuyó los avisos en el sótano, en la secadora sólo encuentro mi ropa. Tibiecita, olorosa a detergente y sin arrugas, me parece que algo tiene de novia abandonada.
La Jornada, Noviembre 30, 2014.
Cristina Pacheco
Mi abuela se llama Victoria. De cariño le decimos Vivi. Goza de muy buena salud, es inteligente, optimista, generosa y comprensiva. Frente a esas y otra cualidades tiene un defecto: es intolerante a la mentira, a la ingratitud y no soporta que alteremos las tradiciones familiares. Si le fallamos en este aspecto no duda en tomar represalias.
Para hacernos ver su enojo por algo que hicimos mal o no hicimos, deja de contestar el teléfono por horas y a veces hasta por días. Cuando se harta de nuestra insistencia responde con voz fingida: La señora está durmiendo, y cuelga. Conocemos bien esa táctica pero mis hermanos y yo acabamos preocupándonos: ¿Crees que le haya pasado algo?
En algo caben todos los horrores que pueden sucederle a una mujer de 75 años que renunció a seguir tasajeando su vida para instalarse durante dos meses con cada uno de sus seis nietos. Harta de las mudanzas bimestrales un día decidió buscar un alojamiento suyo y fijo. Con el auxilio de Jerry (mi vecino de ocho años experto en computación) encontró por Internet Villas Carina y decidió establecerse allá.
Nos lo dijo hace tres años durante la comida familiar, el último domingo que le tocaba vivir en mi casa para mudarse el lunes a la de mi hermano José Guadalupe. La sorpresa fue grande, pero no tanto como el resentimiento que nos provocó su falta de confianza para pedirnos, ya no digamos opinión, por lo menos ayuda. Su respuesta abarcó las dos vertientes de nuestros reproches: Ya me conocen: cuando me decido, ¡me decido! Además, ¿para qué iba a molestarlos si hay tanta tecnología? Es justo que yo también la aproveche.
II
Pasamos horas de aquel domingo procurando convencer a la abuela de que renunciara a sus planes. Aunque le reiteramos nuestro cariño y lo mucho que apreciábamos su compañía, tal como lo suponíamos, todos los esfuerzos resultaron inútiles. Vivi estaba decidida a mudarse a Villas Carina en cuanto llenara los trámites y comprobase que las instalaciones eran tan agradables como lucían en la pantalla de la computadora.
Para ambas cosas iba a necesitar ayuda. Mi hermano Sixto fue el seleccionado para brindársela. Desde que la abuela enviudó él se encarga de todos los trámites bancarios de Vivi y de llevarla de compras los viernes por la tarde. Eligieron ese día porque es cuando a Sixto le disminuye la clientela en su consultorio y a Vivi le recuerda las tardes en que sus padres la llevaban al centro para comprarle algo o sólo por el gusto de mirar los aparadores.
Si por algún motivo mi hermano necesita mover la salida del viernes a otras alturas de la semana, mi abuela rechaza la sugerencia y decide esperarse hasta el siguiente viernes que es, en su calendario personal, el día adecuado para las compras y el paseo.
Mis hermanos y yo hemos hablado mucho de la inflexibilidad de mi abuela a ese respecto y hemos acabado por comprenderla, aunque a veces ella no entienda que por razones ajenas a nuestra voluntad le fallamos en algo, por ejemplo en celebrar su cumpleaños el mero día, como ella dice.
III
Mi abuela está orgullosa de haber nacido en la última hora del 20 de noviembre de l939, en la casa de Marcos, el artesano encargado de hacer los cohetes para celebrar la Revolución en el zócalo del pueblo. Con ese motivo San Antonino se revestía con papeles de colores, se inundaba de música, gritos, carcajadas, ladridos y olor a pólvora.
Según nos ha contado, para su familia era tradición asistir a los festejos del 20 de noviembre. En esa fecha todos en la casa se levantaban más temprano, se vestían con sus mejores ropas para salir a la calle y sumarse a los grupos que se iban hacia la única avenida de San Antonino.
Los presos se encargaban de barrerla antes del amanecer y los voluntarios de embellecerla con un arco de flores en donde se leía la fecha emblemática: 20 de Noviembre de l910. Antes de las diez de la mañana empezaban a llegar los visitantes procedentes de los ranchos cercanos y los vendedores de dulces, fritangas y chucherías de cartón y de barro.
Mi abuela se recuerda subida en el pretil de una ventana o montada en los hombros de Joaquín, su hermano mayor, mirando el paso de hombres a caballo, mujeres con moños en las trenzas y faldas coloridas, niños con cananas de cartón y bigotes. Esa fiesta del pueblo –nos cuenta Vivi– era más suya que de nadie por coincidir con su cumpleaños sin pastel, ni regalos, ni retrato en el estudio del maestro Ponce pero llena de una euforia popular que despertaba orgullos, emociones y esperanzas.
Terminado el desfile quedaban regadas por todas partes huellas de la celebración: una corneta de hojalata, el ala de un sombrero, un moño, caireles de serpentina, confeti que los niños tomaban a puños para lanzarlos al aire con ánimo de prolongar la fecha que más tarde sería tema de estudio y de sus composiciones escolares.
Mi abuela guarda la que escribió en sexto año dedicada, precisamente, a recordar las celebraciones del 20 de noviembre en su pueblo. De no haberlas vivido –dice convencida– no habría logrado escribir las tres hojas que la hicieron merecedora de un diploma. Vivi siempre quiere mostrarnos ambas cosas pero no las encuentra. Teme haberlas dejado en la casa de alguno de sus nietos durante sus estancias de dos meses.
Desde que está en Villas Carina ya no tiene miedo de perder nada. Todo tiene un lugar en su departamentito y seguirá allí hasta el día en que se reúna con don Cele, mi abuelo. Le suplicamos que no hable del tema, falta mucho para ese momento. Dios quiera, dice y enseguida –como si ya hubiera recibido la señal de que su vida se prolongará por muchos años– habla de sus planes y de seguir viviendo sin amarguras, con orden, honrando la memoria de su esposo y respetando las fechas.
El 20 de noviembre, por doble motivo, es sagrado para ella. Como antes lo hacíamos en alguna de nuestras casas, desde hace tres años se lo festejamos en Villas Carina. En esas ocasiones Ruby, la administradora, nos permite adornar el salón de juegos con guirnaldas, banderitas y un arco de flores como el que mi abuela veía en el pueblo: 20 de Noviembre de l910.
A la fiesta asisten todos los inquilinos de Villas Carina. Pronto se animan y pierden la timidez. Nunca falta quien cante corridos de la Revolución. Algunos describen los pormenores de sus festivales escolares o se refieren al retrato que se tomaron con su familia el día en que por vez primera vieron el desfile. Mi abuela luce sus recuerdos de infancia en San Antonino y su buena memoria ilustrándolo con el único párrafo de su composición premiada que recuerda.
En su pasado aniversario dijo no estar de acuerdo con las celebraciones diferidas. Piensa que el estallido de la Revolución debe festejarse el 20 de noviembre porque así lo dicta la Historia y porque deben respetarse las fechas.
Esta vez, una serie de obstáculos nos impidieron a mis hermanos y a mí visitar a mi abuela en su día. Le propusimos que eligiera otra fecha. Dijo que iba a pensarlo pero aún no hemos obtenido respuesta. Mi inflexible y maravillosa abuela es de las personas que piensan: El mero día o nada.
La Jornada, Noviembre 23, 2014.
De corazón a corazón (17)
Cristina Pacheco
Cuando me preguntan: ¿Qué fue lo mejor entre ustedes?, no dudo en responder: Las conversaciones. Consciente de que pertenecemos a mundos distintos y hablamos idiomas incomunicables, me bastó con verlo para adivinar que Lucas y yo llegaríamos a ser grandes amigos.
I
Siempre que pienso en nuestro primer encuentro lo relaciono con algo que vi hace muchos años en la tele. Era una de esas películas sin estrellas, bobas, mal subtituladas que se transmiten los domingos y sólo pueden tolerar personas hartas de los periódicos y que ya sin fuerzas para sostener un libro se acomodan frente a la televisión para que las voces de los actores las adormezcan.
Aquella cinta se refería a un hombre que hablaba ruso y una muchacha angloparlante. Inquilinos en el mismo edificio, él vivía en el departamento 703 y ella en el 603. Mediaba entre los dos un pasillo tenebroso y algo más: idiomas y culturas distintas. En camiseta y pantalón, él comía arenques y pan negro con vasitos de vodka mientras que ella devoraba hamburguesas con mostaza, pepinillos agrios y ensaladas mustias. Indiferentes al placer de los sabores, ambos comían a toda velocidad y de pie en cocinas atestadas de platos sucios, sartenes curtidas en cochambre y tazas con restos de café.
Un día ambos coincidieron en el elevador del edifico y a partir de ese momento se mantuvieron en contacto. Primero bajo motivos clásicos expresados a base de señas tan eficaces que a él no le hacía falta saber inglés para enterarse de que la joven le estaba pidiendo prestados una taza de azúcar o un fusible. La protagonista tampoco necesitaba nociones de ruso para aceptar las disculpas de su vecino por carecer de azúcar o un tapón extra.
II
En la película el electricista se convirtió en una especie de cupido involuntario. No pasó mucho tiempo antes de que el ruso tocara a las puertas del 603 para decir, a base de señas (subtituladas, por supuesto) que su lavadora había causado un cortocircuito en su departamento y requería de un electricista. Ella superó su desconocimiento del idioma ruso y se ofreció a llamar a su técnico de confianza. No conforme con eso, estuvo presente durante los minutos que al operario le tomó iluminar el 703.
La luz eléctrica bañó los pocos muebles, los carteles y fotos que tapizaban las paredes de un clásico departamento de soltero. A la inquilina del 603 no le costó trabajo identificar en una foto a los padres de su vecino. El brillo en los ojos de él le confirmó que no estaba equivocada y que ese muchacho de espaldas amplias y poderosas se sentía atraído por ella.
Satisfecha de su buena acción, la ocupante del 603 hizo un movimiento amplio con su brazo para abarcar los focos encendidos, sonrió como diciendo aquí ya no soy necesaria y se dirigió a la puerta. Él levantó ambas manos para impedir que su vecina saliera, se acercó al refrigerador, sacó una botella de vodka y la asentó en la mesa.
Ella, evidentemente sorprendida (y supongo que algo sonrojada) por la obvia invitación, mostró su reloj de pulsera en señal de que era tarde (o tal vez demasiado temprano para beber). Entonces él, suplicante, unió sus manos a la altura de su pecho y dijo frases incomprensibles a las que ella respondió con otras tantas igualmente indescifrables y entrecortadas por una risa que él interpretó como aceptación. Para celebrarlo, despejó la mesa y puso los dos vasitos de cristal que antes había mirado a trasluz a fin de cerciorarse de que estuvieran limpios.
El brindis era inevitable. Bebieron. Ella tosió y él, divertido, le sirvió unas gotas más de vodka. A partir de ese momento entablaron una conversación en sus respectivos idiomas y auxiliados por un lenguaje corporal que involucraba todos sus músculos. La escena era tan bonita y cálida que olvidé los subtítulos y me concentré en las magníficas actuaciones de dos actores cuyos nombres desconozco tanto como ellos el estrellato.
Nunca he vuelto a verlos en ninguna película. Ignoro si continuaron su carrera cinematográfica y si han tenido nuevas oportunidades de trabajar juntos. No lo creo; pero si estoy en un error dudo que le hayan dado vida a personajes como los de aquella cinta que vi un domingo para huir de la realidad. ¿Cómo escaparán ellos de la suya? Tal vez recordando la película que a mí me dejó una enseñanza maravillosa: sin importar el idioma, es posible la auténtica comunicación. Eso fue lo que hubo entre Lucas y yo.
III
Lucas era mi gato. Llegó por la ventana y por allí se fue. Si un día se le antoja volver encontrará su plato, su caja de arena, la toalla con la que inventaba fantasmas o compañeros y sus juguetes: una rata de estambre, un pajarito desplumado, un móvil con mariposas que lo inspiraban a saltar y una lagartija de goma que le devolvía su instinto de cazador.
Conservo también la pelota verde que yo rebotaba por todas partes para obligar a Lucas a salir de sus escondites. Nunca pude localizarlos pero él los abandonaba cuando al fin había tomado suficiente venganza por mis ausencias de ocho o diez horas, según las exigencias de mi trabajo, los congestionamientos de tránsito o la necesidad de hacer un alto en el supermercado.
Hace cuatro meses que Lucas se fue. Tal vez un día vuelva a entrar por la ventana. En vistas de esa posibilidad, la mantengo entreabierta. También dejo encendido el radio que tengo en la cocina porque a Lucas le encantaba escucharlo. Debí retratarlo cuando se tendía junto al aparato como si en realidad lo tuvieran hechizados la música, las discusiones de panelistas sabios, los noticieros y los consejos para ser sanos y felices.
No le tomé esa foto ni ninguna otra. Lo lamento. Podría valerme de ella para salir, mostrárselas a los viandantes y preguntarles si de casualidad habían visto a Lucas. En caso de encontrarlo, me lo traería cargado en brazos haciéndole amorosos reproches (Lucas malo, Lucas feo: ¿por qué siempre te vas si sabes que me preocupo tanto?) y promesas de nuevos juguetes.
En cuanto llegáramos al departamento me iría directo a la cocina para que él me siguiera hasta donde están el pocillo de agua y su plato con croquetas de salmón. Mientras él las devorara me pondría a contarle mis cosas, mis problemas, mis sueños. A él se las dije siempre con sinceridad, sin temor. Sus gruñidos, sus ronroneos, a veces nada más su mirada tan tenaz y tan verde equivalían a comentarios y respuestas: una conversación.
Eso es lo que más extraño de Lucas, aunque viéndolo bien también echo de menos sus carreritas, sus maullidos, su forma de saltar, el pleito con su cola esponjada, sus ronroneos, su manera de perseguir el humo o su método de comunicación conmigo.
Lucas huyó por la ventana. Espero que por allí vuelva, aunque con los gatos nunca se sabe.
La Jornada, Noviembre 16, 2014.
La danza de las hojas (16)
Cristina Pacheco
Cuando levantaron el edificio de enfrente nos sentíamos todo el tiempo amenazados por los 27 pisos con ventanas que dan a nuestras casas. Pensábamos que los nuevos inquilinos nos veían con actitud de superioridad, de arriba para abajo. Eran sensaciones incómodas que nunca habíamos imaginado posibles y menos en una colonia como esta: casas pintadas en color pastel, de una sola planta, cochera y un jardincito al frente adornado –según el gusto de cada quien– con un par de cisnes o un gnomo de fibra de vidrio con calzas verdes y bonete rojo.
Cuando hablo de mi colonia mejor sería decir la nuestra. ¿De quiénes?, se preguntará usted. De todos los que nacimos, crecimos y esperaremos el fin aquí. Mis vecinos podrían decirle los nombres y apellidos de las familias originarias, lástima que a estas horas todos se encuentren fuera. Desde temprano algunos se van a su trabajo y la mayoría a buscarlo. Estos salen con el cabello teñido y la cara embadurnada para ocultar su edad ante los posibles futuros patrones o jefes (me cuentan que casi siempre se trata de muchachos que podrían ser sus hijos o sus nietos pero desdeñan su experiencia de años, los tutean y al fin les dicen que cuando haya una vacante los llamarán, cosa que nunca ocurre). Antes esos hombres de cabello teñido y rostro maquillado me antipatizaban, ahora me conmueven, entre otras cosas porque sospecho la inutilidad de su esfuerzo.
Desde mi ventana los veo salir con el gesto de quien pretende abrirse camino a cualquier precio –en este sentido me he enterado de cosas de las que prefiero no hablar– y pasando por encima de quien se les ponga enfrente.
Esas personas van con el estómago vacío, los trajes lustrosos, dos boletos del Metro en el bolsillo, veinte pesos de tiempo aire en sus celulares y la última ración de esperanza. En su forma de caminar se refleja su esperanza de que hoy sí van a conseguir un cargo, un puesto, una oportunidad de sentirse tomados en cuenta, útiles, productivos, con el dinero suficiente en el bolsillo para permitirse un lujo: no tener que pedirle dinero a nadie.
II
La ayuda que me han brindado en los momentos de pequeños contratiempos domésticos, bastaría para que yo viviera agradecida con mis vecinos; pero desde que estoy en mis condiciones actuales –no necesito describírselas– les debo algo más: por momentos me contagian su optimismo.
Al menos durante la mañana me hacen creer, sin ellos saberlo, que lo mío también tiene solución, llegará la hora en que logre desterrar el miedo que me tiene paralizada, pueda levantarme del sillón, salir de esta casa, atravesar la avenida que me separa del parque –otro orgullo para los que vivimos en esta colonia–, perderme entre sus senderos y entregarme al deleite de caminar sobre las alfombras de hojas cobrizas que el otoño desprende de los árboles.
¿Las ha visto caer? Entonces ha notado cómo giran en el aire y se dejan arrastrar por el viento. Es todo un espectáculo, un ballet al ritmo del silencio. Me fascina. Paso horas mirándolo y haciéndome las ilusiones de que no corremos peligro, de que nada malo nos está sucediendo, de que no hay crímenes sin castigo, de que frente a mi casa no hay un edificio de 27 pisos con un anuncio enorme en la azotea que me impide ver el pedacito de cielo que podía mirar desde mi ventana.
III
El anuncio ofrece todas las ventajas de un nuevo complejo habitacional próximo a levantarse al sur de la ciudad, cerca del bosque. Se llamará Verde Esperanza. Colores muy vivos iluminan los jardines llenos de árboles que rodean los seis módulos de cuatro pisos en que está dividido el terreno. Los andadores se encuentran bordeados de flores que atraen a las mariposas, las abejas y hasta a las catarinas. Hace años que no veo uno de esos animalitos rojos con pintas negras. De niña, mis hermanos y yo los atrapábamos. Sentir entre los dedos sus cuerpecitos gordos, redondos, lustrosos nos producía la sensación de ser los personajes de un cuento infantil.
También lo parecen los niños que ilustran el anuncio frente a mi ventana. Cuando veo sus ojos brillantes sin sombra de temor, aunque no quiera, pienso en Remy. Es el muchachito que me trae del mercado lo que necesitaré en la semana. En cierta forma, a pesar de la diferencia de edades, nos hemos hecho amigos. Le hablo de mis cosas y él a mí de las suyas. La escuela no le gusta. La maestra lo reprende porque a cada momento bosteza o se queda dormido sobre el cuaderno.
Le sugerí a Remy que, para evitarse los regaños de su profesora, vea menos tele y se acueste temprano. Me respondió que no importa a la hora en que se vaya a la cama porque de todos modos no puede dormir: lo mantiene despierto el temor de que alguien lo secuestre para robarle los ojos, el hígado, los riñones.
Procuré consolarlo diciéndole que eso era imposible en la realidad, sucedía en las películas donde el personaje principal es la violencia. Me contestó que estaba equivocada. Uno de sus compañeros de escuela le había mostrado un recorte de periódico referente al caso de un niño víctima de esos horrores. No me atreví a decirle que también había leído la noticia ni tampoco a confesarle que el miedo frente a lo que está sucediendo es mi verdadera enfermedad.
Ahora que me acuerdo, en el anuncio se ve un abuelo conversando con su nieto. No parecen hablar de cosas macabras o tristes: sonríen, disfrutan de un ambiente limpio, seguro, primaveral, tan raro entre nosotros como las catarinas.
Hemos perdido muchas cosas pero no el deseo de seguir viviendo, de que se haga justicia, de abandonar el encierro, de responder sin temor al saludo que alguien nos dispensa en la calle, de recuperar los pequeños placeres. Uno de mis predilectos, ya se lo dije, es ver cómo caen las hojas que el otoño desprende de los árboles y pensar que bajo su alfombra cobriza late una nueva vida.
La Jornada, Noviembre 9, 2014.
Altares (15)
Cristina Pacheco
Alguna vez te dije que en mi casa del pueblo nunca faltó la ofrenda para los muertos. Tenían un sitio especial en el altar los retratos, los objetos más queridos y los sabores predilectos de quienes llevaban mucho tiempo lejos de nosotros pero volvían de su eterno descanso para liberarnos, al menos durante unas cuantas horas, del vacío y el dolor causados por su muerte.
Sabíamos que para lograr el rencuentro, nuestros visitantes de noviembre andaban un camino que imaginábamos largo, sinuoso, iluminado por veladoras como las que, desde el 31 de octubre, poníamos a la entrada de la casa, en el pasillo, las habitaciones, la cocina y hasta en la azotehuela donde, por respeto a los que iban a llegar, no dejábamos ropa tendida en los lazos movidos por el viento.
En el altar poníamos los retratos de todos los miembros de la familia que hubieran pasado a mejor vida, excepto los de quienes llevaran poco tiempo de muertos. Esa limitación la impuso mi abuela. Según ella, no había transcurrido el tiempo necesario para que hubieran llegado a su último destino nuestros más recientes difuntos. Mi abuela se refería a ellos como a viajeros que, con la ropa aún en la maleta, procuran familiarizarse con su nuevo alojamiento y no disponen de minutos para comunicarse con la familia y decirle que llegaron con bien.
II
Respeto el designio de mi abuela. Como sabía que por cuestión de fechas este año no ibas a estar presente en mi ofrenda, decidí no levantarla y la sustituí por un mínimo jardín de violetas en torno a tu retrato. Está en la mesa-baúl donde quedaron tu pluma, tus lentes nuevos, el libro que estabas leyendo, tu agenda y tus cigarros. Viéndolos junto a las flores, estos objetos me provocan la ilusión de que los olvidaste, regresarás para buscarlos y antes de que te vayas otra vez tendré oportunidad de contarte cómo eran los días de muertos en la casa donde crecí y a la que sólo una vez regresé. También de prisa, también por unas horas.
III
Aunque pasáramos la mayor parte del tiempo en la cocina o en los cuartos, la sala era la habitación más importante de la casa. Daba a la calle y sin embargo era una estancia oscura. Por lo general nada más los adultos podían entrar allí, a menos que se tratara de circunstancias especiales: un velorio, la llegada de un pariente distinguido o los días de muertos.
En este caso se cubría el único espejo con una tela oscura y guardábamos el reloj en el trinchador para que los manteles sofocaran su molesto tic-tac y las campanadas con que marcaba los cuartos, las medias y las horas. Los muebles también sufrían cambios. Empujábamos hasta la pared el sillón, las dos góndolas, las rinconeras y las mesas para cederle todo el espacio a la ofrenda.
En la nuestra, como en las de otras casas, desde el día 31 de octubre hasta el primero de noviembre al mediodía, el altar se adornaba con flores blancas, golosinas, juguetes y a veces también con ropita de los niños muertos que estaban a punto de regresar. Algunos –como mis hermanos Guillermo y Angelina– habían vivido apenas lo suficiente para recibir el bautizo, conocer las caricias, divertirse con su primer juguete, deleitarse con los sabores dulces, sentir comezón en la encía, dar un paso y más tarde o más temprano, el último.
En plena mala hora, vestidos con sus chambritas y sus ropones blancos adornados con listones y encajes, Guillermo y Angelina posaron en brazos de mis padres ante la cámara del fotógrafo que dijo, a modo de consuelo: Quedaron chulísimos, hasta parecen dormiditos. Era cierto. Viendo la foto uno podía creer que de un momento a otro los niños iban a despertar, agitarse, pedir atención, hacer ruiditos; sin embargo, nunca salieron de la quietud y el silencio. Se convirtieron en un recuerdo del que procuramos rescatar los gestos graciosos, la mirada, la risa, los momentos felices.
Hasta la fecha los evocamos mientras, después de la una de la tarde (hora en que las ánimas chiquitas se despiden), retiramos del altar la ropita y los juguetes para guardarlos en sus cajas. Quedan en la ofrenda las flores blancas, las veladoras encendidas y dos pequeñas sombras dejadas por la ausencia.
Por último, todos salíamos a la calle para ver a nuestros niños alejarse. Mi madre les aconsejaba caminar juntos, tomados de la mano, no fueran a perderse. Comprendo que hablaba de ese modo para hacerse las ilusiones de que sus hijos mayores aún vivían; para disminuir el dolor de la pérdida, para engañarse. Tal vez lo haya conseguido en aquellos momentos, pero a sabiendas de que jamás lograría burlar a la muerte.
IV
Tañidos, flores amarillas y moradas anunciaban la aparición de los muertos adultos: abuelos, tíos, primos, familiares lejanos, amigos con los que íbamos a convivir desde ese momento hasta las seis de la tarde del día siguiente. En su honor se ponían en la ofrenda vasos de agua, platitos con sal, botellas de aguardiente, café, cigarros, guisos condimentados, salsas, panes, tortillas, fruta, queso y cualquier otro alimento que los halagara y los hiciera saber que con anticipación nos habíamos organizado para recibirlos y hacerles ver que la casa seguía siendo suya, les guardábamos su sitio en la mesa y uno muy especial en el recuerdo.
Como se hace con todo visitante, a los recién llegados les preguntábamos por su viaje, si estaban fatigados, en qué sitio querían tenderse a descansar. Luego les ofrecíamos agua, licor y comida. Mientras ellos saciaban el hambre y la sed los anfitriones tomábamos la palabra a fin de enterarlos de lo ocurrido en su ausencia. El informe aludía, sobre todo, a problemas.
En opinión de mi abuela, si en vez de plantearles nuestros conflictos se los ocultábamos, los visitantes jamás se sentirían en familia. Guiados por ese punto de vista, desde los primeros minutos del rencuentro hablábamos de enfermedades, distanciamientos, equívocos, fracasos, deudas, pleitos, divorcios y todo lo demás que nos sucedía y que pudiera hacer sentir a nuestros difuntos que estaban pasando una auténtica reunión familiar.
Entre desahogos, añoranzas y oraciones, el tiempo siempre se iba demasiado rápido. Parecían un minuto las horas vividas en compañía de nuestros muertos y sin embargo iban a dar las seis de la tarde, hora de la partida, las promesas, las súplicas y el momento de oír la infaltable broma de mi tía Carmen: “Estoy tan enferma que a lo mejor un día de estos allá nos vemos”. Nos reíamos de la chanza como lo habríamos hecho por cualquier otra que nos permitiera fingir ante los muertos que llorábamos de risa.
V
El 3 de noviembre por fin disfrutábamos de la comida y la bebida que habían dejado los difuntos. Apenas los habíamos despedido y ya empezábamos a dolernos de su ausencia. Nos consolaba la idea de que al siguiente noviembre podríamos recibirlos con una nueva ofrenda plagada de luces y flores. En las mías, de ahora en adelante, siempre pondré violetas.
La Jornada, Noviembre 2, 2014.Mar de Historias
El mago (14)
Cristina Pacheco
Durante 16 horas disfrutamos de una tranquilidad que hacía mucho no experimentábamos. Sentir nuestras necesidades cubiertas al menos en lo inmediato nos volvió optimistas, amigables, conversadores. Si durante esa tregua hubiera aparecido alguno de nuestros vecinos –aun Bruno, el más antipático– lo habríamos tratado con amabilidad.
No se presentó nadie, así que disfrutamos en familia de nuestro buen ánimo y hasta nos dimos el lujo de hacer planes: convencer al casero, pagarle a mi tía Delfina, cambiar los tanques de gas, meterle doble chapa a la puerta. Realizaríamos todo eso gracias a Daniel.
I
Daniel es mi hermano mayor. Inteligente, simpático, a todo el mundo le cae bien y es muy exitoso con las mujeres –hasta con la suya, que le soporta sus borracheras y sus infidelidades. Mi cuñada Sandra lo idolatra, le ha dado tres hijos y le tiene una fe ciega. Por locos y absurdos que sean los planes de su marido a ella le resultan viables.
En este sentido a todos nos ocurre lo mismo con Daniel. Cuando estamos en situaciones críticas –sin un centavo, con el casero reclamándonos las rentas atrasadas, mi padre empleado a medias y yo sin trabajo– Daniel inventa salidas que le permitirán a la familia sobrevivir y a mí realizar mi sueño: continuar mis estudios de veterinaria.
Su entusiasmo nos contagia, nos salva de la realidad y del pesimismo. Esta es la mejor prueba de que el éxito de Daniel, en medio del desastre que es su vida, se debe a lo que mi primo Antonio llama don de verbo. Sí, mi hermano habla muy bien, lástima que no se haya valido de ese talento para abrirse camino en el mundo de la abogacía, la política o el magisterio. Cuando se lo decimos se ríe y se menosprecia que da gusto llamándose desde pobre imbécil hasta fracasado de quinta.
No lo sería si al menos aceptara permanecer en un trabajo lo suficiente para ganar posiciones y si fuera menos descuidado con el dinero. Cuando le pagan en efectivo lo gasta enseguida, como si se avergonzara de tenerlo; si recibe un cheque, lo deja en cualquier parte, lo olvida o lo guarda en el bolsillo de alguna camisa. A esto se debe que varios de esos documentos se hayan deshecho en el lavadero.
II
La estabilidad no es ni siquiera el último rasgo de su carácter. De pronto Daniel empieza a ponerse nervioso y a sentirse sofocado por todo, hasta por el amor de su mujer y de sus hijos. Entonces busca y encuentra –es posible que invente– oportunidades de trabajos muy buenos en algún punto de la República y se va, prácticamente sólo con lo que lleva puesto, un pasaje de camión y la promesa de que en cuanto disponga de algún dinero nos mandará regalos. Como lo cree anota en una hoja de su agenda nuestros nombres y lo que deseamos que nos traiga. Sandra sólo le pide que regrese y él, emocionado, le revuelve el cabello y le acaricia la mejilla.
Por lo general Daniel viaja los sábados temprano. De ese modo podrá descansar el domingo y el lunes entrarle duro a la chamba. El viernes anterior a su partida nos desvelamos oyéndolo explicarnos lo que piensa hacer. ¿En dónde? ¿En qué compañía o empresa, en qué puesto? Nunca nos lo aclara y terminamos concentrados en sus proyectos.
Ya tarde, mi madre invita a mis sobrinos a que duerman con ella y con mi padre en la colchoneta que siempre les tienden en el piso. Los niños aceptan encantados pero Sandra dice que no está bien porque son muy latosos; pero al fin, iluminada, autoriza que sus hijos pasen la noche con sus abuelos. Al cabo del trajín viene el silencio. Después la casa se llena de gemidos y rumores.
III
Durante los primeros días, la ausencia de Daniel vuelve a Sandra más lenta, aprensiva y muy apegada a sus hijos. El resto de la familia afronta la situación gracias a la carga de optimismo y fortaleza dejada por mi hermano, que en realidad nunca se va del todo: lo recordamos a cada rato y, pese a las malas experiencias anteriores, planeamos una fiesta para el día en que regrese triunfal.
Conforme pasa el tiempo y ante la falta de noticias, el panorama cambia. Sandra descuida su aspecto, se muestra inapetente, colérica y demasiado estricta con sus hijos. Mi padre califica el viaje de Daniel como otra de sus locuras y saca a relucir las muchas ocasiones en que, por apoyarlo, contrajo deudas. Mi madre se pregunta de dónde habrá salido su hijo mayor tan desobligado y lamenta no haberlo corregido antes de que se convirtiera en lo que es: aprendiz de todo y maestro de nada.
Ese comentario desata los ocultos rencores de Sandra que, sin miramientos, le reclama a mi madre haber sido tapadera de los amoríos de mi hermano y la hace responsable de que Daniel sea un desobligado incapaz de rentarle ni siquiera un cuarto redondo. Mi madre no se queda callada: le recuerda a Sandra que, como vecina de nosotros, sabía muy bien la clase de hombre que es Daniel y sin embargo siempre andaba meneándole la cola hasta que logró atraparlo; y que si tan a disgusto está en la casa, que se regrese a vivir con sus padres, a ver si ellos pueden mantenerla. Asustados, mis sobrinos se aferran a Sandra y ella los abraza como si quisiera tatuárselos.
En esas situaciones no tomo partido, sólo quiero tranquilizar a mi madre pero no lo consigo: llora y asegura que si la situación la mortifica es por sus nietos, a los que adora y sin los que no podría vivir. Mis sobrinos corren a abrazarla y le dicen que no quieren apartarse de ella. Al mismo tiempo Sandra les pide calma: no se irán, en nuestra casa van a esperar a que mi hermano vuelva. La escena termina siempre con la misma pregunta: Niños: ¿quieren cenar? La respuesta es invariable: Abue: ¿nos compras una pizza?
Con el amanecer llega la realidad: malas caras, desgano, olor a comida recalentada y ropa húmeda, recelo. Acorralados, empezamos la búsqueda de soluciones rápidas para cubrir las necesidades más inmediatas. A mi papá no le queda más remedio que presentarse en la carnicería donde siempre lo ocupan por ser muy buen tablajero. Como no hay nada más que empeñar, mi mamá va a la casa de mi tía Delfina y le pide otro préstamo. Sandra y yo nos quedamos para atender los quehaceres de la casa.
IV
Este jueves, como a las cinco de la tarde, estaba lavando la estufa cuando Sandra se me presentó con un cheque en la mano. Le pregunté de dónde lo había sacado y me dijo que acababa de encontrarlo en una chamarra de mi hermano. El documento al portador era por 6 mil pesos y tenía la fecha 5 de agosto, por lo tanto estábamos a tiempo de cobrarlo.
Para mis padres el hallazgo del documento fue un alivio. Hicimos planes: el casero, los tanques nuevos, la chapa doble… Hablamos de mi hermano, lo elogiamos. Sandra dijo que viviría con él hasta en un basurero. Yo agradecí su interés fraternal en mis estudios. Mi madre lo encomendó de nuevo a la Virgen de Guadalupe. Mi padre abandonó la mesa y se fue a la cama: pensaba acompañar a Sandra al banco muy temprano.
El viernes estaban a punto de salir cuando mi padre se detuvo en la puerta y nos leyó la fecha de expedición del cheque: 7 de agosto de 2009. En un segundo nuestra vida volvió a ser una cadena de imposibles, pero antes vivimos l6 horas de felicidad. En cierta forma se la deberemos siempre a mi hermano. Se lo contaré todo cuando él vuelva. Porque él sí volverá.
La Jornada, Octubre 26, 2014Mar de Historias
Uno de estos días (13)
Cristina Pacheco
Aunque tiene derecho a saberlo, Joel no quiere que le hable a mi tía Sara de nuestra situación económica. Ya tiene suficiente con sus problemas. Mis hermanos y yo pensamos que el mayor de todos es que empieza a fallarle la vista. Mi tía afirma que mucho peor es la soledad. Cuando lo dice nos ofendemos, consideramos que menosprecia nuestros esfuerzos por hacerla sentir acompañada.
Tenemos la impresión de que mi tía Sara nada más piensa en los que ya no están. Concentra sus fuerzas en recordarlos, en poner a salvo del olvido sus nombres, sus rasgos y los momentos en que sus historias fueron parte de la suya.
Todos en la familia concordamos en que el gran problema de Sara es la progresiva disminución de la vista, pero tiene otro muy limitante: las piernas. Aunque ella lo disimule, se nota que han perdido fuerza, le duelen, por momentos se le ponen rígidas y la obligan a interrumpir sus caminatas por la casa que ha ido creciendo mientras ella se empequeñece.
La tía Sara insiste en que esos inconvenientes no significan nada frente a la soledad, que es también silencio obligado.
Para combatirlo enciende la radio con la esperanza de oír las voces de los ciudadanos comunes que llaman a la estación para contar su historia en dos o tres minutos. Mi tía Sara lamenta que esos espontáneos pierdan segundos de ese breve tiempo en agradecimientos para la radiodifusora. Si ella estuviera en su lugar hablaría de lo que tanto la obsesiona: la soledad.
Según me cuenta la tía Sara, hay ocasiones, sobre todo en las altas horas de la noche, en que siente el impulso de marcar el número de la estación, identificarse con un nombre falso y ponerse a describir el grave vacío que la rodea. Al final desiste y deja todo el tiempo disponible para que otros tomen la palabra y se refieran por su nombre a personas que le recuerdan nombres, describan situaciones que la remiten a otras semejantes que ha vivido, la llevan a lugares en los que cree haber estado. Comprendo que ese juego de espejos transporta a mi tía Sara en el tiempo y le permite reconstruir en desorden un pasado que nunca volverá.
II
Si no llegara a ser tan irritante, la pérdida de oído que padece mi tía Sara podría resultar simpática. Nada de eso. Hablarle por teléfono es padecer una serie de equivocaciones de su parte, intercambiar preguntas y respuestas que no vienen al caso, silencios. Aunque me duela reconocerlo, esa comunicación es pérdida de tiempo. Por eso he decidido espaciar las conversaciones telefónicas con mi tía Sara y esperarme al momento de visitarla. Realizar mi proyecto no es fácil. Mis horarios de trabajo, las distancias, el tráfico infernal me imposibilitan para hacer el viaje de una o dos horas hasta su casa.
Luego me siento culpable por no verla y, a sabiendas de lo que sucederá, recurro al teléfono. Con toda la paciencia del mundo le pregunto a mi tía cómo están sus ojos, si ya camina mejor, si ha pensado en ponerse un aparato que la haga oír mejor. En vez de responderme sale con que ninguno de sus males tiene importancia. Lo que está acabando con ella es la soledad. Paso por alto el reproche velado y le digo que la sufre porque quiere. Hay jardines, casas, talleres en donde se reúnen las personas de edad que platican, recuerdan, hacen ejercicio, leen en voz alta y aprenden manualidades que podrían significarles un ingreso.
A mi tía Sara ese tema en particular le choca. Busca un pretexto para sustituirlo por otro o inventa que alguien llamó a la puerta y tiene que abrir. Noto que está enojada conmigo porque no me pregunta, como otras veces, que cuándo volveré a verla y cuelga sin que yo tenga necesidad de prometerle que iré a visitarla uno de estos días.
III
Joel y yo estamos pasando por una mala racha. Tenemos problemas en nuestros trabajos y además los que mi tía Sara nos ocasiona con ciertos gastos que hace y nosotros tenemos que pagar (ella, con la pensioncita que le dejó su segundo marido, ni en sueños podría hacerlo). Procuro minimizarlos ante Joel y a veces logro convencerlo de que 500, 800 o mil pesos en realidad no son tanto; pero cuando pasa de allí mejor me callo y le pido a Dios que Joel no pierda la paciencia y me diga: Es tu tía. Hazte cargo. Ya me cansé.
A veces estoy tan intranquila por los gastos excesivos de mi tía que llego a pedirles consejo a mis compañeras de trabajo. Unas opinan que la mande a un asilo, otras que le ponga un hasta aquí. Eloina, que no sale de la casa sin leer su horóscopo y se la pasa ahorrando para asistir a diplomados acerca de la felicidad, siempre recomienda que me tranquilice y le aclare qué es para mí un gasto excesivo.
Le repito que, en primer lugar, no estoy preocupada por uno sino los muchos gastos que hace mi tía. A todas horas llama al súper, a la farmacia, a la tienda de ultramarinos o a la taquería. Pide a domicilio y nosotros, a fin de mes, tenemos que reponerle los 500, los 700 pesos. Esas cantidades me parecían un dineral, pero las veo insignificantes comparadas con la que apareció en el último recibo de teléfono de mi tía.
IV
En cuanto le llega nos lo manda con Perla, su vecina, para que lo paguemos. Iba a guardarlo con los demás pendientes cuando vi la cifra por cubrir: 5 mil 867 pesos. Pensé que se trataba de un error. Supe que no era así cuando revisé el desglose y encontré en varias páginas mi número. Volví a la posibilidad del error ante interminables columnas de llamadas nacionales y una a Madrid. Pero ¿a quiénes iban dirigidas? La única persona capaz de explicármelo era mi tía.
V
En previsión de lo que pueda suceder, tengo llaves de su casa. Llegué en el momento en que mi tía Sara colgaba el teléfono. Se acercó a saludarme y notó mi expresión de enojo. Me preguntó qué me pasaba. Sin tomar en cuenta su interés le mostré el estado de cuenta del teléfono. Me sonrió como diciendo no veo y tuve que leérselo: Cargos del mes: 5 mil 867 pesos. Se llevó la mano a la sien para recordarme que no oye y grité la cifra.
No imaginé que saldría tan caro, murmuró y con eso aceptó su responsabilidad. No supe que decirle. Interpretó mi silencio y me ofreció una agenda con los nombres y los números de primos, tías, madrinas, ahijadas, amigas, vecinas que años atrás se habían dispersado por la República. Por lo general le contestaron personas desconocidas que ignoraban la existencia de los destinatarios de la llamada o la pusieron al tanto de sus fallecimientos; pero la mayor parte de las veces –me dijo– no había obtenido ninguna respuesta. En tales casos, ¿con qué objeto había marcado, decenas de veces, precisamente esos números? Su respuesta me desconcertó: Ver si uno de estos días la persona a la que busco me responde. Temí que hubiera enloquecido pero seguí adelante: ¿Y la comunicación a Madrid? A mi tía se le iluminaron los ojos y guardó silencio. Creo que no me escuchó y también que está en lo cierto cuando nos dice que el mayor de sus problemas es la soledad.
La Jornada, Octubre 19, 2014.
No saber 12
Todo debe estar listo para finales de octubre. Abajo, entre paréntesis y con letras mayúsculas, se lee una advertencia:
Este mes se cancelan los permisos.
Mientras desempeñan sus tareas, las costureras retoman la noticia que desde finales de septiembre es su único tema de conversación: los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. (En su favor, y ante el mandato de no encender veladoras, las mujeres adornaron la imagen de San Judas con la serie de luces que en diciembre ilumina su árbol navideño.)
Leticia: –Lo que más me duele es que todos sean jovencitos.
Arcelia: –¿Estarán vivos?
Rosalba: –Ojalá, pero no lo creo. Ya pasó mucho tiempo…
Enriqueta: –No seas tan pesimista, no hay que perder la fe: ¡aparecerán!
Hortensia: –Será por gracia de Dios. De la justicia, mejor no esperar nada.
Enriqueta: –Sea por lo que fuere, el caso es que aparezcan.
Daniela: –Y si no, díganme: ¿qué va a suceder? ¿Tú qué piensas, Bertha?
La aludida guarda silencio y la pregunta de Daniela queda flotando. Durante el resto de la mañana en el taller sólo se escuchan el roce de las telas, el golpe de las tijeras y después la reiterada afirmación de Enriqueta:Tienen que aparecer
.
II
Las costureras entran en la fonda semivacía y se apresuran a unir dos mesas. Se acomodan en desorden, entre ruido de sillas y saludos a Chiquis, el alma del negocio. Leticia toma la hoja con el menú del día y se alegra de que incluya agua de lima, que le trae recuerdos. Arcelia, como siempre, pule los cubiertos de alpaca con una servilleta de papel. Rosalba se masajea el hombro adolorido a causa de la mala posición en que trabaja. Enriqueta se alegra de ver aQuico, tan verde como siempre, dormitando en su jaula. Hortensia se lamenta de que en las mesas ya no pongan saleros. Daniela maldice al jefe que suspendió los permisos durante el resto del mes. Bertha se dirige al baño y le pide a Leticia que ordene por ella, pero sólo el guisado.
Leticia: –Se ve que no tiene hambre.
Arcelia: –Yo tampoco.
Rosalba: –Y ahora ¿qué te picó?
Arcelia: –Sigo pensando en los desaparecidos, en que a lo mejor los están torturando o sabrá Dios qué…
Enriqueta: –¿Por qué ustedes siempre piensan en lo peor? Además, ¿quién tendría motivos para hacerles daño a unos simples estudiantes?
Hortensia: –Esa es otra cosa que me tiene preocupada.
Enriqueta: –A ti te encanta mortificarte, cuando no por una cosa es por otra. ¿Por qué eres así?
Hortensia: –Porque tengo los pies en la tierra. ¿Qué no ves la tele ni lees lo periódicos? ¿Sí? Bueno, pues entonces…
Chiquis: –¿Ya quieren ordenar o esperan a Bertha?
Daniela: –De una vez. A mí tráigame el espagueti y la ensaladita, si hay.
Chiquis: –Claro que sí, y muy buena, nomás que sin aguacate porque además de venir feo está caro.
Rosalba: –Como todo. Va uno al tianguis y con 200 pesos no hace nada. Mire, a mí tráigame sólo el guisado. Allí viene Bertha, de una vez pregúntele.
Chiquis: –¿Qué te sirvo? Hay arroz, espagueti, costillas con verdolagas, frijoles.
Bertha: –Las costillas con poquitito arroz.
Chiquis: –¿Están a dieta o las hizo repelar su jefe?
Arcelia: –Ninguna de las dos cosas. Estuvimos hablando de los desaparecidos y creo que por eso se nos fue el hambre.
Leticia: –Ante una cosa tan terrible es imposible seguir como si nada y no preocuparse por esos muchachos.
Chiquis: –Aunque ni los conozca ni sepa quiénes son, rezo por ellos; pero también por sus padres. Sólo de imaginarme en qué angustia estarán, siento horrible.
Arcelia: –La incertidumbre ha de pesarles mucho. Imagínense: no saber en dónde se encuentran sus hijos, si están vivos o muertos y tampoco por qué desaparecieron. Si un muchacho muere por enfermedad o por un accidente, su familia claro que sufre, pero tiene el consuelo de saber lo que pasó. Lo mismo si un joven se va de la casa por su gusto: uno ya no lo busca ni lo espera ni se quiebra la cabeza imaginándose cosas. Se resigna ante los hechos y punto.
Enriqueta: –No es tan fácil. Mi hijo Reynaldo salió de pleito con Esteban, su hermano mayor, y un día, de buenas a primeras, se me desapareció. Mi esposo me dijo:Déjalo, Si no está a gusto aquí, que se vaya
. Pero yo ¿dónde iba a quedarme así nomás? Anduve por aquí y por allá hasta que di con él. Le dije que tenía todo el derecho de elegir su vida y le pregunté si pensaba regresar con nosotros. Me dijo que no, mientras su hermano viviera con nosotros. Y yo, ni modo de correr a Esteban. Veo a Reynaldo muy, pero muy de vez en cuando. No quiero forzarlo a más. Me conformo con saber que está bien y con decirle que si un día quiere volver será bienvenido.
Daniela: –No todo el mundo es así. A una comadre se le fue la hija porque no le permitieron que llevara a la casa a su novio. Para empezar era un hombre mucho mayor que la Karen y luego, sin trabajo. ¿Se imaginan a mis compadres manteniendo a un viejorrón? Para no hacerles el cuento largo un día me enteré de que la muchacha estaba viviendo sola por allá por Cuautitlán. Le dije a mi comadre que hiciera por encontrarla. No quiso. ¿Por qué razón? Lo ignoro y mejor ya no me meto.
Chiquis: –Cada quien actúa según su interior, o no sé cómo decirlo… Ay, bueno: por estar hablando no les tomé la orden. A ver, váyanme diciendo. Bertha, ¿a poco ya se va? ¿Ni siquiera el guisado va a comer? Oigan: ¿me lo figuré o salió llorando?
III
Después de cinco años de no ver a su hijo Kevin, Bertha pensó que se había resignado a la ausencia y sobrepuesto a la incertidumbre. No es así. La historia de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa le ha devuelto avivado su dolor, sus recelos y el ansia de encontrar a Kevin. En cuanto vea a su esposo lo convencerá de que remprendan la búsqueda aunque tal vez fracasen de nuevo. Si Kevin está vivo lo abrazará con toda el ansia acumulada en años. Si está muerto, sabrá en dónde llorarlo. Hasta eso será mejor que no saber…
También me imagino la cara del policía en turno –los cambian a cada rato, por eso no puedo referirme a él por su nombre– preguntándole a Natalia cuál es el motivo de su interés. Además, por si no lo sabe, hay muchos jefes, que la señora diga con cuál desearía entrevistarse. Con el que pueda recibirme.
Imagino el desconcierto del policía, el intercambio de miradas entre los agentes, la actitud condescendiente de la empleada que se acercó a Natalia para explicarle que si no tiene cita no podrá ver a ningún ejecutivo, no insista.
Imagino a Natalia mordiéndose el labio inferior mientras reflexiona si debe confesar que su nombre no está en ninguna agenda y ni siquiera sabe a quién dirigirse. Al verla tan dudosa, la empleada, altísima en sus zapatos de doble plataforma, le dio un consejo: Lo mejor es que vaya al módulo de atención a clientes
.
Imagino a Natalia fortalecida, a cada momento más segura de que tiene que actuar en vez de quedarse callada como otros años y acepta acudir al módulo. De camino, íntimamente se reprocha haber sido tan dócil ante las decisiones que tomaron el dueño, el gerente, los jefes de compras y el publicista de esa tienda de departamentos a la que ella ha sido tan fiel y le paga de nuevo con mala moneda al robarle lo más valioso que posee: el tiempo.
II
Imagino la curiosidad de Natalia por saber qué significarán las pulseras verdes, rojas y azules que adornan la muñeca del empleado que está frente a ella y muestra su buena disposición de servirla preguntándole si tuvo problemas con alguna dependienta. Imagino a Natalia negando con la cabeza. ¿Extravió un paquete, quiere hacer algún cambio, necesita factura?
Imagino a Natalia esforzándose por controlar su impaciencia y diciendo, en el tono más amable posible, que el asunto que quiere tratar con un jefe no tiene nada que ver con eso, sino con un robo. Entonces permítame
, dice el empleado que toma el radio y, para no causarles inquietud a los clientes, murmura: Módulo A.C. solicita personal de seguridad.
Imagino el asombro de Natalia al verse, en menos de un minuto, custodiada por dos policías uniformados y con chalecos antibalas. Uno de ellos, el más alto, extiende el brazo: Acompáñenos, por favor.
Imagino la alarma con que Natalia le preguntó al empleado de las pulseras si iban a detenerla y el acento afectuoso con que él le aclaró que para nada, sólo iban a llevarla a una oficina donde ella pudiera hacer su declaración. Que la señora no se asuste, será algo de rutina pero indispensable para detener al ladrón y recuperar el o los objetos robados, que de seguro ella podría describir.
Imagino el parpadeo nervioso de Natalia mientras se preguntaba si sería capaz de detallar lo que en esa tienda le han robado, pero no una vez, sino año tras año. Me parece verla mordiéndose el labio inferior y luego sonreír y al fin confesar: No. No puedo
. El uniformado de menor estatura declara que eso imposibilita la acción.
Imagino la actitud solícita con que el empleado (sigue siendo el de la muñeca adornada con pulseras) le sugiere que busque en su bolsa las notas de compra. Allí está el nombre de los objetos adquiridos. Imagino el tono indiferente de Natalia cuando dijo que en su bolsa no guardaba ninguna nota, y la expresión derrotada del empleado. Imagino también el tono eficiente con que el policía de menor estatura sugirió otra posibilidad. Que la señora trate de hacernos un retrato hablado del ladrón: estatura, color de piel, cómo iba vestido, si lo acompañaba alguien o iba solo.
Imagino la energía con que Natalia les preguntó de qué hablaban, los acusó de no entenderla y exigió que la llevaran ante un jefe, su jefe. De seguro iba a entenderla porque él también, por joven que fuera, valoraría el tiempo y estaría dispuesto a protestar si alguien se lo robara.
III
Imagino a Natalia sola junto al módulo, parándose en un pie y en otro, en espera de que al fin llegase el señor Ogarrio –¿o Barrios?– para oírla y solucionarle el problema sin atraer la atención de los clientes que merodeaban por los pasillos codiciando accesorios y prendas de otoño, entre las que se veían imágenes que adelantan las tendencias para la primavera 2015.
Imagino la expresión de alivio con que Natalia vio acercarse a un hombre bajo, calvo, de piel lustrosa que sin rodeos, y con paciencia aprendida, le preguntó cuál era su asunto, si deseaba tratarlo allí o prefería subir a su oficina. Antes de contestarle Natalia miró el gafete en la solapa del recién llegado y se sintió feliz de poder dirigirse a él por el nombre correcto y pedirle que bajara con ella al sótano.
Imagino la satisfacción del señor Ogarrio al comprobar sus sospechas de que Natalia era una de esas ancianas algo excéntricas que acuden a las tiendas para sentirse menos solas, cerciorarse de que aún son parte de la comunidad y esperar que alguien le regale una sonrisa aunque sea de pasada. Según estas deducciones, sería mejor darle gusto a la señora y seguirla escaleras abajo mientras se iban haciendo más claros los tintineos, los coros angelicales y el olor a esparto.
IV
Imagino la sonrisa triunfal del señor Ogarrio al ver que el sótano había quedado convertido (según indicaciones superiores) en una gruta mágica en donde, a comienzos del otoño, se respiraba la atmósfera navideña gracias a los pinos nevados, renos, trineos, guirnaldas, gnomos, calcetas llenas de regalos, esferas blancas y rojas que siempre anuncian la inminente aparición de Papá Noel.
Imagino la contrariedad del señor Ogarrio cuando, en vez de secundarlo elogiando las mercancías, Natalia le preguntó si le gustaban los calendarios. Sin esperar respuesta siguió hablando: A mí sí, mucho. Me dicen el mes y el día en que estoy, me recuerdan las fiestas patrias, los onomásticos, los compromisos, las tradiciones. Esas hay que respetarlas, ¿no cree?
Imagino la emoción forzada con que el señor Ogarrio le aseguró a Natalia que sí las veneraba, y mucho, como buen mexicano, y enseguida le pidió que le aclarara si allí, en el sótano, había sufrido el robo y de qué objetos, tal vez ella, más serena, ya los recordaba. Imagino la incomodidad del hombre al oír el comentario de Natalia: Estamos apenas en octubre, falta para que llegue el 2 de noviembre, el único día en que puedo reunirme con mis difuntos, y ustedes me empujan en el tiempo, quieren hacerme creer que estamos en diciembre y así me roban semanas de mi vida. Entienda que para todos, en especial para los ancianos, cada día es lo más valioso porque no sabemos si habrá otro. Este, señor Ogarrio, es octubre. Y si no me lo cree, consulte su calendario.
Imagino la actitud digna con que Natalia dio media vuelta para alejarse del falso ambiente navideño, salir a la calle y esperar lo que este mes le tiene reservado: las últimas lluvias, algo de sol, cierta bruma, la luna prodigiosa y después…
Mar de Historias
Sofocar el dolor (10)
Cristina Pacheco
Suena el timbre que anuncia el recreo. Los alumnos del Cuarto D se levantan, dejan los cuadernos abiertos a mitad de un ejercicio, corren a la puerta y se precipitan escaleras abajo sin prestar atención a las advertencias de su maestra: No corran. No griten. No se empujen. Entre risas, los muchachos se retan a ver quién llega antes que los demás a la cancha, la cooperativa, los bebederos recién instalados.
Indiferente a la euforia de sus compañeros, Ariel camina despacio y se desvía hacia el segundo patio. Allí, a cielo abierto, se acumulan los objetos inservibles: pizarrones cacarizos, escobas de vara, cubetas desfondadas, mesabancos con las paletas curtidas de iniciales, figuritas grotescas, signos incomprensibles, fechas: todo marcado a punta de compás o de cuter o navaja.
Ariel tiene una en el bolsillo de su pantalón. No la exhibe ni fanfarronea con ella. Si lo hiciera sus condiscípulos lo verían con admiración, con respeto. Renuncia a esas expresiones para no arriesgarse a que la maestra o el prefecto descubran su secreto y lo acosen a preguntas: ¿De dónde sacaste esa navaja? ¿Quién te la dio? ¿Saben tus padres que la tienes? ¿Para qué la quieres?
Ariel se siente capaz de responder a esas preguntas, menos a la última porque en cuanto escucharan su respuesta la maestra o el prefecto, o ambos al mismo tiempo, lo mirarían incrédulos, horrorizados y sin el menor intento de ponerse en sus zapatos y comprender por qué un niño de once años quiere sofocar un dolor con otro.
II
Ariel sabe que verse aborrecido o despreciado duele mucho más que las heridas que se hace cuando, para huir de los insultos y las amenazas de su padre, oculta las manos bajo la mesa y desliza la navaja en uno de sus dedos. Lo hace con firmeza y un solo movimiento, sin quejarse y con expresión serena.
Experto en la materia, Ariel también sabe que un segundo antes de que brote la sangre aparece el dolor. Localizado, agudo, lo atrapa y lo vuelve sordo a las expresiones violentas de su padre y a las súplicas de su madre: Ramón: no le digas esas cosas al niño. No me insultes delante del niño. Si quieres, desquítate conmigo pero no con el niño, que también es tu hijo.
En esos momentos Ariel se concentra en el hilo de sangre que resbala por su piel y es como un río que lo arrastra fuera del cuarto atestado, sofocante, y lo conduce a otra parte: la calle, el estanquillo con las maquinitas, la tienda con diez televisores encendidos en el mismo canal, la escuela, el segundo patio en donde se acumulan pizarrones cacarizos, escobas de vara, cubetas, mesabancos con las paletas heridas a punta de navaja como sus dedos, pero más sus brazos y su pecho, a donde no llegan las miradas de nadie.
III
Las cicatrices, recientes, son el diario íntimo de Ariel pero también cuentan su vida de hijo único, primero amarradito a la pata de una mesa (Por seguridad, para que no se salga del mercado mientras estoy trabajando), después en la silla alta de una guardería y más tarde confundido entre los niños de la escuela que lo ignoran y lo tienen por raro porque es retraído, no se interesa en el futbol y no se quita la camisa para refrescarse en la pileta después de la hora de gimnasia.
A pesar de su aislamiento Ariel disfruta de la escuela que lo salva de su casa y le permite refugiarse en el segundo patio. Teme que llegue el día en que su padre consiga su propósito de alejarlo del estudio y ponerlo a trabajar para que lo ayude con los gastos de la casa, sepa lo que cuestan las cosas y aprenda de una vez a ganarse la vida como lo hizo él, que a los nueve años ya trabajaba en una carbonería y después en un obrador y más tarde en una refaccionaria, luego en un depósito de cartón y en una miscelánea hasta que al fin lo tomaron como dependiente en un tiradero de ropa usada.
Cuando su madre intercede por el derecho de Ariel a seguir estudiando (Tan siquiera hasta que haga su secundaria) su padre la mira con burla (eso duele) y le reclama ser tan exigente, tan desconsiderada después de todo lo que él ha hecho para mantenerlos a ella y a su hijo. Con sólo recordar sus sacrificios se descompone, grita, arroja los platos de la mesa, amenaza con impedirle volver a la escuela y después se lanza sobre su madre para golpearla sin que él –un niño de once años– pueda impedirlo.
Oír el llanto materno le duele a Ariel más que el filo de su navaja desgarrándolo. Con la sangre llega el alivio y sin darse cuenta sonríe. No imagina que con su gesto aviva la furia de su padre. Sin escapatoria posible recibe un golpe en la cara, otro en el pecho, cae al suelo, oye gritos, un portazo. Sin saber cómo llega a su cama y se envuelve en una sábana húmeda porque hace días y días que no tenemos sol.
IV
En el segundo patio hace frío. Apoyado contra la pared, oculto entre la infinidad de objetos inservibles, Ariel contempla su navaja y recuerda la discusión nocturna entre sus padres pero no el motivo ni qué la desató. Pudo haber sido cualquier cosa: el control de la televisión, la falta de cervezas, un gasto en apariencia excesivo, las eternas sospechas de infidelidad por parte de su padre hacia su madre, reproches mutuos, franco desamor.
La evocación le punza más que la herida recién abierta en la muñeca izquierda. Aturdido, fascinado por la sangre que fluye, escucha el timbre que indica el final del recreo pero no se mueve. Quiere permanecer allí, en el patio de los deshechos en donde nadie le hará preguntas, protegido por los mesabancos que tienen las paletas marcadas con la punta de un compás, un cuter o una navaja semejante a la que se le escapa de la mano.
La Jornada, Septiembre 28, 2014.
Cartas desde Marte (9)
Cristina Pacheco
Aunque nos viéramos a diario, Rodolfo y yo nos llamábamos todas las noches por teléfono. Niña, cuelga, me decía mi madre con su voz cascada por el cigarro. Yo juntaba el pulgar y el índice para que me diera oportunidad de seguir hablando un poquitito más; pero ella, implacable, negaba con la cabeza. Ni modo. Órdenes son órdenes. De mala gana me despedía de Rodolfo.
Presiento que él vive. Tiene que vivir. Fue, es y será para siempre mi mejor amigo. Lo sabe y de seguro lo piensa aunque sea de vez en cuanto. Supongo que en esos momentos le entrarán sentimientos de culpa por no haberse puesto en contacto conmigo y jurará que va a escribirme hoy mismo.
II
Llevo la cuenta de los años de incomunicación: ocho. En todo ese tiempo deben de haberle pasado a Rodolfo muchas cosas. Lo conozco y sé que le gustaría compartirlas conmigo, entonces ¿por qué no lo ha hecho? Sólo Rodolfo podría aclarármelo. Por desgracia no he recibido la carta que me prometió; es más, ni siquiera he vuelto a oír su voz desde que me llamó para decirme que, por exigencias del trabajo, su padre tendría que cambiar de plaza. Yo entendí de casa. Es un error comprensible si tomo en cuenta que Rodolfo estaba viviendo a cientos de kilómetros de aquí.
Esa distancia enorme se ha ido alargando al paso del tiempo que llevo sin recibir noticias suyas (dividido en meses da 96, contado en días arroja una cifra espeluznante: 4380) y ahora tengo la impresión de que Rodolfo está flotando en el espacio rumbo a Marte. Se me ocurre esa locura porque en una de sus cartas me contó que en su nueva escuela algunos compañeros, en una hora muerta, habían hecho una lista de los interesados en viajar al cuarto planeta. ¿Te inscribiste?, le pregunté a vuelta de correo. Lo habría hecho si creyera que en mis condiciones iban a aceptarme.
El obstáculo a que se refería eran sus piernas tan carentes de vigor como si no las tuviese. Era lógico que se descalificara por ese motivo pero no quise dejarlo indefenso ante una realidad que, al menos hasta aquel momento, era inmodificable: ¡Tonto! Se piensa con la cabeza. Imagino que en una primera expedición a Marte se necesitan personas que piensen y no corredores de fondo. ¡Inscríbete! Si llegas a irte, me cuentas.
Creí expresarme con un tono ligero, indiferente; pero Rodolfo, que me conoce mejor que nadie, adivinó mi nerviosismo y eso le dio oportunidad para divertirse conmigo haciendo cálculos de los muchos años que tardarían sus mensajes desde Marte. “Para cuando llegue ese momento –escribió subrayado– serás mucho mayor que yo y tal vez ya ni me recuerdes.”
El jueguito me ha resultado muy útil para soportar el silencio de Rodolfo. Imagino que sus cartas vienen descendiendo lentamente por el espacio y que un día, el menos pensado, caerán envolviendo piedras arrancadas a la superficie del planeta rojo.
III
Ese método de comunicación lo practicamos Rodolfo y yo mientras fuimos vecinos. Aunque nos hubiésemos visto en la escuela y nos hubiéramos hablado por teléfono antes de comer, por lo general entre cuatro y cinco de la tarde él lanzaba desde su ventana en el tercer piso hasta mi patio una piedrita (o cualquier otro objeto de peso) envuelta en su mensaje.
Esas notas, escritas minutos antes de ser enviadas, llegaban a mí envejecidas a causa de las arrugas en el papel. Aunque repitieran lo que nos habíamos dicho, leerlos era estimulante, alentador y también útil: me protegía contra todo lo que pasaba en mi casa y me hacía esperar con ilusión el momento de levantarme, salir, respirar el aire fresco de las siete de la mañana y correr por la avenida bordeada de fresnos que conducía a la escuela.
A Rodolfo lo llevaba su hermano Ernesto en una camioneta equipada con una silla de ruedas muy ruidosa. En ella mi amigo se dirigía al salón de clase. Con la ayuda del prefecto o del conserje se pasaba al pupitre junto a la puerta, cosa que le hacía fácil la ida al baño.
Para evitarse que dos de nuestros compañeros tuvieran que trasladarlo del mesabanco a la silla y a su vuelta del sanitario realizar la operación a la inversa, Rodolfo decidió salir reptando impulsándose con los codos. La escena, vista ya muchas veces, inspiraba curiosidad y burlas. Eran crueles. Recordarlas aún me horroriza. En este sentido la situación no mejoró cuando pasamos a secundaria.
Para aquel momento Rodolfo y yo habíamos sostenido miles de conversaciones en la escuela y a través del teléfono. Niña, cuelga. Aparte yo tenía acumulada una buena cantidad de piedras-mensajeras. Esa rutina alimentada durante años nos unió como si fuéramos siameses. Era muy viva mi sensación de estar unidos. Cuando me enteré de que sus padres iban a llevárselo a Laredo sentí que se me rasgaba la piel como si fuera una más de las telas con que mi madre hacía vestidos por encargo.
IV
Me pasé la primera tarde en que Rodolfo estuvo ausente haciéndome las ilusiones de que su mensaje caería en mi patio. Imposible. A esas horas –según me dijo en su demorada comunicación telefónica– viajaba en un Greyhound rumbo al norte.
Después de aquel contacto sobrevino el silencio y luego una carta en donde Rodolfo me relataba el viaje y describía algo de su nueva casa: Huele a pintura. No está permitido fijar clavos ni tender ropa en los balcones. Dejó a mi imaginación el resto de su vivienda. Mejor. De ese modo era más fácil figurarme que seguíamos conversando en los lugares consabidos.
Para evitar el gasto del teléfono y reproches familiares, optamos por seguir escribiéndonos cartas. También llegaban envejecidas a causa del pésimo sistema de correos. Ese desajuste enfurecía a Rodolfo; a mí no me disgustaba tanto y acabé por verlo como algo inevitable.
Cambié de opinión la mañana en que, con un mes de retraso, recibí una nota de Rodolfo en donde me informaba que él y su familia se iban a vivir a San Diego. Me pregunté en dónde estarían las cartas que, sin saber de su mudanza, le había enviado a Rodolfo. Preferí seguir leyendo. En las últimas líneas prometía mandarme su dirección.
Leí la fecha de la carta. Habían pasado cuatro semanas desde el momento de su escritura. ¿Cuánto tiempo más tendría que esperar noticias de mi amigo? Lo ignoraba pero seguí escribiéndole con ánimo de enviarle mi correspondencia acumulada en cuanto él me indicara su nuevo domicilio. Ya transcurrieron ocho años y aún no lo recibo. La tardanza puede deberse, entre otras cosas, a falta de tiempo, olvido, pésimo servicio del correo o, en recuerdo de una antigua conversación, a la enorme distancia entre la Tierra y Marte.
La Jornada, Septiembre 21, 2014.
Lluvia de septiembre (8)
Coral se murió.Prefieren:
se nos adelantó en el camino,
se nos fue,
ya no es de este mundo,
dejó de sufrir.
Conociendo a Coral me pregunto qué hará en el otro mundo si de verdad ya no padece luego de que se pasó la vida entera –o al menos la porción de ella que conocí– mortificada por todo: las guerras, el desempleo, la inseguridad, el maltrato a los niños, las mujeres desaparecidas, los suicidios en aumento. Tal vez lo hacía para no pensar en sus problemas, que deben haber sido bastantitos.
Se le extraña, me cae que sí. A nosotras, mientras esperábamos clientes en la Plaza de Loreto, nos hacía reír con sus puntadas. No estoy diciendo que hiciera chistes al estilo de la Márgara, no. Me refiero a las cosas que le sucedían y nos las contaba de una manera muy natural, muy inocentona. Por ejemplo aquello del papel sanitario que un mono le robó o el capítulo de la dentadura postiza que el dichoso Tigre perdió en el hotel.
Todavía lloro de risa imaginándome a Coral, grandota como era, arrastrándose por todo el cuarto para buscar la dentadura de su cliente mientras que él, en calzoncillos y con calcetines, lloraba diciendo: “Mi señora sabe que nada más cuando entro en acción me quito la prótesis por temor a ahogarme. Si me le presento sin dientes adivinará que estuve con otra mujer y entonces sí no me la voy a acabar.”
Gracias a Dios Coral encontró la placa en una de sus pantuflas. Aunque ya estamos grandes, a ninguna de nosotras se nos ocurre salir a trabajar en chancletas. A ella sí –lo hacía por los juanetes– pero me consta que cargaba sus sandalias en una bolsa de plástico por si al cliente se le antojaba que se las pusiera a la hora de la verdad. Hay hombres muy idiáticos a los que les gusta eso.
¿No me cree? Yo tuve un cliente que venía expresamente desde Omitán para quedarse conmigo los primeros viernes de cada mes. Se animaba sólo con verme puestas las sandalias que habían sido de su mujer. Me quedaban muy mal porque la difunta, que en paz descanse, había sido de pie grande, y yo calzo del dos y medio. Conseguir zapatos de mi número es bien difícil, por eso tengo que ir con Elías Raso para que me haga mi calzado.
Coral siempre me chuleaba mis zapatos y yo a ella los broches que se ponía en la cabeza para agarrarse el pelo. Tenía mucho, bien crespo, tirándole a cobrizo. Lo conservó hasta el fin, o sea hasta el día en que se nos adelantó en el camino.
II
¿Era jueves o viernes cuando la enterramos? Ya ni me acuerdo porque los días se van como agua. Lo que sí tengo claro es que entre todas hicimos una colecta para sus misas. Fueron nueve a las siete de la noche. Lo bueno es que la iglesia está cerquita de la plaza en donde nos sentamos a esperar: unas desde el mediodía y se van temprano. A mí me cae mejor presentarme después de las seis de la tarde, aunque luego tenga que irme nochecito, corriendo peligro y a veces sin haber sacado ni cincuenta pesos, que es mi tarifa más baja.
Este asunto es como todos los negocios: tiene sus temporadas buenas y otras malas. Nosotras sabemos que durante las fiestas patrias –quizá porque en septiembre llueve mucho– los clientes escasean; sin embargo, nos presentamos a la chamba y de acuerdo con la fecha nos ponemos rebozos, moños, adornitos tricolores para animar el ambiente. Pero ha habido ocasiones en que ni por esas salimos adelante.
Me acuerdo de un mes de septiembre en que llovió tanto como ahora y hacía bastante frío. Estábamos bien tristes, apagadas y sin que nadie nos pelara, así que decidimos irnos temprano a nuestras periqueras. Nos despedimos. La única que se quedó en la banca fue Coral. Se me hizo feo dejarla sola y la invité a comernos un pozole en la fonda de Genovevo. De seguro estaría abierta porque ese hombre no baja la cortina ni el primero del año.
III
Coral y yo éramos las únicas clientas. Ordenamos rápido. En eso que entra a la fonda una pareja con un chamaquito bien simpático vestido de Cura Hidalgo. Se sentaron cerca de nosotras y pudimos oír que sus papás se burlaban de él porque no había aceptado quitarse el disfraz que le pusieron para el festival de su escuela.
Nos reímos, pero noté que el gesto de Coral no era precisamente de alegría. Aunque sé que no le gusta hablar de sus asuntos personales le pregunté en qué pensaba.
–En un l3 de septiembre. Yo estaba en quinto año cuando me vistieron como a ese niño. Y es que el compañero –Efraín Pons se llamaba– que iba a presentarse en el festival de la escuela como Padre Hidalgo se enfermó y no pudo asistir. Urgía encontrar a alguien que ocupara su sitio. Me eligieron porque como era la más altota del grupo a nadie más le quedaría el disfraz de Hidalgo. No fue fácil ponérmelo: el greñero que tengo se me salía de la peluca y sólo con un montón de pasadores lograron escondérmelo muy bien. De todas formas la maestra Sarita me indicó que al ondear la bandera procurara no mover la cabeza.
Me gustó ver a Coral tan contenta, riéndose y hablando de sus cosas como nunca lo había hecho. Eso y el pozolito caliente me alegraron, pero más seguir oyendo a Coral:
–No creas que mi cabello fue el único problema. Tuve otro y para ese no hubo arreglo. Siempre fui una niña muy desarrollada. A los once ya tenía senos –y bastante grandecitos. La maestra Sara, quien me ayudó a vestirme, no logró aplanarme y tuve que aparecer en el escenario como un cura pechugón… Algunas personas entre el público se rieron y me puse muy nerviosa. Temblaba.
Coral se mordió los labios. Creí que iba a llorar. En vez de hacerlo me sonrió:
–No sé cómo le habré hecho, amiga, pero me controlé y seguí muy tiesa, como de palo, a fin de que no se me desprendiera la peluca. Al final del número mis maestros me felicitaron y mis compañeritos como que me vieron de otra forma. Todo cambió gracias a mi Padre Hidalgo: mis bajas calificaciones no impidieron, como otros años, que participara en el festival; mi estatura, que siempre había sido motivo de burlas y de que me llamaran caballona
, se convirtió en una ventaja porque gracias a eso pude hacer el personaje más importante aquel l3 de septiembre.
Le pregunté a Coral si guardaba fotos de su actuación. Me dijo que sólo una y prometió mostrármela alguna noche. Nunca lo hizo ni lo hará. El tiempo no le alcanzó. Los días, como usted bien sabe, se nos van como agua.
La jornada, septiembre 14.
Mar de Historias
Desde el mirador (7)
Cristina Pacheco
En el rancho, desde nuestra casa, podíamos ver el tren lejano avanzando en línea rumbo a la ciudad de México. Al escuchar su silbato y verlo, los niños nos precipitábamos hacia la carretera y corríamos con la inútil esperanza de alcanzarlo. Antes de que se perdiera tras la curva nos deteníamos y agitábamos los brazos seguros de que los viajeros podían distinguirnos y responder, tras las ventanillas iluminadas, a nuestra despedida: Buen viaje. Adiós, adiós.
Aun después de que el horizonte volvía a ser un cuadrado oscuro, impenetrable, nos quedábamos oyendo el silbato metálico del tren hasta que se transformaba en un rumor cada vez más lejano que al fin se desvanecía. Entonces la noche recuperaba su desnudez, los sonidos del campo, el rumor del viento entre las ramas de los árboles: siluetas oscuras, desiguales, que a la luz del día eran compañeros de juego y por la noche presencias misteriosas, amenazantes.
La visión nocturna y fugaz del tren despertaba el interés de la abuela por contarnos su único viaje a San Luis Potosí y el ansia de mi madre de que algún día abordáramos el ferrocarril rumbo a la ciudad de México. Circunstancias muy adversas contribuyeron a que el sueño materno se realizara. Una noche dejamos de ser observadores del tren y nos convertimos en pasajeros. Desde las ventanillas mis hermanos y yo agitábamos las manos imaginando que nuestros conocidos del rancho podían vernos sentados en las bancas corridas de la segunda clase y escuchar nuestros gritos: Adiós, adiós. Ya pronto vendremos a visitarlos.
II
En cuanto llegamos a la ciudad de México descubrimos lo nunca antes visto: edificios, anuncios de neón, calles anchas, tranvías, agentes de tránsito, camiones, semáforos y después, muy altos en el cielo, los aviones. Incrédulos y temerosos, pero al mismo tiempo llenos de curiosidad nos hacíamos cruces por saber cómo serían por dentro, a qué altura se elevaban y cómo era posible que bajaran sin romperse. Sobre todas esas cuestiones dominaba una pregunta: ¿Qué se sentirá al volar?
Estaba claro que no íbamos a saberlo pronto. Subirse a un avión encabezó la lista de imposibles dictada por nuestras precarias condiciones económicas. Por fortuna al poco tiempo de vivir aquí y gracias a la sugerencia de Mercedes, nuestra vecina, encontramos la manera de resarcirnos en algo por la imposibilidad de volar: Vayan al aeropuerto. No les cobrarán nada por subir al mirador. Desde allí verán muy bien cómo despegan y aterrizan los aviones. Seguido llevo a mis chamacos porque no gasto y se divierten como locos.
III
El consejo era muy tentador pero no resultaba fácil acatarlo, entre otras cosas porque ignorábamos dónde estaba el aeropuerto y cuánto nos costaría llegar hasta allí. Mercedes nos dio toda clase de explicaciones y al final, viendo que aún teníamos dudas, nos hizo un mapa y nos escribió el teléfono del estanquillo donde le recibían llamadas para que le habláramos en caso de que nos extraviáramos.
Vencidos los obstáculos y ante la insistencia de mis hermanos mayores, mis padres decidieron llevarnos al siguiente domingo a ver de cerca los aviones. La noche del sábado, a causa de la emoción, estuvimos insomnes, conversando de una cama a otra hasta que un pleitazo en la vivienda de junto nos dejó sin palabras.
La mañana del día señalado mi madre se la pasó haciendo taquitos de fideo seco, tortas de frijoles y agua de limón que puso en un frasco. Todo eso lo metió en un morral. En otro acomodó una bacinica y una cobija. De haber tenido una brújula de seguro la habría agregado a nuestra carga.
A las ocho de la mañana, antes de salir, mi padre nos puso en fila para bendecirnos (como si en vez de llevarnos al aeropuerto fuera a conducirnos a un patio de fusilamientos) y nos hizo repetirle nuestra dirección para estar seguro de que sabríamos adónde regresar si nos perdíamos.
Por su lado, mi madre cumplió con su deber haciéndonos una serie de advertencias: No se alejen de nosotros. Agárrense bien. Cuando lleguemos allá no vayan a sacar la mano ni la cabeza. Supongo que con esa medida creía ponernos a salvo de que un avión, al pasar cerca de nosotros, pudiera dejarnos mutilados o, mucho peor aún, decapitados.
IV
El viaje desde Tacuba al aeropuerto fue larguísimo: dio tiempo a varios trasbordos y a que en el último camión mi padre discutiera con un pasajero impertinente y ebrio, a que mi hermana vomitara asqueada por el olor a gasolina, a que mi madre vaciara las bolsas en busca del papelito con el teléfono apuntado por Mercedes y volviera a llenarlas (indiferente a las risitas causadas por la dichosa bacinica) y a que a mi hermano mayor se le ocurriera hacer una competencia de adivinanzas y trabalenguas entre él y yo.
Debió pasar del mediodía cuando llegamos al aeropuerto: un edificio bajo y relativamente pequeño o al menos así lo recuerdo. Poca gente caminaba por el pasillo y ninguna parecía tener prisa. Nosotros, muy juntos, avanzábamos mirando en todas direcciones sin saber cuál tomar. Estuvimos yendo y viniendo de un lado a otro hasta que al fin mi padre se atrevió a preguntarle a un policía.
Por sus indicaciones y una serie de flechas dimos con las ruidosas escaleras de fierro que llevaban al mirador: una azotea cercada con una malla metálica. Fue difícil encontrar acomodo entre las familias y los grupos de jóvenes que habían llegado hasta allí con el mismo propósito que nosotros: ver el despegue y el aterrizaje de los aviones.
Como los otros visitantes al rústico mirador, mi familia y yo nos pasamos horas de aquel domingo alertas, nerviosos, aturdidos por el estruendo de los motores, minimizados por las ráfagas de aire caliente que nos desordenaban el cabello y la ropa, incrédulos ante la elevación, cegados por los reflejos metálicos de los aviones que parecían ir rumbo al Sol y al esfumarse nos dejaban la sensación de haber estado cerca de contestar la pregunta que nos había tenido desvelados: ¿Qué se sentirá al volar?
A partir de aquel domingo hicimos muchas otras visitas al mirador, pero ninguna tan emocionante como la primera. Ya no viven los miembros de mi familia con quienes compartí aquellas experiencias. Son sólo mías. Es también sólo mía la derrota de recordarlas fragmentadas y en desorden.
La Jornada, Septiembre 7, 2014
Mar de Historias
Volver a empezar (6)
Cristina Pacheco
Como siempre, el cuarto de baño huele a óxido. De la regadera, tras la cortina mohosa, escurre una gota machacona. Su tamborileo sobre el mosaico denuncia el desperdicio. Un crimen, dice Alfredo cuando se acerca y gira la llave para evitar la fuga de agua. Su esfuerzo es inútil. Seguro es el empaque. Voy a decirle a Maira que llame al plomero.
Alfredo se da vuelta hacia el espejo del botiquín y repite la frase para cerciorarse de que es él quien la pronuncia. Se da cuenta de que llevaba dos años sin atreverse a darle órdenes a su hija. Hoy lo hará con una aclaración: No te preocupes: yo pago la compostura. Se pasa la mano por el rostro salpicado con islotes de barba entrecana. Fuera, exclama y abre el botiquín donde están el jabón y la brocha confundidos entre cajas y frasquitos. Guardan remedios contra todos sus males: depresión, insomnio, taquicardia, inapetencia, dolores musculares…
Acepta esos inconvenientes como achaques de la edad; sin embargo Armando, su sobrino médico, le asegura que por lo menos la depresión, el insomnio y la inapetencia terminarán (desde luego, poco a poquito) ahora que él ha comenzado una nueva vida.
A los setenta, ¡quién me lo iba a decir, murmura Alfredo mientras gira la brocha húmeda en la taza de jabón. Se parece a la que su padre usaba. Verlo con la cara embadurnada de espuma y oír el rumor del rastillo cercenándole la barba aumentaba la admiración por su papá y su ansia por dejar de ser un niño al que se le marcan reglas y prohibiciones. No. No. No.
Alfredo siente en la boca el sabor amargo del jabón. El impulso de escupir es menos fuerte que un recuerdo: Niño, no escupas. No eres carretonero ¿o sí? Oír reconvenciones como esa aumentaba su urgencia de convertirse en un adulto independiente al que nadie le daría órdenes. Aunque le moleste, reconoce que en eso, como en tantas otras cosas, estaba equivocado.
II
Lo sabe desde hace tiempo, en concreto a partir del momento en que perdió su puesto en el despacho Zambrano-Vasconcelos. Contadores. Salió de allí aturdido y con una poderosa sensación de incredulidad. Sin pensarlo, hizo lo único que se le ocurrió: ir al panteón y contarle a Gracia, su mujer fallecida nueve años atrás, lo que acababa de ocurrirle y se resistía a aceptar: encontrarse entre los millones de desempleados que hay en el mundo.
De pie frente a la tumba, Alfredo imaginó lo que su Gracia le diría: Sabes mucho, tienes experiencia y sobre todo eres honrado. Si en Zambrano-Vasconcelos no supieron valorarte, ¡allá ellos! Tú ¡adelante! Sobrará quien te contrate. Mientras, aprovecha para descansar.
Concentrado en sus pensamientos, Alfredo apenas entendió que el hombre junto a él, llegado de no sabía dónde, se estaba ofreciendo a limpiar la tumba y remover la tierra de los dos macetones que la adornan. No se atrevió a rechazarlo: ¿Cuánto? “Lo que usted guste darme, patrón”. Está bien. El camposantero se alejó corriendo en busca de sus herramientas y Alfredo se quedó pensando cómo sería la vida de aquel desconocido, qué circunstancias lo obligaban –a los sesenta años o quizá menos– a hacer un trabajo a cambio de “lo que usted quiera darme, patrón.”
En su mente surgieron rápidas conclusiones y celebró tener una profesión, experiencia, amistades, ropa presentable, algo de ahorros: ventajas que hacían imposible que él llegara a verse en la circunstancia del camposantero. Sintió ganas de saber algo más de él pero cuando reapareció con una cubeta, un costal y unas tijeras sólo se atrevió a preguntarle si les pagaban por hacer eso. “Sacamos nada más lo que las personas quieran darnos. Pero hay veces, patrón, que nos vamos en blanco: la gente anda muy jodida y poca es la que viene a visitar a sus difuntos.” Alfredo reconoce ahora que en el comentario no había dobles intenciones pero entonces lo interpretó como reproche: Por el trabajo. A veces, aunque uno quiera venir… “Lo comprendo muy bien, patrón.”
Alfredo recuerda que se sintió incómodo de que el hombre lo llamara patrón por tercera vez en lugar de decirle simplemente señor, pero no hizo comentario y el camposantero siguió exponiéndole su realidad: “Cuando pasan dos, tres días sin que gane nada me voy de aquí decidido a no volver; pero luego me pongo a pensar y me digo yo solito: Cálmalas, Gavino, piensa: ahora es difícil conseguir empleo y más para personas de tu edad. Dale gracias a Dios de que tu compadre Santos te haya metido a su cuadrilla. Ganas poco, pero es mejor que nada. Con esos pensamientos me sereno y al día siguiente me presento aquí antes de que abran la reja.”
A partir de ese momento no dijo más y se dedicó a trabajar con ahínco sin saber cuál sería su paga. Toma: cien pesos. Incrédulo, el camposantero recibió el billete: “Gracias, patrón.” Gracias a ti, Gavino. Alfredo advirtió la satisfacción del trabajador al verse mencionado por su nombre y eso le dio confianza para hacerle otra pregunta: ¿A qué te dedicabas antes? “A ir de un lado a otro haciendo chambitas, nada seguro. Es mi culpa: no quise estudiar. Si hubiera seguido una carrera corta, como tanto me suplicó mi jefe, no andaría en estas, ¿o cree que sí, patrón?”
III
Alfredo mira satisfecho su cara tersa. Le gustaría humedecérsela con la loción que usaba su padre: Aqua Velva. La ha visto en el supermercado, en la sección de cosméticos. Si termina la semana con mejores ganancias que la anterior comprará un frasco, siempre y cuando el plomero no pida demasiado por componer la llave.
Papá: apúrate. La voz de Maira, su hija, le recuerda su principal obligación: la puntualidad. Descorre la cortina, abre la regadera y se toma de la barra metálica que Maira hizo instalar para evitarle un accidente. A él la medida le pareció excesiva pero su yerno (el último ser humano que resuelve crucigramas en la peluquería) le recitó lo que todo el mundo sabe: Para las personas de la tercera edad el cuarto de baño puede ser una trampa mortal.
Protegido por el rumor del agua, piensa en voz alta: ¿Le habrán hecho esa advertencia a Gavino? Se lo preguntará cuando vaya al cementerio y lo busque para que limpie la tumba. Mientras lo ve remover la tierra le contará que él, con un título de contador, cuatro diplomas y experiencia de tres décadas en distintos despachos –la última y más prolongada en Zambrano y Vasconcelos– hoy, a sus setenta años, trabaja como empacador en un supermercado. Tiene horario fijo, no recibe sueldo y sus únicas ganancias son las propinas; sin embargo está contento. Hacer lo que hace lo autoriza a tomar pequeñas iniciativas y pagarse mínimos lujos.
Alfredo sabe que el gerente está satisfecho de su desempeño y lo ha felicitado por su gentileza con los clientes. Desde que llegan ante la Caja 6 él los recibe con una frase amable: ¿Encontró usted todo lo que buscaba? y los despide en el mismo tono: Que tenga usted un día maravilloso.
Según las reglas del supermercado, en esas circunstancias bastaría con que Alfredo empleara el adjetivo buen pero él lo sustituye por otro: “Que tenga usted un día maravilloso”.
La Jornada, Agosto 31, 2014.
Mar de Historias
Sembrar olvido (5)
Cristina Pacheco
Las que eran pláticas informales entre Elisa y yo, se han vuelto sesiones sicoanalíticas. Nunca he asistido a una pero Julieta, mi prima que trabajaba en una fábrica de medias, me ha contado cómo son: llegas con un doctor o una doctora, según te toque, y le dices lo que te hace sufrir. Entonces ellos te ayudan a entender cosas de ti, de tu vida y a aceptar que algunos problemas tienen remedio y otros no porque no dependen de ti. En este caso lo mejor es guardarlos en una bolsa (mental, claro), cerrarla bien y ponerla en algún sitio en donde no te estorben.
A Julieta le dieron resultado las terapias. Por lo pronto, dejó de pensar en suicidarse porque Eduardo se había ido cuando a ella acababan de recortarla de la fábrica y sin importarle que se quedara con la sarta de hijos y deudas con todo el mundo, hasta conmigo. No me fijo, que me pague cuando pueda, después de todo somos familia. La bronca son los demás acreedores. En vez de escondérseles, Julieta debería darles la cara y decirles: No manchen, espérense a que me reponga. Eso quién sabe cuándo será, desde luego ni mañana ni pasado. Julieta espera conseguir otra chamba formal. Lo dudo. Anda por los cuarenta pero se ve mayor (Eduardo se la acabó) y en este mundo la edad es un pecado imperdonable.
II
A los patrones sólo les interesa la gente joven con experiencia pero ¿cómo quieren que alguien la tenga si no le dan oportunidad de foguearse? Ahora, supongamos que aunque pases de los treinta, te contratan, como le sucedió a Julieta. Entonces, en prueba de agradecimiento, ella se desvivió por demostrar su capacidad. Aceptó el turno que le dieran. Por el mismo sueldo cubrió las funciones de dos o tres compañeros. Cuando se lo indicaron se presentó a trabajar los fines de semana aunque eso le significara prescindir de la convivencia con su familia.
Varias veces me dijo que se sentía culpable por eso, pero dados los problemas económicos en su casa no le quedaba más remedio que entrarle al toro. Sus patrones no tomaron en cuenta su interés y su buena disposición. Cuando les convino la despidieron sin decirle ni agua va.
Eduardo no se portó mejor. Él, que se veía tan orgulloso de ella y tan comprensivo, fue el primero en reclamarle a Julieta que asistiera a la fábrica sábados y domingos. Un día que estaba de visita en su casa me tocó oírlos discutir el asunto. Me consta que mi prima le dijo en buen plan: Mi amor, si no quieres que los deje a ti y a mis hijos los fines de semana, ¿por qué no buscas un trabajo extra? Con el licenciado te desocupas a las tres. Podrías manejar un taxi de cinco de la tarde a ocho de la noche.
Fue suficiente. Eduardo la puso pinta y la acusó de un montón de cosas enfrentito de sus niños y de mí. Como me enseñaron que entre marido y mujer nadie se debe meter, quise irme pero Eduardo no me lo permitió. Según él, debía enterarme de la clase de mujer que era mi prima. Allí sí ya no me aguanté, salí en defensa de Julieta –para eso somos familia ¿o no?– y le saqué al Eduardo todos, pero todos, sus trapitos al sol.
Con tal de que no siguiera hablando, el muy cabrón se hizo el arrepentido. Se le hincó a Julieta pidiéndole que lo perdonara y le prometió que iba a seguir su consejo de meterse a la ruleteada. Le creí. Bueno, las dos le creímos y, como quien dice, a las dos nos vio la cara de pendejas.
No había pasado ni un año del pleito cuando Eduardo se fue, pero antes envenenó a sus hijos diciéndoles que su madre era una tal por cual, que no iba a la fábrica sino a verse con un fulano. Al fin chamacos, los niños le creyeron y a los pocos meses quisieron irse a vivir con su abuela. Para mí que en aquel momento Julieta comenzó a desequilibrarse y a pensar en el suicidio.
Gracias a Dios aceptó ir con un sicoanalista. Las terapias le hicieron mucho bien, pero más todavía lograr que sus hijos regresaran junto a ella y conseguir trabajo en el restorancito. No gana lo mismo que antes pero ahí la lleva. De repente extraña a Eduardo y me pregunta adónde creo que se haya ido. Le digo que no sé pero no faltan almas caritativas que me vengan con chismes: que si vieron a Eduardo por la Tlaxpana, que si se caía de borracho en la fiesta de Zutanito, que si andaba en el tianguis de la San Felipe con un niño. Esto sí me dio mucho coraje pero fingí que no me interesaba, aunque me imagino que el chamaquito debe de ser un hijo que Eduardo tuvo con La Libre, una putarraca con quien el estúpido se metió al otro día de abandonar a Julieta.
Cuando me enteré del asunto tuve intención de contárselo a mi prima pero Elisa me recomendó que no lo hiciera porque resultaría más provechoso para Julieta permitir que el tiempo sembrara olvido en su corazón. Lo de sembrar olvido me convenció y ahora aplico ese método cuando algo me entristece. No es fácil conseguirlo, y menos sin consultárselo a Elisa. Desde mi ventana le cuento mis cosas y oigo las suyas.
Son raras, especiales y muchas veces no logro entenderlas. Hay algunas muy extrañas. Te las contaré algún día, antes de que el tiempo siembre olvido en mi corazón.
La jornada, Agosto 24, 2014.
Mañana olvidarás(4)
Tú, calladita. No querrás darle un disgusto a tu madre, verdad. ¿O sí?
Sin responder, Érika se mordía las uñas mientras esperaba oír el golpe de la puerta al cerrarse y los pasos sigilosos alejándose por el corredor hacia la recámara conyugal. Después se acostaba ovillada en el piso, esforzándose por olvidar pero sin saber cómo lograrlo.
II
Lo mismo se pregunta ahora que camina sin rumbo, ansiosa de olvidar, aunque sólo sea por un minuto, la conversación con Rubén. Fue muy breve. Duró los minutos que ella tardó en beber el café tibio y amargo mientras él hablaba indiferente al efecto devastador de sus palabras: Me conoces. Sabes que no me gustan los compromisos y no pienso cambiar. Así que mejor aquí le paramos
. Érika siguió con su lucha perdida: “¿Por qué? Nunca te he exigido nada. Si crees que lo he hecho, discúlpame. No volverá a suceder. Hago lo que sea con tal de que…”
Algo en el gesto de Rubén le impidió seguir hablando. Lo miró sonreírle, inclinarse hacia ella y tuvo esperanzas de haberlo convencido de seguir juntos, viéndose ocasionalmente, como a él le gustaba. Pero lo que escuchó fue un tijeretazo: En buen plan, ten un poquito de dignidad y no te arrastres, al menos ante mí, porque eso me jode. ¿Estás llorando otra vez? No, así no podernos hablar
.
Como disculpándose, Érika se secó rápido la cara y lo vio levantarse: Tengo que irme, pero si tú quieres, quédate
. Alzó el brazo y pidió la cuenta a la mesera que atendía a un numeroso grupo de comensales: Esa señorita se va a tardar horas y me están esperando en el negocio. Te dejo para que pagues
. Sacó la cartera y puso un billete sobre la mesa. A Érika le recordó el que su padrastro, algunas noches, le ponía entre las manos para premiarla por su docilidad y su silencio: Y tú, calladita. ¿No querrás darle un disgusto a tu madre, ¿o sí?
III
Érika no tuvo la intención de disgustar a su madre cuando le mostró el primer billete con que había sido gratificada. Mira.
¿De dónde sacaste este dinero?
Me lo dio tu marido.
Si no quieres decirle papá al menos llámalo por su nombre: Andrés. Es un buen hombre, se preocupa por nosotras, sobre todo por ti. Siempre quiere halagarte, la prueba es que te regaló ese dinero. ¿Qué te vas a comprar?
Nada. No lo quiero.
Érika se ha preguntado mil veces qué tendría que hacer para olvidar el enojo de su madre ante su rechazo y la incredulidad con que escuchó su confesión deshilvanada: Entra en mi cuarto. Me habla de cosas feas y me obliga a repetirlas. Me toca. Me dice que no te lo diga porque te vas a enojar mucho. Pero tú no estás enojada conmigo, ¿verdad? Vámonos de aquí
.
¿Solas? ¿A dónde? Además no tengo motivos para dejar a Andrés.
¿Te parece poco lo que acabo de decirte o no me oíste?
No. Su madre no la había oído porque siguió hablando de su apego: Él me hace feliz. Lo quiero. Tú también deberías quererlo, o por lo menos hacer la lucha, en vez de levantarle falsos
.
Que su madre creyera más en Andrés que en ella duplicó su orfandad y le inspiró la urgencia de contarlo todo, aun lo más repugnante, para que ya no hubiese duda de que decía la verdad y le sobraban motivos para querer huir de esa casa, de ese cuarto que tanto aborrecía. Érika concluyó su relato aturdida, horrorizada de sus palabras, de su cuerpo y acabó por estarlo también de su madre cuando la oyó decir: Estás muy jovencita. Malinterpretas. No le des tanta importancia a las cosas que no la tienen y deja de pensar en ellas. Te aseguro que todo lo olvidarás mañana.
IV
Han pasado 10 años y no llega el olvido de aquellas noches sofocantes. ¿Cuántos tendrán que transcurrir para que se borre de su pensamiento lo que acaba de sucederle con Rubén? Tal vez nunca logre perder las humillaciones a que se sometió con tal de retenerlo, aunque fuera bajo las condiciones impuestas por él: nada de compromisos ni de preguntas, y mucho menos de casorio. Expresaba su aversión al matrimonio en términos vulgares: Soy de los hombres que detestan la comida corrida y prefieren las botanas.
Muy pocas veces, y siempre algo borracho, Rubén se dejaba llevar por los sueños de Érika: Aunque no nos casáramos, ¿dime si no sería bonito que tuviéramos un cuarto donde vivir?
¿Un cuarto? No. Mejor una casa, no te digo que lujosa, pero sí amplia.
Ay, sí, con dos recámaras: una para nosotros y la otra para el bebé, por si llegamos a tenerlo.
En ese caso, me gustaría que fuera mujercita. Las niñas son más cariñosas, más dóciles.
Siempre que Rubén aludía a esa posibilidad, Érika terminaba llorando porque la remitían al cuarto abominado, a la voz de su padrastro: Te has visto en el espejo. Sabes que eres una niña muy linda. Por eso mismo tienes que ser cariñosa y dócil. Ven, acércate.
Tan doloroso como esa visión era el recuerdo de los consejos de su madre: “Malinterpretas… Hazme caso… Mañana todo lo olvidarás.”
V
Mañana es martes y hasta el viernes nos pagan.
El comentario de la desconocida que pasa a su lado devuelve a Érika a la realidad: lunes, cinco de la tarde. Faltan horas para que pueda refugiarse en su habitación y evitar las preguntas de su madre. Ruth adoptó la costumbre de interrogarla hasta el cansancio desde que Andrés la abandonó luego de que ella, en un arrebato de celos, lo acusó de engañarla. Ruth, ¿de veras me crees capaz?
, preguntó él sin imaginar cuál sería la respuesta: Si te has atrevido a meterte con mi hija, ¡cómo voy a dudar de que lo haces con otras!
Refugiada en su cuarto, Érika escuchó insultos, muebles que caían. Sin pensarlo, tomó unas tijeras y las empuñó como arma para proteger a su madre contra la violencia de Andrés. Los vecinos se acercaron a preguntar qué sucedía. Andrés aprovechó el momento para salir gritando: Ruth y su hija son un par de locas asesinas. Me largo antes de que me maten.
Con forcejeos, Érika evitó que su madre fuera en busca de Andrés. Jadeante, llorosa, Ruth apenas tuvo fuerzas para decir: Hija: ¿ves lo que hiciste?
“Defenderte. Y te advierto que si ese tipo vuelve…” No volverá, el corazón me dice que no volverá.
De nuevo Érika se sintió desplazada por el hombre que tanto daño le había hecho. La sensación renace cuando su madre le confiesa que su vida no es nada sin Andrés. Entonces, como buena hija, ella se apresta a consolarla valiéndose de las frases que tantas veces escuchó de niña: No debes darle importancia a las cosas que no la tienen. Hazme caso: deja de pensar en ellas. Te aseguro que mañana todo lo olvidarás.
Mar de Historias
Un lunes como todos (3)
Cristina Pacheco
Entre la dictadura del despertador y la carrera a la estación, se llevaron a cabo las ceremonias domésticas de siempre en todas sus conjugaciones. Un lunes como todos.
En el metro, los personajes nuestros de cada día: niños somnolientos, muchachas maquillándose, vendedores de rosas embalsamadas en sarcófagos de papel celofán, beatas con sus santos a cuestas, solitarios ávidos, mujeres con sus vidas difíciles asomando por sus ojos opacos llenos de sueño y sin sueños, las quejas contra las frecuentes interrupciones del servicio. Aunque lo saben, los pasajeros se preguntan a qué se deberán. Al fin todos comparten la contrariedad y la espera.
En el túnel largo y oscuro, un movimiento del vagón significa para miles de personas la esperanza de presentarse a tiempo al curso de verano, la fábrica, la refaccionaria, el consultorio, la lonchería, el taller, el salón de belleza, el dispensario, el tianguis, el estudio fotográfico, la distribuidora de cosméticos: una inmensa nave mil veces dividida en secciones.
II
Las mujeres que trabajan allí van directamente hacia al reloj. Cumplido el requisito de checar la tarjeta, se dirigen al vestidor improvisado donde están las batas azules –todas inventariadas– con una florecita de lis y sus nombres bordados con hilo metálico: Anahí, Jade, Hortensia, Jezabel, Flor, Águeda, Carmina.
En cosa de segundos las muchachas se apropian de sus batas. La única prenda que continúa en su sitio es la de Carmina. Al verla, sus compañeras se resisten a aceptar que haya muerto el viernes, a punto de cumplir 40 años de edad, por causa de un infarto masivo. Entre Anahí, Jade, Hortensia, Jezabel, Flor y Águeda dibujan el retrato de Carmina a base de recuerdos: “De tan buena estatura…” “Y el pelo…” “Lo mejor eran sus ojos…” “Era frondosa nada más…” “Tenía bonitas piernas…” La muy tonta siempre andaba diciendo que era fea.
Al final sacan a relucir desde sus hábitos en el trabajo hasta su obstinado silencio. Entre esos dos paréntesis queda toda una vida que nadie conoció, excepto que alegraban a Carmina la esperanza de reconciliarse con su madre y la compañía de un perrito: Canijo.
Anahí se pregunta qué será de ese animal ahora que su dueña ha fallecido. Jade siente lástima por la orfandad en que ha quedado el animal. Hortensia dice que si pudiera lo adoptaría. Jezabel lo imagina aullando mientras busca y espera a su dueña. Flor da por segura la muerte de Canijo.
Suena la chicharra que marca el principio de la jornada. En la distribuidora de cosméticos transcurrirá un lunes como todos, excepto por la falta de Carmina. Quedan de ella su bata con una flor de lis, su nombre y su lugar vacío ante la mesa de trabajo. Al verlo, sus compañeras se preguntan quién llegará a ocuparlo. Imaginan, suponen… Sin advertirlo han empezado a olvidar a Carmina, a sepultarla por segunda ocasión. Descanse en paz.
III
El departamento l2 está en el cuarto piso. En su única recámara sigue encendida la lamparita del buró. La luz que se filtra por la ventana entornada minimiza la potencia del foco ahorrador y acentúa la penumbra. Sobre la cama están un suéter, un paraguas y, entreabierta, una bolsa de charol con boletos del Metro, un paquete de pañuelos desechables, una nota de la tintorería, un estuche de cosméticos con una flor de lis y un apunte garrapateado en un trozo de papel: Pasar al súper por huevos, aceite, pan de gluten, pinol y croquetas.
Una mesa lateral ocupa más espacio que el resto de los muebles. Soporta una televisión con funda de plástico, una grabadora, una columna de cedés en riesgo de caer, el periódico del supermercado con las ofertas de la semana y un recetario de bajas calorías. Quedó abierto en el menú del sábado: Sopa de col, brochetas de hongos y pan de gluten.
En la única pared donde no hay ropa colgada en ganchos luce un cuadro con la Virgen del Perpetuo Socorro. La custodian una marina y el retrato, sin dedicatoria, de una mujer adusta. Debajo está el espejo donde rebotan los rayos de sol que entran por la ventana.
Lo único vivo en esa habitación es un perrito de pelo corto, blanco. Indiferente a sus dos tazones (agua y croquetas) camina despacio, da vueltas, se mete debajo de la única silla y reaparece con un hueso de plástico en el hocico, salta a la cama y olfatea la bolsa con los boletos del Metro, el paquete de pañuelos desechables, la nota de la tintorería y el apunte garrapateado: Pasar al súper por huevos, aceite, pan de gluten, pinol y croquetas.
Fatigado, el perro desdeña el paraguas y se echa encima del suéter que aún conserva el olor de su ama. Se revuelca sobre él, le hunde el hocico, le clava las uñas, lo muerde, lo humedece con su saliva. Repentinamente suspende su actividad para seguir atento, con las orejas levantadas, el rumor de unos pasos en la escalera. Brinca al suelo, corre a la puerta, la araña, agita el rabo, espera.
Todo queda en silencio otra vez. El animal retrocede, se rasca una orejita, sacude su pelambre, regresa a la cama, se tiende a esperar, se adormece y lanza breves quejidos. Tal vez el perro de cabello corto, blanco, sueñe que su ama le habla con las mismas palabras de otras tardes al volver del trabajo: “Canijo: ¡ven, córrele! A que no sabes lo que te compré”. Un trueno lo despierta y lo pone en guardia. Sentado sobre las patas mira hacia la ventana. A medio abrir, deja pasar las primeras gotas de una lluvia que se prolongará la noche entera de un lunes como todos.
La jornada, agosto 3, 2014.
Mar de Historias
Sin control (2)
Cristina Pacheco
Rogelio y yo nos llevamos muy bien pero es lógico que, en 11 años de convivencia, hayamos tenido discusiones, a veces por cosas tan infantiles y absurdas que luego nos resultan increíbles y nos hacen reír. El clima (él odia el calor y yo el frío, entre otras cosas porque me pone la piel de un repulsivo color camote), el desodorante ambiental (a él le gusta el aroma cítrico y a mí el de bosque), el consomé (a Rogelio le fascina el sintético y a mí el natural que se hace con huesos y menudencias de pollo), la comida rápida (lo enloquecen las pizzas y a mí los pastores), las películas pornográficas (lo vuelven loco pero a mí me aburren porque todas son iguales y, la verdad, prefiero la acción).
Por increíble que parezca también las vacaciones han sido motivo de algunas desa¬venencias. A Rogelio lo único que le interesa es llegar al destino turístico lo más rápidamente posible; por eso maneja a mil por hora y no disfruta del paisaje; en cambio a mí el trayecto me parece maravilloso y entre más se prolongue, mejor.
Después de tan larga experiencia creí estar lista para capotear cualquier fricción derivada de una insignificancia, pero jamás imaginé que el desen¬cuentro más serio y violento entre mi esposo y yo surgiría por algo tan estúpido como el control de la televisión.
II
Ocurrió hace dos semanas, el día en que mi abuela cumplió 79 años. Recién salida del hospital para un chequeo minucioso, harta de la preguntadera de los médicos, nos pidió que dejáramos la celebración para otro momento. La llamé temprano para felicitarla y le pregunté si podía visitarla al salir de mi trabajo. Claro, y así platicamos. Su tono vago me inquietó.
¿De qué? No me digas que te sientes mal. Me aseguró que no. Durante su breve estancia en el hospital había visto cosas que la habían hecho pensar. Le pedí que fuera más explícita. En cosas que me preocupan. A lo mejor son tonterías. En fin, tú me dirás. Te espero. Pasé la tarde acosada por toda clase de presentimientos, entre otros que tal vez mi abuela nos ocultaba algo que le habían dicho los médico y era el motivo de su inquietud.
Mi ansiedad desapareció en cuanto saludé a mi abuela. La encontré con buen semblante, bien vestida y con el cabello recién pintado. Una manchita de tinte en su mejilla me recordó su afán de ser autosuficiente. Esa actitud es otro motivo de admiración hacia ella.
Entusiasmada, me contó de las plantas que iba a llevarle don Lorenzo, su antiguo proveedor de Xochimilco, de que se había pasado la mañana contestándoles el teléfono a mis hermanos y a toda la parentela deseosa de felicitarla. Al fin me ofreció una copita de jerez. Esa amabilidad siempre es el preámbulo para abordar asuntos difíciles.
Conmovida, mi abuela me habló de las expresiones de dolor que había visto en el hospital. Me describió escenas familiares que mezclaban temores y esperanzas. Recordaba a niños jugando en la sala de espera y, sobre todo, a un hombre delgadísimo que, sentado frente a ella, hacía enormes esfuerzos para levantar la mano y retirarse con el dorso el constante lagrimeo de su ojo izquierdo. Todos se daban cuenta de eso, menos su acompañante: una muchacha con media cabeza rasurada y una argolla en la nariz.
Mi abuela supo el grado de parentesco que los unía por el trato que él le daba: Hija: ¿traes mis lentes? Sin apartar los ojos de una revista de espectáculos, la muchacha le respondió: Cuando salimos de la casa te los di. Nada más falta que los hayas perdido. El hombre rehuyó el tema con una petición: Me pasas la botellita de agua. Con la misma actitud indiferente, ella le contestó: Acabas de tomar. Espérate porque si no, te vas a hacer de nuevo. El hombre no habló más.
Esa breve escena había provocado en mi abuela temor del momento en que fuera incapaz de valerse por sí misma y tuviese que recurrir a la ayuda de alguien con derecho a tomar decisiones por ella. Antes de llegar a eso, prefería la muerte. Le dije que exageraba y que, según los resultados de su examen médico, era evidente que pasarían muchos años antes de que ella renunciara a su independencia.
Mis palabras le devolvieron la seguridad a mi abuela: Gracias a Dios, puedo valerme por mí misma y hago mi voluntad. Si se me antoja un chocolatito, me lo preparo; si quiero ir a la iglesia, voy. Y algo muy importante: si un programa de la tele no me gusta agarro el control remoto y cambio de canal.
Su explicación me hizo gracia, en particular que le diera tanta importancia al aparato: Búrlate todo lo que quieras pero yo sé lo que te digo: cuando una persona ya no es dueña ni de su control remoto quiere decir que cualquiera puede llegar y ponerle el pie encima. Primero muerta que tolerarlo. Era inútil rebatirla y preferí cambiar de tema. Hicimos planes para la celebración postergada de su cumpleaños y luego pedí un taxi.
III
De camino a la casa pensé en disculparme con Rogelio por mi mal humor y mi nerviosismo durante los dos días que mi abuela estuvo en el hospital. Después de conocer los buenos resultados de los análisis y, sobre todo, después de haberla visto tan bien, no quedaba motivo de preocupación. Me propuse relajarme y disfrutar con mi marido de una cena en nuestra recámara con pizza y todo.
Pasamos un rato maravilloso, tanto que no me importó ver la colcha con restos de peperoni, cascos vacíos y servilletas de papel tan ásperas que podrían servir para una depilación. Le hice el comentario a Rogelio. Él agregó otros que me reservo y encendió la tele. El noticiero estaba a punto de terminar. No tenía caso verlo. En busca de otro programa, tomé el control remoto. Rogelio estiró la mano y me lo quitó: quería ver el programa de deportes. Ay, no: ya no más comentarios de futbol, dije, y recuperé el aparatito mágico.
Oye, ¿qué te pasa? Sin esperar mi respuesta, Rogelio me arrebató el control remoto. Vi su sonrisa admirativa cuando apareció en la pantalla una imagen de Rafa Márquez. Me sentí incómoda, relegada, pero conservé el buen tono: Mi amor, tú siempre decides qué ver. Dame chance, préstamelo tantito. Rogelio no me escuchó: oía fascinado los buenos augurios del comentarista para nuestro jugador estrella. El desinterés de Rogelio me ofendió. Sin pensarlo me eché encima de él y le quité el aparato.
¿Te volviste loca?, preguntó mi esposo, esquivándome con un movimiento tan rápido que estuvo a punto de tirarme de la cama. Me sentí ridícula, débil y lo acusé de egoísta. Si hubiera podido detenerme en ese momento las cosas no habrían pasado a mayores, pero surgió dentro de un sentimiento irrefrenable y acabé gritando: Mi abuela tiene razón: cuando una persona ya no es dueña ni de su control remoto cualquiera puede llegar y ponerle la pata encima. Y eso no voy a permitirlo ni ahora ni nunca.
Rogelio me miraba atónito mientras yo seguía fuera de control acusándolo de machista y autoritario. Esa gota derramó el vaso. Mi marido se levantó y me arrojó el control remoto. Toma esa madre, a ver si así te calmas. Me voy al otro cuarto. No pienso dormir con una loca. Quise detenerlo pero no pude. Me pasé el resto de la noche mirando el control remoto. Incómoda. Relegada. Ofendida. Ridícula. Débil. Sola.
La Jornada, 27 de julio del 2014.
Guantes de carnaza (1)
Cristina Pacheco
Caminar de prisa es el único recurso para vencer la humillante sensación de rechazo que agobia a Luis Antonio desde que escuchó las puertas de la fábrica cerrándose a sus espaldas. A partir de ese instante sólo tiene una meta: alejarse de Cromados Ovalle sin volverse ni levantar la mano para despedirse de sus antiguos compañeros. De seguro seguirán mirándolo con lástima y, al mismo tiempo, experimentando la secreta alegría de no ser ellos quienes abandonan la Nave D7 a la hora de mayor actividad.
Cárdenas, Bohórquez, Altamirano, Hernández. Batas azules, guantes de carnaza, lentes protectores, cascos bajo los que el cabello ha ido adelgazándose, blanqueándose, inscribiendo sus nombres en la lista de futuros jubilados. Un día alcanzarán esa condición aunque no quieran, por más que digan: Me siento en plenitud de facultades y con experiencia suficiente para superar mis niveles de productividad. Además, no puedo imaginarme trabajando en otra parte, ni aunque fuera un sitio mejor, con ventanas, extractores, pasillos amplios, gimnasio. No quiero irme. Si me da otra oportunidad no se arrepentirá.
Fue lo que argumentó Luis Antonio ante el jefe de personal quien, después de darle la noticia, lo veía sin mirarlo, permitiendo que hablara de sus momentos felices en Cromados Ovalle, sus pequeños sacrificios en las trances difíciles: pruebas de que él siempre había llevado la camiseta de la fábrica bien puesta o, mejor dicho, tatuada hasta el nivel de sus afectos.
Mientras camina Luis Antonio reconoce que seguirá llevando esa marca mucho después de que logre encontrar otro destino, otra fábrica con siglas propias, horarios, zonas restringidas, un olor especial.
¿A qué olía Cromados Ovalle? En 28 años Luis Antonio jamás sintió necesidad de hacerse esa pregunta, ni de caminar sólo para no quedarse clavado frente al portón de la fábrica con la esperanza de que Rosendo, el guardia del turno matutino, se asomara por la mirilla para decirle lo que Luis Antonio daría cualquier cosa por escuchar: Oye, regresa: el licenciado Morente quiere que subas a su despacho. A esa especie de santuario los empleados accedían sólo por dos motivos: para oír frases de bienvenida o despido. A él acababan de liquidarlo bajo el término jubilación. Esto dejaba abierta la otra posibilidad: ser recontratado.
No era imposible. A la hora en que sus compañeros atravesaron con Luis Antonio la explanada hacia el portón, Bohórquez vaticinó que el jefe de área, tarde o temprano, se daría cuenta de que nunca iba a encontrar un obrero tan capacitado como Luis Antonio para entenderse con la nueva maquinaria electrónica. Hernández estuvo de acuerdo. Altamirano señaló un peligro en el hipotético caso de que su compañero en la Nave D7 fuese recontratado: Ojo: Morente querrá sacar provecho.
Luis Antonio los escuchó con la expresión del enfermo terminal a quien una parienta generosa procura reanimar diciéndole: No pierda la fe. La ciencia avanza a pasos agigantados. No dude que en unos días saquen un nuevo medicamento contra la maldita enfermedad.
II
Luis Antonio pasa frente a una panadería y se detiene. No la reconoce. Cree haberse equivocado de calle. Retrocede hasta la esquina y lee la placa: Huizaches. Delegación Venustiano Carranza. Código Postal… No cabe duda. Es la misma calle que recorrió durante 28 años, dos veces diarias. No se explica el hecho de no haber visto esa panadería, pero no intenta solucionar el enigma. Piensa en las muchas cosas que habrá dejado de ver con tal de presentarse a tiempo en Cromados Ovalle para formarse ante el reloj marcador y ocupar su sitio en la Nave D7. Allí todo estaba programado con precisión y a tal velocidad que el tiempo parecía demorarse, ir más despacio que la máquina, la banda y sus manos enguantadas de carnaza.
Luis Antonio mete la mano en la bolsa de la chamarra y palpa sus guantes amarillos. Debió devolverlos junto con el resto de su equipo. Cuando el bodeguero lo reclasifique y vea que faltan irá a decírselo a su jefa inmediata y ella al encargado de compras y éste a la secretaria del señor Morente, Elvira. Como buena profesional, buscará el momento más oportuno para decirle a su patrón que Luis Antonio no entregó sus guantes. (Una minucia para todo el mundo, excepto para el señor Morente, ufano de saber todo, absolutamente todo, lo que ocurre en su fábrica.)
Luis Antonio piensa que, en su posición, el señor Morente está en condiciones de atribuir la falta de los guantes a lo que quiera: nerviosismo, mala fe, ridículo deseo de venganza o tal vez al impulso romántico de un ex empleado dispuesto a conservar un accesorio que le recuerde los 28 años que pasó en la fábrica.
A Luis Antonio le parecen inaceptables todas esas hipótesis que, además de hacerlo ver como un blandengue en pleno arranque de maldad, mancharán su expediente impecable: ni una falta, ni un retardo, ni una pérdida. Guiado por el sentido del honor, Luis Antonio da media vuelta. Está a tiempo para llegar a Cromados Ovalle, solicitarle la pegatina de acceso a Rosendo, subir al penthouse y entregarle al patrón los guantes en propia mano.
El breve rencuentro ameritará un pequeño discurso que explique la razón de que él, un obrero recién jubilado, tenga en su poder los accesorios de carnaza distintivos de la Nave D7. Luis Antonio confía en que su gesto haga ver a su ex jefe la clase de trabajador que ha sido y lo mucho que ama y respeta la fábrica. Siente urgencia por vivir ese momento que será el broche de oro de su estancia en Cromados Ovalle y aprieta el paso.
Conforme avanza imagina el asombro de Rosendo cuando lo vea, la incredulidad de la recepcionista (¿Tan pronto de vuelta?), la discreción con que Elvira le preguntará por qué necesita ver con tal urgencia al gerente. Antes de que logre concebir la respuesta se ve frente al portón de Cromados Ovalle.
III
Luis Antonio no considera necesario oprimir el timbre. Confía en que el guardia reconocerá su voz: ¿Me abres? Necesito ver al señor Morente. Emocionado, oye a Rosendo manipular el llavero y las barras de seguridad. Al verlo salir da un paso hacia él, pero Rosendo lo frena: ¿Tienes cita? Luis Antonio cree que esa forma de hablarle es una broma y responde en el mismo tono: “El chif es mi cuaderno. Entre nosotros no hay formalidades”.
Inexpresivo, Rosendo señala hacia la libreta notarial en donde los visitantes deben registrar sus datos. (Nombre completo. Procedencia. Área a la que se dirigen. Hora de entrada. Firma.) Desconcertado, Luis Antonio cubre el requisito. Se dispone a seguir adelante pero Rosendo lo detiene: Déjame una identificación. Te la devuelvo a la salida. Luis Antonio se impacienta: Pero qué carajos voy a identificarme. Nos conocemos. No hace ni una hora que nos despedimos. Rosendo levanta los hombros: Lo siento, sin eso no puedes pasar.
Luis Antonio comprende que no le conviene discutir y se explica: No traigo mi credencial del IFE y ya no tengo gafete. Permíteme entrar. No le quitaré al señor Morente ni dos minutos: lo necesario para explicarle que me llevé los guantes por descuido. No quiero que me tome por un… Rosendo no escucha el resto de la frase. Cierra el portón, manipula su llavero y corre las barras de seguridad.
Derrotado, Luis Antonio arroja al suelo los guantes de carnaza y vuelve a caminar sin rumbo, sin prisa, sin que le importe su reputación.
20 de julio del 2014, La jornada

!Actualizada!
El nacionalismo en Cataluña
Que todavía haya un número potencial de electores que puedan volver a llevar al Gobierno a los independentistas no cabe en la cabeza de muchos ciudadanos cuerdos
Sólo de manera fugaz y coyuntural es el nacionalismo una ideología progresista. Ocurre cuando prende en los países colonizados por una potencia imperial, que explota y discrimina a los nativos, y anima a éstos a defender su lengua, sus usos y costumbres, sus creencias, impregnándolos de una “conciencia nacional”. Este tipo de nacionalismo ha ido decreciendo con la descolonización y convirtiéndose en la ideología ultrarreaccionaria con que sátrapas sanguinarios como Mobutu en el ex-Congo belga y el Mugabe de la excolonia británica Zimbabue se eternizaron en el poder, saquearon sus países y los bañaron de sangre y cadáveres.
Todas las dictaduras que ha padecido América Latina, de izquierda como las de Fidel Castro, Hugo Chávez y Velasco Alvarado, y de derecha como Pinochet, Aramburu y Fujimori han pretendido justificarse con argumentos nacionalistas. Y, lo más grave, han conseguido muchas veces enajenar con el patrioterismo cirquero y sentimental de la banderita, el himno y la proclama que derrochan a manos llenas, a sectores importantes de la población. Eso explica lo inexplicable: que tantos tiranuelos despreciables y cleptómanos sean “populares”. El nacionalismo es una perversión ideológica muy extendida, porque apela a instintos profundamente arraigados en los seres humanos, como el temor a lo distinto y a lo nuevo, el miedo y el odio al otro, al que adora otros dioses, habla otra lengua y practica otras costumbres, instintos —demás está decirlo— absolutamente reñidos con la civilización. Por eso, el nacionalismo en nuestros días es ya sólo una ideología reaccionaria, antihistórica, racista, enemiga del progreso, la democracia y la libertad.
Por fortuna quedan pocas colonias en el mundo y desde luego que Cataluña, donde el virus nacionalista ha prendido con fuerza, jamás lo fue. Pero eso no importa nada. El nacionalismo es una ficción ideológica y como tal puede permitirse todas las tergiversaciones históricas que haga falta. Por eso, pese a ser tal vez la región más culta de España, hay en Cataluña numerosos catalanes convencidos de esta grotesca falsedad: que Cataluña fue conquistada, ocupada y explotada por España ni más ni menos como Argelia por Francia, América Latina por España y Portugal, y media África por el Reino Unido. La verdad es muy distinta, ¿pero a quién le importa la verdad cuando se trata de ganar una elección? Si uno pregunta a cualquier nacionalista catalán cómo ha sido posible que una “colonia” llegara a ser, varias veces en su historia moderna, la capital industrial y cultural de España, la locomotora de su modernización, respondería, sin duda, que se debió al espíritu de trabajo y la superior capacitación de los catalanes frente a los otros españoles. Lo que, además, implicaría que, una vez independientes, los catalanes —¿ese pueblo superior?— alcanzaría y superaría pronto a Alemania.
El nacionalismo ha crecido en Cataluña porque ha sido promovido desde la escuela por unos gobiernos locales que tenían un plan muy bien orquestado y que han puesto en práctica de manera sistemática, y porque los gobiernos españoles y los ciudadanos del resto de la península se desinteresaron del problema y, a fin de cuentas, dieron la espalda a la mayoría de catalanes que querían seguir siendo españoles, una mayoría que fue decreciendo por el desamparo y el aislamiento en que se sintió, ninguneada por el resto de España. Cayetana Álvarez de Toledo lo explicó con absoluta lucidez hace unos días, en el Ateneo de Madrid, al recibir el Premio Sociedad Civil del think tank Civismo. Su discurso fue una dramática reflexión sobre la responsabilidad que tiene el conjunto de los españoles, por su desinterés y apatía, en la tragedia que está viviendo Cataluña.
Cómo ha sido posible que una “colonia” llegara a ser la locomotora de la modernización de España
Tragedia, sí, es la palabra que conviene a una región que, desde el referéndum ilegal que convocó la Generalitat, ha perdido más de tres mil empresas, visto caer su comercio y su turismo y aumentar el desempleo. Además, es escenario, por primera vez desde la Transición de la dictadura franquista a la democracia, de una violencia política que parecía ya erradicada de la España moderna. Que, en estas condiciones, haya todavía un número potencial de electores para volver a llevar al Gobierno al mismo equipo que está ahora en la cárcel o prófugo, como señalan algunas encuestas, no cabe en la cabeza de muchos ciudadanos cuerdos. Se preguntan si ha caído una epidemia de masoquismo sobre el electorado catalán.
El problema es que ellos tratan de entender racionalmente el problema del nacionalismo en Cataluña. Los principios de la lógica y el conocimiento racional no sirven para entender el nacionalismo, como no servirían para explicar las creencias religiosas ni el misticismo. Se trata de un acto de fe, contra el que todos los argumentos se hacen trizas. Cuando los instintos reemplazan a las ideas todo se vuelve muy confuso y los mejores esfuerzos fracasan.
Me gustaría, a este respecto, mencionar el pequeño libro que acaba de publicar Eduardo Mendoza: Qué está pasando en Cataluña (Seix Barral). Como todo lo que escribe, es un ensayo claro, inteligente y con análisis sutiles y novedosos. Sin embargo, el sabor amargo y pesimista de sus últimas frases contrasta con las ideas ricas y serenas con las que el libro se inicia. Mendoza no parece ver salida alguna en una situación en la que el independentismo y sus adversarios han llegado, se diría, a un empate técnico. Él no es independentista —dice, claramente, “No hay razón práctica que justifique el deseo de independizarse de España”— pero establece una cierta equivalencia entre los contrarios ya que a él no le gusta ninguno de los dos (los antiindependentistas tampoco). ¿Para qué ha escrito este libro, pues? “Para tratar de comprender lo que está pasando”. La idea es válida, pero ¿lo consigue? Me temo que no. Sus observaciones son originales, aunque no siempre convincentes. Por ejemplo, define al catalán de una manera sugestiva, pero, creo, insuficiente por la sencilla razón de que las psicologías nacionales simplemente no existen, o tienen tantas excepciones que resultan poco realistas. Yo, por ejemplo, que conozco a muchos catalanes, no creo que haya dos de ellos que se parezcan entre sí.
Tragedia es la palabra que conviene a una región que ha perdido más de tres mil empresas
A los actos de fe, como el nacionalismo, hay que oponerles, además de razones, otro acto de fe. Si crees en la libertad, en la democracia, en la civilización, no puedes ser nacionalista. El nacionalismo está reñido con todas esas instituciones y categorías que nos han ido sacando de la tribu y el garrote y el salvajismo y nos han inculcado el respeto a los demás, enseñándonos a convivir con quienes son distintos y creen cosas diferentes de las que creemos nosotros, y hecho entender que vivir en la legalidad y la diversidad y la libertad es mejor que en la barbarie y la anarquía. Somos individuos con derechos y deberes, no partes de una tribu, porque el formar parte de una tribu, ser apenas un apéndice de ella, es incompatible con ser libres. Descubrirlo, es lo mejor que le ha ocurrido a la especie humana. Por eso debemos oponernos, sin complejos de inferioridad, con razones e ideas pero también con convicciones y creencias, a quienes quisieran regresarnos a esa tribu feliz que hemos inventado porque nunca existió.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2017.
© Mario Vargas Llosa, 2017
Bananeras
La investigación del historiador Tony Raful achaca al dictador dominicano Trujillo el asesinato del coronel guatemalteco Carlos Castillo Armas en 1957
Como el Cid Campeador, el Generalísimo Rafael Leónidas Trujillo, dictador de la República Dominicana por treintaiún años (1930-1961), sigue llevando a cabo proezas después de muerto. No son patrióticas, sino asesinatos internacionales, como se asegura en La rapsodia del crimen. Trujillo vs Castillo Armas (Grijalbo), libro que acaba de publicar el historiador y periodista dominicano Tony Raful.
¿Alguien se acuerda todavía del coronel Carlos Castillo Armas? La CIA, el presidente Eisenhower y su secretario de Estado, John Foster Dulles, lo pusieron al frente de un golpe de Estado que organizaron en 1954 contra el gobierno progresista de Jacobo Arbenz, en Guatemala, que se había atrevido a hacer una reforma agraria en el país y a cobrarle impuestos a la todopoderosa United Fruit. Tres años más tarde, el 26 de julio de 1957, aquel apocado coronel fue misteriosamente asesinado a balazos en un palacio de gobierno que, de manera muy oportuna, se había quedado esa noche sin escoltas ni funcionarios. Nadie creyó que el asesino fuera el solitario soldadito al que se incriminó. Se tejieron toda clase de conjeturas y fantasías sobre este crimen, pronto olvidado en los incesantes torbellinos políticos de lo que se llamaba entonces las repúblicas bananeras de Centroamérica.
Según Tony Raful, fue nada menos que Trujillo quien lo mandó matar. Las razones que esgrime son bastante persuasivas. El Generalísimo, que se jactaba de ser el enemigo número uno del comunismo en América, colaboró con la CIA, igual que otro tirano, Somoza, en la preparación del golpe y dio dinero y envió armamento a Castillo Armas. Cuando estuvo en el poder, le pidió que le entregara al general Miguel Angel Ramírez Alcántara, quien había organizado una invasión antitrujillista que fracasó, que lo invitara a Guatemala y que lo condecorara con la Orden del Quetzal. El ingrato de Castillo Armas no hizo ninguna de las tres cosas que le había prometido, y, además, se permitió burlarse de Trujillo y su familia en una recepción, de lo que fue inmediatamente informado el hombre fuerte dominicano.
Para llegar a Castillo Armas su verdugo se sirvió de Gloria Bolaños, un personaje fascinante
Entonces Trujillo mandó a Guatemala a su asesino y torturador favorito, Johnny Abbes García, un oscuro periodista hípico al que hizo coronel y jefe del temible SIM (Servicio de Inteligencia Militar). Abbes había sido informante secreto entre los exiliados dominicanos de México y cometido numerosas fechorías de sangre al servicio del Generalísimo, de modo que su aterrizaje en Guatemala, como agregado militar adscrito a la legación diplomática dominicana, anticipaba sangre. Para llegar a Castillo Armas, Abbes García se sirvió del más fascinante personaje del libro de Tony Raful, Gloria Bolaños, una joven que había sido reina de belleza y era entonces amante del dictadorcito guatemalteco. La entrevista que celebraron los tres es antológica: Abbes García explicó a Castillo Armas que Trujillo le enviaba decir que había una conspiración para matarlo, urdida por los dos ex presidentes progresistas, Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, y que, si Castillo Armas lo autorizaba, él se encargaría de despachar al otro mundo en un dos por tres a ese par de “comunistas”. Según Gloria Bolaños, informante de Raful, Castillo Armas agradeció la oferta pero la rechazó: eso habría sellado su suerte. Trujillo dio órdenes de que el coronel fuera eliminado. Esta vez Johnny Abbes García hizo bien su trabajo (no así cuando intentó matar al presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, pues la bomba que le puso, también por orden de Trujillo, sólo le chamuscó las manos).
Johnny Abbes había dejado todo perfectamente preparado y salió del país antes del atentado, para borrar las huellas. A partir de allí, toda la conspiración adopta las sorpresas y enredos de un verdadero vodevil. Después del asesinato de Castillo Armas, los militares y amigos ¿a quién buscan? ¡A Gloria Bolaños! Estaban convencidos que la joven amante había sido pieza clave de la emboscada. ¿Quién salva a Gloria Bolaños de la cacería? ¡Johnny Abbes García! Se vale para ello de otro asesino profesional, el pistolero cubano Carlos Garcel, quien saca a la muchacha en auto por la frontera hacia El Salvador, donde Abbes García la está esperando; allí ambos se embarcan en un avión privado que los traslada a Ciudad Trujillo, como se llamaba entonces la capital dominicana.
Desde este momento, Gloria Bolaños reemplaza al infeliz Castillo Armas, e incluso a Johnny Abbes García, como la protagonista del libro de Tony Raful. Se convierte en una periodista de armas tomar, que, desde la poderosa radioemisora trujillista, La Voz Dominicana, acusa diariamente a los amigos “liberacionistas” de Castillo Armas de haberlo asesinado y de inventarse la historia del “soldadito comunista” para enredar las pistas. Al mismo tiempo protagoniza un episodio tragicómico cuando Héctor Trujillo, apodado el Negro, hermano del Generalísimo y presidente fantoche de la República, la convoca a su oficina y le entrega un cheque firmado por él y sin cifras: “Ponga usted la cantidad”, le dice, “para que nos acostemos juntos”. La exreina de belleza salta sobre él y le hubiera arrancado una oreja si no llegan a tiempo los escoltas a salvar al mandatario rijoso de la fierecilla guatemalteca.
Queda sin respuesta la pregunta de si esta exreina de la belleza trabajó para la CIA
Es un misterio saber cómo a Gloria Bolaños no le ocurre nada después de perpetrar este casi magnicidio a mordiscos y cómo llega a Miami, donde todavía vive, en un barrio elegante y en una casa llena de flores de plástico en la que hay una foto —ocupa toda una pared— del coronel Carlos Castillo Armas y una llama votiva a sus pies. También hay fotos de Trujillo y de la dueña de casa con tres generaciones de la familia Bush: los dos expresidentes y Jeff, que fue gobernador de Florida, abrazándola. Hay asimismo una foto de ella con Ronald Reagan y muchas más de ella sola, cuando era Miss Guatemala.
¿Trabajó doña Gloria Bolaños para la CIA desde muy joven y fue gracias a ello que pudo entrar sin dificultad a Estados Unidos y obtener la residencia? Es otra de las preguntas que quedan flotando en la mente del lector cuando cierra esta hechicera investigación, La rapsodia del crimen. En todo caso, lo cierto es que esta señora sabe muchas cosas más de las que dice, y algunas de las que dice no pueden ser más sorprendentes. Por ejemplo, que la noticia oficial de la muerte de Johnny Abbes García en Haití, el 30 de mayo de 1967, asesinado por los tonton macoutes (había traicionado al sátrapa Duvalier, para quien trabajaba) es falsa. Que fue una fabricación de la CIA, a la que también servía Abbes hacía varios años, y de él mismo, a fin de despistar a sus muchos enemigos. En verdad, habría huido a los Estados Unidos, donde, luego de hacerse una operación de cirugía plástica que le cambió la cara —pero no la voz—, vive todavía, tranquilo y feliz, próximo a cumplir los noventa años. ¿Ella lo ha visto? Sí, una sola vez, hace pocos años. Tocaron la puerta una madrugada, salió a abrir y vio un hombre envuelto en un gran abrigo y una bufanda gruesa. Identificó inmediatamente la música de su voz: “¿No me reconoces, Glorita?”. Ella está segura de que, en cualquier momento, ese “cumplido caballero” volverá a aparecer.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2017.
© Mario Vargas Llosa, 2017
Conducta impropia
A lo largo de muchos siglos, las mujeres han sido víctimas por el simple hecho de ser mujeres. Por fin las cosas comienzan a cambiar
Mario Vargas Llosa
19-11-17
Desde que llegué a Estados Unidos hace una semana veo en los diarios y los programas de noticias en la televisión usar el delicado eufemismo “conducta impropia” para los abusos sexuales de todo orden cometidos por productores, artistas, políticos, a quienes el testimonio de sus víctimas está llevando a la ruina económica, el desprestigio social y podría incluso sepultar en la cárcel.
Inició esta estampida el caso de Harvey Weinstein, eminente y multimillonario productor de cine, ganador de todos los premios habidos y por haber, a quien cerca de medio centenar de mujeres, muchas de ellas jóvenes actrices tratando de abrirse camino en Hollywood, han acusado de aprovecharse de su poderío en esta industria para violarlas o someterlas a prácticas indignas. Cuando algunas de sus víctimas lo amenazaban con denunciarlo, el magnate libidinoso usaba a sus abogados para aplacarlas con sumas de dinero a veces muy elevadas. Ahora, Weinstein se ha refugiado en una clínica de Escocia para seguir un tratamiento destinado a enflaquecerle la desmedida libido pero la policía y los fiscales de Nueva York han anunciado que a su vuelta será detenido y juzgado. Entre tanto lo han expulsado de sinnúmero de asociaciones, le han pedido que devuelva muchos premios y, según la prensa, su ruina económica es ya un hecho.
Parecida desventura ha vivido el actor Kevin Spacey, el malvado presidente de House of Cards -Frank Underwood- y exdirector del Old Vic de Londres, que acosaba y manoseaba a los muchachos que se ponían a su alcance. Más de diez denuncias de actores o colaboradores de sus montajes teatrales, a quienes abusó, lo han puesto en la picota. Netflix ha cancelado aquella exitosa serie, lo han expulsado de sindicatos y colegios profesionales, le han retirado premios, anulado contratos y se cierne sobre su cabeza una lluvia de denuncias judiciales que podrían arruinarlo económicamente. Él también, como Weinstein, está ahora en aquella clínica escocesa que sosiega las libidos desorbitadas. Otros actores famosos, como Dustin Hoffman, asoman en estos días entre los famosos de “conducta impropia”.
Un interesante debate ha surgido con motivo de estas denuncias y revelaciones auspiciadas por muchas asociaciones feministas y defensoras de derechos humanos. ¿La celebridad es atenuante o agravante de la falta cometida? Se cita el caso de Roman Polanski, el gran director de cine polaco que, hace varias decenas de años, drogó y violó a una niña de trece años en una casa de Hollywood –que le prestó otro famoso actor, Jack Nicholson-, a la que había citado allí con el pretexto de fotografiarla para una película. Descubierto, huyó a Francia –que no tiene acuerdo de extradición con los Estados Unidos-, donde ha proseguido una muy exitosa carrera de director de cine, coronada por muchos premios y celebrada por los críticos, muchos de los cuales censuran a la justicia norteamericana por perseguir con su vindicta, después de años, a tan celebérrimo creador.
Yo, por mi parte, creo que no hay que mezclar el agua con el aceite y que uno puede aplaudir y gozar de las buenas películas del cineasta polaco y desear al mismo tiempo que la justicia de Estados Unidos persiga al prófugo que, además de cometer un delito horrendo como fue drogar y violar a una niña abusando del prestigio y poder que le había ganado su talento, huyó cobardemente de su responsabilidad, como si hacer buenas películas le concediera un estatuto especial y le permitiera los desafueros por los que se sanciona a todos los demás, esos seres anónimos sin cara y sin gloria que es el resto de la humanidad. Se puede ser un gran creador, como Louis-Ferdinand Céline o como el marqués de Sade, o como el propio Polanski, y una inmundicia humana que atropella y maltrata al prójimo creyendo que su talento lo exonera de respetar las leyes y la conducta que se exige a la “gente del común”. Pero también es verdad que, a veces, el ser muy conocido y figurar mucho en la prensa, despierta un curioso rencor, un resentimiento envidioso que puede llevar a ciertos jueces o policías a encarnizarse particularmente contra aquellos a los que, pillados en falta, se puede humillar y castigar con más dureza que al común de los mortales.
Por eso mismo, el talento y/o la celebridad, que, no está demás recordarlo, no van siempre juntas, debería exigir una prudencia mucho mayor en la conducta de aquellos que, con justicia o sin ella, merecen o simplemente han logrado ser ensalzados y admirados por la opinión pública. Es un asunto delicado y difícil porque la popularidad ciega muy rápidamente a aquellos a quienes favorece –la vanidad humana, ya sabemos, no tiene límites- y les hace creer que de este privilegio se derivan también otros, como una moral y unas leyes que no le conciernen ni deben aplicársele del mismo modo que a esa colectividad anónima, hecha de bultos más que de seres humanos específicos, que los admira y quiere y debería por lo tanto perdonarles los excesos. La verdad es que ocurre lo contrario. Esos seres semidivinos, adorados ayer, mañana están por las patas de los caballos y la gente los desprecia con el mismo apasionamiento con que la víspera los envidiaba y adoraba.
Hace unas pocas horas escuché, en la televisión, a una señora que hace cuarenta años, cuando tenía l4 años, era camarera en un pueblecito de Alabama. Un cliente, que era juez y tenía 34 años –se llama Roy Moore-, se ofreció a llevarla a su casa en su auto. Ella aceptó. En el vehículo, el amable caballero se volvió una bestia, cogió la mano de la niña y la obligó a masturbarlo, explicándole que, si se atrevía luego a protestar y a denunciarlo, nadie le creería, precisamente porque él era un juez y un ciudadano muy respetado en la localidad. La jovencita nunca se atrevió a contar aquella historia, hasta ahora; pero no la olvidó y, decía sin atreverse a levantar los ojos, ella había sido como un gusano que día y noche había vivido con ella royéndole la vida. Ahora, aquel juez es nada menos que el candidato a senador por el Partido Republicano en Alabama y por lo menos cinco mujeres han salido a la televisión a recordar abusos parecidos que padecieron en su juventud o niñez de aquel desaforado juez. Por lo menos en este caso parece que aquellos delitos no quedarán impunes. El propio Partido Republicano le ha pedido al exjuez que renuncie a su candidatura y, si no lo hace, las encuestas pronostican que perdería la elección.
A lo largo de muchos siglos, las mujeres, prácticamente en todas las culturas, han sido víctimas por el simple hecho de ser mujeres, un sexo que, en algunos casos, por cuestiones religiosas, y, en otros, por su debilidad física frente al hombre, eran las víctimas naturales de la discriminación, la marginación y la “conducta impropia” de los hombres, sobre todo en materia sexual. Por fin las cosas comienzan a cambiar, sobre todo en el mundo occidental, aunque en muchas partes de él, como América Latina, la condición de la mujer siga siendo todavía, por el machismo reinante, muy inferior a la del hombre. En otros mundos, por ejemplo en el musulmán o el africano más primitivo, las mujeres siguen siendo ciudadanos de segunda clase, objetos u animales más que seres humanos, a los que se puede encerrar en un harén o someter a mutilaciones rituales para garantizar que tendrán una conducta sexual “apropiada”. Un horror que tarda siglos de siglos en desaparecer.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2017.
© Mario Vargas Llosa, 2017
Entre los monjes
En medio de un silencio donde lo que sucede en el siglo, como la crisis de Cataluña, llega en modo de eco, los benedictinos viven un tiempo que gira sobre si mismo

El monasterio está rodeado de montañas y de bosques que, en este pleno otoño, exhiben sus colores cobrizos y dorados con orgullo. La parte más antigua del local, la del altar, es románica, del siglo XI, y el resto de la iglesia un gótico del XVI. El enorme edificio ha sido deshecho y rehecho varias veces, pero las viejísimas piedras siguen siempre allí, enormes, inmortales, preservando el silencio. Es lo que me impresiona más, fuera de la regla de San Benito, escrita en el siglo sexto, que sigue regulando el funcionamiento de éste y todos los monasterios benedictinos en el mundo; con algunas adaptaciones a la época, claro está, como la supresión de los castigos corporales y la exclusión de los niños abandonados que, por lo visto, recogían las comunidades medievales. Hay veintiún monjes, tres de ellos novicios, en éste en el que paso cuatro días, una experiencia que deseaba tener desde que leí La montaña de los siete círculos, de Thomas Merton, hace muchos años. El abad está contento porque hay otros tres posibles novicios en perspectiva. La continuidad del monasterio parece, pues, asegurada.
La televisión y la radio están prohibidas, pero el monasterio recibe dos periódicos —no pude averiguar cuáles—, de modo que los monjes no están totalmente desinformados de lo que ocurre al otro lado de esas altas murallas entre las cuales han elegido pasar el resto de sus vidas. Sin embargo, tuve la impresión de que lo que ocurre allá, en el siglo, no les importa demasiado. Si les importara, tal vez les sería más difícil aceptar esa existencia hecha de silencio, pobreza y soledad, de rituales y oraciones sin término, de tiempo que no fluye sino gira sobre sí mismo. Son unos días muy graves para España, tal vez los peores de su historia, cuando una conjura separatista parece a punto de provocar una catástrofe sin precedentes en el reino más antiguo de Europa; y, sin embargo, aquí, a mi alrededor, nadie parece alterarse con semejante perspectiva. Sólo en la misa del domingo el abad, con austeras palabras, pide unas oraciones para España y Cataluña.
Nadie parece aquí triste y ni desesperado; son contagiosos el entusiasmo y la alegría de los monjes
Nadie parece aquí triste y mucho menos desesperado; son contagiosos el entusiasmo y la alegría con que los monjes entonan los salmos en la iglesia, las bellas voces que se distinguen durante la rica liturgia. Hay algunos viejecitos entre ellos —y uno que “ha perdido ya la cabeza”— pero la mayoría están en la flor de la edad, como el bibliotecario que en la biblioteca del claustro me muestra, feliz, dos incunables y una primera edición de San Juan de la Cruz. Y como el abad, hombre sabio, muy culto, con el único que llego a tener un amago de conversación. En la orden, según él, funciona una genuina democracia; los monjes eligen a su abad y pueden también deponerlo cuando piensan que no está a la altura de sus funciones. Dentro de la regla de San Benito, cada comunidad se organiza como mejor le convenga, tomándose las mayores libertades, sin sujetarse a un único modelo. En ésta, por ejemplo, tanto para aceptar a un novicio como para admitirlo en el monasterio luego de los dos años de noviciado, es preciso que al menos tres cuartas partes de los monjes lo aprueben. No todos los monjes son sacerdotes; los que lo son han debido seguir, luego del noviciado, un mínimo de seis años de estudio de teología, siempre lejos del lugar en el que luego vendrán a enclaustrarse.
¿Muchos abandonan? Poquísimos. La razón, según mi interlocutor, es que no es nada fácil ser admitido en la comunidad; ésta debe estar convencida de que hay una verdadera vocación en el aspirante, una conciencia clara de lo que va a perder y de lo que va a ganar. Cuando resulta más o menos evidente que no está en condiciones de continuar, la comunidad se adelanta a persuadirlo de que abandone, pues hay otros modos de buscar a Dios y de servirlo.
¿Puede apreciar cabalmente un agnóstico como yo lo que significa la entrega de estos hombres (y mujeres, pues la regla de San Benito regula también muchos monasterios de monjas de clausura) a su fe? Seguramente, no. Es probable que sólo se pueda entender que haya quienes eligen un destino de aislamiento, frugalidad, rutina y espiritualidad tan extremados, si se cree que hay otra vida después de ésta, en la que un ser supremo sanciona el mal y recompensa el bien, y que este es el mejor camino del perfeccionamiento y la salud.
Ellos nos defienden de la desintegración política y moral, del retorno al salvajismo primitivo
Lo que un agnóstico puede entender y admirar en este lugar y en estas personas es lo que T. S. Eliot llamó la continuidad de la cultura y la importancia que para la civilización tienen las formas. San Benito no fue sólo exponente mayor de una creencia religiosa, sino el adelantado de una manera de ser, de creer y de actuar que cambiaría la historia del mundo, echando los fundamentos de una sociedad más libre y más justa de las que había conocido la humanidad hasta entonces, de una cultura que dejaría una huella trascendente en la historia. Ella estuvo cargada de violencia, por supuesto, y, también, de injusticias, como todas las historias. Pero evolucionó, fue dejando atrás lo peor que había en ella, el fanatismo, la intolerancia, los prejuicios, fue aprendiendo a coexistir con quienes la criticaban y negaban, y, al mismo tiempo, dejando testimonios en las artes, en la literatura, en la filosofía, en las costumbres, de unas formas que distinguían lo bello de lo feo y de lo horrible, lo malo de lo bueno, lo aceptable de lo inaceptable. Esa cultura ha hecho el mundo más vivible para millones de millones de personas. Por eso la supervivencia de semejante pasado en un presente tan confuso como el nuestro es necesaria, una manera de evitar retroceder de nuevo a la barbarie. Esto no es imposible. España ha estado a punto de vivir en estos días esa regresión a la pura barbarie que es el nacionalismo, un retroceso a épocas que parecían superadas y que sin embargo seguían siempre ahí, amenazando desde las sombras con resucitar odios y enemistades, el viejo fanatismo que está detrás de todas las matanzas.
Estos monjes acaso no lo saben, pero, haciendo lo que hacen, mantienen vivas las raíces de nuestra civilización, nos defienden de la desintegración política y moral, del retorno al salvajismo primitivo, ese mundo de instintos en libertad en el que, según la metáfora de Georges Bataille, en la jaula en que vivimos todos los ángeles podrían ser devorados por los demonios.
Ha sonado el silbato. Dentro de cinco minutos, exactamente, empezará a sonar el órgano y estallarán los cantos gregorianos.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2017.
© Mario Vargas Llosa, 2017
La muerte del amigo
Eran las tres cuando mi hija llamó para decirme que Lila y Fernando de Szyszlo habían muerto. El mundo a mi alrededor se va despoblando y quedando más vacío
Eran las tres de la madrugada en Moscú cuando sonó el teléfono. Mi hija Morgana llamaba para decirme que Lila y Fernando de Szyszlo habían muerto, desbarrancados por una escalera de su casa. Ya no pude dormir. Pasé el resto de la noche paralizado por un atontamiento estúpido y un sentimiento de horror.
Oí tantas veces decir a Szyszlo (Godi para los amigos) que no quería sobrevivir a Lila, que si ella se moría primero él se mataría, que, pensé, tal vez había ocurrido así. Pero, minutos después, cuando pude hablar con Vicente, el hijo de Szyszlo, quien estaba allí trémulo, junto a los cadáveres, me confirmó que había sido un accidente. Después alguien me informó que habían muerto tomados de la mano y, según los médicos, la muerte había sido instantánea, por una idéntica fractura de cráneo.
Su pasión era el arte, claro está, pero la literatura le apasionaba también y había leído mucho, y leía y releía siempre a sus autores favoritos, y era una delicia para la inteligencia oírlo hablar de Proust, de Borges y oírlo recitar de memoria los sonetos más barrocos de Quevedo o el poema de amor que Doris Gibson inspiró a Emilio Adolfo Westphalen.
Cuando lo conocí, en julio o agosto de 1958, estaba casado con Blanca Varela. Vivían en un pequeño altillo de Santa Beatriz que era a la vez hogar y estudio. Desde el primer instante supe que seríamos íntimos amigos. La amistad es tan misteriosa e intensa como el amor, y la amistad de Blanca y Godi fue una de las mejores cosas que me han pasado en la vida, a la que debo experiencias estimulantes, cálidas, ésas que nos desagravian de los malos momentos y nos revelan que, hechas las sumas y las restas, la vida, después de todo, vale la pena de ser vivida.
Blanca y Godi se casaron muy jóvenes y fueron excelentes compañeros; ambos se ayudaron a ser, él, un magnífico pintor y, ella, una poeta delicada y sensible. Pero el gran amor-pasión de Szyszlo fue Lila, una mujer maravillosa que lo entendió mejor que nadie y le dio esa cosa elusiva y tan difícil que es la felicidad. Recuerdo ahora la alegría que chisporroteaba en cada línea de esa carta que me escribió cuando por fin pudieron casarse. Pensándolo bien, que hayan compartido ese final tan rápido y aparatoso, ha sido tal vez la mejor manera que tenían de morir. El problema ya no es de ellos, es de quienes nos quedamos todavía aquí, “intratables cuando los recordamos”, como dice el poema de César Moro, otro de los que Godi tenía siempre intacto en la memoria.
Creo que Godi estuvo siempre cerca, ayudándome con su amistad generosa, en casi todas las cosas importantes que me han ocurrido. Nunca pude agradecerle bastante que, en los tres años en que las circunstancias me empujaron a actuar en política, él se dedicara también en cuerpo y alma a ese quehacer tan poco afín a su carácter, y, con otros dos amigos –Cartucho Miró Quesada y Pipo Thorndike- en la más delicada e incómoda de las responsabilidades: controlando la limpieza de las entradas y gastos de la campaña. Por supuesto que fue la primera persona en la que pensé cuando fui a recibir el Premio Nobel de Literatura y allí estuvo, pese a lo interminable del viaje y a los trastornos que a su salud infligían las largas travesías en avión. Muchas veces me había prometido que, si alguna vez incorporaban mis libros a La Pléiade, iría a acompañarme y, en efecto, allí apareció de pronto, en París, con Vicente, y su intervención, en el Instituto Cervantes, fue la más personal y celebrada de todas.
Tengo la seguridad de que durará más que su generación y que la mía y que muchas otras más
Muchas veces lo vi enfrentar, con estoicismo, las decepciones, tan frecuentes en la vida peruana. Pero hay una que lo desmoronó y no pudo superar nunca: la muerte de su hijo Lorenzo, en un accidente de aviación. Una herida que sangraba sin cesar, incluso en aquellos periodos en los que trabajaba mejor y parecía estar más animado. Nunca olvidaré la extraordinaria elegancia con que encajó esa carta pública, tan mezquina, de sus colegas peruanos, protestando porque se quisiera poner su nombre a un museo de arte moderno en Lima.
Esta mañana, mientras visitaba la galería Tretiakov, sin dejar un solo minuto de pensar en él, imaginaba cuánto mejor hubiera sido hacer este recorrido con él por la Rusia artística de los años diez y veinte del siglo pasado, la de Kandinsky, Chagall, Malevich, Tatlin, la Goncharova y tantos otros. Y recordaba lo mucho que aprendí a su lado, visitando exposiciones u oyéndole hablar de su propia pintura, algo que hacía rara vez y siempre para lamentarse de que cada cuadro que salía de su taller fuera, no importa cuán arduo lo trabajara, “una derrota irremediable”.
Estaba más que apenado con la gran confusión que caracteriza al arte en nuestros días, como confiesa en la autobiografía, que se publicó en enero de este año (Alfaguara), con los embauques que se perpetran y que son consolidados por críticos y galeristas sin escrúpulos y coleccionistas codiciosos e insensibles. Él no embaucó nunca a nadie y sudó la gota fría para salir adelante, desde que abandonó sus estudios de arquitectura y comenzó a pintar, todavía muy joven, lienzos ligeramente influidos por el cubismo. Desde que descubrió el arte no figurativo se entregó a él, con disciplina, perseverancia y tenacidad, redescubriendo poco a poco, con el paso de los años, la realidad a través de su país. El arte de los antiguos peruanos se convertiría en una obsesión de su edad adulta e iría insinuándose en sus pinturas, confundiéndose con las formas y los colores más osados de la vanguardia. Hasta constituir ese mundo propio del que dan cuenta los misteriosos aposentos solitarios y geométricos, que tienen algo de templo y algo de sala de torturas, los extraños embelecos y tótems que los habitan y que con sus semillas, nudos, incisiones, rajas y medialunas, sugieren un mundo bárbaro, anterior a la razón, hecho sólo de instinto, magia y miedo. Pese a ser tan lúcido, probablemente ni él hubiera podido explicar todo aquello que su pintura convoca y mezcla, y que la clarividencia de su intuición y su buen oficio artesanal integraban en esos bellos cuadros inquietantes, incómodos y turbadores. Ahora que él ya no está más, nos queda su pintura. Tengo la seguridad de que durará más que su generación y que la mía y que muchas otras más.
El mundo a mi alrededor se va despoblando y quedando cada día más vacío.
La hora cero
La independencia catalana sería trágica para España y para Cataluña, que habría caído en manos de unos demagogos que la conducirían a su ruina
¿Habrá hoy referéndum en Cataluña? Espero ardientemente que, en un acto de sensatez, la Generalitat lo haya desconvocado, pero, de otro lado, sé de sobra los altos niveles de testarudez e irrealidad que conlleva todo nacionalismo, de manera que no es imposible que, pese a todo —y este “todo” es muchísimo—, los dirigentes del Govern catalán se empeñen en incitar a sus partidarios a desobedecer la ley y votar. Si ocurre así, el llamado referéndum será una caricatura de consulta, írrita a la legalidad, sin censo de votantes, ni urnas autorizadas, ni compromisarios, ni padrones electorales, con un porcentaje mínimo de participantes y sólo independentistas, es decir, el monólogo patético de una minoría ciega y sorda a la racionalidad, pues, según las encuestas, por lo menos dos tercios de los catalanes admiten que el referéndum carece de validez legal. Sólo servirá para alimentar el victimismo, ingrediente esencial de toda ideología nacionalista, y acusar al Gobierno español de haber violentado la democracia impidiendo al pueblo catalán ejercer su derecho a decidir su destino mediante la más pacífica y civilizada manera democrática, que es votar.
Escribo este artículo muy lejos de España, en sus antípodas, y desconozco los últimos episodios de este problema que ha tenido en vilo a todo el país en las últimas semanas. Pero tal vez la distancia sea buena para preguntarse con serenidad qué ha llevado a Cataluña, una de las regiones más cultas y cosmopolitas de España, a que prenda en su seno, de manera tan extendida, esa anticuada, provinciana y aberrante ideología que es el nacionalismo. ¿Cómo es posible que millares de jóvenes universitarios y escolares de una sociedad moderna, que forma parte del más generoso e idealista proyecto democrático de nuestro tiempo, la construcción de Europa, concebida precisamente como una ciudadela contra los nacionalismos que han bañado de sangre y de cadáveres la historia, tengan ahora como ilusión política querer encastillarse en una sociedad cerrada y obsoleta, que retrocedería y empobrecería brutalmente a Cataluña, pues saldría del euro y de la Unión Europea y tendría un largo y difícil trámite para retornar a ellos?
La tradición cultural de Cataluña está reñida con el provincianismo racista del nacionalismo
Nada puede estar más reñido con el provincianismo racista y anacrónico del nacionalismo que la gran tradición cultural bilingüe de Cataluña, con sus artistas, músicos, arquitectos, poetas, novelistas, cantantes, que estuvieron casi siempre a la vanguardia, experimentando nuevas formas y técnicas, abriéndose al resto del mundo, asimilando lo nuevo con fruición y propagándolo por el resto de España. ¿Cómo encajan un Gaudí, un Dalí o un Tàpies con un Puigdemont y un Junqueras? ¿Y un Pla o Foix o Marsé o Serrat o Cercas con Carme Forcadell o Ada Colau? Hay un abismo tal entre lo que unos y otros representan que cuesta imaginar alguna línea de continuidad cultural o ideológica que los una.
La explicación está seguramente en una labor de adoctrinamiento sistemático, que comenzando en las escuelas y proyectándose a todo el conjunto de Cataluña a través de los grandes medios de comunicación, orquestado y financiado desde el Govern catalán desde los años de Jordi Pujol y sus seguidores, fue calando en las nuevas generaciones hasta impregnarlas con la ficción perniciosa que significa todo nacionalismo. Un adoctrinamiento que no fue casi contrarrestado por la incuria o la ingenua creencia de parte del Gobierno y la élite política e intelectual del resto de España de que aquella fabricación mentirosa no prendería, que la sociedad catalana sabría resistirla, que el problema se iría resolviendo solo. No ha sido así y esa incuria irresponsable está hoy detrás de un monstruo que ha crecido y llevado a buena parte de Cataluña a una deriva secesionista que, aunque cuando no triunfe —y yo creo firmemente que no triunfará—, puede precipitar a España en una crisis traumática, que, entre otras consecuencias nefastas, podría paralizar el proceso de recuperación económica que tantos sacrificios ha costado ya a los españoles.
Ha habido una larga labor de adoctrinamiento orquestado y financiado desde el Govern desde los años de Jordi Pujol
Un sector minoritario de la extrema izquierda ha hecho causa común con el independentismo catalán y otro, más numerosos y más sensato, exige diálogo. No hay duda de que esto último parece indispensable. El problema, sin embargo, es que para que un diálogo sea posible y fructífero, tiene que haber algún denominador común entre los dialogantes. Lo hubo en el pasado y fue lamentable que, entonces, las negociaciones no tuvieran lugar. Pero, ahora, aunque no imposible, es mucho más difícil dialogar con quienes no aceptan otra opción que “la secesión sí o sí” y tienen en su intransigencia el respaldo de un sector considerable de la población catalana.
Hay que tender puentes primero, reconstruir los que se han roto. Y ésta es una labor esencialmente cultural. Convencer a los menos fanatizados y recalcitrantes que el nacionalismo —todo nacionalismo— siempre fue una epidemia catastrófica para los pueblos que sólo produjo violencia, incomunicación, exclusión y racismo, y que, sobre todo en esta época de globalización universal que está deshaciendo poco a poco las fronteras, es suicida querer resistirse a este proceso enormemente beneficioso para toda la humanidad. Y explicar que España necesita a Cataluña tanto como Cataluña necesita a España para integrarse mejor en la gran aventura de Europa y perseverar —perfeccionándola sin tregua— en esta democracia que ha traído a este país unas condiciones de vida que son las más libres y prósperas de toda su historia. La independencia de Cataluña sería trágica para España y sobre todo para Cataluña, que habría caído en manos de una ideología retrógrada y bárbara y de unos demagogos que la conducirían a su ruina. Todo lo que hay de justo en las demandas soberanistas se puede alcanzar dentro de la unidad, mediante negociaciones, sin fracturar la legalidad que en este último medio siglo ha ido haciendo de España un país libre y democrático. No olvidemos que, durante la Transición, el mundo entero miraba a España como un ejemplo a seguir, por haber transitado tan pronto y de manera tan cauta y pacífica hacia la democracia, con la actitud tolerante y solidaria de todos los partidos políticos y el beneplácito de la inmensa mayoría de la nación. No es tarde para retomar aquel punto de partida solidario del que se derivaron tantos bienes para el conjunto de los españoles, empezando por el más importante, que es la libertad. Por todos los medios racionales posibles, hay que persuadir a los catalanes de que el nacionalismo es uno de los peores enemigos que tiene la libertad y que este período aciago debe quedar atrás, como una pesadilla que se desvanece al despertar.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2017.
© Mario Vargas Llosa, 2017
La bomba de Kim Jong-un
¿Cómo es posible que un ser inculto, de inteligencia primaria, que parece una caricatura de sí mismo, llegue a tener la capacidad de extinguir la civilización?
Hijo y nieto de tiranos, tirano él mismo y especialista en el asesinato de familiares, nadie se preocupó demasiado cuando el joven gordinflón y algo payaso Kim Jong-un (tiene ahora 33 años y pesa 130 kilos) tomó el poder en Corea del Norte. Sin embargo, en la actualidad, el mundo reconoce que quien parecía nada más que un pequeño sátrapa mozalbete y malcriado ha materializado el sueño de su abuelo, Kim Il-sung, fundador de la dinastía y de Corea del Norte, pues tiene en sus manos la llave de una catástrofe nuclear de dimensiones apocalípticas que podría retroceder el planeta a la edad de las cavernas o, pura y simplemente, desaparecer en él toda forma de vida. Sin dejar de temblar, hay que quitarse el sombrero: ¡vaya macabra proeza!
Cuando en octubre de 2006 Corea del Norte llevó a cabo su primera prueba nuclear nadie le hizo mucho caso y los científicos occidentales ningunearon aquel experimento ridiculizándolo: tener bombas atómicas estaba fuera del alcance de esa satrapía miserable y hambrienta. Y, en todo caso, si las cosas se ponían serias, China y Rusia, más realistas que su perrito faldero norcoreano, lo pondrían en vereda. En aquella época todavía hubiera sido posible parar en seco a Kim Jong-un mediante una acción militar limitada que pusiera fin a sus sueños de convertir a su país en una potencia nuclear y sirviera de escarmiento preventivo al “Brillante Camarada”, como llaman los norcoreanos al amo del país.
Esta perspectiva parecerá absurda y exagerada a mucha gente racional y sensata, que está a años luz de ese joven extremista que goza de poderes absolutos en su desdichado país, y al que, probablemente, la condición de dios viviente a que ha sido elevado por la adulación y el sometimiento de sus veinticinco millones de vasallos hace vivir una enajenación narcisista demencial que lo induce a creer aquello de lo que alardea: que la minúscula Corea del Norte, dueña ahora de una bomba varias veces más poderosa que las que se abatieron sobre Hiroshima y Nagasaki, puede, si lo quiere, herir de muerte a Estados Unidos. Podrá no desaparecerlo, pero sí infligirle daños monumentales si es verdad que su bomba de hidrógeno es capaz de ser acoplada a uno de esos misiles que, por lo visto, ya podrían alcanzar las costas norteamericanas.
La racionalidad y la sensatez llevaron a los países occidentales a responder al desafío nuclear norcoreano con sanciones, que, aprobadas por las Naciones Unidas, han ido aumentado en consonancia con los experimentos nucleares de Pyongyang, sin llegar, sin embargo, por la oposición de Rusia y China, a los extremos que quería Estados Unidos. En todo caso, convendría reconocer la verdad: esas sanciones, por duras que sean, no servirán absolutamente para nada. En vez de obligar al líder estalinista a dar marcha atrás le permitirán, como las sanciones económicas de Estados Unidos a Cuba, que, al igual que lo hacía Fidel Castro, responsabilice a Washington y al resto de países occidentales de la penuria económica que sus políticas estatistas y colectivistas han acarreado a su nación. Pues, gran paradoja, las sanciones sólo son eficaces contra sistemas abiertos, donde hay una opinión pública que, afectada por aquellas, reacciona y presiona a su Gobierno para que negocie y haga concesiones. Pero, contra una dictadura vertical, cerrada a piedra y lodo contra toda actividad cívica independiente, como es Corea del Norte, las sanciones —que, por otra parte, jamás llegan a materializarse por completo, pues abundan los Gobiernos que las violan, además de los contrabandistas— no afectan a la cúpula ni a la nomenclatura totalitaria, sólo al pueblo que tiene que apretarse cada vez más el cinturón.
Las sanciones no sirven: le permitirán culpar a EE UU de la penuria que sus políticas acarrean
Quienes creen que las sanciones pueden amansar a Kim Jong-un citan el ejemplo de Irán: ¿acaso allí no funcionaron? Sí, es verdad, las sanciones hicieron tanto daño económico y social al régimen de los ayatolás, que la jerarquía se vio obligada a negociar y poner fin a sus experimentos nucleares a cambio de que las sanciones fueran levantadas. Aunque se trate en ambos casos de dictaduras, la iraní está lejos de ser un régimen unipersonal, dependiente exclusivamente de un sátrapa. Irán tiene una estructura dictatorial religiosa que permite una acción cívica, dentro, claro está, de los parámetros rígidos de obediencia a la “legalidad” emanada del propio sistema. En el mismo régimen hay diferencias, a veces grandes, y una acción cívica es capaz de manifestarse.
Si las cosas son así ¿qué cabe hacer? ¿Mirar a otro lado y, por lo menos los creyentes, rezar a los dioses que las cosas no vayan a peor, es decir, que un error o accidente no ponga en marcha el mecanismo de destrucción que podría generar una guerra atómica? Esto es, en cierto modo, lo que está ocurriendo. Basta ver la prensa. Si lo que está en juego es, nada más y nada menos, la posibilidad de un cataclismo planetario, el tema debería seguir ocupando las primeras planas y los comentarios centrales en el mundo de las comunicaciones. El experimento de una bomba de hidrógeno ocupa uno o dos días las primeras planas de los diarios y las televisiones; luego pasa a tercer o cuarto lugar y, por fin, un ominoso silencio cae sobre el asunto, que sólo lo resucitará con un nuevo experimento —sería el séptimo—, que acarrearía nuevas sanciones, etcétera.
¿Cómo hemos llegado a esta situación? En muchísimos sentidos el mundo ha ido mejorando en las últimas décadas, dando pasos gigantescos en los campos de la educación, de los derechos humanos, de la salud, de las oportunidades, de la libertad, dejando atrás las peores formas de la barbarie que a lo largo de tantos siglos causaron sufrimientos atroces a la mayor parte de la humanidad. Para una mayoría de seres humanos, el mundo es hoy menos cruel y más vivible. Y, sin embargo, jamás ha estado la humanidad tan amenazada de extinción como en esta era de prodigiosos descubrimientos tecnológicos y donde la democracia —el régimen menos inhumano de todos los que se conocen— ha dejado atrás y poco menos que desaparecido a los mayores enemigos que la amenazaban: el fascismo y el comunismo.
No tengo ninguna respuesta a esa pregunta que formulo con un sabor de ceniza en la boca. Y temo mucho que nadie tenga una respuesta convincente sobre por qué hemos llegado a una situación en la que un pobre diablo seguramente inculto, de inteligencia primaria, que en las pantallas parece una caricatura de sí mismo, haya sido capaz de llegar a tener en sus manos la decisión de que la civilización siga existiendo o se extinga en un aquelarre de violencia.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2017.
© Mario Vargas Llosa, 2017.
Venezuela, hoy
No hay precedentes en la historia de América Latina de un país al que la demagogia estatista y colectivista de un Gobierno haya destruido económica y socialmente
El portavoz del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, declaró hace unos días que, a su juicio, hay en España “un sobredimensionamiento” de lo que ocurre en Venezuela, porque cuando un país vive el drama que experimenta la nación bolivariana aquello no es sólo culpa de un Gobierno sino “responsabilidad colectiva de los venezolanos”.
Semejante afirmación demuestra una total ignorancia de la tragedia que vive Venezuela o un fanatismo ideológico cuadriculado. Hace falta más de un individuo para deshonrar a un partido, desde luego, habiendo socialistas que, con Felipe González a la cabeza, han demostrado una solidaridad tan activa con los demócratas venezolanos que, pese a los asesinatos, las torturas y la represión enloquecida desatada por Maduro y su pandilla, han impedido hasta ahora que el régimen convierta a ese país en una segunda Cuba. Pero que haya en España socialistas capaces de deformar de manera tan extrema la realidad venezolana sin que sean reprobados por la dirección, delata la inquietante deriva de un partido que contribuyó de manera tan decisiva a la democratización de España luego de la Transición.
La verdad es que Venezuela fue, por 40 años (1959 a 1999), una democracia ejemplar y un país muy próspero al que inmigrantes de todo el mundo acudían en busca de trabajo y que, tanto los Gobiernos “adecos” como “copeyanos”, dieron una batalla sin cuartel contra las dictaduras que prosperaban en el resto de América Latina. El presidente Rómulo Betancourt intentó convencer a los Gobiernos democráticos del continente para que rompieran relaciones diplomáticas y comerciales y sometieran a un boicot sistemático a todas las tiranías militares y populistas a fin de acelerar su caída. No fue respaldado, pero, décadas después, su iniciativa acaba de ser reivindicada por la Declaración de Lima, en la que, invitados por el Perú, todos los grandes países de América Latina —Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile, Uruguay y cinco países más de la región— además de Estados Unidos, Canadá, Italia y Alemania, han decidido aislar a la dictadura de Maduro y no reconocer las decisiones de la espuria Asamblea Constituyente con la que el régimen trata de reemplazar a la legítima Asamblea Nacional donde la oposición detenta la mayoría de los escaños.
El portavoz socialista no parece haberse enterado tampoco de que las Naciones Unidas han denunciado, a través de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, las torturas a las que la dictadura venezolana somete a los opositores desde hace varios meses, que incluyen descargas eléctricas, palizas sistemáticas, horas colgados de las muñecas o los tobillos, asfixia con gases, violaciones con palos de escoba, detenciones arbitrarias e invasión y destrozos de las viviendas de los sospechosos de colaborar con la oposición. Más de 5.000 personas han sido detenidas sin ser llevadas a los tribunales, las fuerzas de seguridad han asesinado a medio centenar en las últimas manifestaciones y las bandas de malhechores del régimen, llamadas los colectivos, a 27.
El asedio sistemático a los adversarios de la dictadura se extiende a sus familias, que pierden su trabajo, son discriminadas en los racionamientos y víctimas de expropiaciones. Y la corrupción del Gobierno alcanza extremos de vértigo, como acaba de denunciar la fiscal Luisa Ortega en Brasil, revelando, entre otros horrores, que el segundo hombre del chavismo, Diosdado Cabello, recibió 100 millones de dólares de soborno de Odebrecht a través de una compañía española.
Pero, probablemente, con toda la crueldad que denotan las violaciones a los derechos humanos y el saqueo del patrimonio nacional por los jerarcas del régimen, nada de aquello sea tan terrible como el empobrecimiento vertiginoso que la política económica de Chávez y su heredero ha acarreado al pueblo venezolano. Uno de los países más ricos del mundo, que debería tener los niveles de vida de Suecia o Suiza, padece hoy día los índices de supervivencia de las más empobrecidas naciones africanas: la pobreza afecta al 83% de la población, sufre la inflación más alta del mundo —este año alcanzará el 720%— y un PIB que según el Fondo Monetario Internacional cae 7,4%. Sólo se libran del hambre y la escasez de todo —empezando por las medicinas y las divisas y terminando por el papel higiénico— el puñado de privilegiados de la nomenclatura —buen número de generales entre ellos, comprados asociándolos a las grandes operaciones del narcotráfico— que pueden adquirir alimentos, medicinas, repuestos, ropa, a precios de oro, en el mercado negro. La gente común y corriente, entre tanto, ve caer sus niveles de vida día a día.
¿A cuántos cientos de miles de venezolanos han obligado a emigrar las fechorías económicas y sociales del régimen? Es difícil averiguarlo con exactitud, pero los cálculos hablan de por lo menos dos millones de personas que, agobiadas por la inseguridad, la pobreza, el terror, el hambre y la perspectiva de un empeoramiento de la crisis, se han desparramado por el mundo en busca de mejores condiciones de vida, o, cuando menos, un poco más de libertad. No hay precedentes en la historia de América Latina de un país al que la demagogia estatista y colectivista haya destruido económica y socialmente como ha ocurrido en Venezuela. Lo extraordinario es que la política de destruir las empresas privadas, agigantando el sector público de manera elefantiásica, y poniendo cada vez más trabas a la inversión extranjera, se llevara a cabo cuando todo el mundo socialista, de la desaparecida URSS a China, de Vietnam a Cuba, comenzaba a dar marcha atrás, luego del fracaso de la socialización forzada de la economía. ¿Qué idea pasó por la cabeza de semejantes ignorantes? La utopía del paraíso socialista, una fabulación que, pese a los desmentidos que le inflige la realidad, siempre vuelve a levantar la cabeza y a seducir a masas ingenuas, que, pronto, serán las primeras víctimas de ese error.
Es verdad que la Venezuela de la democracia contra la que se rebeló el comandante Chávez había sido víctima de la corrupción —un juego de niños comparada a la de ahora— y que, en la abundancia de recursos de aquellos años, los de la Venezuela saudí, surgieron fortunas ilícitas a la sombra del poder. Pero aquello tenía compostura dentro de la legalidad democrática y los electores podían castigar a los gobernantes corruptos mediante unas elecciones, que entonces eran libres. Ahora ya no lo son, sino manipuladas por un régimen que, en las últimas, por ejemplo, se inventó un millón de votos más de los que tuvo, según la propia compañía contratada para verificar los comicios. Pese a ello, la oposición ha inscrito candidatos para las elecciones regionales de gobernadores convocadas por Maduro. ¿Hay alguna posibilidad de que sean unos comicios de verdad, donde gane el más votado? Yo creo que no y, por supuesto, me gustaría equivocarme. Pero, después de la grotesca patraña de la “elección” de la Asamblea Constituyente y de la defenestración manu militari de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, ahora en el exilio, ¿alguien cree a Maduro capaz de dejarse derrotar en las urnas? Él ha hecho todos los últimos embelecos electorales, quitándose la careta y mostrando la verdadera condición dictatorial del régimen, precisamente porque sabe que tiene en contra a la mayoría del país y que él y sus compinches tendrían un exilio muy difícil, por sus robos cuantiosos y su estrecha vinculación con el narcotráfico. En la triste situación a la que ha llegado Venezuela es poco menos que imposible —a menos de una fractura traumática del propio régimen— que recupere la democracia de manera pacífica, a través de unas elecciones limpias.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2017.
© Mario Vargas Llosa, 2017.
Sangre derramada
Los fanáticos nunca van a ganar la guerra. La matanza de inocentes será una poda y las viejas Ramblas seguirán inmantando a la misma variopinta humanidad
El terrorismo fascinó siempre a Albert Camus y, además de una obra de teatro sobre el tema, dedicó buen número de páginas de su ensayo sobre el absurdo, El mito de Sísifo, a reflexionar sobre esa insensata costumbre de los seres humanos de creer que asesinando a los adversarios políticos o religiosos se resuelven los problemas. La verdad es que salvo casos excepcionales en que el exterminio de un sátrapa atenuó o puso fin a un régimen despótico –los dedos de una mano sobran para contarlos- esos crímenes suelen empeorar las cosas que quieren mejorar, multiplicando las represiones, persecuciones y abusos. Pero es verdad que, en algunos rarísimos casos, como el de los narodniki rusos citados por Camus, que pagaban con su vida la muerte del que mataban por “la causa”, había, en algunos de los terroristas que se sacrificaban atentando contra un verdugo o un explotador, cierta grandeza moral.
No es el caso, ciertamente, de quienes, como acaba de ocurrir en Cambrils y en las Ramblas de Barcelona, embisten en el volante de una camioneta contra indefensos transeúntes –niños, ancianos, mendigos, jóvenes, turistas, vecinos- tratando de arrollar, herir y mutilar al mayor número de personas. ¿Qué quieren conseguir, demostrar, con semejantes operaciones de salvajismo puro, de inaudita crueldad, como hacer estallar una bomba en un concierto, un café o una sala de baile? Las víctimas suelen ser, en la mayoría de los casos, gentes del común, muchas de ellas con afanes económicos, problemas familiares, tragedias, o jóvenes desocupados, angustiados por un porvenir incierto en este mundo en que conseguir un puesto de trabajo se ha convertido en un privilegio. ¿Se trata de demostrar el desprecio que les merece una cultura que, desde su punto de vista, está moralmente envilecida porque es obscena, sensual y corrompe a las mujeres otorgándoles los mismos derechos que a los hombres? Pero esto no tiene sentido, porque la verdad es que el podrido Occidente atrae como la miel a las moscas a millones de musulmanes que están dispuestos a morir ahogados con tal de introducirse en este supuesto infierno.
Tampoco parece muy convincente que los terroristas del Estado islámico o Al-Qaeda sean hombres desesperados por la marginación y la discriminación que padecen en las ciudades europeas. Lo cierto es que buen número de los terroristas han nacido en ellas y recibido allí su educación, y se han integrado más o menos en las sociedades en las que sus padres o abuelos eligieron vivir. Su frustración no puede ser peor que la de los millones de hombres y mujeres que todavía viven en la pobreza (algunos en la miseria) y no se dedican por ello a despanzurrar a sus prójimos.
La explicación está pura y simplemente en el fanatismo, aquella forma de ceguera ideológica y depravación moral que ha hecho correr tanta sangre e injusticia a lo largo de la historia. Es verdad que ninguna religión ni ideología extremista se ha librado de esa forma extrema de obcecación que hace creer a ciertas personas que tienen derecho a matar a sus semejantes para imponerles sus propias costumbres, creencias y convicciones.
El terrorismo islamista es hoy día el peor enemigo de la civilización. Está detrás de los peores crímenes de los últimos años en Europa, esos que se cometen a ciegas, sin blancos específicos, a bulto, en los que se trata de herir y matar no a personas concretas sino al mayor número de gentes anónimas, pues, para aquella obnubilada y perversa mentalidad, todos los que no son los míos –esa pequeña tribu en la que me siento seguro y solidario- son culpables y deben ser aniquilados.
Para mí las Ramblas son un lugar mítico, la ciudad empezó a liberarse antes que el resto de España
Nunca van a ganar la guerra que han declarado, por supuesto. La misma ceguera mental que delatan en sus actos los condena a ser una minoría que poco a poco –como todos los terrorismos de la historia- irá siendo derrotada por la civilización con la que quieren acabar. Pero desde luego que pueden hacer mucho daño todavía y que seguirán muriendo inocentes en toda Europa como los catorce cadáveres (y los ciento veinte heridos) de las Ramblas de Barcelona y sembrando el horror y la desesperación en incontables familias.
Acaso el peligro mayor de esos crímenes monstruosos sea que lo mejor que tiene Occidente –su democracia, su libertad, su legalidad, la igualdad de derechos para hombres y mujeres, su respeto por las minorías religiosas, políticas y sexuales- se vea de pronto empobrecido en el combate contra este enemigo sinuoso e innoble, que no da la cara, que está enquistado en la sociedad y, por supuesto, alimenta los prejuicios sociales, religiosos y raciales de todos, y lleva a los gobiernos democráticos, empujados por el miedo y la cólera que los presiona, a hacer concesiones cada vez más amplias en los derechos humanos en busca de la eficacia. En América Latina ha ocurrido; la fiebre revolucionaria de los años sesenta y setenta fortaleció (y a veces creó) a las dictaduras militares, y, en vez de traer el paraíso a la tierra, parió al comandante Chávez y al socialismo del siglo XXI en la Venezuela de la muerte lenta de nuestros días.
Para mí, las Ramblas de Barcelona son un lugar mítico. En los cinco años que viví en esa querida ciudad, dos o tres veces por semana íbamos a pasear por ellas, a comprar Le Monde y libros prohibidos en sus quioscos abiertos hasta después de la medianoche, y, por ejemplo, los hermanos Goytisolo conocían mejor que nadie los secretos escabrosos del barrio chino, que estaba a sus orillas, y Jaime Gil de Biedma, luego de cenar en el Amaya, siempre conseguía escabullirse y desaparecer en alguno de esos callejones sombríos. Pero, acaso, el mejor conocedor del mundo de las Ramblas barcelonesas era un madrileño que caía por esa ciudad con puntualidad astral: Juan García Hortelano, una de las personas más buenas que he conocido. Él me llevó una noche a ver en una vitrina que sólo se encendía al oscurecer una truculenta colección de preservativos con crestas de gallo, birretes académicos y tiaras pontificias. El más pintoresco de todos era Carlos Barral, editor, poeta y estilista, que, revolando su capa negra, su bastón medieval y con su eterno cigarrillo en los labios, recitaba a gritos, después de unos gins, al poeta Bocángel. Esos años eran los de las últimas boqueadas de la dictadura franquista. Barcelona comenzó a liberarse de la censura y del régimen antes que el resto de España. Esa era la sensación que teníamos paseando por las Ramblas, que ya eso era Europa, porque allí reinaba la libertad de palabra, y también de obra, pues todos los amigos que estaban allí actuaban, hablaban y escribían como si ya España fuera un país libre y abierto, donde todas las lenguas y culturas estaban representadas en la disímil fauna que poblaba ese paseo por el que, a medida que uno bajaba, se olía (y a veces hasta se oía) la presencia del mar. Allí soñábamos: la liberación era inminente y la cultura sería la gran protagonista de la España nueva que estaba ya asomando en Barcelona.
¿Era precisamente ese símbolo el que los terroristas islámicos querían destruir derramando la sangre de esas decenas de inocentes al que aquella furgoneta apocalíptica –la nueva moda- fue dejando regados en las Ramblas? ¿Ese rincón de modernidad y libertad, de fraterna coexistencia de todas las razas, idiomas, creencias y costumbres, ese espacio donde nadie es extranjero porque todos lo son y donde los quioscos, cafés, tiendas, mercados y antros diversos tienen las mercancías y servicios para todos los gustos del mundo? Por supuesto que no lo conseguirán. La matanza de los inocentes será una poda y las viejas Ramblas seguirán imantando a la misma variopinta humanidad, como antaño y como hoy, cuando el aquelarre terrorista sea apenas una borrosa memoria de los viejos y las nuevas generaciones se pregunten de qué hablan, qué y cómo fue aquello.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2017.
© Mario Vargas Llosa, 2017.
Piedra de Toque
Las ilusiones perdidas
‘Adiós muchachos’, la autobiografía de Sergio Ramírez, describe el entusiasmo efímero que suscitó la revolución sandinista y su descalabro posterior
No había leído la autobiografía de Sergio Ramírez, Adiós muchachos(2007), y acabo de hacerlo, conmovido. Es un libro sereno, muy bien escrito, exaltante en su primera mitad y bastante triste en la segunda. Cuenta la historia de la revolución sandinista que puso fin en 1979 a la horrible dinastía de los Somoza en Nicaragua, una de las dictaduras más corruptas y crueles de la historia de América Latina, y en la que él tuvo un papel importante como conspirador y resistente primero, y, luego, en el Gobierno que presidió el comandante Daniel Ortega, en el que fue vicepresidente.
Fueron muchos años de lucha, muy difíciles, de sacrificio y heroísmo, en los que miles de nicaragüenses perdieron la vida y la libertad, padecieron torturas, exilio, largos años de cárcel, enfrentándose a una Guardia Nacional cuyo salvajismo no tenía límites. Los rebeldes eran, sobre todo al principio, personas humildes, los pobres entre los más pobres, pero luego fueron sumándose gente de la clase media y, al final, profesionales, empresarios y agricultores, y principalmente sus hijos, movidos por un idealismo generoso, la idea de que, con la caída de la dictadura, comenzaría un período de justicia, libertad y progreso para el pueblo de Rubén Darío y de Augusto César Sandino. Muchas mujeres combatieron en la vanguardia de esta revolución, así como los católicos —Nicaragua es tal vez el país donde el catolicismo está más vivo en América Latina— y Ramírez describe con mucha pertinencia las distintas corrientes que conformaban esa disímil alianza de comunistas, socialistas, demócratas, liberales, castristas que respaldaron la revolución en un principio, antes de que comenzaran las inevitables divisiones.
Las páginas de Adiós muchachos que evocan el entusiasmo y la alegría con que vivieron la inmensa mayoría de los nicaragüenses los primeros tiempos de la revolución —las campañas de alfabetización, la conversión de cuarteles en escuelas, la distribución de las tierras y fábricas expropiadas a los Somoza y sus cómplices a los sectores de menores ingresos— son emocionantes, el inicio de lo que parecía ser la gran transformación de Nicaragua en un país de veras libre, democrático y moderno.
No ocurrió así y Sergio Ramírez responsabiliza del fracaso de la revolución sandinista a “la contra”, armada y financiada por la CIA. Yo tengo la impresión de que la contrarrevolución fue más bien un efecto que una causa, por el descontento que cundió en un sector amplio de la sociedad nicaragüense con la política equivocada del régimen destinada a convertir al país en una sociedad estatizada y colectivista, con las nacionalizaciones masivas y la creación de granjas campesinas al estilo soviético, y las emisiones inorgánicas que en vez de impulsar arruinaron la economía nacional y desataron una inflación galopante, que, como siempre, golpeó sobre todo a los más pobres. El desbarajuste y el caos, y, por supuesto, la corrupción que todo ello originó, la llamada piñata —el reparto entre la gente del poder de los bienes y dineros supuestamente públicos—, que Sergio Ramírez describe magistralmente en el capítulo de su libro titulado con agrio humor “Los ríos de leche y miel”, tenían que desencantar y empujar a la oposición a muchos nicaragüenses que odiaban a la dictadura de Somoza pero no querían que la reemplazara una segunda Cuba. (Dicho sea de paso, es fascinante descubrir en Adiós muchachos que una de las personas que más trataba de moderar a los dirigentes sandinistas en sus reformas revolucionarias ¡era Fidel Castro!).
La segunda parte del libro es de una creciente tristeza, pues en ella se describe el progresivo descalabro de la revolución, las divisiones entre los sandinistas, y la lenta pero segura ascensión del comandante Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo al vértice de un poder del que sólo han gozado un puñadito de sátrapas en la historia latinoamericana. Tierra de grandes poetas y excelentes escritores, como el propio Sergio Ramírez, Nicaragua tendrá que producir algún día la novela que eternice la historia de Daniel Ortega, este alucinante personaje que, luego de dirigir la revolución sandinista contra los Somoza, se fue convirtiendo él mismo en un Somoza moderno, es decir, en un dictadorzuelo corrompido y manipulador que, traicionando todos los principios y aliándose con todos sus enemigos de ayer y tras antes de ayer, ha conseguido gozar de un poder absoluto a lo largo de veinte años, haciéndose reelegir en unas elecciones de circo, y, a pesar de todo ello, gozando todavía —por extraordinario que parezca— de cierta popularidad.
Para conocer algo de su historia hay que cerrar Adiós muchachos y leer el espléndido ensayo del mismo Ramírez en El estallido del populismo (2017), “Una fábrica de espejismos”, donde está sintetizada, con trazos maestros de realismo mágico, la trayectoria hasta nuestros días de este inverosímil personaje. Por lo pronto, experimentó una oportuna conversión al catolicismo y ahora comulga devotamente de la mano del cardenal Miguel Obando y Bravo, su antiguo enemigo mortal y ahora aliado acérrimo que ha dado su bendición al Gobierno “cristiano, socialista y solidario” de los Ortega/Murillo. También ha hecho pacto con empresarios mercantilistas que, a condición de no hablar nunca de política, hacen muy buenos negocios con el régimen. Pero, quizás, lo más sorprendente sea que, en la variopinta alianza que han conseguido armar para mantenerse en el poder Daniel Ortega y Rosario Murillo —esta es su vicepresidente y podría ser la próxima presidenta de Nicaragua si su esposo decide tomarse algunas vacaciones— también figuran los brujos, santeros, curanderos, hechiceros y taumaturgos del país. Cito a Ramírez: “La mano abierta de Fátima, hija de Mahoma, con un ojo al centro, que representa bendiciones, poder y fuerza, y también protección contra el mal de ojo, estuvo desde 2006 detrás de la pareja presidencial en el salón de sus comparecencias, en un inmenso mural”.El ensayo también refiere los fantásticos proyectos con que el Gobierno de la ya celebérrima dupla, émula de la de House of Cards,alimenta las ilusiones de sus electores, como el famoso Gran Canal de Nicaragua, que iba a competir con el de Panamá y que sería financiado por el multimillonario chino Wang Ying (ya quebrado y olvidado) y una planta de productos farmacéuticos en Managua llamada a producir nada menos que ¡una vacuna contra el cáncer! La lista de ficciones así es larga y parece salida de Macondo. Todas estas cosas las cuenta Ramírez sin alterarse, con objetividad, aunque detrás de la moderación y elegancia con que escribe, se adivina un hondo desgarramiento. El suyo debe ser el de muchos nicaragüenses que, como él, dedicaron los mejores años de su vida, su tiempo y sus sueños, a luchar por una ilusión histórica que vivió una efímera realidad y se fue luego deshaciendo y transformando en grotesca caricatura.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2017.
© Mario Vargas Llosa, 2017.
Indultar a Fujimori?
Sería un desafuero insensato sacar de la cárcel a un exmandatario que dio un golpe de Estado e instauró una de las dictaduras más corruptas de la historia del Perú
Las conversaciones privadas no deben convertirse en públicas y, por desgracia, la que tuve con el presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski durante su reciente visita a España ha sido objeto de rumores y especulaciones que no siempre corresponden a la verdad. Por eso autoricé a mi hijo Álvaro para que, en una entrevista en El Comercio,reprodujera lo que le dije al mandatario respecto a la posibilidad de que indultara a Fujimori.
Nunca me indicó que tuviera la menor intención de hacerlo; sólo que, como le llegaban numerosas cartas y documentos pidiendo el indulto por razones de salud, había entregado todo ese material a tres médicos a fin de que le informaran sobre el estado del reo. Mi impresión personal es que Kuczynski es un demócrata cabal y una persona demasiado decente para cometer un desafuero tan insensato como sería el sacar de la cárcel y devolver a la vida política a un exmandatario que, habiendo sido elegido en unas elecciones democráticas, dio un golpe de Estado instalando una de las dictaduras más corruptas de la historia del Perú. Y echando por tierra la sentencia de un tribunal civil que en un juicio abierto, con observadores internacionales y de manera impecable, condenó al exdictador por sus crímenes a pasar un cuarto de siglo entre rejas.Ese juicio no tiene precedentes en la historia peruana. Nuestros dictadores o morían en la cama, sin haber devuelto un centavo de todo lo que robaban, o eran asesinados, como Sánchez Cerro. Algunos, como Leguía, murieron en la cárcel, sin haber sido juzgados. Pero, en este sentido, el juicio de Fujimori fue ejemplar. Lo juzgó un tribunal civil, dándole todas las garantías para que ejercitara su derecho de defensa, y, pese a todas las campañas millonarias de sus partidarios, ninguna instancia jurídica o política internacional ha objetado el desarrollo del proceso ni a los magistrados que lo sentenciaron.
Por otra parte, él no ha manifestado jamás arrepentimiento alguno por los asesinatos, secuestros y torturas que ordenó y que se perpetraron durante su dictadura, y tampoco ha devuelto un solo centavo de los varios miles de millones de dólares que sacó al extranjero de manera delictuosa durante su Gobierno. (Los únicos 150 millones de dólares que ha recuperado el Perú de los cuantiosos robos de aquellos años los devolvió Suiza, de una cuenta corriente que había abierto Vladimiro Montesinos, el cómplice principal de Fujimori). Su liberación sería un acto ilegal flagrante, como ha afirmado en The New York Times Alberto Vergara, teniendo en cuenta que todavía no ha sido juzgado por otra de las matanzas del Grupo Colina, realizada en Pativilca en 1992. Sería una “aberración jurídica que perdonase a Fujimori hacia el futuro, por crímenes todavía no procesados”. Jamás manifestó arrepentimiento por los asesinatos, secuestros y torturas que ordenó
No sólo sería una ilegalidad; también, una traición a los electores que lo llevamos al poder y a las familias de las víctimas de los asesinatos y desapariciones, a quienes prometió firmemente que no liberaría al exdictador. No nos engañemos. La extraordinaria movilización entre la primera y la segunda vuelta que permitió el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski se debió en gran parte al temor de una mayoría del pueblo peruano de que el fujimorismo volviera al poder con Keiko, la hija del condenado. El voto de la izquierda, decisiva para esa victoria, jamás se hubiera volcado masivamente a darle el triunfo si hubiera imaginado que iba a devolver a la vida pública peruana a uno de los peores dictadores de nuestra historia.
Hay quienes piensan que el indulto ablandaría al Parlamento que, hasta ahora, además de tumbar varios ministros del Gobierno, ha paralizado la acción gubernamental obstruyendo de manera sistemática las iniciativas del Ejecutivo para materializar su programa, introduciendo reformas económicas y sociales que dinamizaran la economía y extendieran la ayuda a las familias de menores ingresos. Quienes piensan así, se equivocan garrafalmente. No se aplaca a un tigre echándole corderos; por el contrario, se reconoce su poder y se lo estimula a que prosiga su labor depredadora. Fue una equivocación no haber enfrentado con más firmeza desde un principio la irresponsable oposición del fujimorismo en el Congreso; pero, al menos, ha servido para mostrar a la opinión pública la indigencia intelectual y la catadura moral de quienes, desde las curules parlamentarias, están dispuestos a impedir la gobernabilidad del país, aunque sea hundiéndolo, para que fracase el Gobierno al que detestan por haberlos derrotado en aquella segunda vuelta que ya festejaban como suya.
La dictadura es siempre el mal absoluto, el régimen que destruye no sólo la economía, sino también la vida política, cultural y las instituciones de un país. Las lacras que deja perduran cuando se restablece la democracia y muchas veces son tan mortíferas que impiden la regeneración institucional y cívica. La gran tragedia de América Latina en su vida independiente han sido las dictaduras que se sucedían manteniéndonos en el subdesarrollo y la barbarie pese a los esfuerzos desesperados de unas minorías empeñadas en defender las opciones democráticas. La democracia no libra a los países de pillos, pero permite que sus pillerías sean castigadas
Desde que cayó la dictadura fujimorista, en el año 2000, el Perú vive un período democrático que ha reducido la violencia e impulsado su economía de manera notable al extremo de que su imagen internacional, en estos últimos años, ha sido la de un país modelo que atraía inversiones y parecía un ejemplo a seguir por los países del tercer mundo que aspiran a dejar atrás el subdesarrollo. El indulto a Fujimori echaría por los suelos esta imagen y nos retrocedería otra vez a la condición de república bananera.
Es verdad que, gracias a las revelaciones y denuncias de Odebrecht, la gestión de algunos de los expresidentes de la democracia, como Toledo, primero, y ahora Humala, se ha visto empañada con acusaciones de malos manejos, corrupción y tráficos ilícitos. En buena hora: que todo aquello se ventile hasta las últimas consecuencias y, si ha habido efectivamente delito, que los delincuentes vayan a la cárcel. Esas cosas las permite la democracia, un sistema que no libra a los países de pillos, pero permite que sus pillerías sean denunciadas y castigadas. La democracia no garantiza que se elija siempre a los mejores, y, a veces, los electores se equivocan eligiendo la peor opción. Pero, a diferencia de una dictadura, una democracia, sistema flexible y abierto, puede corregir sus errores y perfeccionarse gracias a la libertad. Fujimori, que llegó al poder, arrasó con todas las libertades y con ese sistema democrático que le había permitido alcanzar la más alta magistratura. No es por ese crimen mayúsculo por el que está en la cárcel, sino porque, además de haber acabado con nuestra precaria democracia, se dedicó a robar de la manera más descarada, y a asesinar, torturar y secuestrar con más alevosía que los peores dictadores que ha padecido el Perú. No puede ni debe ser indultado.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2017.
© Mario Vargas Llosa, 2017.
Los años de plomo
Grupos extremistas decidieron pedirle cuentas al despreciable orden burgués asesinando a sus exponentes más visibles en una oleada terrorista que asoló Italia
Las ciudades italianas, incluso las más pequeñas, chisporrotean en el verano con actividades culturales: ferias del libro, festivales de música o de cine, conciertos, recitales, mesas redondas, conferencias, exposiciones, que atraen masas de espectadores de toda clase y condición. Es un espectáculo que, como decía una publicidad del pisco Vargas en el Perú de mi infancia, “alegra el espíritu y levanta el corazón”.
Paso un par de días en Bolonia, con motivo de las actividades organizadas por el diario La Repubblica, y tengo un diálogo de una hora con su director, Mario Calabresi, ante el frontispicio de una iglesia románica del siglo XIII, en la plaza de Santo Stefano, convertida en auditorio, que está rodeada de bares, cafés y restaurantes donde, mientras hablamos de literatura y política, un público en el que abundan los jóvenes toma cerveza y nos escucha, en apariencia muy atento. Es estimulante y grato estar en ese bello lugar, donde parece que reinan la cultura, la convivencia y la paz.
Pero, después de la cena con el vino, la pasta y el tiramisú obligatorios, otra cara de Italia me tiene despierto muchas horas en mi cuarto de hotel, mientras leo Spingendo la notte più in là, el libro de Mario Calabresi que cuenta la historia de su familia y de otras víctimas del terrorismo.
El padre de Mario, el comisario Luigi Calabresi, fue asesinado de un balazo en la espalda y otro en la nuca, cuando salía de su casa, por tres militantes de Lotta Continua, el 17 de mayo de 1972. El asesinato fue precedido de una campaña fraudulenta, acusándolo de haber asesinado a Guiseppe Pinelli, militante de aquella organización, que cayó de una ventana mientras era interrogado por la policía sobre una bomba que estalló en un banco milanés. Aquella campaña consistía en pancartas, manifiestos de intelectuales progresistas, volantes, denuncias en actos públicos, artículos de prensa, carteles en los muros de Milán. Así se fue imponiendo en la opinión pública aquella patraña. Sin embargo, a lo largo de los años iría siendo desmentida sistemáticamente por varias investigaciones oficiales que probaron de manera inequívoca que el comisario Calabresi no se hallaba en la habitación —las cinco personas que estaban en ella lo atestiguaron— cuando ocurrió la defenestración del militante anarquista. Pero es verdad aquello de “miente, miente que algo queda”. Hasta nuestros días la injusta sospecha, fabricada por el fanatismo y la demagogia, ha perseguido como una sombra la infortunada figura del comisario Calabresi.
Lo que más impresiona en el libro de su hijo son la sobriedad y el pudor con que aquella historia está contada, las catastróficas consecuencias que el asesinato del padre y la denigración de su figura tuvieron para la viuda y los tres hijos pequeños, la estoica supervivencia de la familia en los años siguientes. El libro es a la vez un testimonio y una averiguación muy objetiva de la oleada terrorista que asoló Italia en las últimas décadas del siglo pasado: los años de plomo. Grupos y grupúsculos extremistas habían decidido pedirle cuentas al despreciable orden burgués asesinando a sus exponentes más visibles; recuérdese el secuestro y asesinato de Aldo Moro. No se trataba de algo marginal, los asesinos contaban con una vasta red de cómplices en la prensa, la administración, los partidos políticos, los intelectuales y hasta entre los jueces, donde, por convicción o por miedo, los terroristas encontraban justificaciones, atenuantes, dilaciones e indultos. Estallaban bombas que mataban inocentes, se asesinaba a diestra y siniestra, Italia parecía acercarse al abismo. Todo aquello está resucitado con pericia periodística en el libro de Mario Calabresi y uno se pregunta qué clase de epidemia sanguinaria se apoderó de sus supuestas vanguardias políticas.
No hay siquiera un asomo de amargura en sus páginas, y menos todavía un espíritu de venganza. Se trata de una difícil búsqueda y reconstrucción de la verdad, entre las montañas de tergiversaciones y falsedades que querían sepultarla. Y, también, de la escueta y puntual descripción de las monstruosas injusticias que cometieron esos jóvenes fascinados por las orgías de violencia de la revolución cultural china, que querían lavar con sangre todo aquello que andaba mal en la sociedad italiana. Las imágenes de las viudas, padres, hijos, hermanos, de las decenas de víctimas de aquellas matanzas que aparecen a lo largo del libro, que, además de perder a sus seres queridos, tuvieron también que luchar para reivindicar sus conductas y credenciales, adulteradas hasta el absurdo para justificar los crímenes, mantienen en vilo al lector y le dan la sensación de vivir un aquelarre macabro. Acaso lo peor sean esos kafkianos trámites judiciales donde la vida se vuelve papeleo, jerga, burocracia, y las tragedias vividas y padecidas se evaporan en trajines tan infinitos como estúpidos. Algunos de los criminales pagan sus fechorías, pero otros, muchos otros, salen absueltos, indultados o escapan a Francia. ¿Es posible que aquello ocurriera en uno de los países más cultos y civilizados del planeta?
Es verdad que, comparado el terrorismo que acabó con la vida del padre de Mario Calabresi con el que practican en nuestros días los yihadistas, aquel nos parece un juego de niños. Aquellos asesinos escogían blancos individuales y se daban razones para sus crímenes, aunque para ello tuvieran que reinventar a sus presas. Los terroristas de nuestros días parten del supuesto de que no hay inocentes, todos los que no comparten la verdad religiosa o política que a ellos los convierte en explosivos humanos son culpables. Por lo tanto matan en bulto y en abstracto, al mayor número posible, en trenes, estaciones, conciertos, pues gracias a esos mares de sangre ellos llegarán más pronto al paraíso. Sin embargo, hay un hilo secreto que emparenta muy estrechamente a esas dos barbaries, que hermana a aquellos y estos asesinos. Es otro de los méritos del libro de Mario Calabresi ponerlo en evidencia.
Como ocurrió a finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando media Europa padeció una ola de atentados anarquistas, experiencia que describió Joseph Conrad en una novela extraordinaria, El agente secreto, a lo largo de la historia periódicamente han surgido bandas de fanáticos religiosos y políticos que creían en el baño de sangre purificador, en las matanzas que librarían a la humanidad de sus estigmas y bajarían el cielo a la tierra. En el libro de Mario Calabresi ha quedado retratada de manera ejemplar, en un caso particular, toda la absurdidad y la demencia que sustenta aquella creencia, y el dolor y las atroces injusticias que acarrea.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2017.
© Mario Vargas Llosa, 2017.
Ese pertinaz don Juan
Goytisolo fue el primero de su época en interesarse por las letras latinoamericanas y de los primeros en comprender que la literatura en lengua española era una sola
Ocurrió a comienzos de los años sesenta, en París, cuando con Juan Goytisolo nos veíamos de tanto en tanto. No sé cómo había llegado a mis manos aquella revista del régimen, con un gran artículo en primera página, Ese pertinaz don Juan, acusándolo de atizar todas las conspiraciones que se tramaban en Francia contra la España de Franco. Se lo llevé y lo leímos juntos en un bistrotde Saint Germain. Pocas veces lo volví a ver tan contento, a él, que era generalmente huraño y reservado. Aquella diatriba le confirmaba que estaba en la buena línea: la disidencia y la rebeldía eran ya su carta de identidad.
Aunque me llevaba cinco años,habíamos tenido la misma formación intelectual, marcada por el existencialismo francés y las tesis de Sartre sobre el compromiso; sí, escribir era actuar, la literatura podía empujar la historia hacia el socialismo sin por ello rendirse al estalinismo, como (queríamos creer) estaba haciendo la Revolución Cubana. Sus primeras novelas, las mejores que escribió, Juegos de manos, Duelo en el paraíso, Fiestas, La resaca, La isla,mostraban un realismo voluntarioso, transparente, bien trabajado, y una intención crítica que daba en el blanco. Luego, en la segunda mitad de la década del sesenta, contagiado por las teorías de Roland Barthes y congéneres, que disecarían la literatura francesa de la época, decidió cambiar brutalmente de forma y contenido. En Señas de identidad, Reivindicación del conde don Julián,Juan sin Tierra, Makbara y otros libros, intentó reinventarse literariamente, ensayando una prosa rebuscada y litúrgica, de largas sentencias y estructuras gaseosas, en las que las inciertas historias parecían pretextos para una retórica sin vida. Creo que se equivocó y es probable que de esos libros imposibles sólo quede el recuerdo de las imprecaciones contra España, recurrentes y atrabiliarias.
El odio de Juan hacia España se parecía mucho al amor; pese a sus vociferaciones contra el país en el que nació y del que se exilió buena parte de su vida, seguía el día a día de su circunstancia, su acontecer político, sus chismes literarios, frecuentaba sus clásicos con amor de erudito, defendía a Américo Castro a brazo partido contra Claudio Sánchez-Albornoz y rescataba a algunos de sus autores olvidados, como Blanco White. Durante algunos años se negó a creer que la Transición hubiera cambiado el país e instaurado una verdadera democracia; sostenía, con su empecinamiento característico, que todo aquello era una delgada apariencia bajo la cual seguían mandando los mismos de siempre.
Por fortuna, siguió escribiendo esos reportajes y libros de viajes que había iniciado con Campos de Níjar, La Chanca y Pueblo en marcha. Sus informes y recorridos por Sarajevo y los Balcanes, Turquía, Egipto, Palestina, Chechenia, eran documentados y ágiles, originales, análisis certeros aunque siempre apasionados.
Los libros mejores que escribió y que se leerán en el futuro como un testimonio excepcional sobre un período particularmente oscurantista de la historia de España, son Coto vedado (1985) y En los reinos de Taifa(1986). Valientes y conmovedores, en ellos revela su vida secreta, sus pulsiones más íntimas, el difícil descubrimiento de su identidad sexual. La homosexualidad es solo uno de los datos que comparecen en esta controlada catarsis. Hay varios otros, entre ellos su fascinación baudelairiana por la mugre urbana, los barrios lumpen y rufianescos, los personajes marginales, malditos, como su admirado Jean Genet, el ladrón que saqueaba las casas de los esnobs que lo invitaban a cenar para oírle jactarse de sus fechorías. Quién le hubiera dicho que el destino arreglaría las cosas para que los enterraran juntos, en el cementerio español de Larache, en Marruecos.
Juan Goytisolo fue el primer escritor español de su época en interesarse por la literatura latinoamericana, en leer y promover a los nuevos novelistas, y, con la ayuda de su mujer, Monique Lange, que trabajaba en la editorial Gallimard, hacerlos traducir al francés. Fue, también, uno de los primeros en comprender que la literatura en lengua española era una sola, y en esforzarse por reunir de nuevo a esas dos comunidades de escribidores de las dos orillas del océano a los que la guerra civil española había apartado e incomunicado. Una de las mentiras que circulaban sobre él es que, por prejuicios políticos, había sido una muralla que frenó las traducciones de escritores españoles en Francia. Me consta que no fue así, y que, en muchos casos, como el de Camilo José Cela, por quien no podía sentir simpatía alguna, movió las influencias que tenía para que fuera traducido.
En política, seguimos trayectorias bastante parecidas. Al gran entusiasmo por la Revolución Cubana de los primeros años, siguió la decepción y la ruptura cuando el caso del poeta Heberto Padilla. Ambos lo habíamos tratado y conocíamos su identificación profunda con la revolución; las absurdas acusaciones de agente de la CIA contra él nos sublevaron y nos llevaron a redactar (en mi departamento de Barcelona, junto a Luis Goytisolo, José María Castellet y Hans Magnus Enzensberger) el manifiesto que consumaría nuestra ruptura con la Cuba castrista y la gran división de lo que parecía hasta entonces la sólida fraternidad entre los novelistas latinoamericanos. Recuerdo aquella época, que fue la de la revista Libre (que él animó y que financiaba Albina du Boisrouvray), los incansables manifiestos y las conspiraciones incesantes, como un juego de niños al que jugábamos los grandes sin darnos cuenta que todo lo que hacíamos no servía de gran cosa pues las decisiones importantes se tomaban muy lejos de nosotros, en ese corazón del poder político al que nunca llegan (ni deben acercarse) los verdaderos escritores.
Cuando murió Monique y Juan se fue a vivir a Marrakech dejamos casi de vernos. Teníamos reuniones esporádicas, siempre cordiales, y yo seguía leyéndolo, con interés sus ensayos literarios y bastante esfuerzo sus textos creativos. Sus artículos de EL PAÍS indicaban que, aunque pasaran los años, él seguía idéntico: belicoso, disonante y arbitrario. En nuestros raros encuentros me animaba a ir a visitarlo y me ofrecía un inolvidable paseo por su amada plaza de Jemaa el Fna, donde alternaban los contadores de cuentos y los encantadores de serpientes.
Sólo después de su muerte me he enterado de la agonía de sus últimos años, desde que se rompió el fémur al desbarrancarse en una escalera del café, en aquella famosa plaza, al que solía ir en las tardes a ver hundirse el sol en las montañas azules; sus padecimientos físicos y sus apuros económicos. Y de los problemas que hubo para encontrarle una tumba laica, como él quería, en un país donde los cementerios son obligatoriamente religiosos. Conociéndolo, pienso que este final revoltoso, enredado y tragicómico no le hubiera disgustado: de alguna manera reflejaba su manera de ser contradictoria y su vida traumática y peripatética. Juan, amigo, descansa en paz.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2017.
© Mario Vargas Llosa, 2017.
Cara de piña
Noriega servía a la CIA y al castrismo y recibió dinero secreto de ambos. A diferencia de otros dictadorzuelos, que murieron en la cama, pagó sus vilezas entre barrotes.
Mario Vargas Llosa
04-06-2017
Manuel Antonio Noriega, uno de los más corrompidos y brutales dictadores que haya padecido América Latina, acaba de fallecer de un cáncer al cerebro en la ciudad de Panamá, donde estaba preso desde 2011, luego de haber cumplido 17 años de prisión en Estados Unidos y cinco en Francia, por crímenes contra los derechos humanos, colaboración con el narcotráfico, robos, torturas, lavado de dinero sucio y una larga lista de delitos más. Aunque pagó en parte su negro prontuario, es posible que sus hijas hereden una buena cantidad de millones esparcidos en cuentas secretas por el ancho mundo que la justicia de tres países no ha conseguido recuperar.Todo es oscuro y turbio en la vida del célebre Cara de Piña —así apodado por las marcas de viruela de su rostro—, empezando por su nacimiento. Es seguro que nació en un barrio pobre de Panamá y que tenía orígenes colombianos, pero la fecha es incierta, pues él mismo la adulteró varias veces por razones misteriosas, de modo que podría haber tenido 83 u 85 años a la hora de su muerte. Lo seguro es que su siniestra carrera comenzó a la sombra de Omar Torrijos, el cacique golpista que en 1968 depuso por las armas al presidente panameño electo e inició su propia dictadura. Noriega fue su brazo derecho e hizo una carrera meteórica en la Guardia Nacional hasta autoimponerse las insignias de general. En 1983 tomó el poder sin necesidad de elecciones y comenzó su estrambótica odisea.
Servía a la CIA y al castrismo, recibiendo dinero secreto de ambas fuentes. Permitió a Estados Unidos establecer un centro de espionaje en el istmo, a la vez que era informante de la DEA, y simultáneamente trabajaba para el cartel de Medellín, que escondía su dinero en bancos panameños. Al mismo tiempo, hacía pingües negocios con Fidel Castro y Moscú, a quienes vendió 5.000 pasaportes panameños para que los usaran sus agentes secretos en sus correrías por el mundo. Llegó a hacerse popular en América Latina, cuando, blandiendo un machete y rugiendo: “¡Ni un paso atrás!”, encabezaba ruidosas manifestaciones antiimperialistas de sus Brigadas de la Dignidad.
Pero al mandar torturar y decapitar en 1985 al doctor Hugo Spadafora, célebre luchador por los derechos humanos, asesinato que provocó una conmoción en el mundo entero, comenzó a cambiar su suerte. Había jurado morir de pie, combatiendo; sin embargo, cuando la invasión de Estados Unidos, sin haber disparado un solo tiro, corrió a esconderse en la Nunciatura. Allí estuvo 12 días, sometido día y noche a una grotesca sinfonía de música heavy metal que él detestaba y con la que los ocupantes yanquis martirizaron sus oídos hasta que se entregó. Comenzó su larga peregrinación por los tribunales y las celdas de Estados Unidos, Francia y Panamá que ha terminado estos días con su muerte.
Entre la larga lista de dictadorzuelos que ha envilecido la historia de América Latina, la gran mayoría murieron en su cama, ricos y hasta respetados, después de haber bañado en sangre y vergüenza a sus países, y de haberlos saqueado hasta dejarlos exánimes. Cara de Piña, uno de los más abyectos, al menos pagó buena parte de sus vilezas entre barrotes, aunque, por desgracia, no se ha podido rescatar sino un fragmento de la fortuna que levantó con sus fechorías y que ahora podrán disfrutar en paz sus descendientes. Ya han comenzado a hacerlo, por lo demás. Aquí en París, los diarios de esta mañana señalan las magníficas clientas que eran las hijas del difunto en las tiendas de súper lujo de la Rue Saint Honoré.
Me pregunto cómo terminará sus días Nicolás Maduro: ¿igual que Fidel Castro, bien arropado por su guardia pretoriana en el cuartel misérrimo en que habrá convertido Venezuela, o entre rejas como el general Videla, en Argentina, o como Fujimori en el Perú? La verdad es que probablemente ninguno de la larga fila de sátrapas que ha padecido América Latina haya llevado a cabo peores hazañas que el antiguo chofer de autobuses al que el comandante Chávez dejó como heredero (para que no le hiciera sombra). Ha sumido en la ruina más absoluta a uno de los países más ricos del continente, que ahora se muere literalmente de hambre, de falta de medicinas, de trabajo, de salud, tiene la más alta inflación y criminalidad en el mundo, está quebrado y es objeto de la repulsa y condena de todas las democracias del planeta. Antes sólo perseguía y encarcelaba a quienes se atrevían a criticarlo. Ahora también mata, y a mansalva. Sus colectivos chavistas, bandas de malhechores en motos y armados, han perpetrado ya más de sesenta asesinatos en las últimas semanas, ante la respuesta valerosa del pueblo venezolano que se ha volcado a las calles frente a la amenaza gubernamental de reemplazar el Congreso por una asamblea de sirvientes no electos sino nombrados a dedo, como lo hacían Mussolini y la URSS.
Cada día que pasa con Maduro en el poder la agonía de Venezuela se agrava; pero todo parece indicar que el final de ese vía crucis está cerca. Y ojalá que los responsables de la hecatombe económica y social que ha producido el chavismo, empezando por Nicolás Maduro, reciban el castigo que merecen.
Por eso es muy interesante observar lo que pasa en Brasil. La extraordinaria movilización popular que ha enviado ya a la cárcel a buena parte de su élite política y a buen número de empresarios deshonestos no persigue “una revolución socialista”, sino perfeccionar la democracia, liberándola de los pillos que la estaban descomponiendo, destrozándola por dentro, con unas alianzas mafiosas que enriquecían a verdaderas pandillas de empresarios y políticos,
buena parte de los cuales se hallan ya, gracias a jueces valientes y limpios, en los calabozos o a punto de entrar en ellos. Ese es un movimiento popular en la buena dirección; no quiere regresar al delirante populismo que ha congelado a Cuba en el tiempo y está bañando en sangre y miseria a Venezuela sino purificar un sistema al que estaban deshaciendo por dentro los ladrones de guante blanco y permitirle funcionar. Si lo consiguen, el enorme Brasil dejará de ser el eterno “país del futuro” que ha sido hasta ahora y comenzará a ser un presente en marcha, modelo para el resto de América Latina.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2017.
El muro y el Flaco
Burlar la frontera entre EE UU y México es un negocio próspero para las mafias. Solo abriendo los pasos de par en par acabará el tráfico de drogas y la inmigración ilegal
Un buen reportaje puede ser tan fascinante e instructivo sobre el mundo real como un gran cuento o una magnífica novela. Si alguien lo pone en duda, le ruego que lea la crónica de Ioan Grillo Bring On the Wall que apareció en The New York Times el pasado 7 de mayo. Cuenta la historia del Flaco, un contrabandista mexicano que, desde que estaba en el colegio, a los 15 años, se ha pasado la vida contrabandeando drogas e inmigrantes ilegales a Estados Unidos. Aunque estuvo cinco años en la cárcel no se ha arrepentido del oficio que practica y menos ahora, cuando, dice, su ilícita profesión está más floreciente que nunca.
Cuando el Flaco empezó a traficar con marihuana, cocaína o compatriotas suyos y centroamericanos que habían cruzado el desierto de Sonora y soñaban con entrar a Estados Unidos, el contrabando era un oficio de los llamados coyotes,que trabajaban por su cuenta y solían cobrar unos cincuenta centavos por inmigrante. Pero como, a medida que las autoridades norteamericanas fortificaban la frontera con rejas, muros, aduanas y policías, el precio fue subiendo —ahora cada ilegal paga un mínimo de 5.000 dólares por el cruce—, los carteles de la droga, sobre todo los de Sinaloa, Juárez, el Golfo y los Zetas, asumieron el negocio y ahora controlan, peleándose a menudo entre ellos con ferocidad, los pasos secretos a través de los 3.000 kilómetros en que esa frontera se extiende, desde las orillas del Pacífico hasta el golfo de México. Al ilegal que pasa por su cuenta, prescindiendo de ellos, los carteles lo castigan, a veces con la muerte.
Las maneras de burlar la frontera son infinitas y el Flaco le ha mostrado a Ioan Grillo buenos ejemplos del ingenio y astucia de los contrabandistas: las catapultas o trampolines que sobrevuelan el muro, los escondites que se construyen en el interior de los trenes, camiones y automóviles, y los túneles, algunos de ellos con luz eléctrica y aire acondicionado para que los usuarios disfruten de una cómoda travesía. ¿Cuántos hay? Deben de ser muchísimos, pese a los 224 que la policía ha descubierto entre 1990 y 2016, pues, según el Flaco, el negocio, en lugar de decaer, prospera con el aumento de la persecución y las prohibiciones. Según sus palabras, hay tantos túneles operando que la frontera méxico-americana “parece un queso suizo”.
¿Significa esto que el famoso muro para el que el presidente Trump busca afanosamente los miles de millones de dólares que costaría no preocupa a los carteles? “Por el contrario”, afirma el Flaco, “mientras más obstáculos haya para cruzar, el negocio es más espléndido”. O sea que aquello de que “nadie sabe para quién trabaja” se cumple en este caso a cabalidad: los carteles mexicanos están encantados con los beneficios que les acarreará la obsesión antiinmigratoria del nuevo mandatario estadounidense. Y, sin duda, servirá también de gran incentivo para que la infraestructura de la ilegalidad alcance nuevas cimas de desarrollo tecnológico.
La ciudad de Nogales, donde nació el Flaco, se extiende hasta la misma frontera, de modo que muchas casas tienen pasajes subterráneos que comunican con casas del otro lado, así que el cruce y descruce es entonces veloz y facilísimo. Ioan Grillo tuvo incluso la oportunidad de ver uno de esos túneles que comenzaba en una tumba del cementerio de la ciudad. Y también le mostraron, a la altura de Arizona, cómo las anchas tuberías del desagüe que comparten ambos países fueron convertidas por la mafia, mediante audaces operaciones tecnológicas, en corredores para el transporte de drogas e inmigrantes.
El negocio es tan próspero que la mafia puede pagar mejores sueldos a choferes, aduaneros, policías, ferroviarios, empleados, que los que reciben del Estado o de las empresas particulares, y contar de este modo con un sistema de informaciones que contrarresta el de las autoridades, y con medios suficientes para defender en los tribunales y en la Administración con buenos abogados a sus colaboradores. Como dice Grillo en su reportaje, resulta bastante absurdo que en esa frontera Estados Unidos esté gastando fortunas vertiginosas para impedir el tráfico ilegal de drogas cuando en muchos Estados norteamericanos se ha legalizado o se va a legalizar pronto el uso de la marihuana y de la cocaína. Y, añadiría yo, donde la demanda de inmigrantes —ilegales o no— sigue siendo muy fuerte, tanto en los campos, sobre todo en épocas de siembra y de cosecha, como en las ciudades donde prácticamente ciertos servicios manuales funcionan gracias a los inmigrantes latinoamericanos. (Aquí en Chicago no he visto un restaurante, café o bar que no esté repleto de ellos).
Grillo recuerda los miles de millones de dólares que Estados Unidos ha gastado desde que Richard Nixon declaró la “guerra a las drogas”, y cómo, a pesar de ello, el consumo de estupefacientes ha ido creciendo paulatinamente, estimulando su producción y el tráfico, y generando en torno una corrupción y una violencia indescriptibles. Basta concentrarse en países como Colombia y México para advertir que la mafia vinculada al narcotráfico ha dado origen a trastornos políticos y sociales enormes, al ascenso canceroso de la criminalidad hasta convertirse en la razón de ser de una supuesta guerra revolucionaria que, por lo menos en teoría, parece estar llegando a su fin.
Con la inmigración ilegal pasa algo parecido. Tanto en Europa como en Estados Unidos ha surgido una paranoia en torno a este tema en el que —una vez más en la historia— sociedades en crisis buscan un chivo expiatorio para los problemas sociales y económicos que padecen y, por supuesto, los inmigrantes —gentes de otro color, otra lengua, otros dioses y otras costumbres— son los elegidos, es decir, quienes vienen a arrebatar los puestos a los nacionales, a cometer desmanes, robar, violar, a traer el terrorismo y atorar los servicios de salud, de educación y de pensiones. De este modo, el racismo, que parecía desaparecido (estaba sólo marginado y oculto), alcanza ahora una suerte de legitimidad incluso en los países como Suecia u Holanda, que hasta hace poco habían sido un modelo de tolerancia y coexistencia.
La verdad es que los inmigrantes aportan a los países que los hospedan mucho más que lo que reciben de ellos: todas las encuestas e investigaciones lo confirman. Y la inmensa mayoría de ellos están en contra del terrorismo, del que, por lo demás, son siempre las víctimas más numerosas. Y, finalmente, aunque sean gente humilde y desvalida, los inmigrantes no son tontos, no van a los países donde no los necesitan sino a aquellas sociedades donde, precisamente por el desarrollo y prosperidad que han alcanzado, los nativos ya no quieren practicar ciertos oficios, funciones y quehaceres imprescindibles para que una sociedad funcione y que están en marcha gracias a ellos. Las agencias internacionales y las fundaciones y centros de estudio nos lo recuerdan a cada momento: si los países más desarrollados quieren seguir teniendo sus altos niveles de vida, necesitan abrir sus fronteras a la inmigración. No de cualquier modo, por supuesto: integrándola, no marginándola en guetos que son nidos de frustración y de violencia, dándole las oportunidades que, por ejemplo, le daba Estados Unidos antes de la demagogia nacionalista y racista de Trump.
En resumidas cuentas, es muy simple: la única manera verdaderamente funcional de acabar con el problema de la inmigración ilegal y de los tráficos mafiosos es legalizando las drogas y abriendo las fronteras de par en par.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2017.
© Mario Vargas Llosa, 2017.
PIEDRA DE TOQUE »
Macron
El nacionalismo y el populismo han acercado a Francia al abismo en los últimos años, pero hoy con la derrota del Frente Nacional puede comenzar la recuperación
Mario Vargas Llosa
07-05-2017
Este artículo aparecerá el mismo día 7 de mayo en que los franceses estarán votando en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Quiero creer, como dicen las encuestas, que Emmanuel Macron derrotará a Marine Le Pen y salvará a Francia de lo que hubiera sido una de las peores catástrofes de su historia. Porque la victoria del Frente Nacional no sólo significaría la subida al poder en un gran país europeo de un movimiento de origen inequívocamente fascista, sino la salida de Francia del euro, la muerte a corto plazo de la Unión Europea, el resurgimiento de los nacionalismos destructivos y, en última instancia, la supremacía en el viejo continente de la renacida Rusia imperial bajo el mando de Vladimir Putin, el nuevo zar.
Pese a lo que han pronosticado las encuestas, el triunfo de Emmanuel Macron, o, mejor dicho, de todo lo que él representa, es una especie de milagro en la Francia de nuestros días. Porque, no nos engañemos, la corriente universalista y libertaria, la de Voltaire, la de Tocqueville, la de parte de la Revolución Francesa, la de los Derechos del Hombre, la de Raymond Aron, estaba tremendamente debilitada por la resurrección de la otra, la tradicionalista y reaccionaria, la nacionalista y conservadora —de la que fue genuina representante el gobierno de Vichy y de la que es emblema y portaestandarte el Frente Nacional—, que abomina de la globalización, de los mercados mundiales, de la sociedad abierta y sin fronteras, de la gran revolución empresarial y tecnológica de nuestro tiempo, y que quisiera retroceder la cronología y volver a la poderosa e inmarcesible Francia de la grandeur, una ilusión a la que la contagiosa voluntad y la seductora retórica del general De Gaulle dieron fugaz vida.
Todo esto es lo que Emmanuel Macron quiere cambiar y lo ha dicho con una claridad casi suicida a lo largo de toda su campaña, sin haber cedido en momento alguno a hacer concesiones populistas, porque sabe muy bien que, si las hace, el día de mañana, en el poder, le será imposible llevar a cabo las reformas que saquen a Francia de su inercia histórica y la transformen en un país moderno, en una democracia operativa y, como ya lo es Alemania, en la otra locomotora de la Unión Europea.
Macron es consciente de que la construcción de una Europa unida, democrática y liberal, es no sólo indispensable para que los viejos países de Occidente, cuna de la libertad y de la cultura democrática, sigan jugando un papel primordial en el mundo de mañana, sino porque, sin ella, aquellos quedarían cada vez más marginados y empobrecidos, en un planeta en que Estados Unidos, China y Rusia, los nuevos gigantes, se disputarían la hegemonía mundial, retrocediendo a la Europa “des anciens parapets” de Rimbaud a una condición tercermundista. ¡Y Dios o el diablo nos libren de un planeta en el que todo el poder quedaría repartido en manos de Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump!
El europeísmo de Macron es una de sus mejores credenciales. La Unión Europea es el más ambicioso y admirable proyecto político de nuestra época y ha traído ya enormes beneficios para los 28 países que la integran. A Bruselas se le pueden hacer muchas críticas a fin de contribuir a las reformas y adaptaciones necesarias a las nuevas circunstancias, pero, aun así, gracias a esa unión los países miembros han disfrutado por primera vez en su historia de una coexistencia pacífica tan larga y todos ellos estarían peor, económicamente hablando, si no fuera por los beneficios que les ha traído la integración. Y no creo que pasen muchos años sin que lo descubra Reino Unido cuando las consecuencias del insensato Brexit se hagan sentir.
Ser un liberal, y proclamarlo, como ha hecho Macron en su campaña, es ser un genuino revolucionario en la Francia de nuestros días. Es devolver a la empresa privada su función de herramienta principal de la creación de empleo y motor del desarrollo, es reconocer al empresario, por encima de las caricaturas ideológicas que lo ridiculizan y envilecen, su condición de pionero de la modernidad, y facilitarle la tarea adelgazando el Estado y concentrándolo en lo que de veras le concierne —la administración de la justicia, la seguridad y el orden públicos—, permitiendo que la sociedad civil compita y actúe en la conquista del bienestar y la solución de los desafíos económicos y sociales. Esta tarea ya no está en manos de países aislados y encapsulados como quisieran los nacionalistas; en el mundo globalizado de nuestros días la apertura y la colaboración son indispensables, y eso lo entendieron los países europeos dando el paso feliz de la integración.
Francia es un país riquísimo, al que las malas políticas estatistas, de las que han sido responsables tanto la izquierda como la derecha, han mantenido empobrecido, cada vez más en el atraso, en tanto que Asia y América del Norte, más conscientes de las oportunidades que la globalización iba creando para los países que abrían sus fronteras y se insertaban en los mercados mundiales, lo iban dejando cada vez más rezagado. Con Macron se abre por primera vez en mucho tiempo la posibilidad de que Francia recobre el tiempo perdido e inicie las reformas audaces –y costosas, por supuesto– que adelgacen ese Estado adiposo que, como una hidra, frena y regula hasta la extenuación su vida productiva, y muestre a sus jóvenes más brillantes que no es la burocracia administrativa el mundo más propicio para ejercitar su talento y creatividad, sino el otro vastísimo al que cada día añaden nuevas oportunidades la fantástica revolución científica y tecnológica que estamos viviendo. A lo largo de muchos siglos Francia fue uno de los países que, gracias a la inteligencia y audacia de sus élites intelectuales y científicas, encabezó el avance del progreso no sólo en el mundo del pensamiento y de las artes, sino también en el de las ciencias y las técnicas, y por eso hizo avanzar la cultura de la libertad a pasos de gigante. Esa libertad fue fecunda no sólo en los campos de la filosofía, la literatura, las artes, sino también en el de la política, con la declaración de los Derechos del Hombre, frontera decisiva entre la civilización y la barbarie y uno de los legados más fecundos de la Revolución Francesa. Durmiéndose sobre sus laureles, viviendo en la nostalgia del viejo esplendor, el estatismo y la complacencia mercantilista, Francia se ha ido acercando todos estos años a un inquietante abismo al que el nacionalismo y el populismo han estado a punto de precipitarla. Con Macron, podría comenzar la recuperación, dejando sólo para la literatura la peligrosa costumbre de mirar con obstinación y nostalgia el irrecuperable pasado.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2017.
© Mario Vargas Llosa, 2017.
Leer un buen periódico
Por: Mario Vargas Llosa
16-04-17
Leer un buen periódico”, dice un verso de Vallejo, y yo creo que se podría añadir “es la mejor manera de comenzar el día”. Recuerdo que lo hacía cuando andaba todavía de pantalón corto, a mis 12 o 13 años, comprando La Crónica para leer los deportes mientras esperaba el ómnibus que me llevaba al colegio de La Salle a las siete y media de la mañana. Nunca he podido desprenderme de esa costumbre y, luego de la ducha matutina, sigo leyendo dos o tres diarios antes de encerrarme en el escritorio a trabajar. Y, desde luego, los leo de tinta y de papel, porque las versiones digitales me parecen todavía más incompletas y artificiales, menos creíbles, que las otras.Leer varios periódicos es la única manera de saber lo poco serias que suelen ser las informaciones, condicionadas como están por la ideología, las fobias y prejuicios de los propietarios de los medios y de los periodistas y corresponsales. Todo el mundo reconoce la importancia central que tiene la prensa en una sociedad democrática, pero probablemente muy poca gente advierte que la objetividad informativa sólo existe en contadas ocasiones y que, la mayor parte de las veces, la información está lastrada de subjetivismo pues las convicciones políticas, religiosas, culturales, étnicas, etcétera, de los informadores suelen deformar sutilmente los hechos que describen hasta sumir al lector en una gran confusión, al extremo de que a veces parecería que noticiarios y periódicos han pasado a ser, también, como las novelas y los cuentos, expresiones de la ficción.
Quise averiguar qué había pasado en Siria con el uso de armas químicas contra inofensivos ciudadanos
¿Qué es lo que realmente pasó? Según las primeras noticias, el Gobierno de El Asad lanzó misiles con gases sarín sobre una población inerme, entre la que había muchos niños, violentando una vez más el acuerdo que había firmado ya con la Administración de Obama hace tres años, comprometiéndose a no usar armas químicas en la guerra que lo opone a una oposición dividida entre reformistas y demócratas, de un lado, y, del otro, terroristas islámicos. Esta noticia fue inmediatamente desmentida no sólo por el Gobierno sirio, sino también por la Rusia de Putin, aliada de aquel, según los cuales el bombardeo de las fuerzas gubernamentales hizo estallar un depósito de armas químicas que pertenecía a la oposición yihadista, la que sería, pues, responsable indirecta de la matanza. ¿Cuántas fueron las víctimas? Las cifras varían, según las fuentes, entre algunas decenas y centenares o millares, una buena parte de las cuales son niños a los que la televisión ha mostrado con los miembros carbonizados y agonizando en medio de espantosos suplicios.
Este atroz espectáculo, por lo visto, conmovió al presidente Trump y lo llevó a cambiar espectacularmente su posición de que Estados Unidos no debía intervenir en una guerra que no le incumbía, a participar activamente en ella bombardeando una base aérea siria. Y, al mismo tiempo, a criticar severamente a Rusia, por no moderar los excesos genocidas contra su propio pueblo, de Bachar el Asad, y al expresidente Obama por haberse dejado engañar por el tiranuelo sirio firmando un tratado que éste nunca pensó cumplir. En su campaña y en sus primeras semanas en la Casa Blanca, Donald Trump había mostrado una sorprendente simpatía hacia Putin y su autocrático gobierno con el que parece ahora haber mudado a una abierta hostilidad. Es probablemente la primera vez en toda su historia que la primera potencia mundial carece de una orientación política internacional más o menos definida y procede, en ese ámbito, con la impericia y los zigzags de una satrapía tercermundista.
¿Condenó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a Bachar el Asad por usar armas químicas contra su propio pueblo? Naturalmente que no, porque la Rusia de Putin vetó una resolución que contaba con el voto favorable de la mayoría inequívoca de países. Desde entonces, el Gobierno de Moscú pide y exige estentóreamente que la ONU nombre una comisión que estudie minuciosa y responsablemente lo que ocurrió con aquellas armas químicas. Por su parte, el nuevo secretario de Estado norteamericano, Mr. Tillerson, después de su glacial viaje a Rusia, ha hecho saber que según fuentes militares de Estados Unidos Bachar el Asad ha “utilizado más de 50 veces armas químicas contra los rebeldes que quieren deponerlo”.
El atroz espectáculo conmovió a Trump y lo llevó a cambiar la posición de Estados Unidos
Aunque es uno de los conflictos más sangrientos en el mundo actual, el de Siria está lejos de ser el único. Hay la pausada y sistemática carnicería de Afganistán, los periódicos atentados que destripan decenas y centenas de pakistaníes, la desintegración de Libia, los secuestros y degollinas que puntúan el avance imparable del terrorismo islámico en África, la porfía subsahariana en escapar al hambre y la violencia que empuja a millares a lanzarse al mar tratando de alcanzar las playas de Europa, la nomenclatura militar de narcos y contrabandistas que sostiene el régimen de Maduro en Venezuela y el deprimente espectáculo de la putrefacción que Odebrecht difundió por Brasil y todo América Latina. Y la lista podría seguir, por muchas horas.
Nunca hemos tenido tantos medios de información a nuestro alcance, pero, paradójicamente, dudo que hayamos estado antes tan aturdidos y desorientados como lo estamos ahora sobre lo que debería hacerse, en nombre de la justicia, de la libertad, de los derechos humanos, en buena parte de las crisis y conflictos que aquejan a la humanidad. Cuando la rebelión siria estalló contra el régimen corrupto y dictatorial de Bachar el Asad, todo parecía muy claro: los rebeldes representaban la opción democrática y había que apoyarlos sin equívocos. Al igual que muchos, yo lamenté que Estados Unidos no lo hiciera así y, asustado con la idea de enredarse en una nueva situación como la de Irak, se abstuviera. Pero, luego las cosas han cambiado. El hecho de que las peores organizaciones terroristas, como Al Qaeda y el Estado Islámico, que seguramente instalarían en Siria un régimen todavía peor que el de El Asad, hayan tomado partido a favor de la rebelión ¿no deslegitima a ésta? Tomar partido a favor de cualquiera de las dos opciones significa condenar al pueblo sirio a un futuro macabro.
“Leer un buen periódico” ya no es, como cuando César Vallejo escribió ese verso, sentirse seguro, en un mundo estable y conocible, sino emprender una excursión en la que, a cada paso, se puede caer en “una jaula de todos los demonios”, como escribió otro poeta.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2017.
© Mario Vargas Llosa, 2017.
Por: Mario Vargas Llosa
02-04-17
Llegaron las aguas
Mi venida al Perú ha coincidido con una de las peores catástrofes naturales que haya sufrido en toda su historia. Desde hace tiempo, en el verano, el fenómeno del Niño acrecienta las lluvias y hay a veces inundaciones y huaycos (aludes y riadas) que provocan daños materiales y humanos, sobre todo a lo largo del litoral norte del país. Pero este año, el calentamiento de las aguas del Pacífico y su consiguiente evaporación al chocar contra la Cordillera de los Andes han causado verdaderos diluvios que desde hace dos semanas destrozan caminos, casas, desaparecen aldeas, inundan ciudades y provocan tragedias por doquier.
Las frías estadísticas -cerca de un centenar de muertos, más de cien mil damnificados, puentes y carreteras destruidos, daños que bajarán por lo menos un punto el producto interior bruto de este año- no dan cuenta del sufrimiento de millares de familias, que, sobre todo en Piura, Lambayeque, Ancash, Apurímac y La Libertad, pero con repercusiones en todo el territorio nacional, han visto desmoronarse sus vidas en tragedias sin cuento, perdiendo seres queridos, medios de sustento y descubriendo que su futuro era devorado de la noche a la mañana por la incertidumbre y la ruina.
Las últimas imágenes que he visto de Piura en la televisión cuando me sentaba a escribir este artículo me han dejado horrorizado, las aguas del río han ocupado todo el centro de la ciudad y en la Plaza de Armas, junto a la catedral, y en la avenida Grau la gente avanzaba con el agua hasta la cintura y, en trechos, hasta los hombros, en un inmenso lago fangoso en el que flotaban animales, enseres domésticos, ropas, muebles, arrebatados por las trombas de agua del interior de las casas y edificios anegados. El colegio San Miguel, donde terminé mis estudios secundarios, antigua y noble casona republicana que era ya una ruina con ratas y que iba a ser convertida en un centro cultural -promesa que la incuria de las autoridades incumplió- pasó ya del todo, por lo visto, a mejor vida. Produce vértigo imaginar a las criaturas y a los ancianos arrastrados por los aniegos y torrenteras armadas de barro, piedras y árboles decapitados.
Cuando yo fui a vivir a Piura por primera vez, en 1946, la ciudad y sus contornos, rodeados de arenales desiertos, se morían de sed. El río Piura era de avenida y las aguas sólo llegaban en el verano, cuando se deshelaba la cordillera y, convertida en cascadas y arroyos, bajaba a traer la vida a las calcinadas tierras de la costa. La llegada de las aguas a Piura era una fiesta con fuegos artificiales, bandas de música, valses y tonderos, y hasta el obispo metía sus pies en el agua para bendecir a las aguas bienhechoras. Los chiquillos más valientes se arrojaban al flamante río Piura desde lo más alto del Puente Viejo. Sesenta y cinco años después, las mismas aguan que traían ilusiones y prosperidad, acarrean la muerte y la devastación a una de las regiones peruanas que se había modernizado y crecido más en los últimos tiempos.
Curiosamente esta tragedia parece haber tocado una fibra íntima en la sociedad en general pues el pueblo entero del Perú da la impresión de haberse volcado en un movimiento de solidaridad y compasión hacia las víctimas. Una movilización extraordinaria ha tenido lugar, de gente de toda condición, que, deponiendo prejuicios, rivalidades políticas o religiosas, presta la ayuda que puede, llevando frazadas y colchones, haciendo colectas, armando tiendas de campaña en las zonas de emergencia, o poniendo en marcha las cocinas populares. Hay que decir que, a la vanguardia de este movimiento, está el Gobierno entero, empezando por el presidente de la República y sus ministros, a quienes se ha visto repartidos por todos los lugares más afectados, dirigiendo las operaciones de salvamento junto a las brigadas de militares y de voluntarios civiles. Y yo mismo he visto a mis dos nietas más pequeñas, Isabella y Anaís, preparando dulces y golosinas con sus compañeros de clase para venderlas y recabar fondos de ayuda a los damnificados. No recuerdo un sobresalto tan generoso y tan unánime de la sociedad peruana ante una tragedia nacional (y eso que, aunque con largos intervalos, nunca dejan de ocurrir).
Tal vez este hecho excepcional sea una respuesta inconsciente a la tremenda injusticia que significa la catástrofe del Niño Costero (así se le ha bautizado). Aunque todavía hay muchas cosas que andan mal en el país, la verdad es que, haciendo las sumas y las restas, desde que en el año 2000 cayó la última dictadura que padecimos, el Perú andaba bastante bien. La democracia funcionaba y, me parece, había un enorme consenso nacional a favor de mantener este sistema, perfeccionándolo y depurándolo, como el más adecuado -el único, en verdad- para progresar de veras, tanto en el campo económico, como en el social y cultural, creando cada vez mayores oportunidades para todos, desarrollando las clases medias, estimulando la inversión y respetando los derechos humanos, la libertad de expresión y la legalidad. Desde aquel año fronterizo hemos tenido cuatro gobiernos nacidos de elecciones libres, y, aunque la corrupción haya envilecido la gestión de por lo menos dos de ellos, lo cierto es que el país ha progresado en estos 17 años más que en el medio siglo anterior. Nadie duda que la corrupción es un tóxico que amenaza la vida democrática. Pero la libertad es el instrumento primordial para combatirla de manera eficaz y erradicarla. Una prensa libre que la denuncie, una justicia independiente y gallarda que no tema enjuiciar y sancionar a los poderosos que delinquen. Una opinión pública que no tolere las picardías y las coimas. Todo eso ha estado ocurriendo en este Perú sobre el cual, de pronto, se desencadenaron los elementos para golpearlo con ferocidad. Tal vez los peruanos que han reaccionado de manera tan rápida, apoyando con tanto empeño a las víctimas, estén diciéndole de este modo a la naturaleza ciega y cruel que no se dejarán abatir por lo ocurrido, que lucharán para reconstruir aquello que ha sido derribado y, aprovechando la lección, tomar precauciones para que los huaycos del futuro sean menos depredadores.
Escribo este artículo en Arequipa, mi ciudad natal, donde he venido a hacer una nueva entrega de libros a la biblioteca que lleva mi nombre. Mientras lo escribía he tenido todo el tiempo en la memoria, junto con las imágenes de los piuranos con el agua hasta el cuello, entre los tamarindos de la Plaza de Armas, a un personaje literario que siempre he admirado: Jean Valjean, el héroe de Los miserables. Las injusticias más monstruosas le cayeron encima; fue a la cárcel muchos años por haber robado un pan; Javert, un policía tenaz y despiadado, lo persiguió toda su vida, sin permitirle un solo día de paz. Pero él nunca se dejó abatir, ni vencer por la rabia, o por la desmoralización. Cada vez se levantó, enfrentándose a la adversidad con su limpia conciencia y su voluntad de supervivencia intacta, hasta aquel instante supremo de la muerte, con los candelabros en las manos de Monseñor Bienvenue, que se los había entregado diciéndole: “Te he ganado para el bien”. Hay momentos privilegiados en que los países pueden ser tan admirables como los grandes personajes literarios.
Arequipa, marzo de 2017
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2017.
© Mario Vargas Llosa, 2017.
Por: Mario Vargas Llosa
19-03-17
Las distracciones del señor Smith
Antes que por su sabiduría, fue famoso por sus distracciones. Un día, el cochero de la diligencia de Edimburgo a Kirkcaldy divisó en pleno descampado, a varias millas de este pueblo, una figura solitaria. Frenó los caballos y preguntó al caballero si necesitaba ayuda. Sólo entonces, éste, mirando sorprendido el rededor, advirtió dónde estaba. Hundido en sus reflexiones, llevaba varias horas andando (mejor dicho, pensando). Y un domingo se lo vio aparecer, embutido todavía en su bata de levantarse, en Dunfermline, a quince millas de Kirkcaldy, mirando el vacío y hablando solo. Años más tarde, los vecinos de Edimburgo se habituarían a las vueltas y revueltas que daba por el barrio antiguo, a horas inesperadas, la mirada perdida y moviendo los labios en silencio, aquel anciano solitario a quien todo el mundo llamaba sabio.
Lo era, y esa es una de las pocas cosas que conocemos de su infancia y juventud. Había nacido en Kirkcaldy un día de 1723. Es una leyenda falsa que lo secuestró una partida de gitanos. Fue a la escuela local y debió de ser un aprovechado estudiante de griego y latín porque la Universidad de Glasgow lo exoneró del primer año, dedicado a las lenguas clásicas, cuando entró en ella a los 14 años. Tres años más tarde obtuvo una beca para Oxford y de los seis años que pasó en Balliol College sólo sabemos que fue reprendido por leer a escondidas el Tratado de la naturaleza humana de David Hume -más tarde su íntimo amigo-, detestado por su ateísmo por la entonces reaccionaria jerarquía académica. Al salir de Oxford, pronunció unas célebres conferencias en Edimburgo, que sólo conocemos por los apuntes de dos estudiantes que asistieron a ellas. Desde entonces se lo consideraría una de las más destacadas figuras de la llamada Ilustración Escocesa.
Fue profesor en la Universidad de Glasgow, primero de Lógica y, luego, de Filosofía Moral y sus clases tuvieron tanto éxito que vinieron a escucharlas estudiantes de muchos lugares del Reino Unido y Europa, entre ellos James Boswell, quien ha dejado un vívido testimonio de su elegancia expositora. Mucho se hubiera sorprendido el señor Smith de que en el futuro lo llamaran el padre de la Economía. Él se consideró siempre un filósofo moral, apasionado por todas las ciencias y las letras, y, como todos los intelectuales escoceses de su generación, intrigado por los sistemas que mantenían el orden natural y social y convencido de que sólo la razón -no la religión- podía llegar a entenderlos y explicarlos.
Su primer libro, que sólo se publicaría póstumamente, fue una Historia de la Astronomía. Y, otro, un estudio sobre el origen de las lenguas. Vivió fascinado por averiguar qué era lo que mantenía unida y estable a la sociedad, siendo los seres humanos tan egoístas, díscolos e insolidarios, por saber si la historia seguía una evolución coherente y qué explicaba el progreso y la civilización de algunos pueblos y el estancamiento y el salvajismo de los otros.
Su primer libro publicado, La teoría de los sentimientos morales (1759) explica aquella argamasa que mantiene unida a una sociedad pese a lo diversa que es y a las fuerzas disolventes que anidan en ella. Adam Smith llama simpatía a ese movimiento natural hacia el prójimo que, apoyado por la imaginación, nos acerca a él y prevalece sobre los instintos y pasiones negativos que nos distanciarían de los otros. Esta visión de las relaciones humanas es positiva, afirma que “los sentimientos morales” terminan siempre por prevalecer sobre las crueldades y horrores que en toda sociedad se cometen. Libro curioso, versátil, que a ratos parece un manual de buenas maneras, explica sin embargo con sutileza cómo se forjan las relaciones humanas y permiten que la sociedad funcione sin disgregarse ni estallar.
Sólo una vez salió Adam Smith del Reino Unido, pero el viaje duró tres años -de 1764 a 1767- y, como tutor del joven duque de Buccleuch, lo llevó a Francia y Suiza, donde conoció a Voltaire, a quien había citado con elogio en La teoría de los sentimientos morales. En París, discutió con François Quesnay y los fisiócratas, a los que criticaría con severidad en su próximo libro, pese a la buena impresión personal que le causó aquél, con quien intercambiaría cartas más tarde. A su regreso a Escocia, se encerró prácticamente en Kirkcaldy, con su madre, a la que adoraba, y buena parte de los próximos años los pasó en su estupenda biblioteca, escribiendo Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones (1776). La primera edición tardó seis meses en agotarse y con ella ganó 300 libras esterlinas. Hubo cinco ediciones más en vida del autor -la tercera con muy importantes correcciones y añadidos- y éste alcanzó a ver las traducciones de su libro al francés, alemán, danés, italiano y español. Los elogios fueron desde el principio casi unánimes y David Hume, convencido de que ese “intrincado” libro tardaría pero conquistaría una gran masa de lectores, lo comparó, en importancia, a Decline and Fall of the Roman Empire, de Edward Gibbon.
Adam Smith nunca sospechó la importancia capital que tendría su libro en los años futuros en el mundo entero, incluso en países donde pocas gentes lo leyeron. Murió apenado por no haber escrito aquel tratado de jurisprudencia que, pensaba, completaría su averiguación de los sistemas que explican el progreso humano. En verdad, él fue el primero en explicar a los seres humanos por qué y cómo opera el sistema que nos sacó de las cavernas y nos fue haciendo progresar en todos los campos -salvo, ay, el de la moral- hasta conquistar el fondo de la materia y llegar a las estrellas. Un sistema simple y a la vez complejísimo, fundado en la libertad, que transforma el egoísmo en una virtud social y que él resumió en una frase: “No obtenemos los alimentos de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, sino de su preocupación por su propio interés. No nos dirigimos a sus sentimientos humanitarios, sino a su egoísmo, y nunca hablamos de nuestras necesidades, sino de sus propias ventajas”.
El libro revolucionó la economía, la historia, la filosofía, la sociología. Estableció que gracias a la propiedad privada y a la división del trabajo se desarrollaron unas fuerzas productivas formidables y que la competencia, en un mercado libre, sin demasiadas trabas, era el mecanismo que mejor distribuía la riqueza, premiaba o penalizaba a los buenos y malos productores, y que no eran éstos, sino los consumidores, los verdaderos reguladores del progreso. Y que la libertad, no sólo en los ámbitos políticos, sociales y culturales, sino también en el económico, era la principal garantía de la prosperidad y la civilización. Mucho pueden haber cambiado el capitalismo, la sociedad y las leyes, desde que Adam Smith escribió ese interminable volumen de 900 páginas en el siglo XVIII. Pero, en lo esencial, ningún otro ha explicado todavía mejor por qué ciertos países progresan y otros retroceden y cuál es la auténtica frontera entre la civilización y la barbarie.
Era feo, torpe de movimientos y el lexicógrafo Samuel Johnson (a quien, en una discusión, Adam Smith mentó la madre) afirmaba que tenía una cara de “perro triste”. Pero fue siempre un hombre modesto, de costumbres austeras y sin vanidades, ávido de saber. Nunca se le conoció una novia y probablemente murió virgen, en 1790.
Madrid, marzo de 2017.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2017.
© Mario Vargas Llosa, 2017.
El nuevo enemigo
05-Mar-2017
Mario Vargas Llosa
El comunismo ya no es el enemigo principal de la democracia liberal -de la libertad- sino el populismo. Aquel dejó de serlo cuando desapareció la URSS, por su incapacidad para resolver los problemas económicos y sociales más elementales, y cuando (por los mismos motivos) China Popular se transformó en un régimen capitalista autoritario. Los países comunistas que sobreviven -Cuba, Corea del Norte, Venezuela- se hallan en un estado tan calamitoso que difícilmente podrían ser un modelo, como pareció serlo la URSS en su momento, para sacar de la pobreza y el subdesarrollo a una sociedad. El comunismo es ahora una ideología residual y sus seguidores, grupos y grupúsculos, están en los márgenes de la vida política de las naciones.
Pero, a diferencia de lo que muchos creíamos, que la desaparición del comunismo reforzaría la democracia liberal y la extendería por el mundo, ha surgido la amenaza populista. No se trata de una ideología sino de una epidemia viral -en el sentido más tóxico de la palabra- que ataca por igual a países desarrollados y atrasados, adoptando para cada caso máscaras diversas, de izquierdismo en el tercer mundo y de derechismo en el primero. Ni siquiera los países de más arraigadas tradiciones democráticas, como Gran Bretaña, Francia, Holanda y Estados Unidos están vacunados contra esta enfermedad: lo prueban el triunfo del Brexit, la presidencia de Donald Trump, que el partido del Geert Wilders (el PVV o Partido por la Libertad) encabece todas las encuestas para las próximas elecciones holandesas y el Front National de Marine Le Pen las francesas.
¿Qué es el populismo? Ante todo, la política irresponsable y demagógica de unos gobernantes que no vacilan en sacrificar el futuro de una sociedad por un presente efímero. Por ejemplo, estatizando empresas y congelando los precios y aumentando los salarios, como hizo en el Perú el presidente Alan García durante su primer gobierno, lo que produjo una bonanza momentánea que disparó su popularidad. Después, sobrevendría una hiperinflación que estuvo a punto de destruir la estructura productiva de un país al que aquellas políticas empobrecieron de manera brutal. (Aprendida la lección a costa del pueblo peruano, Alan García hizo una política bastante sensata en su segundo gobierno).
Ingrediente central del populismo es el nacionalismo, la fuente, después de la religión, de las guerras más mortíferas que haya padecido la humanidad. Trump promete a sus electores que “América será grande de nuevo” y que “volverá a ganar guerras”; Estados Unidos ya no se dejará explotar por China, Europa, ni por los demás países del mundo, pues, ahora, sus intereses prevalecerán sobre los de todas las demás naciones. Los partidarios del Brexit -yo estaba en Londres y oí, estupefacto, la sarta de mentiras chauvinistas y xenófobas que propalaron gentes como Boris Johnson y Nigel Farage, el líder de UKIP en la televisión durante la campaña- ganaron el referéndum proclamando que, saliendo de la Unión Europea, el Reino Unido recuperaría su soberanía y su libertad, ahora sometidas a los burócratas de Bruselas.
Inseparable del nacionalismo es el racismo, y se manifiesta sobre todo buscando chivos expiatorios a los que se hace culpables de todo lo que anda mal en el país. Los inmigrantes de color y los musulmanes son por ahora las víctimas propiciatorias del populismo en Occidente. Por ejemplo, esos mexicanos a los que el presidente Trump ha acusado de ser violadores, ladrones y narcotraficantes, y los árabes y africanos a los que Geert Wilders en Holanda, Marine Le Pen en Francia, y no se diga Viktor Orbán en Hungría y Beata Szydlo en Polonia, acusan de quitar el trabajo a los nativos, de abusar de la seguridad social, de degradar la educación pública, etcétera.
En América Latina, gobiernos como los de Rafael Correa en el Ecuador, el comandante Daniel Ortega en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia, se jactan de ser antiimperialistas y socialistas, pero, en verdad, son la encarnación misma del populismo. Los tres se cuidan mucho de aplicar las recetas comunistas de nacionalizaciones masivas, colectivismo y estatismo económicos, pues, con mejor olfato que el iletrado Nicolás Maduro, saben el desastre a que conducen esas políticas. Apoyan de viva voz a Cuba y Venezuela, pero no las imitan. Practican, más bien, el mercantilismo de Putin (es decir, el capitalismo corrupto de los compinches), estableciendo alianzas mafiosas con empresarios serviles, a los que favorecen con privilegios y monopolios, siempre y cuando sean sumisos al poder y paguen las comisiones adecuadas. Todos ellos consideran, como el ultra conservador Trump, que la prensa libre es el peor enemigo del progreso y han establecido sistemas de control, directo o indirecto, para sojuzgarla. En esto, Rafael Correa fue más lejos que nadie: aprobó la ley de prensa más antidemocrática de la historia de América Latina. Trump no lo ha hecho todavía, porque la libertad de prensa es un derecho profundamente arraigado en los Estados Unidos y provocaría una reacción negativa enorme de las instituciones y del público. Pero no se puede descartar que, a la corta o a la larga, tome medidas que -como en la Nicaragua sandinista o la Bolivia de Evo Morales- restrinjan y desnaturalicen la libertad de expresión.
El populismo tiene una muy antigua tradición, aunque nunca alcanzó la magnitud actual. Una de las dificultades mayores para combatirlo, es que apela a los instintos más acendrados en los seres humanos, el espíritu tribal, la desconfianza y el miedo al otro, al que es de raza, lengua o religión distintas, la xenofobia, el patrioterismo, la ignorancia. Eso se advierte de manera dramática en los Estados Unidos de hoy. Jamás la división política en el país ha sido tan grande, y nunca ha estado tan clara la línea divisoria: de un lado, toda la América culta, cosmopolita, educada, moderna; del otro, la más primitiva, aislada, provinciana, que ve con desconfianza o miedo pánico la apertura de fronteras, la revolución de las comunicaciones, la globalización. El populismo frenético de Trump la ha convencido que es posible detener el tiempo, retroceder a ese mundo supuestamente feliz y previsible, sin riesgos para los blancos y cristianos, que fue el Estados Unidos de los años cincuenta y sesenta. El despertar de esa ilusión será traumático y, por desgracia, no sólo para el país de Washington y Lincoln, sino también para el resto del mundo.
¿Se puede combatir al populismo? Desde luego que sí. Están dando un ejemplo de ello los brasileños con su formidable movilización contra la corrupción, los estadounidenses que resisten las políticas demenciales de Trump, los ecuatorianos que acaban de infligir una derrota a los planes de Correa imponiendo una segunda vuelta electoral que podría llevar al poder a Guillermo Lasso, un genuino demócrata, y los bolivianos que derrotaron a Evo Morales en el referéndum con el que pretendía hacerse reelegir por los siglos de los siglos. Y lo están dando los venezolanos que, pese al salvajismo de la represión desatada contra ellos por la dictadura narcopopulista de Nicolás Maduro, siguen combatiendo por la libertad. Sin embargo, la derrota definitiva del populismo, como fue la del comunismo, la dará la realidad, el fracaso traumático de unas políticas irresponsables que agravarán todos los problemas sociales y económicos de los países incautos que se rindieron a su hechizo.
Madrid, marzo de 2017
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2017.
© Mario Vargas Llosa, 2017.
FEB-19-2017
Las delaciones premiadas
Por: Mario Vargas Llosa
Algún día habrá que levantar un monumento en homenaje a la compañía brasileña Odebrecht, porque ningún gobierno, empresa o partido político ha hecho tanto como ella en América Latina para revelar la corrupción que corroe a sus países ni, por supuesto, obrado con tanto empeño para fomentarla.
La historia tiene todos los ingredientes de un gran thriller. El veterano empresario Marcelo Odebrecht, patrón de la compañía, condenado a diecinueve años y cuatro meses de prisión, junto con sus principales ejecutivos, luego de pasarse un tiempito entre rejas anunció a la policía que estaba dispuesto a contar todas las pillerías que había cometido a fin de que le rebajaran la pena. (En Brasil llaman a esto “las delaciones premiadas”). Comenzó a hablar y de su boca -y las de sus ejecutivos- salieron víboras y ponzoñas que han hecho temblar a todo el continente, empezando por sus presidentes actuales y pasados. El señor Marcelo Odebrecht me recuerda al tenebroso Gilles de Rais, el valiente compañero de Juana de Arco, que, llamado por la Inquisición de Bretaña para preguntarle si era cierto que había participado en un acto de satanismo con un cómico italiano, dijo que sí, y que, además, había violado y acuchillado a más de trescientos niños porque sólo perpetrando esos horrores sentía placer.
La compañía Odebrecht ha gastado cerca de 800 millones de dólares en coimas (sobornos) a jefes de Estado, ministros y funcionarios para obtener licitaciones y contratos, que, casi siempre escandalosamente sobrevaluados, le permitían obtener ganancias sustanciosas. Esto venía ocurriendo hace muchos años y, acaso, nunca hubiera sido castigado si entre sus cómplices no estuviera buena parte de la directiva de Petrobras, la petrolera brasileña que, investigada por un juez fuera de lo común, Sergio Moro -es un milagro que esté todavía vivo-, destapó la caja de los truenos.
Hasta el momento hay tres mandatarios latinoamericanos implicados en los sucios enjuagues de Odebrecht: de Perú, Colombia y Panamá. Y la lista sólo acaba de comenzar. El que está en la situación más difícil es el expresidente peruano Alejandro Toledo, a quien Odebrecht habría pagado 20 millones de dólares para asegurarse los contratos de dos tramos de la Carretera Interoceánica que une, a través de la selva amazónica, al Perú con el Brasil. Un juez ha decretado contra Toledo, que se halla fuera del Perú en condición de prófugo, prisión preventiva de dieciocho meses mientras se investiga su caso; las autoridades peruanas han dado aviso a la Interpol; el presidente Kuczynski ha llamado al presidente Trump pidiendo que lo devuelva al Perú (Toledo tiene un trabajo en la Universidad de Stanford) y el Gobierno israelí ha hecho saber que no lo admitirá en su territorio mientras no se aclare su situación legal. Hasta ahora, él se niega a regresar, alegando que es víctima de una persecución política, algo que ni sus más ardientes partidarios -le quedan ya pocos- pueden creer.
Me apena mucho el caso de Toledo porque, como ha recordado Gustavo Gorriti en uno de sus excelentes artículos, él encabezó con gran carisma y valentía hace diecisiete años la formidable movilización popular en el Perú contra la dictadura asesina y cleptómana de Fujimori y fue un elemento fundamental en su desplome. No sólo yo, toda mi familia se volcó a apoyarlo con denuedo. Mi hijo Gonzalo se gastó los ahorros que tenía en la gran Marcha de los Cuatro Suyos, en la que miles, acaso millones, de peruanos se manifestaron en todo el país a favor de la libertad. Mi hijo Álvaro dejó todos sus trabajos para apoyar a tiempo completo la movilización por la democracia y, a la caída de Fujimori, su campaña presidencial hasta la primera vuelta, y fue uno de sus colaboradores más cercanos. Luego, algo extraño ocurrió: rompió con él, de manera precipitada y ruidosa. Alegó que había oído, en una reunión de Toledo con amigos empresarios, algo que lo alarmó sobremanera: Josef Maiman, el expotentado israelí dijo que quería comprar una refinería que era del Estado y un canal de televisión. (Maiman, según las denuncias de Odebrecht, ha sido el testaferro del expresidente y sirvió de intermediario haciendo llegar a Toledo por lo menos 11 de los 20 millones recibidos bajo mano para favorecer a aquella empresa). Cuando ocurrió aquello, pensé que la susceptibilidad de Álvaro era exagerada e injusta y hasta tuvimos un distanciamiento. Ahora, me excuso con él y alabo sus sospechas y olfato justiciero.
Espero que Toledo regrese al Perú motu propio, o lo regresen, y sea juzgado imparcialmente, algo que, a diferencia de lo que ocurría durante la dictadura fujimorista, es perfectamente posible en nuestros días. Y si es encontrado culpable, que pague sus robos y la enorme traición que habría perpetrado con los millones de peruanos que votamos por él y lo seguimos en su campaña a favor de la democratización del Perú contra los usurpadores y golpistas. Lo traté mucho en esos días y me parecía un hombre sincero y honesto, un peruano de origen muy humilde que por su esfuerzo tenaz había -según le gustaba decir- “derrotado a las estadísticas”, y estaba seguro de que haría un buen gobierno. Lo cierto es que -pillerías aparte, si las hubo- lo hizo bastante bien, pues en esos cinco años se respetaron las libertades públicas, empezando por la libertad para una prensa que se encarnizó con él, y por la buena política económica, de apertura e incentivos a la inversión, que hizo crecer al país. Todo eso ha sido olvidado desde que se descubrió que había adquirido costosos inmuebles y dio unas explicaciones -alegando que todo aquello había sido adquirido por su suegra ¡con dinero del celebérrimo Josef Maiman!- que en vez de exonerarlo nos parecieron a muchos comprometerlo todavía más.
Las “delaciones premiadas” de Odebrecht abren una oportunidad soberbia a los países latinoamericanos para hacer un gran escarmiento contra los mandatarios y ministros corruptos de las frágiles democracias que han reemplazado en la mayor parte de nuestros países (con las excepciones de Cuba y Venezuela) a las antiguas dictaduras. Nada desmoraliza tanto a una sociedad como advertir que los gobernantes que llegaron al poder con los votos de las personas comunes y corrientes aprovecharon ese mandato para enriquecerse, pisoteando las leyes y envileciendo la democracia. La corrupción es, hoy en día, la amenaza mayor para el sistema de libertades que va abriéndose paso en América Latina luego de los grandes fracasos de las dictaduras militares y de los sueños mesiánicos de los revolucionarios. Es una tragedia que, cuando la mayoría de los latinoamericanos parecen haberse convencido de que la democracia liberal es el único sistema que garantiza un desarrollo civilizado, en la convivencia y la legalidad, conspire contra esta tendencia positiva la rapiña frenética de los gobernantes corruptos. Aprovechemos las “delaciones premiadas” de Odebrecht para sancionarlos y demostrar que la democracia es el único sistema capaz de regenerarse a sí mismo.
Madrid, febrero de 2017
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2017.
© Mario Vargas Llosa, 2017.
FEB-05-2017
El País de los callados
Por: Mario Vargas Llosa.
Debo haber leído decenas de artículos sobre ETA, y muchos ensayos, pero sólo Patria (Tusquets Editores), la novela de Fernando Aramburu, me ha hecho vivir, desde adentro, no como testigo distante sino como un victimario y una víctima más, los años de sangre y horror que ha sufrido España con el terrorismo etarra. La novela nos seduce, nos soborna con su magia verbal y sus astutas alteraciones de la cronología y los puntos de vista, hasta convencernos de que aquella historia no está escrita, que es la vida pura y simple, y que estamos sumidos en ella viviéndola a la par que sus personajes. Hace tiempo que no leía un libro tan persuasivo y conmovedor, tan inteligentemente concebido, una ficción que es a la vez un testimonio tan elocuente sobre una realidad histórica como lo fueron, en su momento, la novela de Joseph Conrad, The Secret Agent, sobre los anarquistas londinenses del XIX, o La Condition humaine, de André Malraux, sobre la revolución china.
La acción transcurre en un pueblecito innominado, cercano a San Sebastián, donde dos familias, hasta entonces muy unidas, se van enemistando, trastrocando la amistad en odio, por culpa de la política. Mejor dicho, de la violencia disfrazada de política. Al principio, se diría que todos los vecinos hacen causa común con la subversión; eso indicarían las pintas, las pancartas, las manifestaciones ante el ayuntamiento pidiendo la liberación de los presos, los cupos revolucionarios que pagan los pudientes a Patxo, el patrón de la taberna, discreto responsable político de ETA, los insultos y el asco que inspiran los despreciables “españolistas”. Pero, a medida que nos vamos acercando a la intimidad de las familias, y las escuchamos hablar en voz baja, sin testigos, comprendemos que la gran mayoría de los vecinos disfraza sus sentimientos porque tiene miedo, un pánico que los acompaña como su sombra. No es gratuito, porque la pandilla de los que sí creen, los convencidos, son unas temibles máquinas de matar, implacables cuando toman represalias y ahí están como prueba irrefutable los cadáveres que de tanto en tanto aparecen en las calles. Que lo diga Txato, un empresario empeñoso y buena gente, que, además de su familia, adora jugar al mus y hacer dominicales travesías en su bicicleta. ETA le pide cada vez más dinero y él lo entrega, para llevar la fiesta en paz, pero las demandas son cada vez mayores y, pasado cierto límite, deja de hacerlo. Entonces, todas las paredes del lugar se llenan de inscripciones llamándolo traidor, vendido, cobarde y miserable. La gente deja de saludarlo; el repugnante párroco, don Serapio, le aconseja marcharse. Hasta que una tarde lluviosa le clavan cinco tiros por la espalda.
Su viuda, Bittori, irá al cementerio a conversar con su cadáver a lo largo de los años, a contarle los avatares de su destrozada familia y su angustiosa duda respecto al etarra que lo mató: ¿será Joxe Mari, el hijo de su ex íntima amiga Miren, al que de niño el pobre Txato enseñó a montar bici y acostumbraba comprarle chocolates? Joxe Mari, personaje estremecedor, muchacho forzudo, inculto y un tanto bestia, se hace terrorista no por razones ideológicas -su información política no va más allá de creer que España explota a Euskal Herria y que sólo la lucha armada logrará la independencia- sino por amor al riesgo y una confusa fascinación por los violentos. Seguimos muy de cerca su educación de terrorista, en la clandestinidad de Bretaña, su aburrimiento con la teoría y su excitación con las prácticas donde le enseñan a fabricar bombas, preparar emboscadas y matar con rapidez. Estamos con él, dentro de él, cuando comete su primer asesinato, cuando la policía lo captura y es torturado, y durante los largos, lentos años de una cárcel de la que, acaso, nunca saldrá vivo.
Las gentes de Patria no son héroes epónimos ni grandes villanos, sino seres comunes y corrientes, pobres diablos algunos de ellos, que no tendrían el menor interés en otras circunstancias. Los más interesantes no lo son porque posean virtud excepcional alguna, sino por la ferocidad con que se abate sobre ellos la violencia física y moral, condenándolos a unas rutinas hechas de hipocresía y silencio en “este país de los callados”, y por la estoica resignación con que soportan su suerte, sin rebelarse, sometiéndose a ella como si se tratara de un terremoto o un ciclón, es decir, una tragedia natural inevitable.
La atmósfera en que discurren estas vidas es uno de los grandes logros de la novela: pesada, agobiante, repetitiva, amenazadora. El tiempo apenas circula, a veces se detiene. Consigue este efecto una estructura narrativa audaz, hecha de pequeños episodios que no se suceden cronológicamente sino saltando, atrás y adelante, violentando la secuencia temporal, alejados o acercados para establecer entre ellos un contrapunto esclarecedor, una cronología en la que a menudo las consecuencias preceden a las causas y el pasado y el futuro se entreveran hasta convertirse en un presente que funde lo que ha ocurrido con lo que luego ocurrirá. El lector no se pierde en estos saltos temporales; por el contrario, se impregna de esa eternidad instantánea -el elemento añadido- en que parecen ocurrir las peripecias de la historia.
La novela está escrita en un lenguaje en que el narrador y los personajes se alejan o se funden, un punto de vista sutil y complejo, en que estas mudanzas se suceden de manera imperceptible, confundiendo lo objetivo y lo subjetivo, el mundo de los hechos y el de las emociones y fantasías, las cosas que de veras ocurren y las reacciones que ellas suscitan en las mentes. La novela construye de este modo una totalidad autosuficiente, la máxima hazaña de un novelista.
El libro, una historia tan infeliz como hechicera, es también una clara toma de posición, una rotunda condenación de la violencia, de los fanatismos e ignorancias que la suscitan. Y una descripción muy sutil de la degradación moral que ella provoca en una sociedad, corroyendo sus valores, enemistando y envileciendo a la gente, destruyendo las instituciones y las relaciones humanas. Pero evita, con buen tino, las disquisiciones ideológicas, limitándose a mostrar, a través de episodios escuetos y siempre seductores, cómo, sin quererlo ni saberlo, toda una sociedad de gentes sanas, sin misterio, va siendo arrastrada poco a poco, concesión tras concesión, a la complicidad y a veces a las peores vilezas.
Cuando Patria termina, ETA ha renunciado a la lucha armada y decidido actuar sólo en el campo político. Es un progreso, por supuesto. ¿Pero, se vislumbra alguna solución al problema de fondo, el condenado nacionalismo? El libro resulta más pesimista de lo que el autor quisiera. En la página final, las dos ex amigas, Miren, la madre del terrorista, y Bittori, la madre del asesinado, se abrazan, reconciliadas. Es el único episodio de esta hermosa novela que no me pareció la vida misma, sino una pura ficción.
París, febrero de 2017
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2017.
© Mario Vargas Llosa, 2017.
ENE-22-2017
Piedra de toque
Por: Mario Vargas Llosa
Las seriales
La ha encontrado por fin un producto original y divertido al que está sacando excelente provecho: las seriales. Ellas existían hace mucho tiempo en el cine, pues yo recuerdo que, en mi lejana infancia cochabambina (en Bolivia), todos los domingos, con mi amigo Mario Zapata, el hijo del fotógrafo de la ciudad, luego de la misa en La Salle nos íbamos al cine Achá a ver los tres episodios de la serial de turno -solían tener doce-, aventurera y tranquilizadora, porque en ella los buenos ganaban siempre a los malos. Pero después el cine las olvidó y, ahora, la televisión las ha resucitado con éxito.
Están generalmente muy bien hechas, con gran alarde de medios, y mantienen la continuidad pese a que los guionistas y directores cambian de capítulo a capítulo y las historias se alargan o acortan en función del interés que despiertan en los televidentes. Suelen ser entretenimiento puro, sin mayor pretensión, con algunas excepciones, como The Wire (Bajo escucha), fascinante exploración de los guetos y barrios marginales de Baltimore en la que, créanlo o no, casi todos los actores negros que mascullan tan bien el slang local ¡son ingleses!, y Borgen, sobre las intrigas y avatares políticos de ese civilizado país que es Dinamarca. Pero acaso la diferencia más significativa de las seriales que entretienen a millones de televidentes como las que veía yo en el cine Achá, es que en las de ahora invariablemente los malos ganan a los buenos. En ellas, si uno comete la impertinencia de compararlas con el mundo real, ocurren cosas disparatadas, absurdas, locas. Pero no importa nada, porque una ficción, sea en los libros, en el escenario o en una pantalla, si está bien contada, es creíble, coincida o discrepe con la vida que conocemos a través de la experiencia.
Algo que hay que admirar en las seriales norteamericanas, además de la calidad técnica y el formidable despliegue de escenarios y extras de que suelen disponer, es la libertad con que utilizan, generalmente desnaturalizándolos, hechos y personajes de la historia reciente y la ferocidad con que, a menudo, manipulan y distorsionan las instituciones y autoridades para conseguir mayores efectos en la anécdota y sorprender y enganchar más a su público. House of Cards, por ejemplo, una de las mejores, describe la irresistible ascensión en el laberinto del poder norteamericano de una pareja de inescrupulosos, cínicos y delictuosos políticos que, dejando a lo largo de sus peripecias toda clase de víctimas inocentes, incluido algún asesinato, llegan nada menos que a la Casa Blanca con total legalidad. La serie es muy entretenida, los actores son excelentes, y la moraleja que queda machacando en la memoria del televidente es que la política es una actividad despreciable y criminal donde sólo triunfan los canallas y la gente decente e idealista es siempre aplastada.
No menos negativa es la visión de la realidad política estadounidense e internacional en la magnífica Homeland, cuya sexta temporada acaba de comenzar y que yo sigo con la avidez con que seguía de joven las sagas de Alejandro Dumas. Aquí no es la presidencia de Estados Unidos la que está contaminada, sino nada menos que todas las agencias de inteligencia, empezando por la celebérrima CIA, cuya dirigencia es fácilmente infiltrada por agentes rusos o yihadistas o a cargo de imbéciles a los que cualquier enemigo les mete el dedo a la boca o los corrompe, sin que los heroicos Carrie Mathison -un personaje psicopatológico que parece creado para el diván del doctor Freud-, Peter Quinn y Saul Berenson puedan hacer nada para salvar al país y al mundo libre de su inevitable derrota ante las fuerzas del mal.
Las seriales son una directa continuación de las radionovelas y telenovelas, y, sobre todo, de las novelas por entregas del siglo XIX -los famosos folletines- que, al principio en Francia e Inglaterra, pero, luego, en toda Europa, publicaban semanalmente los periódicos, y en las que incurrieron algunos grandes escritores como Dickens, Balzac y Dumas. Tienen, como denominador común, la ligereza, la efervescencia anecdótica, su desembozada voluntad de hacer pasar un buen rato y nada más a lectores o espectadores, su falta de ambiciones intelectuales y estéticas y la sencillez elemental de su estructura. Y, también, la inverosimilitud. Todo puede pasar en ellas porque sus autores y su público han hecho de entrada un pacto clarísimo: creer que se trata de ficciones, inventos entretenidos que no tienen nada que ver con la realidad.
¿Es eso tan cierto? Si escudriñamos con atención el año que acaba de terminar en el aspecto fundamentalmente político esa verdad se parece mucho a una mentira. Porque sólo en una serial televisiva se concibe que haya ganado las elecciones presidenciales un señor como Donald Trump que, sin que le tiemble la voz, dice que los mexicanos que emigran a los Estados Unidos son “ladrones, violadores y asesinos”, que el Brexit es un ejemplo que deberían seguir otros países europeos, que desdeña a la OTAN tanto como a la Unión Europea y que admira a Vladimir Putin por su energía y liderazgo. ¿Las hazañas del antiguo agente de la KGB en Alemania Oriental y ahora a la cabeza de Rusia, no tienen acaso algo de las proezas terribles e inauditas de esos malos de las seriales? Desde que subió al poder se ha tragado parte de Ucrania, mantiene los enclaves coloniales de Abjasia y Osetia del Sur en Georgia, amenaza con invadir los países bálticos y, gracias a su intervención armada en Siria, tiene ahora una influencia y protagonismo de primer orden en el Medio Oriente. A diferencia de lo que ocurría durante la URSS, los periodistas y opositores molestos no van al Gulag, sólo mueren envenenados, apaleados o tiroteados en las calles por misteriosos delincuentes que luego desaparecen como por arte de magia.
En Turquía un supuesto intento de golpe de Estado ha dado pie a la represión más salvaje y al retorno del oscurantismo religioso y el despotismo que se creían cosa del pasado. Y Venezuela, potencialmente uno de los países más ricos de la tierra, en el año 2016 llegó, en la frenética carrera hacia la desintegración a que la conduce la pandilla de demagogos e ineptos que la gobiernan, a una especie de apoteosis de la crisis terminal en que la ha sumido el “socialismo del siglo XXI”. ¿Será ese el destino de Francia si, como insinúan las encuestas, la señora Marine Le Pen, admiradora desembozada de Trump y de Putin, gana las próximas elecciones presidenciales?
O sea que, después de todo, se diría que el mejor espejo de las cosas horripilantes que pasan a nuestro alrededor en este despuntar del año 2017, no está en la gran literatura, ni en las películas realmente creativas, sino en esas seriales que, como llamaba Flaubert a los “personajes transitables”, son meros puentes que se cruza y olvida al instante, durante esos paseos que damos para limpiarnos la cabeza luego de muchas horas de trabajo.
Pues sí, ya que las cosas andan de este siniestro modo, distraigámonos viendo seriales en la pequeña pantalla, en este mundo sorprendente, que, luego de la extinción del comunismo, algunos ingenuos creíamos había emprendido un camino resuelto hacia la libertad y la prosperidad en vez de convertirse nada más y nada menos que en un reality show.
Madrid, enero de 2017
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2017.
© Mario Vargas Llosa, 2017.
Piedra de Toque
La casa de Carl Sandburg
El poeta descubrió en este bello y pacífico escenario que, pese a todo lo que andaba mal en ella, la vida valía la pena a condición de estar en un sitio como éste
Se llama Connemara y está en lo alto de una colina, en las montañas de Carolina del Norte, rodeada de bosques de pinos centenarios, lagos, nevados, y en los alrededores hay casas victorianas semienterradas por la vegetación, rebaños de cabras, ciervos y bandadas de pájaros. Los vecinos aseguran que ciertos días familias de osos pardos asoman por las vecindades en busca de comida. En mis caminatas matutinas yo no he visto ninguno, pero sí, en cambio, y hasta en dos ocasiones, la ardilla blanca, otra especialidad del lugar.
Sandburg tenía ya 67 años cuando llegó a estos parajes en 1945 y, deslumbrado por ellos, compró Connemara, la casa donde pasaría los 22 años que le quedaba por vivir. Había nacido en Illinois, en 1878, en una familia de inmigrantes suecos, y, como tantos otros escritores norteamericanos, tuvo una vida peripatética y aventurera, de vendedor ambulante, soldado, reportero, poeta y juglar que escribía poemas y canciones y, acompañado de su inseparable guitarra, las entonaba en ferias, mercados y estaciones. Fue socialista de joven y por algunos años trabajó como funcionario de ese pequeño partido, que llegó a tener algunos alcaldes y parlamentarios en los Estados del Medio Oeste.
No fue un gran poeta —era difícil serlo si se pertenecía a la misma generación de gigantes como T. S. Eliot y Ezra Pound—, pero sí atractivo y popular, que, inspirado en Walt Whitman, cantó a los hombres comunes y corrientes, como los carniceros y los campesinos, los mineros y los cargadores, y el progreso material que erigía rascacielos, trenes que perforaban las montañas, domesticaba la naturaleza y parecía garantizar un futuro de paz y de prosperidad. Su primera colección de verso y prosa, In Reckless Ecstasy, apareció en 1904, a la que seguirían varios otros —Chicago Poems, Smoke and Steel, Good Morning, America—, pero lo que lo hizo más conocido fueron las valerosas crónicas que escribió sobre unos terribles incidentes raciales en Chicago, con muchos muertos y heridos, a raíz del linchamiento, por un grupo de bañistas blancos, de un joven negro que sin advertirlo había cruzado nadando la frontera racial: The Chicago Race Riots (July, 1919). El texto, que acabo de leer, tiene el aliento épico y la fuerza moral de las grandes novelas comprometidas de Dreiser o de Steinbeck.
Aunque su poesía, por la claridad y sencillez que la caracterizó en su primera época —luego, en su vejez, se volvería algo intrincada y esotérica—, fue siempre leída por un vasto público, lo que dio a Carl Sandburg su enorme prestigio fue su biografía de Abraham Lincoln, en la que trabajó más de 10 años. La fue puliendo y enriqueciendo a lo largo de casi toda su vida y le mereció el Premio Pulitzer. Los seis frondosos volúmenes están en todas las bibliotecas y escuelas de Estados Unidos y, si no todos ellos, por lo menos la refundación en un tomo que hizo el propio Sandburg, es todavía masivamente leída y la razón principal, sin duda, para la gran afluencia de turistas que esta mañana de domingo visita conmigo su casa-museo de las montañas de Carolina del Norte.
Lo que dio a Sandburg su prestigio fue su biografía de Abraham Lincoln, en la que trabajó 10 años
Nunca tuve ánimos para intentar leer esta voluminosa biografía, pese a que los libros gordos y ambiciosos me atraen mucho. La culpa la tiene tal vez un crítico que admiro y que siempre releo, Edmund Wilson, quien, con la rotundidad que solía, afirmó en uno de sus ensayos: “La peor tragedia que le ocurrió a Lincoln, después de ser asesinado por Booth, fue caer en manos de Carl Sandburg”. Es evidente que no sentía mucho cariño por el aeda que, gracias a este paisaje, descubrió el hechizo de la naturaleza, la vida al aire libre, y se volvió avant la lettre un genuino ecologista.
Sandburg se mudó aquí desde Michigan en 1945 con su mujer Lilian Stechen, una matrona de origen luxemburgués de armas tomar, sus tres hijas, dos nietos, sus 14.000 libros y un rebaño de cabras. Connemara ha estado en rehabilitación y la biblioteca, que ahora tiene 17.000 volúmenes, ha sido temporalmente mudada de lugar. Esos estantes vacíos dan a estos tres pisos de madera y al inmenso sótano un aspecto triste y espectral. Pero el pequeño palomar contiguo al techo, donde Sandburg se pasaba las noches leyendo y escribiendo, tiene encanto y una atmósfera cálida y familiar. Él se levantaba tarde y, luego del almuerzo, solía leer a su familia lo que había escrito la víspera, o les cantaba tocando su guitarra alguna canción de su mocedad. En las tardes daba largos paseos por el contorno.
Mientras Carl leía y escribía, o exploraba las montañas y los bosques vecinos, la incansable Lilian, ayudada por sus hijas, se ocupaba de las cabras. Lo hizo con tanto éxito que los ingresos de la familia pronto provinieron más de los productos lácteos de la empresa que de los derechos de autor del poeta y escribidor. Doña Lilian ha pasado a la historia de la industria norteamericana pues —si la guía no nos cuenta el cuento— fue la fundadora y primera presidenta de la Federación de Industrias Lácteas de Estados Unidos. En todo caso, las cabritas —las descendientes de las pioneras, quiero decir— siguen aquí, en un corral al que todos los hijos y nietos de los turistas visitan con placer.
En un sitio como Connemara se puede creer, como él, que el hombre nace bueno
A la muerte de Sandburg, en 1967, la familia cedió al Estado todos los libros, manuscritos, cuadros, fotos y la voluminosa correspondencia acumulada. Gracias a este donativo existe este museo y, por los carteles y folletos, veo que hay una intensa actividad cultural a lo largo del año: conferencias, espectáculos, paseos guiados, conciertos y ferias poéticas.
Pero lo que más me entretuvo a mí fue la tienda y la librería de la entrada. Allí se pueden comprar todas las obras de Sandburg, carteles y fotografías, por supuesto, pero, también, polos, gorros, sacones, vestidos con sus poemas y su cara estampados, discos grabados por él recitando y cantando, y objetos de metal, madera y barro con citas suyas, y —el colmo de los colmos— un cochecito de recién nacido en el que hasta las sonajas repiten, en colores estridentes, los poemas para niños que escribió Sandburg en sus últimos años. Y hay una larga entrevista, que le hizo en esta misma casa, un día de otoño, un periodista, en la que Sandburg se explaya largamente sobre su vocación de escritor, su manera de entender y de escribir la poesía, sus autores favoritos, sus viajes, sus simpatías y antipatías. La impresión que da es la de un hombre sano y bueno —tal vez demasiado para ser un gran poeta— que vivió intensamente pero de manera un tanto superficial, sin llegar nunca a percibir, debajo de las apariencias, el drama fundamental de la existencia, y que, luego de una vida sin pausa, de frenéticos trajines, descubrió aquí, en este bello y pacífico escenario, que, pese a todo lo que andaba mal en ella, la vida valía la pena de ser vivida, a condición de estar en un sitio como éste, donde todo parecía tan puro y tan limpio, el cielo sin nubes, la orla blanca de las montañas, los recios árboles constelados de aves y el rumor de los riachuelos. Qué lejanos e irreales parecen, desde un sitio como Connemara al que no llegan los periódicos, las guerras, el terrorismo, las dictaduras, las plagas y hambrunas. Aquí sí que se puede creer, como Sandburg, que el hombre nace bueno y que el secreto de la felicidad lo tienen las estrellas, la mirada de las ardillas y los pájaros que atrae a tu jardín el alpiste que les echas todas las noches.
Hendersonville, Carolina del Norte, enero de 2017
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2017.
Piedra de Toque
La muerte de Fidel
Por: Mario Vargas Llosa
11-12-16
El 1 de enero de 1959, al enterarme de que Fulgencio Batista había huido de Cuba, salí con unos amigos latinoamericanos a celebrarlo en las calles de París. El triunfo de Fidel Castro y los barbudos del Movimiento 26 de Julio contra la dictadura parecía un acto de absoluta justicia y una aventura comparable a la de Robin Hood. El líder cubano había prometido una nueva era de libertad para su país y para América Latina y su conversión de los cuarteles de la isla en escuelas para los hijos de los guajiros parecía un excelente comienzo.
En noviembre de 1962 fui por primera vez a Cuba, enviado por la Radio-Televisión francesa en plena crisis de los cohetes. Lo que vi y oí en la semana que pasé allí -los Sabres norteamericanos sobrevolando el Malecón de la Habana y los adolescentes que manejaban los cañones antiaéreos llamados “bocachicas” apuntándolos, la gigantesca movilización popular contra la invasión que parecía inminente, el estribillo que los milicianos coreaban por las calles (“Nikita, mariquita, lo que se da no se quita”) protestando por la devolución de los cohetes- redobló mi entusiasmo y solidaridad con la Revolución. Hice una larga cola para donar sangre e Hilda Gadea, la primera mujer del Che Guevara, que era peruana, me presentó a Haydée Santamaría, que dirigía la Casa de las Américas. Esta me incorporó a un Comité de Escritores con el que, en la década de los sesenta, me reuní cinco veces en la capital cubana. A lo largo de esos diez años mis ilusiones con Fidel y la Revolución se fueron apagando hasta convertirse en críticas abiertas y, luego, la ruptura final, cuando el “caso Padilla”.
Mi primera decepción, las primeras dudas (“¿no me habré equivocado?”) ocurrieron a mediados de los sesenta, cuando se crearon las UMAP, un eufemismo -las Unidades Militares de Ayuda a la Producción- para lo que eran, en verdad, campos de concentración donde el Gobierno cubano encerró, mezclados, a disidentes, delincuentes comunes y homosexuales. Entre estos últimos cayeron varios muchachos y muchachas de un grupo literario y artístico llamado El Puente, dirigido por el poeta José Mario, a quien yo conocía. Era una injusticia flagrante, porque estos jóvenes eran todos revolucionarios, confiados en que la Revolución no sólo haría justicia social con los obreros y los campesinos sino también con las minorías sexuales discriminadas. Víctima todavía del célebre chantaje -“no dar armas al enemigo”- me tragué mis dudas y escribí una carta privada a Fidel, pormenorizándole mi perplejidad sobre lo que ocurría. No me contestó pero al poco tiempo recibí una invitación para entrevistarme con él.
Fue la única vez que estuve con Fidel Castro; no conversamos, pues no era una persona que admitiera interlocutores, sólo oyentes. Pero las doce horas que lo escuchamos, de ocho de la noche a las ocho de la mañana del día siguiente, la decena de escritores que participamos de aquel encuentro nos quedamos muy impresionados con esa fuerza de la naturaleza, ese mito viviente, que era el gigante cubano. Hablaba sin parar y sin escuchar, contaba anécdotas de la Sierra Maestra saltando sobre la mesa, y hacía adivinanzas sobre el Che, que estaba aún desaparecido, y no se sabía en qué lugar de América reaparecería, al frente de la nueva guerrilla. Reconoció que se habían cometido algunas injusticias con las UMAP -que se corregirían- y explicó que había que comprender a las familias guajiras, cuyos hijos, becados en las nuevas escuelas, se veían a veces molestados por “los enfermitos”. Me impresionó, pero no me convenció. Desde entonces, aunque en el silencio, fui advirtiendo que la realidad estaba muy por debajo del mito en que se había convertido Cuba.
La ruptura sobrevino cuando estalló el caso del poeta Heberto Padilla, a comienzos de 1970. Era uno de los mejores poetas cubanos, que había dejado la poesía para trabajar por la Revolución, en la que creía con pasión. Llegó a ser viceministro de Comercio Exterior. Un día comenzó a hacer críticas -muy tenues- a la política cultural del Gobierno. Entonces se desató una campaña durísima contra él en toda la prensa y fue arrestado. Quienes lo conocíamos y sabíamos de su lealtad con la Revolución escribimos una carta -muy respetuosa- a Fidel expresando nuestra solidaridad con Padilla. Entonces, este reapareció en un acto público, en la Unión de Escritores, confesando que era agente de la CIA y acusándonos también a nosotros, los que lo habíamos defendido, de servir al imperialismo y de traicionar a la Revolución, etcétera. Pocos días después firmamos una carta muy crítica a la Revolución cubana (que yo redacté) en que muchos escritores no comunistas, como Jean Paul Sartre, Susan Sontag, Carlos Fuentes y Alberto Moravia tomamos distancia con la Revolución que habíamos hasta entonces defendido.
Este fue un pequeño episodio en la historia de la Revolución cubana que para algunos, como yo, significó mucho. La revaluación de la cultura democrática, la idea de que las instituciones son más importantes que las personas para que una sociedad sea libre, que sin elecciones, ni periodismo independiente, ni derechos humanos, la dictadura se instala y va convirtiendo a los ciudadanos en autómatas, y se eterniza en el poder hasta coparlo todo, hundiendo en el desánimo y la asfixia a quienes no forman parte de la privilegiada nomenclatura.
¿Está Cuba mejor ahora, luego de los 57 años que estuvo Fidel Castro en el poder? Es un país más pobre que la horrenda sociedad de la que huyó Batista aquel 31 de diciembre de 1958 y tiene el triste privilegio de ser la dictadura más larga que ha padecido el continente americano. Los progresos en los campos de la educación y la salud pueden ser reales, pero no deben haber convencido al pueblo cubano en general, pues, en su inmensa mayoría, aspira a huir a los Estados Unidos, aunque sea desafiando a los tiburones. Y el sueño de la nomenclatura es que, ahora que ya no puede vivir de las dádivas de la quebrada Venezuela, venga el dinero de Estados Unidos a salvar a la isla de la ruina económica en que se debate. Hace tiempo que la Revolución dejó de ser el modelo que fue en sus comienzos. De todo ello sólo queda el penoso saldo de los miles de jóvenes que se hicieron matar por todas las montañas de América tratando de repetir la hazaña de los barbudos del Movimiento 26 de Julio. ¿Para qué sirvió tanto sueño y sacrifico? Para reforzar a las dictaduras militares y atrasar varias décadas la modernización y democratización de América Latina.
Eligiendo el modelo soviético, Fidel Castro se aseguró en el poder absoluto por más de medio siglo; pero deja un país en ruinas y un fracaso social, económico y cultural que parece haber vacunado de las utopías sociales a una mayoría de latinoamericanos que, por fin, luego de sangrientas revoluciones y feroces represiones, parece estar entendiendo que el único progreso verdadero es el que hace avanzar la libertad al mismo tiempo que la justicia, pues sin aquella este no es más un fugitivo fuego fatuo.
Aunque estoy seguro de que la historia no absolverá a Fidel Castro, no dejo de sentir que con él se va un sueño que conmovió mi juventud, como la de tantos jóvenes de mi generación, impacientes e impetuosos, que creíamos que los fusiles podían hacernos quemar etapas y bajar más pronto el cielo hasta confundirlo con la tierra. Ahora sabemos que aquello sólo ocurre en el sueño y en las fantasías de la literatura, y que en la realidad, más áspera y más cruda, el progreso verdadero resulta del esfuerzo compartido y debe estar signado siempre por el avance de la libertad y los derechos humanos, sin los cuales no es el paraíso sino el infierno el que se instala en este mundo que nos tocó.
New York, diciembre de 2016.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2016.
© Mario Vargas Llosa, 2016.
Piedra de Toque
La decadencia de Occidente
Por: Mario Vargas Llosa
27-11-16
Primero fue el Brexit y, ahora, la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Sólo falta que Marine Le Pen gane los próximos comicios en Francia para que quede claro que Occidente, cuna de la cultura de la libertad y del progreso, asustado por los grandes cambios que ha traído al mundo la globalización, quiere dar una marcha atrás radical, refugiándose en lo que Popper bautizó “la llamada de la tribu” -el nacionalismo y todas las taras que le son congénitas, la xenofobia, el racismo, el proteccionismo, la autarquía-, como si detener el tiempo o retrocederlo fuera sólo cuestión de mover las manecillas del reloj.
No hay novedad alguna en las medidas que Donald Trump propuso a sus compatriotas para que votaran por él; lo sorprendente es que casi sesenta millones de norteamericanos le creyeran y lo respaldaran en las urnas. Todos los grandes demagogos de la historia han atribuido los males que padecen sus países a los perniciosos extranjeros, en este caso los inmigrantes, empezando por los mexicanos atracadores, traficantes de drogas y violadores y terminando por los musulmanes terroristas y los chinos que colonizan los mercados estadounidenses con sus productos subsidiados y pagados con salarios de hambre. Y, por supuesto, también tienen la culpa de la caída de los niveles de vida y el desempleo los empresarios “traidores” que sacan sus empresas al extranjero privando de trabajo y aumentando el paro en los Estados Unidos.
No es raro que se digan tonterías en una campaña electoral, pero sí que crean en ellas gentes que se suponen educadas e informadas, con una sólida tradición democrática, y que recompensen al inculto billonario que las profiere llevándolo a la presidencia del país más poderoso del planeta.
La esperanza de muchos, ahora, es que el Partido Republicano, que ha vuelto a ganar el control de las dos cámaras, y que tiene gentes experimentadas y pragmáticas, modere los exabruptos del nuevo mandatario y lo disuada de llevar a la práctica las reformas extravagantes que ha prometido. En efecto, el sistema político de Estados Unidos cuenta con mecanismos de control y de freno que pueden impedir a un mandatario cometer locuras. Pues no hay duda que si el nuevo presidente se empeña en expulsar del país a once millones de ilegales, en cerrar las fronteras a todos los ciudadanos de países musulmanes, en poner punto final a la globalización cancelando todos los tratados de libre comercio que ha firmado -incluyendo el Trans-Pacific Partnership en gestación- y penalizando duramente a las corporaciones que, para abaratar sus costos, llevan sus fábricas al tercer mundo, provocaría un terremoto económico y social en su país y en buen número de países extranjeros y crearía serios inconvenientes diplomáticos a los Estados Unidos. Su amenaza de “hacer pagar” a los países de la OTAN por su defensa, que ha encantado a Vladimir Putin, debilitaría de manera inmediata el sistema que protege a los países libres del nuevo imperialismo ruso. El que, dicho sea de paso, ha obtenido victoria tras victoria en los últimos años: léase Crimea, Siria, Ucrania y Georgia. Pero no hay que contar demasiado con la influencia moderadora del Partido Republicano: el ímpetu que ha permitido a Trump ganar estas elecciones pese a la oposición de casi toda la prensa y la clase más democrática y pensante, muestran que hay en él algo más que un simple demagogo elemental y desinformado: la pasión contagiosa de los grandes hechiceros políticos de ideas simples y fijas que arrastran masas, la testarudez obsesiva de los caudillos ensimismados por su propia verborrea y que ensimisman a sus pueblos.
Una de las grandes paradojas es que la sensación de inseguridad, que de pronto el suelo que pisaban se empezaba a resquebrajar y que Estados Unidos había entrado en caída libre, ese estado de ánimo que ha llevado a tantos estadounidenses a votar por Trump -idéntico al que llevó a tantos ingleses a votar por el Brexit- no corresponde para nada a la realidad. Estados Unidos ha superado más pronto y mejor que el resto del mundo -que los países europeos, sobre todo- la crisis de 2008, y en los últimos tiempos recuperaba el empleo y la economía estaba creciendo a muy buen ritmo. Políticamente el sistema ha funcionado bien en los ochos años de Obama y un 58% del país hacía un balance positivo de su gestión. ¿Por qué, entonces, esa sensación de peligro inminente que ha llevado a tantos norteamericanos a tragarse los embustes de Donald Trump?
Porque, es verdad, el mundo de antaño ya no es el de hoy. Gracias a la globalización y a la gran revolución tecnológica de nuestro tiempo la vida de todas las naciones se halla ahora en el “quién vive”, experimentando desafíos y oportunidades totalmente inéditos, que han removido desde los cimientos a las antiguas naciones, como Gran Bretaña y Estados Unidos, que se creían inamovibles en su poderío y riqueza, y que ha abierto a otras sociedades -más audaces y más a la vanguardia de la modernidad- la posibilidad de crecer a pasos de gigante y de alcanzar y superar a las grandes potencias de antaño. Ese nuevo panorama significa, simplemente, que el de nuestros días es un mundo más justo, o, si se quiere, menos injusto, menos provinciano, menos exclusivo, que el de ayer. Ahora, los países tienen que renovarse y recrearse constantemente para no quedarse atrás. Ese mundo nuevo requiere arriesgar y reinventarse sin tregua, trabajar mucho, impregnarse de buena educación, y no mirar atrás ni dejarse ganar por la nostalgia retrospectiva. El pasado es irrecuperable como descubrirán pronto los que votaron por el Brexit y por Trump. No tardarán en advertir que quienes viven mirando a sus espaldas se convierten en estatuas de sal, como en la parábola bíblica.
El Brexit y Donald Trump -y la Francia del Front National- significan que el Occidente de la revolución industrial, de los grandes descubrimientos científicos, de los derechos humanos, de la libertad de prensa, de la sociedad abierta, de las elecciones libres, que en el pasado fue el pionero del mundo, ahora se va rezagando. No porque esté menos preparado que otros para enfrentar el futuro -todo lo contrario- sino por su propia complacencia y cobardía, por el temor que siente al descubrir que las prerrogativas que antes creía exclusivamente suyas, un privilegio hereditario, ahora están al alcance de cualquier país, por pequeño que sea, que sepa aprovechar las extraordinarias oportunidades que la globalización y las hazañas tecnológicas han puesto por primera vez al alcance de todas las naciones.
El Brexit y el triunfo de Trump son un síntoma inequívoco de decadencia, esa muerte lenta en la que se hunden los países que pierden la fe en sí mismos, renuncian a la racionalidad y empiezan a creer en brujerías, como la más cruel y estúpida de todas, el nacionalismo. Fuente de las peores desgracias que ha experimentado el Occidente a lo largo de la historia, ahora resucita y parece esgrimir como los chamanes primitivos la danza frenética o el bebedizo vomitivo con los que quieren derrotar a la adversidad de la plaga, la sequía, el terremoto, la miseria. Trump y el Brexit no solucionarán ningún problema, agravarán los que ya existen y traerán otros más graves. Ellos representan la renuncia a luchar, la rendición, el camino del abismo. Tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, apenas ocurrida la garrafal equivocación, ha habido autocríticas y lamentos. Tampoco sirven los llantos en este caso; lo mejor sería reflexionar con la cabeza fría, admitir el error, retomar el camino de la razón y, a partir de ahora, enfrentar el futuro con más valentía y consecuencia.
Friburgo, 16 de noviembre 2016
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2016.
© Mario Vargas Llosa, 2016.
Piedra de Toque
La isla de los tigres
Por: Mario Vargas Llosa
13-11-16
El viajero chino que por primera vez dejó un testimonio escrito sobre esta isla en el siglo XIV la llamó “La isla de los leones” (Singapura), pero se equivocó de animal, porque aquí nunca hubo leones, sólo tigres, y en gran cantidad, pues hasta muy avanzado el siglo XIX estas fieras se comían a los campesinos que se extraviaban en sus selvas.
Aquel primitivismo quedó ya muy atrás y ahora Singapur es uno de los países más prósperos, limpios, avanzados y seguros del mundo y el primero que, en un plazo relativamente corto, consiguió acabar con dos de los peores flagelos de la humanidad: la pobreza y el desempleo. En los seis días que acabo de pasar aquí, a todas las personas con las que estuve les pedí que me llevaran a ver el barrio más pobre de esta ciudad-estado. Y aquella maravilla, que he visto con mis propios ojos, es verdad: aquí no hay miseria, ni hacinamiento, ni chabolas, y sí, en cambio, un sistema de salud, una educación y oportunidades de trabajo al alcance de todo el mundo, así como una inmigración controlada que beneficia por igual al país y a los extranjeros que vienen a trabajar en él.
Singapur ha demostrado, contra todas las teorías de sociólogos y economistas, que razas, religiones, tradiciones y lenguas distintas en vez de dificultar la coexistencia social y ser un obstáculo para el desarrollo, pueden vivir perfectamente en paz, colaborando entre ellas, y disfrutando por igual del progreso sin renunciar a sus creencias y costumbres. Aunque la gran mayoría de la población es de origen chino (un 75%), los malayos y los indios (tamiles, sobre todo) así como los euroasiáticos cristianos conviven sin problemas con aquellos en un clima de tolerancia y comprensión recíprocas, lo que, sin duda, ha contribuido en gran parte a que este pequeño país haya ido quemando etapas desde su independencia en 1965 hasta convertirse en el gigante que es ahora.
Este extraordinario logro se debe en gran parte a Lee Kuan Yew, que fue Primer Ministro treinta y un años (de 1959 a 1990) y cuya muerte, el año pasado, convocó a buena parte de la isla en un homenaje multitudinario. Las ideas e iniciativas de este dirigente, educado en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, siguen orientando la vida del país -un hijo suyo es el actual Primer Ministro- e incluso sus más severos críticos reconocen que su energía y su inteligencia fueron decisivas para la notable modernización de esta sociedad. El sistema que creó era autoritario, aunque conservara la apariencia de una democracia, pero, a diferencia de otras dictaduras, ni el autócrata ni sus colaboradores aprovecharon el poder para enriquecerse, y el poder judicial parece haber funcionado todos estos años de manera independiente, penalizando severamente los casos -nada frecuentes- de corrupción que llegaban a sus manos. El partido de Lee Kuan Yew ganaba todas las elecciones sin necesidad de hacer trampas y siempre permitía que una pequeña y decorativa oposición figurase en el Parlamento, costumbre que sigue vigente pues los parlamentarios de oposición en la actualidad son sólo cinco. La prensa es a medias libre, lo que significa que puede hacer críticas a las políticas del régimen, pero no defender ideologías revolucionaras y hay leyes muy estrictas prohibiendo todo lo que sea ofensivo para las creencias, costumbres y tradiciones de las cuatro culturas y religiones que conforman Singapur. Al igual que en Londres, hay un Speaker’s Corner en un parque adonde se pueden convocar mítines y pronunciar discursos contra el gobierno con la única condición de que quienes lo hagan sean ciudadanos del país.
El milagro singapurense no hubiera sido posible sin dos medidas esenciales que Lee Kuan Yew -en sus primeros años de vida política se proclamaba socialista, aunque adversario de los comunistasa- puso en práctica desde que asumió el poder: una educación pública de altísimo nivel, a la que durante muchos años se consagró la tercera parte del presupuesto nacional, y una política habitacional que permitió a la inmensa mayoría de la población ser propietaria de la casa donde vivía. Asimismo, aquel se empeñó en pagar elevados salarios a los funcionarios públicos de manera que, por una parte, se desalentara la corrupción en la administración pública y, de otra, se atrajera al servicio del Estado y a la vida política a los jóvenes más capaces y mejor preparados.
Es verdad que Singapur tuvo siempre un puerto abierto al resto del mundo que estimuló el comercio internacional, pero el gran desarrollo económico que ha alcanzado no se debió a su privilegiada posición geográfica, sino, principalmente, a la política de apertura económica y de incentivos a la inversión extranjera. Mientras, siguiendo las nefastas políticas de la CEPAL de entonces, los países del Tercer Mundo “defendían” sus economías de las transnacionales a las que mantenían a distancia y propiciaban un desarrollo para adentro, Singapur se abría al mundo y atraía a las grandes empresas ofreciéndoles una economía abierta de par en par, un sistema bancario y financiero eficiente y moderno, y una administración pública tecnificada y sin corruptelas. Eso ha convertido a la ciudad-estado en “el paraíso del capitalismo”, un título del que sus ciudadanos no parecen avergonzarse para nada, sino todo lo contrario. La primera vez que vine aquí, en el año 1978, me quedé maravillado al ver que en este rinconcito del Asia había una avenida como Orchard Street con tantas tiendas elegantes como las de la Quinta Avenida de Nueva York, el Faubourg Saint-Honoré de París o el Mayfair de Londres. El Presidente de la Cámara de Comercio británico-singapurense, que estaba conmigo, me dijo: “Cuando yo era niño, esta avenida que lo sorprende tanto estaba llena de cabañas erigidas sobre pilotes y llena de fango y cocodrilos”.
No todo es envidiable en Singapur, desde luego, aunque sí lo son, por supuesto, su sistema de salud, al alcance de todo el mundo, y sus colegios y universidades modélicos a los que tienen acceso los singapurenses más humildes gracias a un sistema de becas y de préstamos muy extendido. Pero es lamentable que exista todavía la pena de muerte y la bárbara sentencia del cane (o latigazos) para los ladrones. Creyendo mitigar esta barbarie, alguien me explicó que “sólo se infligían veinticuatro latigazos como máximo”. Yo le contesté que, impartidos por un verdugo bien entrenado, veinticuatro latigazos bastaban para matar en el horror de la tortura a un ser humano.
¿Se hubiera podido conseguir la formidable transformación de Singapur sin el autoritarismo, respetando rigurosamente los usos de la democracia? Yo estoy absolutamente convencido que sí, a condición de que haya una mayoría del electorado que lo crea también y dé su respaldo a un plan de gobierno que pida un mandato claro para las reformas que hizo en su país Lee Kuan Yew. Porque, probablemente por primera vez en la historia, en nuestra época la prosperidad o la pobreza de un país no están determinadas por la geografía, ni la fuerza, sino dependen exclusivamente de las políticas que sigan los gobiernos. Mientras tantos países del mundo subdesarrollado, enajenados por el populismo, elegían lo peor, esta pequeña islita del Asia optó por la opción contraria y hoy en ella nadie se muere de hambre, ni está en el paro forzoso, ni se ve impedido de recibir ayuda médica si la necesita, casi todos son dueños de la casa donde viven y, no importa a cuánto asciendan los ingresos de su familia, cualquiera que se esfuerce puede recibir una formación profesional y técnica del más alto nivel. Vale la pena que los países pobres y atrasados tengan en cuenta esta lección.
Singapur, noviembre de 2016
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2016.
© Mario Vargas Llosa, 2016.
Piedra de Toque
El ciudadano rabioso
Por: Mario Vargas Llosa
30-10-16
El periodista alemán Dirk Kurbjuweit, de Der Spiegel, inventó hace algunos años la palabra Wutbürger, que quiere decir “ciudadano rabioso”, y en The New York Times de esta mañana -25 de octubre- Jochen Bittner publica un interesante ensayo afirmando que la rabia que moviliza en ciertas circunstancias a amplios sectores de una sociedad es un fenómeno de dos caras, una positiva y otra negativa. Según él, sin esos ciudadanos rabiosos no hubiera habido progreso, ni seguridad social, ni empleos pagados con justicia, y estaríamos todavía en el tiempo de las satrapías medievales y la esclavitud. Pero, al mismo tiempo, fue la epidemia de rabia social la que sembró de decapitados la Francia del Terror y la que, en nuestros días, ha llevado a la regresión brutal que significa el “Brexit” para el Reino Unido y a que exista en Alemania un partido xenófobo, ultranacionalista y antieuropeo -Alternativa por Alemania- que, según las encuestas, cuenta con nada menos que el apoyo del 18% del electorado. Añade que el mejor representante en Estados Unidos del Wutbürger es el impresentable Donald Trump y el sorprendente respaldo con que cuenta.
Me gustaría añadir algunos otros ejemplos de una “rabia positiva” en los últimos tiempos, empezando por el caso del Brasil sobre el que, a mi juicio, ha habido una interpretación interesada y falsa de la defenestración de Dilma Rousseff de la presidencia. Se ha presentado este hecho como una conspiración de la extrema derecha para acabar con un gobierno progresista y, sobre todo, impedir el regreso de Lula al poder. No es nada de eso. Lo que movilizó a muchos millones de brasileños y los sacó a la calle a protestar fue la corrupción, un fenómeno que había socavado a toda la clase política y de la que eran beneficiarios por igual dirigentes de la izquierda y la derecha. Y se ha visto en todos estos meses cómo la guadaña de la lucha contra la corrupción enviaba a la cárcel por igual a parlamentarios, empresarios, dirigentes sindicales y gremiales de todos los sectores políticos, un hecho del que sólo puede sobrevenir una regeneración profunda de una democracia a la que la deshonestidad y el espíritu de lucro habían infectado hasta el extremo de causar una bancarrota nacional.
Quizás sea un poco pronto para celebrar lo ocurrido pero mi impresión es que, hechas las sumas y las restas, la gran movilización popular en Brasil ha sido un movimiento más ético que político y enormemente positivo para el futuro de la democracia en el gigante latinoamericano. Es la primera vez que ocurre; hasta ahora, los estallidos populares tenían fines políticos -protestar contra los desafueros de un gobierno y a favor de un partido o un líder- o ideológicos -reemplazar el sistema capitalista por el socialismo-, pero, en este caso, la movilización tenía como fin no destruir el sistema legal existente sino purificarlo, erradicar la infección que lo estaba envenenando y podía acabar con él. Aunque ha tenido una deriva distinta, no es muy diferente con lo ocurrido en España: un movimiento de jóvenes espoleados por los escándalos de la clase dirigente que a muchos decepcionaron de la democracia y los ha llevado a elegir un remedio peor que la enfermedad, es decir, resucitar las viejas y fracasadas recetas del estatismo y el colectivismo.
Otro caso fascinante de “ciudadanos rabiosos” ha sido el que vive Venezuela. En cinco oportunidades, el pueblo venezolano pudo librarse, mediante elecciones libres, del comandante Chávez, un demagogo pintoresco que ofrecía “el socialismo del siglo XXI” como terapia para todos los males del país. Una mayoría de venezolanos, a los que la ineficacia y la corrupción de los gobiernos democráticos había desencantado de la legalidad y la libertad, le creyeron. Han pagado carísimo ese error. Por fortuna lo han comprendido, rectificado y hoy existe una mayoría aplastante de ciudadanos -como demuestran las últimas elecciones para el Congreso- que pretende rectificar aquella equivocación. Por desgracia, ya no es tan fácil. La camarilla gobernante, aliada con la nomenclatura militar muy comprometida por el narcotráfico y la asesoría cubana en cuestiones de seguridad, se ha enquistado en el poder y está dispuesto a defenderlo contra viento y marea. Mientras el país se hunde en la ruina, el hambre y la violencia, todos los esfuerzos pacíficos de la oposición por, valiéndose de la propia Constitución instaurada por el régimen, librarse de Maduro y compañía, se ven frustrados por un gobierno que desconoce las leyes y comete los peores abusos -incluido crímenes- para impedirlo. A la larga, esa mayoría de venezolanos se impondrá, por supuesto, como ha ocurrido con todas las dictaduras, pero el camino quedará sembrado de víctimas y será muy largo.
¿Hay que celebrar que haya no sólo ciudadanos rabiosos negativos sino también positivos, como afirma Jochen Bittner? Mi impresión es que es preferible erradicar la rabia de la vida de las naciones y procurar que ella transcurra dentro de la racionalidad y la paz, y las decisiones se tomen por consenso, a través de la persuasión o del voto. Porque la rabia cambia rápidamente de dirección y de bienintencionada y creativa puede volverse maligna y destructiva, si quienes asumen la dirección del movimiento popular son demagogos, sectarios e irresponsables. La historia latinoamericana está impregnada de rabia y aunque, en muchos casos, estaba justificada, casi siempre se desvió de sus objetivos iniciales y terminó causando peores males que los que quería remediar. Es un caso que tuvo una demostración flagrante con la dictadura militar del general Velasco, en el Perú de los años sesenta y setenta. A diferencia de otras, no fue derechista sino izquierdista e implantó las soluciones socialistas para los grandes problemas nacionales como el feudalismo agrario, la explotación social y la pobreza. La nacionalización de las tierras no benefició para nada a los campesinos, sino a las pandillas de burócratas que se dedicaron a saquear las haciendas colectivizadas y casi todas las industrias que confiscó y nacionalizó el régimen se fueron a la quiebra, aumentando la pobreza y el desempleo. Al final, fueron los propios campesinos los que empezaron a privatizar las tierras, y los obreros de las fábricas de harina de pescado los primeros en pedir que volvieran a manos privadas las empresas que el socialismo velasquista arruinó. Todo este fracaso tuvo un efecto positivo: desde entonces ningún partido político en el Perú se atreve a proponer la estatización y colectivización como panacea social.
Jochen Bittner afirma que la globalización ha favorecido sobre todo a los grandes banqueros y empresarios y que eso explica, aunque no justifica, los rebrotes de un nacionalismo exaltado como el que ha convertido al Front National en un partido que podría ganar las elecciones en Francia. Es muy injusto. La globalización ha traído enormes beneficios a los países más pobres, que ahora, si saben aprovecharla, pueden combatir al subdesarrollo más rápido y mejor que en el pasado, como demuestran los países asiáticos y los países latinoamericanos -Chile por ejemplo- que, abriendo sus economías al mundo, han crecido de manera espectacular en las últimas décadas. Creo que hay un error gravísimo en creer que el progreso consiste en combatir la riqueza. No, el enemigo con el que hay que acabar es la pobreza, y también, por supuesto, la riqueza mal habida. La interconexión del mundo gracias a la lenta disolución de las fronteras es una buena cosa para todos, y en especial para los pobres. Si ella continúa, y no se aparta de la buena vía, quizás lleguemos a un mundo en el que ya no será necesario que haya ciudadanos rabiosos a fin de que mejoren las cosas.
Piedra de Toque
La paz posible
por: Mario Vargas Llosa
16-06-16
Algo mareados por los fastos de la espectacular movilización con que se celebró la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, los partidarios del “Sí” nos llevamos una mayúscula sorpresa cuando, desmintiendo todos los sondeos, el “No” se impuso en el plebiscito. Lo más desconcertante de aquella consulta no han sido los pocos miles de votos que derrotaron a quienes estaban a favor, sino el casi 63% de electores que se abstuvieron de ir a votar.
Conviene hacer un esfuerzo y juzgar aquel resultado con la cabeza fría. Es evidente que no hay ni puede haber tres cuartas partes de Colombia a favor de esa guerra que, desde hace más de medio siglo, causa estragos en el país, con los millares de muertos y heridos, los secuestrados y chantajeados, el terrorismo, el obstáculo que significa para la vida económica las vastas regiones paralizadas por las acciones armadas, la inseguridad reinante y la letal alianza de la guerrilla y el narcotráfico fuente de copiosa corrupción institucional y social. El voto negativo y la abstención no implican un rechazo a la paz; manifiestan un escepticismo profundo frente a la naturaleza del acuerdo firmado en el que, con razón o sin ella, una gran mayoría de colombianos ve a las FARC como la gran triunfadora de la negociación y beneficiaria de concesiones que le parecen desmedidas e injustas.
No tiene sentido discutir si esta opinión sobre el tratado de paz es justa o injusta, porque los defensores de una u otra alternativa jamás se pondrán de acuerdo al respecto. En una democracia una mayoría puede acertar o equivocarse y el veredicto de una consulta electoral, si es legítimo, hay que aceptarlo, nos guste o nos disguste; en ello reside la esencia misma de la cultura democrática.
¿Significa esto que la guerra debe inevitablemente regresar a Colombia? En absoluto. Las reacciones tanto del Gobierno como de las propias FARC indican que ni uno ni otro lo creen así. Por su parte, los propios líderes de los partidos que promovieron el “No” -los ex Presidentes Uribe y Pastrana- insisten en que su oposición al Acuerdo no lo era a la paz, sino a una paz injusta, por lo que estimaban concesiones excesivas a la guerrilla sobre todo en lo concerniente a la impunidad para los autores de delitos de sangre y los “crímenes contra la humanidad” así como los privilegios que obtenían las FARC en su mutación de movimiento subversivo a fuerza política legal. Esto significa que queda siempre una oportunidad para la paz; basta que prevalezca en ambas partes cierto espíritu pragmático y una pizca de buena voluntad.
A mí, en medio de la desazón que me produjo el resultado del plebiscito, me levantó algo el ánimo -más todavía que las palabras alentadoras con las que Timochenko comentó el resultado de la votación- ver a los jefes guerrilleros, en La Habana, con sus impecables guayaberas, sus puros entre los dedos y, acaso, los vasos de ron al alcance de la mano, siguiendo expectantes el recuento del escrutinio. No era ese el espectáculo de combatientes nostálgicos de la dura y sacrificada vida del monte y la intemperie, sino la de un grupo de hombres envejecidos y cansados, acaso conscientes en el fondo de sus corazones (aunque nunca lo reconocerían) que aquello que representan está ya fuera del tiempo y de la historia, condenado irremisiblemente a desaparecer. Si no fuera así, no hubiera habido Acuerdo de Paz. Y puede volver a haberlo, a condición de que las partes saquen las conclusiones adecuadas de la consulta democrática que acaba de ocurrir.
La primera de ellas es que la popularidad de las FARC, que en algunos momentos del medio siglo transcurrido llegó a ser alta, ha caído en picada y que una clara mayoría del pueblo colombiano no cree ya en lo que hacen ni en lo que dicen. Y que su aspiración máxima es que no sólo se vayan de las montañas y la selva sino también de la vida política. Eso significa que a los antiguos guerrilleros les costará muchos esfuerzos y una entrega real al quehacer político pacífico para recuperar un papel importante en la Colombia del futuro.
Los partidarios del “No”, ganadores del plebiscito, no deben dejar que los obnubile la victoria y demostrar con hechos que, efectivamente, quieren la paz. Una paz mejor que la que proponía el Acuerdo, pero la paz, no de nuevo la guerra. Eso implica negociar, hacer y conseguir concesiones del adversario, algo perfectamente realista, a condición de que no confundan el triunfo del “No” con unas FARC derrotadas a las que se puede humillar e imponer toda clase de exigencias.
Será difícil llegar a ese nuevo acuerdo, pero no es imposible. No todavía. Lo han conseguido en Centroamérica y en Irlanda del Norte, donde quienes se entremataban con ferocidad sin igual hace pocos años, hoy coexisten y, mal que mal, se aclimatan a la democracia. Lo importante es ser conscientes de que la vieja idea-fuerza, que en los años sesenta y setenta movilizó a tantos jóvenes, que la justicia social está en los fusiles y las pistolas, es ahora letra definitivamente muerta. Quienes murieron fascinados por esa ilusión mesiánica no contribuyeron un ápice a disminuir la pobreza y las desigualdades y sólo sirvieron de pretexto para que se entronizaran atroces dictaduras militares, murieran millares de inocentes, y se retrasara todavía más la lucha contra el subdesarrollo. En América Latina ha ido renaciendo, en medio de ese aquelarre de revoluciones y contrarrevoluciones, la idea de que, a fin de cuentas, la democracia es el único sistema que trae progreso de verdad, ataja la violencia y crea unas condiciones de coexistencia pacífica que permiten ir dando solución a los problemas. Es menos vistoso y espectacular de lo que quisieran los impacientes justicieros, pero, juzgando con los pies bien asentados sobre la tierra, ¿cuáles son los modelos revolucionarios exitosos? ¿La trágica y letárgica Cuba, de la que millones de cubanos siguen tratando de escapar, cueste lo que les cueste? ¿La destrozada Venezuela, que se muere literalmente de hambre, sin medicinas, sin trabajo, sin luz, sin esperanzas, secuestrada por una pequeña pandilla de demagogos y narcotraficantes?
Los partidarios del “No” que agitaban el espectro de una Colombia que podría volverse “castrochavista” si ganaba el “Sí”, sabían muy bien que no era cierto. Si en algún momento “el socialismo del siglo XXI” ejerció alguna influencia en América Latina, aquello ya quedó muy atrás y, dado el estado calamitoso adonde ha llevado a Venezuela, el chavismo se ha convertido más bien en el ejemplo luminoso de lo que no hay que hacer si se quiere vivir con paz y libertad y progresar.
Colombia ha seguido siendo una democracia en el medio siglo y pico que ha durado la guerrilla y eso es ya un extraordinario mérito. Un esfuerzo más, de todos, para que la paz sea posible.
Octubre de 2016
© Mario Vargas Llosa, 2016.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2016.
Piedra de Toque
¿Para qué los filósofos?
Por: Mario Vargas Llosa
02-10-16
En un bouquiniste de los alrededores de Nôtre Dame encontré, medio desecha por el tiempo y el manoseo de los paseantes, la primera edición de Pourquoi des philosophes? (1957) de Jean-François Revel. La compré y la volví a leer, medio siglo después de la primera lectura. Este panfleto volteriano con que Revel inició su carrera literaria conserva intacta su explosiva ferocidad y tal vez ella ha aumentado porque algunas de las figuras con las que se encarniza, como Heidegger, Jacques Lacan o Claude Lévi-Strauss se han convertido desde entonces en referencias intelectuales intocables.
Como diría él mismo después, este libro fue su despedida tormentosa de la filosofía. Y, por cierto, de la universidad francesa y de sus profesores de humanidades, otro de sus blancos, a los que acusaba de estar muy por detrás de las universidades norteamericanas y alemanas, medio aletargados por el amiguismo mafioso y una retórica cada vez más incomprensible e insulsa. Este libro tuvo consecuencias muy provechosas para los lectores de Revel: lo sacó de un mundo académico donde acaso hubiera vegetado muy lejos de la actualidad y lo convirtió en el formidable periodista y pensador político que sería. Sus artículos y ensayos, con los de Raymond Aron, fueron un modelo de lucidez en esa segunda mitad del siglo XX, marcada en Francia por el predominio casi absoluto del marxismo y sus variantes, a los que ambos se enfrentaron con valentía y talento en nombre de la cultura democrática. Nadie los ha reemplazado y sin ellos los diarios y revistas francesas parecen haberse apocado y entristecido.
La palabra panfleto tiene ahora cierto relente ignominioso, de texto vulgar, desmañado e insultante, pero en el siglo XVIII era un género creativo y respetable, de alto nivel, del que se valían los intelectuales más ilustres para ventilar sus diferencias. En esa tradición se inscriben muchos de los libros de Revel, como ¿Para qué los filósofos?, un ajuste de cuentas con los pensadores de su tiempo y con la propia filosofía a la que, según este ensayo, los descubrimientos científicos, de un lado, y, de otro, la falta de vuelo, de originalidad y el oscurantismo de los filósofos modernos va encogiendo como una piel de zapa y -lo peor- volviendo cada vez menos legible. Revel sabía de lo que hablaba, tenía un conocimiento profundo de los clásicos griegos y todo su libro está plagado de contrastes entre lo que significaba “filosofar” en la Grecia de Platón y Aristóteles, o en la Europa de Leibniz, Descartes, Pascal, Kant y Hegel y el modesto y superespecializado quehacer (confinado a menudo en la lingüística) que usurpa su nombre en nuestros días.
Pero no sólo hay críticas severas en el libro contra los filósofos contemporáneos; también algunos elogios. De Sartre, por ejemplo, por El ser y la nada, que le parece a Revel una reflexión profunda, de gran audacia especulativa, y de Freud, de quien hace una reivindicación beligerante, sobre todo contra ciertos psicoanalistas, como Jacques Lacan, quien, a su juicio, no sólo frivoliza y enreda grotescamente las ideas de Freud, sino lo utiliza para levantarse un vanidoso monumento a sí mismo. Para quienes hemos perdido muchas horas tratando de entender a Lacan (sin conseguirlo), la dura crítica que le merece a Revel resulta alentadora.
No así, sin embargo, las severas reprimendas a Claude Lévi-Strauss, cuyo libro sobre Las estructuras elementales del parentesco Revel cuestiona de raíz, acusando a su autor de ser un buen psicólogo pero no aportar nada desde el punto de vista sociológico al conocimiento del hombre primitivo. Esta aseveración la extiende al conjunto de los estudios sobre las sociedades marginales de Lévi-Strauss, con el argumento de que al reducir todo el análisis a describir la mentalidad primitiva, concentrándose en su intimidad psicológica, se desentendió de investigar lo más importante desde el punto de vista social: por qué las instituciones de la sociedad tradicional tuvieron determinado carácter, por qué se diferenciaban tanto unas de otras, qué necesidades satisfacían los rituales, creencias e instituciones de cada comunidad. La obra de Lévi-Strauss estaba todavía en proceso cuando Revel escribió este ensayo y tal vez otra hubiera sido su evaluación del gran antropólogo si hubiera tenido una perspectiva más amplia de su obra.
El año 1971, con motivo de una reedición de “¿Para qué los filósofos?”, Revel escribió un extenso prólogo pasando revista a lo que había ocurrido en el ámbito intelectual de Francia en los últimos once años. No rectificaba nada de lo que había escrito en 1957 y, por el contrario, encontraba en el “estructuralismo” entonces de moda las mismas insuficiencias e imposturas que había denunciado en los años del “existencialismo”. Sus críticas más acerbas las dirige a Althusser y a Foucault, sobre todo a este último, muy de actualidad desde la publicación de Las palabras y las cosas, quien había declarado que “Sartre era un hombre del siglo XIX” y cuyas aparatosas afirmaciones según las cuales “las humanidades no existen” y “del hombre, una invención reciente, se puede prever el fin próximo” hacían las delicias de los bistrots de Saint-Germain. (Todavía apedreaba policías y negaba la existencia del sida).
Revel advierte que las modas van arrastrando a la filosofía a unos niveles de artificialidad y esoterismo que parece una forma de suicidio, empezando por el fuego graneado que los nuevos filósofos disparan contra el humanismo. Pero lo que excita más su humor sarcástico es la extraña alianza que se daba entre el esnobismo político -léase marxismo o, todavía más grave, maoísmo- y las especulaciones más alambicadas de las “teorías” que producían sin freno los literatos y críticos de una corriente estructuralista que abarcaba tantas disciplinas y géneros que ya nadie sabía sobre qué escribía. En esto se lleva todos los premios la revista Tel Quel, cuyo genio tutelar, el sutil Roland Barthes acababa de explicar, inaugurando sus charlas en el Collège de France, que “la lengua es fascista”. El análisis de un número especial de Tel Quel que hace Revel, ridiculizando la pretensión de los discípulos de Barthes y Derrida de que sus teorías literarias y experimentos lingüísticos servirán al proletariado para derrotar a la burguesía en la batalla a muerte en que están trabados, no tiene desperdicio. Basta citar una frase: “La función ideológica de Tel Quel es muy clara: consiste en fabricar una cultura burguesa presentándola como antiburguesa. Ya que ella es antiburguesa y proletaria en la exacta medida en que la finca de María Antonieta, en el Petit Trianon, era antimonárquica y campesina.”
Por encima y por debajo de la virulencia intelectual que anima este ensayo de Revel, algo sigue ahora tan válido como entonces: la nostalgia de una vida intelectual creativa y responsable, que ayude a ver claro aquello que parece confuso, y en la que las ideas rivalicen y jueguen un papel central en la búsqueda de soluciones para los escalofriantes problemas que enfrenta el mundo de hoy.
París, septiembre de 2016
© Mario Vargas Llosa, 2016.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2016.
Octubre 2 2016 Por: Mario Vargas llosa Categorías: Piedra de toque Tags: Filosofía francia Je
Piedra de Toque
Por: Mario Vargas Llosa
18-09-16
El precio de la paz
Los buenos artículos me gustan casi tanto como los buenos libros. Ya sé que no son muy frecuentes, pero ¿no ocurre lo mismo con los libros? Hay que leer muchos hasta encontrar, de pronto, aquella obra maestra que se nos quedará grabada en la memoria, donde irá creciendo con el tiempo. El artículo que Héctor Abad Faciolince publicó en EL PAÍS el 3 de septiembre (“Ya no me siento víctima”), explicando las razones por las que votará sí en el plebiscito en el que los colombianos decidirán si aceptan o rechazan el acuerdo de paz del Gobierno de Santos con las FARC, es una de esas rarezas que ayudan a ver claro donde todo parecía borroso. La impresión que me ha causado me acompañará mucho tiempo.
Abad Faciolince cuenta una trágica historia familiar. Su padre fue asesinado por los paramilitares (él ha volcado aquel drama en un libro memorable: El olvido que seremos) y el marido de su hermana fue secuestrado dos veces por las FARC, para sacarle dinero. La segunda vez, incluso, los comprensivos secuestradores le permitieron pagar su rescate en cómodas cuotas mensuales a lo largo de tres años. Comprensiblemente, este señor votará no en el plebiscito; “yo no estoy en contra de la paz”, le ha explicado a Héctor, “pero quiero que esos tipos paguen siquiera dos años de cárcel”. Le subleva que el coste de la paz sea la impunidad para quienes cometieron crímenes horrendos de los que fueron víctimas cientos de miles de familias colombianas.
Pero Héctor, en cambio, votará sí. Piensa que, por alto que parezca, hay que pagar ese precio para que, después de más de medio siglo, los colombianos puedan por fin vivir como gentes civilizadas, sin seguirse entrematando. De lo contrario, la guerra continuará de manera indefinida, ensangrentando el país, corrompiendo a sus autoridades, sembrando la inseguridad y la desesperanza en todos los hogares. Porque, luego de más de medio siglo de intentarlo, para él ha quedado demostrado que es un sueño creer que el Estado puede derrotar de manera total a los insurgentes y llevarlos a los tribunales y a la cárcel. El Gobierno de Álvaro Uribe hizo lo imposible por conseguirlo y, aunque logró reducir los efectivos de las FARC a la mitad (de 20 mil a 10 mil hombres en armas), la guerrilla sigue allí, viva y coleando, asesinando, secuestrando, alimentándose del, y alimentando el narcotráfico, y, sobre todo, frustrando el futuro del país. Hay que acabar con esto de una vez.
¿Funcionará el acuerdo de paz? La única manera de saberlo es poniéndolo en marcha, haciendo todo lo posible para que lo acordado en La Habana, por difícil que sea para las víctimas y sus familias, abra una era de paz y convivencia entre los colombianos. Así se hizo en Irlanda del Norte, por ejemplo, y los antiguos feroces enemigos de ayer, ahora, en vez de balas y bombas, intercambian razones y descubren que, gracias a esa convivencia que parecía imposible, la vida es más vivible y que, gracias a los acuerdos de paz entre católicos y protestantes, se ha abierto una era de progreso material para el país, algo que, por desgracia, el estúpido Brexit amenaza con mandar al diablo. También se hizo del mismo modo en El Salvador y en Guatemala, y desde entonces salvadoreños y guatemaltecos viven en paz.
El aire del tiempo ya no está para las aventuras guerrilleras que, en los años sesenta, solo sirvieron para llenar América Latina de dictaduras militares sanguinarias y corrompidas hasta los tuétanos. Empeñarse en imitar el modelo cubano, la romántica revolución de los barbudos, sirvió para que millares de jóvenes latinoamericanos se sacrificaran inútilmente y para que la violencia -y la pobreza, por supuesto- se extendiera y causara más estragos que la que los países latinoamericanos arrastraban desde hacía siglos. La lección nos ha ido educando poco a poco y a eso se debe que haya hoy, de un confín a otro de América Latina, unos consensos amplios en favor de la democracia, de la coexistencia pacífica y de la legalidad, es decir, un rechazo casi unánime contra las dictaduras, las rebeliones armadas y las utopías revolucionarias que hunden a los países en la corrupción, la opresión y la ruina (léase Venezuela).
La excepción es Colombia, donde las FARC han demostrado -yo creo que, sobre todo, debido al narcotráfico, fuente inagotable de recursos para proveerlas de armas- una notable capacidad de supervivencia. Se trata de un anacronismo flagrante, pues el modelo revolucionario, el paraíso marxista-leninista, es una entelequia en la que ya creen solo grupúsculos de obtusos ideológicos, ciegos y sordos ante los fracasos del colectivismo despótico, como atestiguan sus dos últimos tenaces supérstites, Cuba y Corea del Norte. Lo sorprendente es que, pese a la violencia política, Colombia sea uno de los países que tiene una de las economías más prósperas en América Latina y donde la guerra civil no ha desmantelado el Estado de Derecho y la legalidad, pues las instituciones civiles, mal que mal, siguen funcionando. Y es seguro que un incentivo importante para que operen los acuerdos de paz es el desarrollo económico que, sin duda, traerán consigo, seguramente a corto plazo.
Héctor Abad dice que esa perspectiva estimulante justifica que se deje de mirar atrás y se renuncie a una justicia retrospectiva, pues, en caso contrario, la inseguridad y la sangría continuarán sin término. Basta que se sepa la verdad, que los criminales reconozcan sus crímenes, de modo que el horror del pasado no vuelva a repetirse y quede allí, como una pesadilla que el tiempo irá disolviendo hasta desaparecerla. No hay duda que hay un riesgo, pero, ¿cuál es la alternativa? Y, a su ex cuñado, le hace la siguiente pregunta: “¿No es mejor un país donde tus mismos secuestradores estén libres haciendo política, en vez de un país en que esos mismos tipos estén cerca de tu finca, amenazando a tus hijos, mis sobrinos, y a los hijos de tus hijos, a tus nietos?”
La respuesta es sí. Yo no lo tenía tan claro antes de leer el artículo de Héctor Abad Faciolince y muchas veces me dije en estas últimas semanas: qué suerte no tener que votar en este plebiscito, pues, la verdad, me sentía tironeado entre el sí y el no. Pero las razones de este magnífico escritor que es, también, un ciudadano sensato y cabal, me han convencido. Si fuera colombiano y pudiera votar, yo también votaría por el sí.
Septiembre de 2016
© Mario Vargas Llosa, 2016.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2016.
Piedra de toque
Por: Mario Vargas Llosa
04-09-16
Popper en Moyo Island
En la isla de Moyo las bandadas de monos, sin la menor incomodidad, suben y bajan de los árboles, juegan, se pelean, bombardean las tiendas con tamarindos, hacen el amor o se masturban. Hay también discretos jabalíes que pasan en manada por la orilla del bosque, silentes murciélagos y un mar de estrellas cada noche entre las que navega, soberbia, la Vía Láctea.
Probablemente no haya mejor lugar en el mundo que esta isla remota, sin televisión y sin periódicos, para releer “La sociedad abierta y sus enemigos” de principio a fin, con sus casi doscientas páginas de notas microscópicas. La isla neozelandesa donde K.R. Popper la escribió durante la Segunda Guerra Mundial no está muy lejos de aquí y, acaso, en aquel entonces, por los arrabales de Christchurch se paseaban también los impúdicos macacos.
Popper dijo que escribir este libro fue su contribución personal a la lucha contra el nazismo que lo había descuajado de su Viena natal y que mandaría a dieciséis parientes suyos a los campos de exterminio por ser judíos. Había que creer muy firmemente en la fuerza de las ideas para decir una cosa semejante, pero no se equivocó, pues Hitler y los otros enemigos presentes y futuros a los que ataca en su libro sin necesidad de nombrarlos -Stalin, Mao y buen número de tiranuelos de todo el espectro ideológico- están muertos y su ensayo está ahora más vivo que cuando apareció, en 1945.
Es un libro conmovedor y deslumbrante, el más importante que apareció en el siglo XX en defensa de la cultura de la libertad y la recusación más persuasiva de su enemigo principal: la tradición totalitaria. Le tomó cinco años escribirlo y nunca lo hubiera terminado sin la ayuda de Hennie, su mujer, que lo ayudaba en la investigación, dactilografiaba el manuscrito y lo sometía a críticas incisivas. Popper tenía que robarle tiempo al tiempo. El modesto puesto de lector en la Universidad local que le habían conseguido Gombrich y Hayek, apenas les daba para comer, y su jefe de departamento, que le tenía inquina, lo agobiaba con las clases y quehaceres administrativos. Pese a ello, se las arreglaría para aprender el griego clásico y mantener una copiosa correspondencia bibliográfica con Europa pues la biblioteca de Christchurch era muy exigua y apenas le servía.
La gran novedad del libro fue que Popper hiciera arrancar la tradición totalitaria de Platón, secundado por Aristóteles, los intelectuales más brillantes de una cultura que, gracias a Pericles, Sócrates y tantos otros, había echado las bases de una sociedad abierta, es decir, libre y democrática. Yo había olvidado -leí por primera vez este libro hace más de veinte años- la ferocidad con que Popper combate el colectivismo, el racismo, el autoritarismo y el irracionalismo de Platón y el desprecio con que trata a Hegel, a quien llama “verboso”, “oscurantista”, “oportunista” y “farsante” (como había hecho, antes que él, Schopenhauer) y el respeto, lindante con la admiración, que le merece su adversario Carlos Marx. Pese a que desmenuza con tanta eficacia sus teorías de una historia fatídica en la que la lucha de clases y las relaciones de producción determinan la evolución de las sociedades, le reconoce integridad intelectual y decencia moral por su rechazo de la explotación y la injusticia y llega a decir de él que tal vez fuera, sin saberlo, un genuino partidario de la sociedad abierta.
No menos duro se muestra con su compatriota Ludwig Wittgenstein y el historiador A. J. Toynbee, cuyo voluminoso “A Study of History” le parece también un modelo de “historicismo”, una construcción artificiosa y determinista de una historia programada en la que los seres humanos no serían protagonistas sino títeres.
Junto a una defensa apasionada de la libertad en cada una de sus páginas, hay en “La sociedad abierta y sus enemigos” una protesta constante contra el sufrimiento humano que resulta de la injusticia económica y social, que alcanza tonos desgarradores cuando recuerda los horrores de la explotación obrera y del trabajo infantil en el siglo XIX -niños de ocho o diez años que trabajaban quince horas diarias en las fábricas de la revolución industrial-, es decir durante aquel “capitalismo sin frenos” en que se basó Marx para escribir “El capital”.
Popper reconoce que el capitalismo se humanizó en Occidente en buena medida por la constitución de sindicatos y acciones obreras directa o indirectamente inspiradas en las ideas socialistas. Y, al mismo tiempo, muestra con argumentos irrefutables que la desaparición de la propiedad privada y del mercado libre conducen inevitablemente a un crecimiento monstruoso del Estado y a una proliferación burocrática que arrasan con las libertades públicas, instalan un control inquisitorial de la información y dan al caudillo o líder esos poderes supremos -entre ellos el de mentir y manipular fraudulentamente a las masas- que Platón reclamaba para los “guardianes” de su República perfecta.
El liberalismo de Popper está impregnado de humanidad y de espíritu justiciero, muy lejos de aquellos logaritmos vivientes que ven en el mercado la panacea para todos los males de la sociedad. El crecimiento económico está lejos de ser un fin, sólo aparece como un medio para acabar con la pobreza y garantizar unos niveles de vida decente a todos los ciudadanos. Muy explícitamente defiende aquella igualdad de oportunidades (equality of opportunity) que espanta a ciertos cavernarios de la derecha liberal. Y por eso cree que, junto a una enseñanza privada, debe haber una enseñanza pública y gratuita de alto nivel que compita con aquella, y un Estado que atenúe y corrija las desigualdades de patrimonio mediante seguros de desempleo, de accidentes de trabajo, asegure la jubilación y estimule la difusión de la propiedad. “La igualdad frente a la ley -afirma- no es un hecho sino una exigencia política basada en una decisión moral, y es independiente de la teoría, probablemente falsa, de que todos los hombres nacen iguales”.
La abundancia de notas, que por momentos llega a ser vertiginosa, es también fascinante: Popper responde a sus adversarios, polemiza con ellos y, a veces, consigo mismo, corrigiéndose a menudo, es decir, sometiendo sin tregua los capítulos y acápites de su libro a la famosa prueba “del ensayo y del error” que, desde su primer libro, “La lógica de la investigación científica” (1934) estableció era la condición indispensable a que debía ser sometida toda teoría o hipótesis que pretendiera enriquecer el conocimiento de la naturaleza o de la sociedad.
No hay la menor duda que las suyas han prestado una enorme ayuda a la cultura democrática y contribuido a que, gracias a él, fuese verdad aquello que sostenía con tanta convicción, sobre todo en sus últimos años, enfrentándose a los intelectuales apocalípticos felices de predecir catástrofes: que, con todo lo que anda mal en ella (y que es mucho) nunca la vida, en la larga historia de la humanidad, ha sido mejor ni hemos tenido tantas oportunidades para combatir a los viejos demonios del hambre, la injusticia y la enfermedad, como en el presente.
Moyo Island, septiembre de 2016
© Mario Vargas Llosa, 2016.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2016.
Piedra de toque
Por: Mario Vargas Llosa
21-08-16
Los Dragones de Komodo
Indonesia, por lo visto, consta de diecisiete mil islas, cuatro mil de las cuales desaparecen cuando la marea sube y reaparecen cuando baja. Un puñado de ellas, en el mar de Flores, forma parte del Parque Nacional de Komodo. Es un lugar celebérrimo por la belleza de su paisaje, la riqueza de sus aguas con arrecifes de coral y miríadas de pececillos que atraen a buceadores de medio mundo, pero, sobre todo, por sus dragones. Quedan unos tres mil y parece que son contemporáneos de pleistocenos y dinosaurios, unos vejestorios que, por las condiciones climáticas de estos parajes, donde, dicho sea de paso, se han encontrado también los huesos del homínido más antiguo, han sobrevivido a todos los desastres geológicos que acabaron con las especies prehistóricas.
Mientras navegaba hacia la isla de Rinca a conocerlos, iba recordando una propuesta que me hizo The New York Times, hace muchos años; tenía que ver también con un fenómeno de la naturaleza. Un científico respetable había detectado en las selvas del Brasil a un animal que hacía siglos rondaba por las leyendas de las tribus amazónicas y que hasta entonces se creía puramente mítico. Pero aquel hombre de ciencia había comprobado que existía y sus pruebas habían convencido al diario neoyorquino, que estaba preparando una expedición para ir en su busca. Me proponía que fuera el cronista de la aventura. Con el dolor de mi alma me fue imposible aceptar ese excitante reportaje por obligaciones de trabajo que se cruzaban con la fecha del viaje. Después supe que los expedicionarios no encontraron al monstruo, el que, imagino, sigue hasta hoy, lejano y salvo, en el reino de la mitología.
De los dragones de Komodo -alcancé a ver tres- diré ante todo que son horripilantes, unas lagartijas gigantescas (sin la agilidad y la gracia de las pequeñas), de unos tres metros los machos y las hembras de dos y medio, armados de una piel escamosa parecida a las de la boa constrictor y el cocodrilo, una lengua amarillenta y protuberante de unos cuarenta centímetros y unos ojos lentos, legañosos y glaciales que permiten entender a cabalidad y con escalofríos la expresión: “una mirada mefistofélica”. Pero, estoy seguro, ni siquiera los ojos del doctor Mefistófeles eran tan inquietantes como los de estos espantos milenarios.
Lo primero que advierten los guías es que no conviene dejarse morder por ellos, pues tienen una boca enquistada por toda clase de bacterias venenosas. Esto les permite alimentarse de los monitos, jabalíes, caballos, ratas y pájaros con los que comparten el territorio. Son unos camaleones insuperables; pétreos, permanecen horas y días mimetizados con los árboles, las rocas y el fango hasta que alguna presa se pone a su alcance. Apenas la muerden, ella queda paralizada por las infecciones. Entonces se la tragan entera, con huesos y todo, salvo los del cráneo, que no consiguen digerir, de modo que la isla de Rinca está sembrada de los restos indigestos de las comilonas de los dragones. Son también caníbales, pues se devoran entre ellos cuando aprieta el hambre e, incluso, las hembras son capaces de tragarse a las crías que acaban de parir. ¡Vaya costumbres!
Otra de sus gracias es que los machos no tienen uno sino dos penes. Me lo aseguraron los guías, yo no me acerqué tanto a ellos para comprobarlo. Supongo que esto les permite batir el récord que en el reino animal han establecido el sapo y la sapa cuyos agarrones sexuales, como es sabido, pueden durar cuarenta días y cuarenta noches, sin que consigan separarlos las descargas eléctricas ni las mutilaciones que los científicos, esos bárbaros, les infligen para medir su capacidad de resistencia durante el placer.
Estoy seguro que los dragones de Komodo no serán mi recuerdo más imperecedero de estas islas y que probablemente los olvidaré muy pronto. Sólo imaginármelos devorándose a las ratas vivas a las que han infectado con sus bacilos me da náuseas. Lo que, en cambio, nunca se me quitará de la memoria de estos días serán las malaguas (o medusas) del mar de Flores, a las que sufrí, pero nunca llegué a ver.
Estaba nadando en un mar limpio, transparente, tranquilo y tibio, cuando de pronto me sentí acribillado en los brazos y el estómago por decenas, acaso centenas, de pequeños dardos o agujas invisibles que, durante unos instantes, me dejaron paralizado, flotando. Miré y no vi nada en las aguas inmaculadas del rededor y, al fondo, sólo las construcciones rosadas y fantásticas de los arrecifes. Después me explicaron que mi atacante podía ser un plancton o un banco de medusas infinitesimales, que también abundan en este mar, al que mi presencia habría alarmado desencadenando la descarga de sus microscópicos tentáculos. El fuerte dolor desapareció al poco rato y, viendo que no me había quedado en la piel huella alguna de la agresión, respiré tranquilo.
No duró mucho. Las consecuencias de aquella picadura se manifestaron con las sombras de la noche: unas manchas violáceas erupcionaron de repente toda la piel afectada, acompañadas de una comezón feroz, inmisericorde, que fue aumentando por segundos hasta volverse irresistible. Nada la detenía, pese a vaciar sobre ella todas las cremas para el ardor de las picaduras que, prevenido por una larga credencial de víctima de los mosquitos en mis viajes a la selva, cargo siempre en mi maleta. Parecía más bien que, en lugar de atenuarla, la excitaban y enfurecían. Nunca me he rascado tanto, nunca he dormido tan poco, nunca he pasado una noche más exasperante en mi larga existencia.
A la mañana siguiente, en el moderno hospital construido por los japoneses en la hormigueante ciudad de Labuan Bajo, una dermatóloga con la que me entendía en un lenguaje de ademanes y morisquetas, me dio a entender que la picadura de aquel ejército de malaguas infinitesimales no tendría efecto alguno en mi futura salud. Me costó trabajo explicarle que mi problema no era el porvenir sino el presente, que esa picazón me enloquecía y que me la quitara aunque fuera amputándome los brazos. Le di una demostración práctica, rascándome delante de ella como un mono. Plácida, inconmovible, ella asentía y sonreía.
La pesadilla duró tres días y tres noches más. Los remedios de la doctora me tuvieron soñoliento y atontado; el ardor iba cediendo con lentitud exasperante, mientras a mi cabeza volvía y revolvía sin cesar una imagen del diario del viaje a Egipto de Flaubert, que leí hace siglos: su súbito encuentro, en el callejón de una aldea, con el leproso, y la terrible descripción de sus llagas purulentas.
Ahora ya estoy bien y he vuelto a releer a Popper y a nadar en el mar, aunque con explicable aprensión. Curiosamente, mi cólera retrospectiva por aquella fusilería submarina, no se vuelca contra las diminutas malaguas a las que mi súbita invasión de su líquido espacio debió producir un susto mayúsculo, contra el que se defendieron como podían, sino contra los dragones. Transferencia freudiana o lo que sea, a esas espantables criaturas y sólo a ellas las hago responsables de aquel aquelarre cutáneo con que me recibieron las aguas de este ardiente paraíso.
Mar de Flores, agosto, 2016.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2016.
© Mario Vargas Llosa, 2016.
Piedra de toque
Por: Mario Vargas llosa
07-08-2016
Por el buen camino
El 28 de julio asumió la presidencia del Perú Pedro Pablo Kuczynski. Es, desde la caída de la dictadura de Fujimori el año 2000, el quinto mandatario —luego de Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala— que llega al poder por la vía democrática. Pesa sobre sus hombros la responsabilidad de impulsar una legalidad y un progreso que en estos dieciséis años han caracterizado la orientación del país. Este progreso hay que entenderlo de manera muy amplia, es decir, no sólo representado por el desarrollo económico que ha hecho del Perú una de las naciones latinoamericanas que ha crecido más y atraído más inversiones en este período, sino, también, por ser un país en el que se ha respetado la libertad de expresión y de crítica, y donde han funcionado la diversidad política, el pluralismo y la coexistencia en la diversidad.
Los problemas son todavía enormes, desde luego, empezando por la seguridad y las desigualdades, la corrupción, la falta de oportunidades para los pobres, la insuficiente movilidad social y muchos otros. Pero sería una gran injusticia desconocer que en todos estos años el Perú ha gozado de una libertad sin precedentes, que se ha reducido de manera drástica la extrema pobreza, que la clase media ha crecido más que en toda su historia pasada, y que la descentralización económica, administrativa y política del país ha avanzado de manera impresionante.
Pero, tal vez, lo más importante ha sido que en estos últimos dieciséis años una cultura democrática parece haber echado unas raíces que hasta hace poco eran muy débiles y ahora cuentan con el respaldo de una gran mayoría de peruanos. Es posible que todavía existan algunos estrafalarios de la vieja derecha que crean en la solución militar y golpista, y, en la extrema izquierda, grupúsculos que sueñan todavía con la revolución armada, pero, si realmente existen, se trata de sectores muy marginales, sin la menor gravitación en el grueso de la población. La derecha y la izquierda parecen haber depuesto sus viejos hábitos anti democráticos y haberse resignado a operar en la legalidad. Tal vez hayan comprendido que esta es la única vía posible para que los remedios de los problemas del Perú no sean peores que la enfermedad.
¿Qué explicación tiene semejante evolución de las costumbres políticas en el Perú? Los experimentos catastróficos de la dictadura militar socialista del general Velasco, cuyas reformas colectivistas y estatistas empobrecieron al país y sembraron el caos; la guerra revolucionaria y terrorista de Sendero Luminoso y la represión consiguiente que causaron cerca de setenta mil muertos, decenas de miles de heridos y unos daños materiales cuantiosos. Y, finalmente, la dictadura de Fujimori y Montesinos, con sus crímenes abominables y los vertiginosos robos —unos seis mil millones de dólares, se calcula— de los que el país ha podido recobrar sólo migajas.
Para algunos podría tal vez parecer contradictorio con esto último que la hija del exdictador, Keiko Fujimori, sacara tan alta votación en los últimos comicios y que la bancada que le es adicta sea mayoritaria en el Congreso. Pero esto es puro espejismo; como el odriísmo y el velasquismo, el fujimorismo es una construcción artificialmente sostenida con una inyección frenética de demagogia, populismo y cuantiosos recursos y destinada a desaparecer —apostaría que a corto plazo—, igual que aquellos vestigios de las respectivas dictaduras de las que nacieron. Su existencia nos recuerda que el atraso y la barbarie política, aunque han retrocedido, están todavía lejos de desaparecer de nuestro entorno. El camino de la civilización es largo y difícil. Este camino, emprendido hace un poco más de tres lustros por el Perú, no debe tener retrocesos, y esa es la tarea primordial que incumbe a Pedro Pablo Kuczynski y al equipo que lo rodea.
La imagen internacional del Perú nunca ha sido mejor que la de ahora; en Estados Unidos y en Europa aparecen casi a diario análisis, comentarios e informes entusiastas sobre su apertura económica y los incentivos para la inversión extranjera que ofrece. Las empresas peruanas, algunas de las cuales comienzan desde hace algunos años a salir al extranjero, han experimentado un verdadero salto dialéctico, así como la explosión turística, incrementada en los últimos años por el atractivo culinario local, que se ha puesto de moda, en buena medida, quién lo podría negar, gracias a Gastón Acurio y un puñadito de chefs que, como él, han revolucionado la gastronomía peruana.
Las perspectivas no pueden ser más alentadoras para el gobierno que se inicia en estos días. Para que ellas no se frustren, como tantas veces en nuestra historia, es imprescindible que la batalla contra la corrupción sea implacable y dé frutos, porque nada desmoraliza más a una sociedad que comprobar que el poder sirve sobre todo para que los gobernantes y sus cómplices se enriquezcan, violentando la ley. Ese, y la falta de seguridad callejera, sobre todo en los barrios más desfavorecidos, es el gran lastre que frena y amenaza el desarrollo, tanto en Perú como en el resto de América Latina. Por eso, la reforma del Poder Judicial y de los organismos encargados de la seguridad, empezando por la Policía, es una primera prioridad. Nada inspira más tranquilidad y confianza en el sistema que sentir que las calles que uno transita son seguras y que se puede confiar en los jueces y policías; y, a la inversa, nada desmoraliza más a un ciudadano que salir de su casa pensando en que será atracado y que si acude a la comisaría o al juez en busca de justicia será atracado otra vez, pues jueces y policías están al servicio, no de las víctimas, sino de los victimarios y ladrones.
Lo que ocurre en el Perú está ocurriendo también en otros países de América Latina, como Argentina, donde el Gobierno de Mauricio Macri trata desesperadamente de devolver al país la sensatez y la decencia democráticas que perdió en todos los años delictuosos y demagógicos del kirchnerismo. Y hay que esperar que Brasil, donde la revuelta popular contra la corrupción cancerosa que padecía el Estado ha conmovido hasta los cimientos a casi todas sus instituciones, salga purificado y con una clase política menos putrefacta de esta catarsis institucional.
Ojalá la política diplomática del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski sea coherente con esa democracia que le ha permitido llegar al poder. Y no incurra, como tantos Gobiernos latinoamericanos, en la cobardía de mantener una neutralidad cómplice frente a la tragedia venezolana, como si se pudiera ser neutral frente a la peste bubónica. Es una obligación moral para todo gobierno democrático apoyar a la oposición venezolana, que lucha gallardamente tratando de recuperar su libertad contra una dictadura cleptómana, de narcotraficantes, que representa un pasado de horror y de vergüenza en América Latina.
Agosto de 2016
© Mario Vargas Llosa, 2016.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2016.
Por: Mario Vargas Llosa
El palo de escoba
24-07-16
Para olvidarme del Brexit, fui a conocer el nuevo edificio de la Tate Modern en Londres y, como esperaba, me encontré con la apoteosis de la civilización del espectáculo. Tenía mucho éxito, pues, pese a ser un día ordinario, estaba repleto de gente; muchos turistas, pero, me parece, la mayoría de los visitantes eran ingleses y, sobre todo, jóvenes.
En el tercer piso, en una de las grandes y luminosas salas de exposición había un palo cilíndrico, probablemente de escoba, al que el artista había despojado de los alambres o las pajas que debieron de volverlo funcional en el pasado -un objeto del quehacer doméstico-, y lo había pintado minuciosamente de colores verdes, azules, amarillos, rojos y negros, series que en ese orden -más o menos- lo cubrían de principio a fin. Una cuerda formaba a su alrededor un rectángulo que impedía a los espectadores acercarse demasiado a él y tocarlo. Estaba contemplándolo cuando me vi rodeado de un grupo escolar, niños y niñas uniformados de azul, sin duda pituquitos de buenas familias y colegio privado a los que una joven profesora había conducido hasta allá para familiarizarlos con el arte moderno.
Lo hacía con entusiasmo, inteligencia y convicción. Era delgada, de ojos muy vivos y hablaba un inglés muy claro, magisterial. Me quedé allí, en medio del corro, simulando estar embebido en la contemplación del palo de escoba, pero, en verdad, escuchándola. Se ayudaba con notas que, a todas luces, había preparado concienzudamente. Dijo a los escolares que esta escultura, u objeto estético, había que situarlo, a fin de apreciarlo debidamente, dentro del llamado arte conceptual. ¿Qué era eso? Un arte hecho de conceptos, de ideas, es decir de obras que debían estimular la inteligencia y la imaginación del espectador antes que su sensibilidad pudiera gozar de veras de aquella pintura, escultura o instalación que tenía ante sus ojos. En otras palabras, lo que veían allí, apoyado en esa pared, no era un palo de escoba pintado de colores sino un punto de partida, un trampolín, para llegar a algo que, ahora, ellos mismos, debían ir construyendo -o, acaso, mejor decir escudriñando, desenterrando, revelando- gracias a su fantasía e invención. A ver, veamos ¿a quién de ellos aquel objeto le sugería algo?
Chicos y chicas, que la escuchaban con atención, intercambiaron miradas y risitas. El silencio, prolongado, lo rompió un pecosito pelirrojo con cara de pícaro: “¿Los colores del arcoíris, tal vez, Miss?”. “Bueno, por qué no”, repuso la Miss, prudentemente. “¿Alguna otra sugerencia u observación?” Nuevo silencio, risitas y codazos. “Harry Potter volaba en un palo de escoba que se parecía a éste”, susurró una chiquilla, enrojeciendo como un camarón. Hubo carcajadas, pero la profesora, amable y pertinaz, los reconvino: “Todo es posible, no se rían. El artista se inspiró tal vez en los libros de Harry Potter, quién sabe. No inventen por inventar, concéntrense en el objeto estético que tienen delante y pregúntense qué esconde en su interior, qué ideas o sugestiones hay en él que ustedes puedan asociar con cosas que recuerdan, que vienen a su memoria gracias a él”.
Poco a poco los chiquillos fueron animándose a improvisar y, en tanto que algunos parecían seguir las instrucciones de la Miss y proponían interpretaciones que tenían alguna relación con el palo de escoba pintado, otros jugaban o querían divertir a sus compañeros diciendo cosas disparatadas e insólitas. Un gordito muy serio aseguró que ese palo de escoba le recordaba a su abuela, una anciana que, en sus últimos años, se arrastraba siempre con la ayuda de un bastón para no tropezar y caerse. A medida que pasaban los minutos mi admiración por la profesora aumentaba. Nunca desfalleció, nunca se burló ni se enojó al oír las tonterías que le decían. Se daba cuenta muy bien de que, si no todos, la mayoría de sus alumnos se habían olvidado ya del palo de escoba y del arte conceptual, y estaban distrayendo su aburrimiento con un jueguecito del que ella misma, sin quererlo, les había dado la clave. Una y otra vez, con una tenacidad heroica, mostrando interés en todo lo que oía, por burlón y descabellado que fuera, los volvía a traer al ‘objeto estético’ que tenían al frente, explicándoles que ahora sí, por todo lo que estaba ocurriendo, comprendían sin duda cómo aquel cilindro de madera decorado con aquellos intensos colores, había abierto en todos ellos una compuerta mental por la que salían ideas, conceptos, que los regresaban al pasado y los retrotraían al presente, y activaban su creatividad y los volvían más permeables y sensibles al arte de nuestros días. Ese arte que es diametralmente distinto de lo que era bello y feo para los artistas que pintaron los cuadros de los clásicos que habían visto hacía unos meses en la visita que hicieron a la National Gallery.
Cuando la perseverante y simpática Miss se llevó a sus alumnos a explorar, en esa misma sala del nuevo edificio de la Tate Modern, un laberinto de petates de Cristina Iglesias, yo me quedé todavía un rato frente a este “objeto estético”, el palo de escoba pintado por un artista cuyo nombre decidí no averiguar; tampoco quise saber el título con que había bautizado a su “escultura conceptual”. Pensaba en la difícil empresa de esa profesora: convencer a esos niños de que aquello representaba el arte de nuestro tiempo, que había en ese palo pintado toda esa suma de que consta una obra de arte genuina: artesanía, destreza, invención, originalidad, audacia, ideas, intuiciones, belleza. Ella estaba convencida de que era así, porque, en caso contrario, hubiera sido imposible que asumiera con tanto empeño lo que hacía, con esa alegría y seguridad con la que hablaba a sus alumnos y escuchaba sus reacciones. ¿No hubiera sido una crueldad hacerle saber que lo que hacía, en el fondo, con tanta entrega, ilusión e inocencia, no era otra cosa que contribuir a un embauque monumental, a una sutilísima conjura poco menos que planetaria en la que galerías, museos, críticos ilustrísimos, revistas especializadas, coleccionistas, profesores, mecenas y negociantes caraduras, se habían ido poniendo de acuerdo para engañarse, engañar a medio mundo y, de paso, permitir que algunos pocos se llenaran los bolsillos gracias a semejante impostura? Una extraordinaria conspiración de la que nadie habla y que, sin embargo, ha triunfado en toda la línea, al extremo de ser irreversible: en el arte de nuestro tiempo el verdadero talento y la picardía más cínica coexisten y se entremezclan de tal manera que ya no es posible separar ni diferenciar una de la otra. Esas cosas ocurrieron siempre, sin duda, pero, entonces, además de ellas, había ciertas ciudades, ciertas instituciones, ciertos artistas y ciertos críticos, que resistían, se enfrentaban a la picardía y la mentira, y las denunciaban y vencían. Integraban esa demonizada élite que la corrección política de nuestra época ha mandado al paredón. ¿Qué ganamos? Esto que tengo al frente: un palo de escoba con los colores del arcoíris que se parece a aquel con el que Harry Potter vuela entre las nubes.
Por: Mario Vargas llosa
‘England, your England’
10-07-2016
Viví muchos años en Londres y allí aprendí a admirar las virtudes inglesas: el pragmatismo que vacuna a sus ciudadanos contra los fanatismos ideológicos, su individualismo, sostén de sus excéntricos, su espíritu tolerante y democrático, su respeto por las instituciones, las leyes y las tradiciones. En los días anteriores al referéndum estuve allí y todas aquellas virtudes brillaron por su ausencia; tanto, que me pareció estar en otro país. Un país enconado, presa de la demagogia nacionalista más ridícula y xenófoba, vertida a raudales por los defensores del Brexit. Estos presentaban la salida del Reino Unido de la Unión Europea como “la recuperación de la independencia de la nación”, una panacea de la que Gran Bretaña obtendría la prosperidad y el absoluto control de una inmigración que Nigel Farage, el líder del Partido por la Independencia del Reino Unido, mostraba en un cartel racista como una invasión enloquecida de subdesarrollados negros, mulatos, africanos y asiáticos, a la vez que el exalcalde de Londres, Boris Johnson, expresaba su temor de que Turquía, cuya incorporación a Europa presagiaba inminente, tuviera el derecho de inundar al Reino Unido con 78 millones de turcos.
La demagogia, el nacionalismo más chauvinista y estúpido, los prejuicios racistas, parecían haber transformado de la noche a la mañana a Gran Bretaña en un paisito tercermundista. Y esta impresión alcanzó para mí su apogeo cuando Boris Johnson, el despeinado y gárrulo líder conservador, batía el récord de todas las mentiras protestando porque, según él, los euroburócratas de Bruselas -los enemigos a abatir para devolver la libertad al Reino- se gastaban los impuestos de los esquilmados ciudadanos británicos ¡subsidiando las crueles corridas de toros en España!
Mientras los defensores del Brexit con buen apoyo de los medios de comunicación, inundaban el país con exageraciones, falsedades, calumnias y un patrioterismo de pancarta y baja estofa, los defensores de que Gran Bretaña continuara en Europa -pienso sobre todo en el Partido Laborista- mostraban una languidez y pesimismo tales, empezando por su letárgico líder, Jeremy Corbyn (ahora cuestionado por buena parte de sus camaradas que le exigen la renuncia por no haber defendido mejor la que era política oficial del laborismo), que, se diría, se resignaban de antemano a una derrota que, algunos de ellos por lo menos, secretamente deseaban. No es de extrañar, por eso, que en las ciudadelas obreras de Inglaterra, el voto a favor de la salida de Europa arrollara al de la permanencia.
El único que defendía esta opción con energía era el primer ministro David Cameron, es decir, el mismo que, con una precipitación innecesaria y lamentable, convocó este referéndum, sin necesidad legal alguna, por un oportunismo político de circunstancias, algo que ha pagado con el fin de su carrera política y un error que difícilmente la historia futura de Inglaterra le excusará.
¿Y ahora qué? Europa va a sufrir una merma considerable con el alejamiento del Reino Unido, el país, vale la pena recordarlo ahora más que nunca, que con heroísmo sin igual salvó al viejo continente de Hitler y los nazis. Y no sólo porque Gran Bretaña es la segunda potencia industrial europea, sino porque ella era, dentro de Europa, la defensora más enérgica de las políticas de libre comercio y la integración de todos los mercados del mundo. El triunfo del Brexit sienta un pésimo precedente y es una ayuda invalorable a los partidos, movimientos y grupúsculos antieuropeos y generalmente fascistoides como el Front National de Marine Le Pen, en Francia, la Alternativa para Alemania, el frente que encabeza Geert Wilders en Holanda, y quienes en Polonia, Austria, Hungría y los países escandinavos quisieran, en nombre del nacionalismo, darle el puntillazo final a la más ambiciosa empresa democrática de Occidente en los tiempos modernos.
Pero, probablemente, como lo ha escrito Chris Patten en uno de los artículos más lúcidos que he leído sobre los resultados del referéndum británico, el daño mayor recaiga en el propio Reino Unido. Que Gran Bretaña desaparezca, con la secesión de Escocia y de la propia Irlanda del Norte -que, a consecuencia del Brexit, perderá sus fronteras abiertas con la República de Irlanda- es una perspectiva perfectamente posible, sobre todo tratándose de Escocia, donde más del 62% de los votantes defendieron la opción europea.
Pero, más grave todavía que su posible desmembramiento, lo que amenaza ahora a Inglaterra es una lenta decadencia, víctima de un nacionalismo político y económico trasnochado, que va en contra de la tendencia dominante en el resto del mundo, y, sobre todo, en Occidente, una tendencia que precisamente el Reino Unido impulsó en los años de los gobiernos de Margaret Thatcher, John Major y Tony Blair y de la que ahora ha renegado de manera poco menos que suicida.
Un análisis somero de los resultados del referéndum muestra una división generacional e intelectual inequívocas: los ingleses más jóvenes y mejor educados, más conscientes del riesgo para su futuro que implicaba el aislamiento, votaron por Europa; los más viejos y menos preparados, por la salida. La nostalgia por un mundo que se fue, que no va a volver, prevaleció sobre el realismo; y preferir la irrealidad y los sueños al mundo verdadero sólo trae beneficios en el campo del arte y la literatura; en el de la vida política y social, por lo común genera catástrofes.
La decepción de los triunfadores del referéndum será muy próxima y muy grande en lo que concierne a la inmigración, cuando adviertan que su victoria no va a impedir, ni a disminuir un ápice, la llegada de los temidos forasteros, porque lo que Orwell llamó irónicamente en uno de sus mejores ensayos “England your England” simplemente ya no existe, salvo en la fantasía pasadista de algunos soñadores. (En medio de la campaña se descubrió, por ejemplo, que el albiónico Boris Johnson, adalid del nacionalismo británico, tenía ancestros turcos). Y que no es la Unión Europea la que trae esas oleadas de inmigrantes a sus playas, sino la necesidad que tiene Gran Bretaña de ellas para proveer los trabajos que los ingleses ya no harían ni a la fuerza, y las leyes sociales que, con más generosidad que realismo, se dieron en épocas de bonanza para favorecer esa inmigración que parecía entonces tan necesaria. (Sigue siéndolo, más que nunca, aunque las legañas nacionalistas impidan ahora verlo, si los países desarrollados aspiran a mantener sus altos niveles de existencia).
En El león y el unicornio Orwell habla con mucho cariño de Inglaterra, y destaca, con justicia, las virtudes de sus gentes del común, su amor a la libertad, su sobriedad, el respeto del otro, su creencia de que las leyes están hechas para favorecer el bien y lo bueno y que por lo tanto deben ser cumplidas. Y resume así sus ideas (cito de memoria): “Es un buen país, con las gentes erradas en el control”. He recordado mucho ese hermoso ensayo en estos días deprimentes. Porque si el “control” de Inglaterra va a quedar ahora en manos de los hombres del Brexit como pide el pequeño führer Nigel Farage, a la tierra de Shakespeare sí que la van a transformar de manera que muy pronto ni siquiera la reconocerá la buena madre que la parió.
Julio de 2016
© Mario Vargas Llosa, 2016. Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2016.
Piedra de toque
Por Mario Vargas Llosa
Los justos de Israel
26-JUN-2016
Yehuda Shaul tiene 33 años pero parece de 50. Ha vivido y vive con tanta intensidad que devora los años, como los maratonistas los kilómetros. Nació en Jerusalén, en una familia muy religiosa y es uno de diez hermanos. Cuando lo conocí, hace 11 años, todavía llevaba la kipá. Era un joven patriota, que debió destacar en el Ejército mientras hacía el servicio militar, pues, al cumplir los tres años obligatorios, el Tsahal le propuso seguir un curso de comandos y estuvo un año más en filas, como sargento. Al retornar a la vida civil, igual que muchos jóvenes israelíes, viajó a la India, a lavarse la cabeza. Allí reflexionó y pensó que sus compatriotas ignoraban las cosas feas que hacía el Ejército en los territorios ocupados y que su obligación moral era hacérselo saber.
Para ello, Yehuda y un fotógrafo, Miki Kratsman, fundaron el 1 de marzo de 2004 Breaking the Silence (Rompiendo el Silencio), una organización que se dedica a recoger testimonios de exsoldados y soldados (cuyas identidades mantienen en secreto). En exposiciones y publicaciones destinadas a informar al público, en Israel y en el extranjero, exhiben la verdad de lo que ocurre en todos los territorios palestinos que fueron ocupados luego de la guerra de 1967. (El próximo año se cumplirá medio siglo de la ocupación). Textos y vídeos pasan, antes de ser expuestos, por la censura militar, pues Yehuda y su medio centenar de colaboradores no quieren violar la ley. Los testimonios recogidos superan el millar.
Hasta hace relativamente poco tiempo, gracias a la democracia que reinaba en el país para los ciudadanos israelíes, Breaking the Silence podía operar sin problemas, aunque fuera muy criticada por los sectores nacionalistas y religiosos. Pero, desde que entró en funciones el Gobierno actual -el más reaccionario y ultra de la historia de Israel- se ha desatado una campaña durísima contra los dirigentes de la institución, acusándolos de traidores y pidiendo que sean puestos fuera de la ley, en el Parlamento, por boca de ministros y líderes políticos y en la prensa. Y abundan los insultos y amenazas en las redes sociales contra sus fundadores. Yehuda Shaul no se siente intimidado y no piensa hacer ninguna concesión. Dice ser un patriota y un sionista y estar empeñado en lo que hace no por razones políticas sino morales.
Hay en la milenaria historia judía una tradición que nunca se interrumpió: la de los justos. Esos hombres y mujeres que, de tanto en tanto, surgen en los momentos de transición o de crisis, y hacen oír su voz, enfrentados a la corriente, indiferentes a la impopularidad y a los peligros que corren actuando de ese modo, para exponer una verdad o defender una causa que la mayoría, cegada por la propaganda, la pasión o la ignorancia, se niega a aceptar. Yehuda Shaul es uno de ellos, en nuestros días. Y, por fortuna, no es el único.
Allí está todavía, impertérrita, la periodista Amira Hass, que se fue a vivir a Gaza para padecer en carne propia las miserias de los palestinos y documentarlas día a día en sus crónicas de Haaretz. A ella le debo haber pasado, hace unos años, en la asfixiante y atestada ratonera que es la Franja, una noche inolvidable en casa de una pareja de palestinos dedicada a la acción social. Y su colega Gideon Levy, incansable escribidor, a quien encuentro, luego de un buen tiempo, siempre batallando por la justicia con la pluma en la mano, aunque con el ánimo menos enhiesto que antaño porque a su alrededor se encoge cada día más el número de los defensores de la racionalidad, de la convivencia y de la paz y crecen sin tregua los fanáticos de las verdades únicas y del Gran Israel que tendría, nada menos, que el respaldo de Dios.
Pero en este viaje he conocido otros, no menos limpios y valientes. Como Hanna Barag, que, a las cinco de la madrugada, en el cruce de Qalandiya, lleno de rejas, cámaras y soldados, me fue mostrando la agonía de los trabajadores palestinos que, pese a tener permiso y trabajo en Jerusalén, deben esperar horas de horas antes de poder entrar a ganarse el sustento. Hanna y un grupo de mujeres israelíes se apostan cada madrugada, ante esas alambradas, para denunciar las demoras injustificadas y protestar por los abusos que se cometen. “Tratamos de llegar hasta los jefes”, me dice, señalando a los soldados, “porque éstos ni siquiera nos escuchan”. Es una anciana menudita y llena de arrugas pero en sus ojos claros brillan una luz y una decencia cegadoras.
Y también es un justo, aunque ni siquiera lo sospeche, el joven Max Schindler, a quien conozco en Susiya, una aldea miserable de las montañas del sur de Hebrón; es muy tímido y tengo que sacarle con sacacorchos que me diga qué hace aquí, rodeado de niños famélicos, en este lugar fuera del mundo al que los colonos de la vecindad vienen a cortarle los árboles y a destruir sus cosechas, y a veces a apalear a los vecinos, y sobre cuyas escasas viviendas pesa una orden de demolición. Es un voluntario, que se ha venido a vivir a Susiya -a sobrevivir más bien- por unos meses y dedica su tiempo a enseñar a los aldeanos el inglés. ”Quisiera que sepan que hay otro Israel”, me dice, señalando a los aldeanos.
Sí, lo hay, el de los justos, muchos, aunque no sean tantos como para ganar las elecciones. La verdad es que, desde hace años, las pierden, una tras otra. Pero no se dejan abatir por esas derrotas. Son médicos y abogados que van a trabajar a las poblaciones medio abandonadas y a defender en los tribunales a las víctimas de los abusos, o periodistas, o activistas de los derechos humanos que registran los atropellos y los crímenes y los sacan a la luz pública. Hay una asociación de fotógrafos por ejemplo, conformada por muchachas y muchachos muy jóvenes, que eternizan en imágenes todos los horrores de la ocupación. Me siguen a donde voy y no les importa caminar entre basuras malolientes y abrasarse de calor en el desierto, si pueden documentar con imágenes todo aquello que el Israel oficial oculta, y la gente bien pensante no quiere conocer. Pero, aunque la prensa oficial no publique sus fotos, ellos las exhiben en pequeñas galerías, en paneles callejeros, en publicaciones semiclandestinas. ¿Cuántos son? Miles, pero no lo bastantes para rectificar ese movimiento de opinión pública que va empujando cada vez más a Israel hacia la intransigencia, como si el ser la primera potencia militar del Medio Oriente -y, al parecer, la sexta del mundo- fuera la mejor garantía de su seguridad.
Ellos saben que no es así, que, por el contrario, convertirse en un país colonial, que no escucha, que no quiere negociar ni hacer concesiones, que sólo cree en la fuerza, ha hecho que Israel pierda la aureola prestigiosa y honorable que tenía, y que el número de sus adversarios y sus críticos, en vez de disminuir, aumente cada día.
Dos días antes de partir, ceno con otros dos justos: Amos Oz y David Grossman. Son magníficos escritores, viejos amigos y, ambos, incansables defensores del diálogo y la paz con los palestinos. Los tiempos que enfrentan son difíciles, pero ellos no se dejan abatir. Bromean, discuten, cuentan anécdotas. Dicen que, hechas las sumas y las restas, ninguno podría vivir fuera de Israel. Gideon Levy y Yehuda Shaul, que están presentes, se declaran de acuerdo. Vaya, menos mal, en todos los días que llevo aquí es la primera vez que un grupo de israelíes se pone totalmente de acuerdo en algo.
Jerusalén, junio de 2016.
© EDICIONES EL PAÍS, SL. 2016. Todos los derechos reservados.
Mario Vargas llosa
JUN-12-2016
Piedra de toque
El Perú a salvo
La ajustada victoria de Pedro Pablo Kuczynski en las elecciones presidenciales del 5 de junio ha salvado al Perú de una catástrofe: el retorno al poder de la mafia fujimorista que, en los años de la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, robó, torturó y asesinó con una ferocidad sin precedentes y, probablemente, la instalación del primer narcoestado en América Latina.
La victoria de Keiko Fujimori parecía irremediable hace unas pocas semanas, cuando se descubrió que el secretario general y millonario financista de su campaña y su partido, Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, estaba siendo investigado por la DEA por lavado de activos; se recordó entonces que la policía había descubierto un alijo de unos cien kilos de cocaína en un depósito de una empresa de Kenji, hermano de Keiko y con pretensiones a sucederla. El fujimorismo, asustado, intentó una operación sucia; el dirigente de Fuerza Popular y candidato a una vicepresidencia, José Chlimper, filtró a un canal de televisión cercano al fujimorismo una grabación manipulada para desinflar el escándalo; el ser descubierto, lo multiplicó. Muchos presuntos votantes de Keiko, que ingenuamente se habían tragado su propaganda de que sacando el Ejército a las calles a combatir a los delincuentes y restableciendo la pena de muerte habría seguridad en el Perú, cambiaron su voto.
Pero, el hecho decisivo, para rectificar la tendencia y asegurarle a Kuczynski la victoria, fue la decisión de Verónika Mendoza, la líder de la coalición de izquierda del Frente Amplio, de anunciar que votaría por aquél y de pedir a sus partidarios que la imitaran. Hay que decirlo de manera inequívoca: la izquierda, actuando de esta manera responsable -algo con escasos precedentes en la historia reciente del Perú- salvó la democracia y ha asegurado la continuación de una política que, desde la caída de la dictadura en el año 2000, ha traído al país un notable progreso económico y el fortalecimiento gradual de las instituciones y costumbres democráticas.
El nuevo gobierno no va a tener la vida fácil con un Parlamento en el que el fujimorismo controla la mayoría de los escaños; pero Kuczynski es un hombre flexible y un buen negociador, capaz de encontrar aliados entre los adversarios para las buenas leyes y reformas de que consta su programa de gobierno. Hay que señalar, por otra parte, que, al igual que Mauricio Macri en Argentina, cuenta con un equipo de colaboradores de primer nivel, en el que figuran técnicos y profesionales destacados que hasta ahora se habían resistido a hacer política y que lo han hecho sólo para impedir que el Perú se hundiera una vez más en el despotismo político y la ruina económica. De otro lado, es seguro que su prestigio internacional en el mundo financiero seguirá atrayendo las inversiones que, desde hace dieciséis años, han venido apuntalando la economía peruana, la que, recordemos, es una de las que ha crecido más rápido en toda la región.
¿Qué ocurrirá ahora con el fujimorismo? ¿Seguirá subsistiendo como siniestro emblema de la tradición incivil de las dictaduras terroristas y cleptómanas que ensombrece el pasado peruano? Mi esperanza es que esta nueva derrota inicie el mismo proceso de descomposición en el que fueron desapareciendo todas las coletas políticas que han dejado las dictaduras: el sanchecerrismo, el odriísmo, el velasquismo. Todas ellas fueron artificiales supervivencias de los regímenes autoritarios, que poco a poco, se extinguieron sin pena ni gloria. El fujimorismo ha tenido una vida más larga sólo porque contaba con los recursos gigantescos que obtuvo del saqueo vertiginoso de los fondos públicos, de los que Fujimori y Montesinos disponían a su antojo. Ellos le permitieron, en esta campaña, empapelar con propaganda el Perú de arriba abajo, y repartir baratijas y hasta dinero en las regiones más empobrecidas. Pero no se trata de un partido que tenga ideas, ni programas, sólo unas credenciales golpistas y delictuosas, es decir, la negación misma del Perú digno, justo, próspero y moderno que, en estas elecciones, se ha impuesto poco menos que de milagro a un retroceso a la barbarie.
La victoria de Pedro Pablo Kuczynski trasciende las fronteras peruanas; se inscribe también en el contexto latinoamericano como un nuevo paso contra el populismo y de regeneración de la democracia, del que son jalones el voto boliviano en contra de los intentos reeleccionistas de Evo Morales, la derrota del peronismo en Argentina, la destitución de Dilma Rousseff y el desplome del mito de Lula en Brasil, la aplastante victoria de la oposición a Maduro en las elecciones parlamentarias en Venezuela y el ejemplo de un régimen como el de Uruguay, donde una izquierda de origen muy radical en el poder no sólo garantiza el funcionamiento de la democracia sino practica una política económica moderna, de economía de mercado, que no es incompatible con un avanzado empeño social. Quizás cabría señalar también el caso mexicano, donde las recientes elecciones parciales han desmentido las predicciones de que el líder populista Andrés Manuel López Obrador y su partido serían poco menos que plebiscitados; en verdad el ganador de los comicios ha sido el Partido Acción Nacional, con lo que el futuro democrático de México no parece amenazado.
¿Es ingenuo ver en todos estos hechos recientes una tendencia que parece extenderse por América Latina a favor de la legalidad, la libertad, la coexistencia pacífica y un rechazo de la demagogia, el populismo irresponsable y las utopías colectivistas y estatistas? Como la historia no está escrita, siempre puede haber marcha atrás. Pero creo que, haciendo las sumas y las restas, hay razones para ser optimistas en América Latina. Estamos lejos del ideal, por supuesto; pero estamos muchísimo mejor que hace veinte años, cuando la democracia parecía encogerse por todas partes y el llamado “socialismo del siglo XXI” del comandante Chávez seducía a tantos incautos. ¿Qué queda de él, ahora? Una Venezuela en ruinas, donde la mayoría de la gente se muere de hambre, de falta de medicinas, de inseguridad callejera, y donde una pequeña pandilla encaramada en el poder da golpes de ciego a diestra y siniestra, cada vez más aislada, ante un pueblo que ha despertado de la seducción populista y revolucionaria y sólo aspira ahora a recobrar la libertad y la legalidad.
Acabo de pasar unas semanas en la República Dominicana, Chile, Argentina y Brasil y vengo a Europa mucho más animado. Los problemas latinoamericanos siguen siendo enormes, pero los progresos son también inmensos. En todos esos países la democracia funciona y las crisis que padecen no la ponen en peligro; por el contrario, y pienso sobre todo en Brasil, creo que tienden a regenerarla, a limpiarla de la corrupción, a permitirle que funcione de verdad. En ese sentido, la victoria de Pedro Pablo Kuczynski en el Perú es otro pasito que da América Latina en la buena dirección.
Madrid, junio de 2016
© Mario Vargas Llosa, 2016.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2016.
Mario Vargas llosa
MAY-29-2016
Piedra de toque
La medialuna sobre el Sena
Acaba de haber elecciones generales en Francia y la “Fraternidad musulmana” ha ganado con comodidad; socialistas y republicanos, temerosos de que el Front National de Marine Le Pen pudiera acceder al poder en estos comicios, han asegurado aquel triunfo. La Francia que fue antaño cristiana, luego laica, tiene ahora, por primera vez, un presidente musulmán, Mohammed Ben Abbes.
Contrariamente a lo que se temía, los “grupos identitarios” (nacionalistas y xenófobos), no han entrado en zafarrancho de combate y parecen haberse resignado a lo ocurrido con unos cuantos alborotos y algún crimen, algo que, por lo demás, los discretos medios de comunicación apenas mencionan. El país muestra una insólita pasividad ante el proceso de islamización, que empieza muy de prisa en el ámbito académico. Arabia Saudita patrocina con munificencia a la Sorbona, donde los profesores que no se convierten deben jubilarse, eso sí, en condiciones económicas óptimas. Desaparecen las aulas mixtas y los antiguos patios se llenan de jovencitas veladas. El nuevo presidente de la universidad, Rediger, autor de un best seller que ha vendido tres millones de ejemplares: Diez preguntas sobre el Islam, defiende la poligamia y la practica: tiene dos esposas legítimas, una veterana y otra de apenas quince años.
Quien cuenta esta historia, François, es un oscuro profesor de literatura que se pasó siete años escribiendo una tesis sobre Joris-Karl Huysmans y ha publicado un solo libro, Vértigo de neologismos, sobre este novelista decimonónico. Solterón, apático y anodino, nunca le interesó la política pero ésta entra como un ventarrón en su vida cuando lo echan de la universidad por no convertirse y pierde a su novia, Myriam, que, debido al cambio de régimen, debe emigrar a Israel con toda su familia al igual que la mayoría de judíos franceses.
François observa todos estos enormes cambios que suceden a su alrededor -por ejemplo, que la política exterior francesa se vuelque ahora a acercar a Europa y en especial a Francia a todos los países árabes- con un fatalismo tranquilo. Este parece ser el estado de ánimo dominante entre sus compatriotas, una sociedad que ha perdido el élan vital, resignada ante una historia que le parece tan irremediable como un terremoto o un tsunami, sin reflejos ni rebeldía, sometida de antemano a todo lo que le depara el destino. Basta leer unas pocas páginas de esta novela de Michel Houellebecq para entender que el título le viene como anillo al dedo: Soumission. En efecto: esta es la historia de un pueblo sometido y vencido, que, enfermo de melancolía y de neurosis, se va viendo desaparecer a sí mismo y es incapaz de mover un dedo para impedirlo.
Aunque la trama está muy bien montada y se lee con un interés que no decae, a ratos se tiene la impresión no de estar enfrascado en una novela sino en un testimonio psicoanalítico sobre los fantasmas macabros de un inconsciente colectivo que se tortura a sí mismo infligiéndose humillaciones, fracasos y una lenta decadencia que lo llevará a la extinción. Como este libro ha sido leído con avidez en Francia por un enorme público, cabe suponer que en él se expresan unos sentimientos, miedos y prejuicios de que es víctima un importante sector de la sociedad francesa.
Es simplemente inverosímil que alguna vez ocurra en Francia aquello que parece profetizar Soumission, un retroceso tan radical hacia la barbarie del país que entronizó por primera vez Los Derechos del Hombre, cuna de las revoluciones que, según Marx, se proponían “asaltar el cielo”, y de la literatura más refractaria al status quo de toda Europa. Pero tal vez semejante pesimismo se explique recordando que la modernidad ha golpeado de manera inmisericorde a Francia, que nunca ha sabido adaptarse a ella -por ejemplo sigue arrastrando un Estado macrocefálico que la asfixia y unas prestaciones generosas que no puede financiar-, al mismo tiempo que el terrorismo se ha encarnizado en su suelo impregnando de inseguridad y desmoralización a sus ciudadanos. Por otra parte su clase política, que ha ido decayendo y parece haber perdido por completo su capacidad de renovarse, no sabe cómo enfrentar los problemas de manera radical y creativa. Esto explica el crecimiento enloquecido del Front National y el repliegue tribal al nacionalismo de orejeras que proponen sus dirigentes como remedio a sus males.
La novela de Michel Houellebecq da forma y consistencia a esos fantasmas de manera muy eficaz y seguramente contribuye a difundirlos. Lo hace con pericia literaria y una prosa fría y neutral. Es difícil no sentir cierta simpatía por François y tantos infelices como él, sobre los que se abate la desgracia sin que atinen a ofrecer la menor resistencia a unos acontecimientos que, como diría el buenazo de Monsieur Bovary, parecen “la falta de la fatalidad”. Pero todo esto es puro espejismo y, una vez concluida la magia de la lectura, conviene cotejar la ficción con el mundo real.
Verdad que la población musulmana en Francia es, comparativamente, la más numerosa de Europa, pero, también, que se trata de la menos integrada y que la tensión y violencias que a veces estallan entre ella y el resto de la sociedad se deben en buena parte al estado de marginación y desarraigo en que se encuentra. Por otro lado, es importante recordar que el mayor número de víctimas del terrorismo de los islamistas fanáticos son los propios musulmanes y que, por lo tanto, presentar a esta comunidad cohesionada e integrada política e ideológicamente como hace la novela de Houellebecq es irreal. Y, también, suponer que una de las sociedades que está más a la vanguardia en el mundo en cuestiones sociales -de sexo, de religión, de género y derechos humanos en general- podría involucionar hacia prácticas medievales como la poligamia y la discriminación de la mujer con la facilidad con que describe Soumission. Semejante conjetura va más allá de cualquier licencia poética.
Y, sin embargo, entre tantas mentiras hay unas verdades que se insinúan y prevalecen en el libro de Michel Houellebecq. Son los prejuicios, la xenofobia y la paranoia que inspiran esa siniestra fantasía, aquella sensación mentirosa de que el futuro está determinado por fuerzas contra las cuales el hombre común y corriente es impotente y no tiene otra opción que la de acatarlo o suicidarse. No es cierto que la libertad no exista y los seres humanos sean ciegos intérpretes de un guión pre-establecido. Siempre hay algo que se puede hacer para enfrentarse a derroteros adversos. Si el fatalismo que postula Soumission frente a la historia fuera cierto, nunca habríamos salido de las cavernas. Gracias a que es posible la insumisión ha habido progreso. Vivir con la sensación de la derrota en la boca, como viven los personajes de esta novela, da una lastimosa imagen del ser humano. François acata lo que considera su sino y se somete; al final de libro, se tiene la sospecha de que, pese a su secreta e invencible repugnancia contra todo lo que ocurre, terminará por convertirse también, de modo que pueda volver a enseñar en la Sorbona, prepare la edición de la Pléiade de las novelas de J.K. Huysmans y acaso, como Rediger, hasta se case con varias mujeres.
Madrid, mayo de 2016
© Mario Vargas Llosa, 2016. Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2016.
Mario Vargas llosa
Piedra de toque
Por: Mario Vargas llosa 15-05-2016
Otra Argentina
¿Ha terminado por fin para Argentina el tiempo de los desvaríos populistas y el hechizo suicida que ejerció sobre el gobierno de los Kirchner el “socialismo del siglo XXI” de Chávez y Maduro? Después de pasar una semana en este país me alegra decir que sí, que en los pocos meses que está en el poder Mauricio Macri ha llevado a cabo reformas valientes y radicales para desmontar la maquinaria intervencionista y demagógica que estaba arruinando a una de las naciones más ricas del mundo, aislándola y empujándola hacia el abismo.
No es necesario recurrir a sondeos y estadísticas para demostrarlo: el cambio está en el aire que se respira, en la manera de hablar de la gente sobre el momento actual, el alivio y el optimismo con que a la mayor parte de conocidos y desconocidos les oigo comentar la actualidad política. Es verdad que la oposición peronista -aunque tal vez sería mejor decir kirchnerista, pues el peronismo, conformado por un abanico de tendencias, no es unívoco en su oposición sino diverso y matizado- no ha dado al nuevo Gobierno un período de gracia, y ha comenzado a atacarlo sin piedad y a tratar de sabotear el sinceramiento de la economía -la cancelación de los subsidios que la asfixiaban- y a oponerse a las reformas. Pero los beneficios están ya a la vista y son inequívocos. Argentina, desde su acuerdo con los detentadores de los llamados “fondos buitres” ha recuperado el crédito internacional y la desaparición del “cepo” ha devuelto a su moneda una estabilidad de la que no gozaba hacía tempo. La visita del presidente Obama, que significó un importante aval a la nueva Argentina, ha abierto un desfile de visitantes de valía, políticos y económicos, que vienen a explorar la posibilidad de invertir en una tierra pródiga en recursos a la que las políticas autistas y nacionalistas de la señora Cristina Kirchner estaban llevando a una ruinosa autarquía. Y en política internacional el Gobierno de Macri ha dado un vuelco integral a la del régimen anterior, manifestando su vocación democrática, criticando la violación de la legalidad y de los derechos humanos en Venezuela y pidiendo que el régimen de Maduro abra un diálogo con la oposición a fin de asegurar una transición pacífica que ponga fin a la lenta desintegración de un país al que el estatismo y el colectivismo han llevado al hambre y al caos.
Qué diferente es prender la televisión y, en vez de los lugares comunes y los eslóganes tercermundistas que hacían las veces de ideas en los discursos de la señora Kirchner, escuchar al presidente Macri, en conferencia de prensa, explicando con claridad, sencillez y franqueza que desembalsar una economía paralizada por el constructivismo demagógico tiene un alto precio que no hay manera de evitar y que, sin ese saneamiento que es volver de la quimera a la realidad, Argentina nunca saldría del pozo en que la sumió una ideología fracasada en todos los países que la aplicaron. Le oí explicar también, de manera absolutamente persuasiva, por qué la mal llamada ley antidespidos que acaba de a hacer aprobar la oposición en el Senado, sólo servirá para dificultar la generación de nuevos empleos al desalentar a las empresas a extender sus servicios y contratar más personal. En todas las intervenciones públicas, y en conversaciones privadas, que le escuché esta semana, el nuevo jefe de Gobierno argentino me pareció desprovisto de la arrogancia que suele acompañar al poder, de la retórica insustancial de tantos políticos, empeñado en tender puentes y en convencer a sus compatriotas de que los sacrificios que cuesta acabar con el nefasto populismo son el único camino por el que Argentina puede recuperar la prosperidad y la modernidad de que ya gozó en el pasado. Y desde luego que hay razones para creerle. Argentina es un país muy rico en recursos naturales y humanos; el sistema educativo ejemplar que tuvo en el pasado, aunque se haya deteriorado con las malas políticas de los gobiernos precedentes, todavía produce ciudadanos mejor formados que el promedio latinoamericano -tal vez ningún otro país de la región ha exportado más técnicos de alto nivel al resto del mundo- y no hay duda de que, con las reformas en marcha, las inversiones extranjeras, retraídas todos estos años, volverán en gran número a una tierra tan pródiga, creando los empleos que hacen falta y elevando los niveles de vida y las oportunidades para los argentinos.
Hay un aspecto que quisiera destacar entre los cambios que vive la Argentina. Con la libertad de expresión, que sufrió tantas averías durante los gobiernos de los Kirchner, la corrupción que al amparo de ese Estado que Octavio Paz llamó el “ogro filantrópico” proliferó de manera cancerosa, ahora sale a la luz y, en estos días precisamente, la prensa da noticias estremecedoras de las sumas de vértigo que los testaferros de los antiguos mandatarios acumularon, monopolizando las obras públicas de regiones enteras y saqueando sus presupuestos de manera impúdica convirtiendo en multimillonarios a aquellos dueños del poder que se jactaban de ser revolucionarios antiimperialistas y jurados enemigos del capitalismo. Dudo mucho que haya un solo capitalista en el mundo que haya amasado una fortuna tan prodigiosa como Lázaro Baez, testaferro por lo visto de Néstor Kirchner y ahora en la cárcel, antiguo cajero de un banco de Santa Cruz, que un puñado de años después tenía cerca de cuatrocientas propiedades rurales y urbanas y cerca de un centenar de automóviles en su país y compraba departamentos y casas en Miami por más de cien millones de dólares.
Que Argentina tenga éxito en las pacíficas reformas democráticas y liberales que está llevando a cabo tiene una importancia que trasciende sus fronteras. América Latina puede aprender mucho de este país que, luego de casi tocar fondo por culpa de la ideología colectivista y estatista que estuvo a punto de arruinarlo, se levanta de sus propias cenizas con los votos de sus ciudadanos y tiene el coraje de desandar el camino equivocado. Y emprende uno nuevo, el de los países que gracias a la libertad -la única verdadera, es decir, la que abarca la política, la economía, la cultura, el ámbito social, cultural y personal- han alcanzado los mejores niveles de vida de este tiempo, los que han reducido más la violencia en las relaciones humanas y los que han creado la mayor igualdad de oportunidades para que sus ciudadanos puedan materializar sus aspiraciones y sus sueños.
Aunque, a veces de manera confusa, creo que éste es ahora un ideal que ha ido echando raíces en los países latinoamericanos, donde los antiguos modelos que se disputaban el favor de las gentes -las dictaduras militares y las revoluciones armadas socialistas- han perdido prestigio y actualidad y sólo valen para minorías insignificantes. Por eso es que, con las excepciones de Cuba y Venezuela, en toda la región hay ahora democracias, aunque algunas sean muy imperfectas y amenazadas por la corrupción. Argentina puede ser el ejemplo a seguir para renovarlas, purificarlas y ponerlas al día, de modo que se integren al mundo y aprovechen las grandes posibilidades que éste ofrece a los países que hacen suya la cultura de la libertad.
Buenos Aires, mayo de 2016
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2016.
© Mario Vargas Llosa, 2016
El amor, la pintura y el volcán.
Mario Vargas Llosa 01-05.16
El escritor chileno Carlos Franz acaba de ganar en Lima el Premio Bienal de Novela que lleva mi nombre con una ficción histórica -Si te vieras con mis ojos- en la que aparecen Charles Darwin, el pintor Johann Moritz Rugendas, el Barón de Humboldt y una bella dama de ojos verdes y pasiones indómitas llamada Carmen, que, al parecer, está inspirada también en una persona que existió. Se trata de una historia de amor y de aventuras, en la que el paisaje juega un papel principal y también la pintura, pues Rugendas, el protagonista, vive para pintar, amar y viajar, tres cosas que conforman una misma vocación en su existencia.
La entraña de esta historia es romántica por la efervescente sucesión de episodios y la truculencia de algunos de ellos -hasta un terremoto que sacude las entrañas del Aconcagua- pero su construcción es muy moderna, por los saltos temporales entre el pasado y el futuro con que transcurre, y el audaz punto de vista en que está narrada -la segunda persona del singular- lo que introduce una ambigüedad en una historia pues el lector nunca sabe a ciencia cierta si es un monólogo en el que el personaje principal se cuenta a sí mismo o si un narrador omnisciente y apodíctico va ordenando a través de imperativos las ocurrencias de la historia. Esta inestable perspectiva nimba el relato de una delicada atmósfera, algo así como las veladuras que le sirven a Rugendas para sutilizar esas pinturas con que ha ido documentando sus interminables vagabundeos por el continente americano y con las que, desde que llegó a Valparaíso y conoció a Carmen, quiere dejar constancia de su amor.
Los personajes son ricos en color y factura, desde el marido de Carmen, el viejo coronel Gutiérrez, héroe de las luchas por la independencia a la que la batalla de Ayacucho dejó cojo y descaderado, hasta el joven y genial naturalista Darwin, que ha llegado virgen a los 24 años, sufre crisis de espanto que lo hacen vomitar el alma, y que está feliz en Chile porque allí Carmen lo adiestra en las lides amorosas y porque ha descubierto el Austromegabalanus psittacus -vulgarmente llamado picoroco- un percebe que tiene el pene más largo del mundo. Aunque su paso por la historia es más fugaz e indirecto, el ilustre Barón de Humboldt, empeñado en convertir a Rugendas en un mero ilustrador botánico, deja una huella inolvidable por su propensión, al parecer incontrolable, de acariciar las nalgas de los adolescentes que se ponen a su alcance. Carmen es una mujer tempestuosa y libérrima, adelantada a su tiempo, que no teme enfrentarse a todos los prejuicios de su medio -incontables- para vivir el amor pasión; pero la personalidad más descollante es la del propio Rugendas, que quiere apropiarse del mundo trasladándolo a sus lienzos, y que ha recorrido las vastas tierras americanas dejando incontables dibujos de sus mujeres y costumbres pintorescas, de su áspera geografía, y ahora quiere pintar a su amante de una manera que no sólo retrate su cuerpo de odalisca, la fiereza con que se entrega al placer, sino también sus fantasmas y secretos más íntimos.
Algo de la pasión colorista que anima la vida del protagonista de Si te vieras con mis ojos se ha contagiado a la escritura de la novela, que es plástica y sutil, sobre todo cuando recrea con gran profusión de imágenes y apasionada minucia la geografía de la historia, el abigarrado puerto de Valparaíso y sus vendedores de mariscos, las grandes extensiones desérticas de la costa y los soberbios contrafuertes andinos, donde los dos principales personajes masculinos se ven atrapados, en el interior de una cueva que es una tumba prehispánica, por un terremoto en el que están a punto de perder la vida. Todo este episodio es apocalíptico y está espléndidamente relatado, con una prosa que parece ella misma sufrir los sacudones y desgarros de la montaña conmovida por los desprendimientos geológicos. Aunque, tal vez, el viaje psicodélico que vive ese par en el seno de la caverna en razón de un cocimiento de yerbas alucinatorias, tenga un sesgo un tanto surrealista y esté a punto de rozar lo inverosímil.
Pero, pasado este episodio, la novela retoma su ritmo febril y aventurero y hay en sus páginas un contagioso entusiasmo por contar y vivir en los límites, por mostrar las sorprendentes y formidables derivas que puede tomar la existencia, y la audacia y la alegría con que la pareja de amantes -Carmen y Rugendas- se amoldan a estas situaciones cambiantes y son capaces de explorar los extremos más vertiginosos del amor.
Entrelazados con estos episodios que constituyen el presente de la novela hay otros, que ocurren en Inglaterra -en Surrey-, veinte años después, donde Darwin y Rugendas se encuentran para confrontar sus recuerdos de aquellos lejanos parajes y de la mujer que amaron. Darwin no se convirtió en el sacerdote que aspiraba a ser de muchacho, su genio científico ha sido reconocido y tiene una existencia tranquila, con su esposa y sus hijos, y su entrega tenaz a la investigación botánica. Pero es un hombre físicamente destruido por las enfermedades y el trabajo intelectual, presa siempre de los terrores que convirtieron su adolescencia en una pesadilla, y en su memoria aletea siempre, con nostalgia terrible, aquella remota aventura en la que una chilena le enseñó el amor. Rugendas ha padecido ya tres infartos para entonces y sabe que su vida pende de un hilo. Son muy conmovedoras estas escenas en las que los dos viejos amigos, vencidos por los años y rodeados por el civilizado jardín inglés donde conversan, evocan aquella bravía juventud en aquel fin del mundo sin domesticar donde la vida no era rutina y paz sino desafío y peligro, violencia y goce, y donde la muerte estaba siempre rondando la vida.
El libro se lee con facilidad y con placer y, también, con cierta melancolía, porque nos recuerda una época en la que, impregnada por el romanticismo, América Latina parecía ser ella misma una de esas novelas de grandes pasiones y arriesgadas aventuras que tanto seducían a los lectores europeos, ávidos de paisajes exóticos y de destinos fuera de lo común. Como Rugendas, como Darwin, muchos europeos llegaron hasta estas costas remotas, a estudiar la naturaleza, a transmutarla en arte, a vivir la aventura de la conquista y de la guerra, o a explorar las ruinas de esos antiquísimos imperios sepultados por las selvas o los vestigios de ciudades construidas en lo alto de cordilleras imposibles. América Latina fue la depositaria de muchos sueños y mitos europeos y, paradójicamente, los latinoamericanos los heredamos al extremo de llegar a vernos y reconocernos en esas imágenes que la fantasía romántica fabricó sobre nosotros. En todos los campos, pero sobre todo en el cultural y el político, América Latina sirvió, en muchos momentos de su historia, para alimentar el sueño europeo romántico de exotismo y aventura y llegó a ser nada más y nada menos para la visión europea que una fantasía literaria. Sin habérselo propuesto, Carlos Franz ha recreado en esta novela con eficacia y sutileza esa transposición al mito y la leyenda de la realidad latinoamericana de dos europeos -uno inglés y otro alemán- a los que estas tierras hicieron vivir las fuertes emociones que buscaban y a consolidar su talento artístico y su genio.
Santiago de Chile, abril de 2016
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones
EL PAÍS, SL, 2016. © Mario Vargas Llosa, 2016.
La hora gris
Mario Vargas Llosa 17-04-16
Las elecciones peruanas del domingo pasado dejan para la segunda vuelta, que tendrá lugar en junio, a dos candidatos -Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski- que representan dos opciones meridianamente claras. La primera, hija del dictador que cumple 25 años de cárcel por los crímenes y robos que cometió durante los diez años en que gobernó el Perú, constituiría una legitimación de aquella dictadura corrupta y sanguinaria y un retorno al populismo, a la división enconada y a la violencia social de los que el país había comenzado a salir desde que recuperó la democracia en el año 2000. La segunda, un reforzamiento de la línea democrática y del progreso institucional y económico que ha convertido al Perú en los últimos quince años en uno de los países más atractivos para la inversión extranjera y que progresa más rápido en América Latina.
En estas condiciones, la victoria de Pedro Pablo Kuczynski debería estar asegurada si primaran la sensatez y el buen juicio. Pero no siempre es así y, en América Latina sobre todo, lo que suele prevalecer en ciertos períodos electorales son la sinrazón y la pasión demagógica, como saben muy bien los amigos venezolanos que, hasta en cinco ocasiones, votaron por el “socialismo del siglo XXI” y ahora no tienen cómo librarse de esa semidictadura que los ha arruinado económicamente y los hace vivir en la asfixia y el miedo.
El fujimorismo cuenta con grandes medios económicos -sólo unos 180 millones de dólares ha recuperado el Perú de los seis mil millones que se robaron en aquellos años- y su propaganda ha empapelado literalmente el país, al mismo tiempo que los medios que controla han ido cimentando la ficción según la cual el encarcelado ex dictador derrotó a Sendero Luminoso, envió a su líder Abimael Guzmán a la cárcel y sacó al país de la devoradora inflación que lo estaba deshaciendo. Puro mito. En verdad, la dictadura combatió el terror con el terror, asesinando, torturando y llenando las cárceles de inocentes, y la desenfrenada corrupción con la que se enriquecieron los dirigentes fujimoristas desprestigió al país y lo enconó hasta ponerlo al borde del abismo. Por eso se fugó Fujimori del Perú y -caso único en la historia- envió desde el extranjero su renuncia a la Presidencia por fax.
¿A eso quisieran volver los peruanos que han dado a Keiko Fujimori en esta primera vuelta electoral cerca del 40% de los votos y una mayoría parlamentaria? Porque, aunque haya prometido aquella que no volverá a haber un “5 de abril” -día del autogolpe con el que Fujimori acabó con la democracia que le había permitido llegar al poder- es obvio que, si ella es la próxima presidenta, tarde o temprano se abrirán las cárceles y los ladrones y asesinos fujimoristas, empezando por su padre, pasarán de los calabozos a detentar nuevamente el poder. Pone los pelos de punta imaginar la violencia social que todo aquello produciría, con la consiguiente parálisis económica, la retracción de las inversiones y la gangrena populista resucitando aquellos demonios de la inflación y el paro de los que nos hemos ido librando estos últimos tres lustros.
Por eso es importante que haya una gran movilización popular de todas las fuerzas democráticas del espectro político, sin exclusión alguna, para derrotar al fujimorismo y llevar a la Presidencia a Pedro Pablo Kuczynski. Y, sobre todo, que las decenas de miles de peruanos que se abstuvieron de votar o viciaron su voto en esta primera vuelta, recobren la confianza y crean que hay esperanza. PPK es una persona de impecables credenciales políticas, que sólo ha servido a gobiernos legítimos y, en todos los casos, con competencia y honradez. Su historia tiene algo de novelesca. Fue una dictadura, la del general Velasco, la que lo obligó a exiliarse cuando era un joven funcionario del Banco Central de Reserva, permitiéndole de este modo hacer una meteórica carrera en el mundo internacional de las finanzas, donde llegó a ser Presidente del First Boston. Que, pese a haber alcanzado tan alta posición, apenas volvió la democracia a su país, retornara a trabajar al Perú, demuestra muy a las claras su vocación de servicio. Pocos dirigentes políticos conocen mejor que él la problemática peruana, a la que ha estudiado con devoción, y pocos tienen ideas más prácticas y funcionales para enfrentar sus grandes carencias y necesidades. De otro lado, no hay dirigente político peruano que tenga más prestigio y sea más conocido que él en el ámbito internacional.
Por eso, desde que decidió lanzarse a la ardua empresa electoral, lo ha rodeado una entusiasta caravana de jóvenes empeñados en hacer del Perú un país moderno y próspero, una verdadera democracia con oportunidades para todos, que, sustituyendo con su entusiasmo la falta de estructuras partidarias y recursos, han conseguido para él este segundo puesto en la primera vuelta que debería permitirle ganar las elecciones de junio, salvando al Perú de la catástrofe que sería el retorno al poder del fujimorismo.
El adanismo ha sido una de las grandes desgracias de América Latina. Cada gobierno quería empezar desde cero, haciendo tabla rasa de todo lo conseguido por su predecesor. Esta falta de continuidad nos ha hecho vivir en lo inestable y lo precario, porque los esfuerzos se frustraban cuando acababan de empezar. Esta maldita costumbre del adanismo se rompió por fortuna para el Perú en los últimos tiempos. Porque, desde la caída de la dictadura en el año 2000, el país ha tenido cuatro gobiernos democráticos -uno de ellos de transición- de líneas políticas diferentes, que, pese a ello, coincidieron en respetar la legalidad democrática y una política económica de mercado y de aliento a la inversión que ha traído enormes beneficios. La extrema pobreza se ha reducido de manera dramática, han crecido las clases medias a un ritmo muy intenso, la inversión extranjera se ha mantenido a niveles elevados y, con todas las limitaciones que impone el subdesarrollo, el Perú ha ido progresando gracias a la libertad y a esos amplios consensos que, por primera vez, han caracterizado la vida política peruana en los últimos quince años. Pero, una vez más, todo aquello se encuentra amenazado en este proceso electoral y corremos el terrible riesgo de volver a las andadas, que es lo que ocurriría si una mayoría electoral, presa del desvarío populista, lleva a Keiko Fujimori al poder.
Afortunadamente, la historia no está escrita, ella no sigue derroteros fatídicos. La historia la escribimos diariamente los hombres y las mujeres mediante nuestras acciones y decisiones y podemos imprimirle la dirección y el ritmo que mejores nos parezcan. Los peruanos nos hemos equivocado muchas veces en nuestra historia y, por eso, ese país que fue justo y grande alguna vez, se ha ido empobreciendo y violentando como pocos en América Latina. Hace quince años aquello comenzó a cambiar de una manera notable. Surgieron unos consensos muy amplios respecto a la economía y la política que dieron al país una estabilidad primero y luego un empuje progresista muy notables, al extremo de que, por primera vez, yo he escuchado en los últimos años en el extranjero sólo elogios y parabienes sobre el acontecer peruano.
Sólo de nosotros depende que esta hora gris en la que estamos sumidos no sea el anuncio de una noche siniestra y anacrónica, sino un anticipo del amanecer, con su tibieza y su luz clara.
Abril de 2016
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2016. © Mario Vargas Llosa, 2016.
Un alto en el camino
Flaubert decía que “se vive para escribir”. En ochenta años, la mayor parte de ellos dedicados a la escritura, la literatura se funde con la vida
Mario Vargas Llosa 3-abr-2016
Cumplir 80 años no tiene mérito alguno, en nuestros días cualquiera que no haya maltratado excesivamente su organismo con alcohol, tabaco y drogas lo consigue. Pero tal vez sea una buena ocasión para hacer un alto en el camino y, antes de reanudar la cabalgata, mirar atrás.
Lo que yo veo son historias, muchísimas, las que me contaron, las que viví, leí, inventé y escribí. Las más antiguas, sin duda, son aquellas que me contaban en Cochabamba la abuelita Carmen y la Mamaé para que fuera tomando la sopa y no me volviera tuberculoso. La tisis era el gran cuco de la época, como lo sería décadas después el sida, al que, ahora, la medicina también ha conseguido domesticar. Pero de cuando en cuando se desatan todavía las pestes medievales que asolan el África, como para recordarnos de vez en cuando que es imposible enterrar del todo el pasado: lo llevamos a cuestas, nos guste o no.
He conocido en mi larga vida muchas personas interesantes, pero, la verdad, ninguna está tan viva en mi memoria como ciertos personajes literarios a los que el tiempo, en vez de borrar, revitaliza. Por ejemplo, de mi infancia cochabambina recuerdo con más nitidez a Guillermo y a su abuelito, a los tres mosqueteros que eran cuatro -D’Artagnan, Athos, Portos y Aramís-, a Nostradamus y a su hijo y a Lagardère que a mis compañeros del Colegio de la Salle donde, en la clase del hermano Justiniano, aprendí a leer (maravilla de las maravillas).
Algo parecido me pasa cuando recuerdo mis años adolescentes de Piura y de Lima, donde no hay ser viviente que esté tan vivo en mi memoria como el Jean Valjean de “Los Miserables”, cuya trágica peripecia -largos años de cárcel por haber robado un pan- me estremecía de indignación, así como la generosidad de Gisors, el activista de “La condición Humana” que regala su arsénico a dos jóvenes muertos de pavor de que los echen vivos a una caldera y acepta esta muerte atroz, me sigue conmoviendo como la primera vez que leí esa extraordinaria novela.
Es difícil decir la inmensa felicidad y riqueza de sentimientos y de fantasía que me han dado -que me siguen dando- los buenos libros que he leído. Nada me apacigua más cuando estoy en ascuas o me levanta el espíritu si me siento deprimido que una buena lectura (o relectura). Todavía recuerdo la fascinación maravillada con que leí las novelas de Faulkner, los cuentos de Borges y de Cortázar, el universo chisporroteante de Tolstói, las aventuras y desventuras del Quijote, los ensayos de Sartre y de Camus, y los de Edmund Wilson, sobre todo esa obra maestra que es “To the Finland Station” que he leído de principio a fin por lo menos tres veces. Lo mismo podría decir de las sagas de Balzac, de Dickens, de Zola, de Dostoiesvki, y el difícil desafío intelectual que fue poder llegar a gozar con Proust y con Joyce (aunque nunca conseguí leer el indescifrable “Finnegans Wake”).
Quiero dedicar un párrafo aparte a Flaubert, el más querido de los autores. Nunca olvidaré aquel día, recién llegado a París en el verano de 1959, en que compré en La Joie de Lire, de la rue Saint-Séverin, aquel ejemplar de “Madame Bovary”, que me tuvo hechizado toda una noche, leyendo sin parar. A Flaubert le debo no sólo el placer que me depararon sus novelas y cuentos, y su formidable correspondencia. Le debo, sobre todo, haberme enseñado el escritor que quería ser, el género de literatura que correspondía a mi sensibilidad, a mis traumas y a mis sueños. Es decir, una literatura que, siendo realista, sería también obsesivamente cuidadosa de la forma, de la escritura y la estructura, de la organización de la trama, de los puntos de vista, de la invención del narrador y del tiempo narrativo. Y haberme mostrado con su ejemplo que si uno no nacía con el talento de los genios, podía fabricarse al menos un sucedáneo a base de terquedad, perseverancia y esfuerzo.
Había mucho de locura en querer ser escritor en el Perú de los años cincuenta, en que yo crecí y descubrí mi vocación. Hubiera sido imposible que lo consiguiera sin la ayuda de algunas personas generosas, como el tío Lucho y el abuelo Pedro. Y más tarde, en España, sin el aliento de Carlos Barral, que movió cielo y tierra para poder publicar “La ciudad y los perros”, salvando el escollo de la severa censura de entonces. Y de Carmen Balcells, que hizo esfuerzos denodados para que mis libros se tradujeran y vendieran a fin de que yo pudiera -algo que siempre creí imposible- vivir de mi trabajo de escritor. Lo conseguí y todavía me asombra saber que puedo ganarme la vida haciendo lo que más me gusta, lo que pagaría por hacer: escribir y leer.
Ya se ha dicho todo sobre esa misteriosa operación que consiste en inventar historias y fraguarlas de tal manera valiéndose de las palabras para que parezcan verdaderas y lleguen a los lectores y los hagan llorar y reír, sufrir gozando y gozar sufriendo, es decir -resumiendo- vivir más y mejor gracias a la literatura.
Escribí mis primeros cuentos cuando tenía 15 años, hace por lo menos sesenta y cinco. Y sigue pareciéndome un proceso enigmático, incontrolable, fantástico, de raíces que se hunden en lo más profundo del inconsciente. ¿Por qué hay ciertas experiencias -oídas, vividas o leídas- que de pronto me sugieren una historia, algo que poco a poco se va volviendo obsesivo, urgente, perentorio? Nunca sé por qué hay algunas vivencias que se vuelven exigencias para fantasear una historia, que me provocan un desasosiego y ansiedad que sólo se aplacan cuando aquella va surgiendo, siempre con sorpresas y derivas imprevisibles, como si uno fuera apenas un intermediario, un correveidile, el transmisor de una fantasía que viene de alguna ignota región del espíritu y luego se emancipa de su supuesto autor y se va a vivir su propia vida. Escribir ficciones es una operación extraña pero apasionante e impagable en la que uno aprende mucho sobre sí mismo y a veces se asusta descubriendo los fantasmas y aparecidos que emergen de las catacumbas de su personalidad para convertirse en personajes.
“Escribir es una manera de vivir”, dijo Flaubert, con muchísima razón. No se escribe para vivir, aunque uno se gane la vida escribiendo. Se vive para escribir, más bien, porque el escritor de vocación seguirá escribiendo aunque tenga muy pocos lectores o sea víctima de injusticias tan monstruosas como las que experimentó Lampedusa, cuya obra maestra absoluta, “El Gatopardo”, la mejor novela italiana del siglo XX y una de las más sutiles y elegantes que se hayan escrito, fuera rechazada por siete editores y él se muriera creyendo que había fracasado como escribidor. La historia de la literatura está llena de estas injusticias, como que el primer premio Nobel de literatura se lo dieron los académicos suecos al olvidado y olvidable Sully Prudhomme en vez de Tolstói, que era el otro finalista.
Quizás sea un poco optimista hablar del futuro cuando se cumplen 80 años. Me atrevo sin embargo a hacer un pronóstico sobre mí mismo; no sé qué cosas me puedan ocurrir, pero de una sí estoy seguro: a menos de volverme totalmente idiota, en lo que me quede de vida seguiré empecinadamente leyendo y escribiendo hasta el final.
Madrid, marzo de 2016
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2016.
PIEDRA DE TOQUE
Preso pero libre
Es un milagro que el libro de Leopoldo López haya podido ser escrito. El pueblo venezolano no se ha dejado sobornar por la demagogia del poder chavista
Mario Vargas Llosa, Marzo 20, 2016.
Que este libro de Leopoldo López, Preso pero libre. Notas desde la cárcel del líder venezolano (Península, 2016), que lleva un excelente prólogo de Felipe González, haya podido ser escrito es una especie de milagro. Encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde desde febrero de 2014 y condenado a 13 años y 9 meses de prisión en una caricatura de juicio que ha sido el hazmerreír del mundo entero, su autor es el preso político más conocido internacionalmente, un símbolo de los atropellos e injusticias que cometen las dictaduras contra quienes osan desafiarlas.
López fue acusado por la dictadura chavista de “incitación al crimen” por los muertos que causaron las grandes movilizaciones estudiantiles de hace dos años en distintas ciudades de Venezuela. Yo estuve en Caracas por esos días y vi con mis propios ojos la naturaleza pacífica de aquellas protestas y la brutalidad con que Nicolás Maduro las hizo reprimir por la policía política y las bandas de rufianes armados que utiliza para intimidar, golpear y a veces asesinar a sus opositores. Leopoldo López se entregó voluntariamente a la justicia, sabiendo que esta dejó de existir en su desdichado país desde que el comandante Chávez y compañía acabaron con la democracia e instauraron en su reemplazo “el socialismo del siglo XXI”, que ha convertido a Venezuela en el país de más alta inflación y criminalidad en el mundo. O, como dice Felipe González, en un “Estado fallido”.
La vida que desde entonces lleva en la prisión y que está bien documentada en este libro es de abusos y agravios sistemáticos, encerrado en un calabozo solitario, que tiene 10 rejas con candado y cuatro cámaras de televisión que vigilan sus movimientos las 24 horas del día y aparatos de grabación múltiples que quieren también registrar todo lo que dice o murmura. A esto se añaden constantes requisas, de día o de noche, para despojarlo de papeles, libros, o robarle las prendas personales. Uno de los directores de la prisión de Ramo Verde, el coronel Miranda, un sádico, hacía, además, que sus esbirros le vaciaran encima de improviso bolsas llenas de excremento. Y es sabido, que entre otras indecibles vejaciones que debían soportar los contados familiares que pueden visitarlo una vez por semana —entre ellas su madre y su esposa— figuraba la de tener que desnudarse ante los carceleros.
Pese a todo ello, como muestra de la audacia inventiva del espíritu humano capaz de sobrevivir a todas las pruebas, López ha podido escribir y sacar de la cárcel este testimonio conmovedor. En su libro no hay una pizca de rencor ni de odio contra sus verdugos y quienes están destruyendo a Venezuela cegados por el fanatismo colectivista y estatista. Por el contrario, un optimismo sereno recorre sus páginas, la convicción de que pese al empobrecimiento atroz al que han llevado al país las políticas antehistóricas de nacionalizaciones, expropiaciones y agigantamiento enloquecido del aparato estatal así como la asfixiante paralización de una administración controlada por comisarios políticos, hay en Venezuela suficientes recursos naturales y humanos para levantar cabeza y prosperar, una vez que la democracia sustituya a la dictadura y retorne la libertad conculcada.
El Gobierno de Maduro sabe que tiene los días, o los meses, pero ya no los años, contados
Leopoldo López es un idealista y un pacifista convencido. Sus modelos son Gandhi, Mandela, Martin Luther King, Vaclav Havel, la madre Teresa de Calcuta y, como convencido creyente que es, Cristo. En su libro hace un gran elogio de Rómulo Betancourt, el líder de Acción Democrática que se enfrentó primero al generalísimo Trujillo (quien intentó hacerlo matar) y a todos los tiranuelos militares de América Latina y luego a Fidel Castro, sin complejo alguno, en nombre de una democracia liberal que trajo a su país 40 años de legalidad y de paz. Yo recuerdo el odio que teníamos a Betancourt los jóvenes de mi generación cuando creíamos que la verdadera libertad estaba en Marx, Mao y en la punta del fusil. Vaya insensatos y ciegos que fuimos. El que veía claro, en esos años difíciles, fue Rómulo Betancourt y es muy justo que Leopoldo López le rinda el homenaje que se merece aquel lúcido demócrata que salió de la presidencia de Venezuela más pobre de lo que entró (lástima que no fuera el caso de todos los mandatarios en esas cuatro décadas de libertad).
No hay que confundir el patriotismo con el patrioterismo, que está hecho de palabrería un tanto ridícula y de gestos y desplantes algo payasos a los que de costumbre no acompañan la convicción ni la conducta. López es un patriota de verdad: quiere a su país y, entre barrotes, recuerda con nostalgia su geografía, las montañas que le gustaba escalar en solitario para meditar y respirar puro, a los pájaros y a los árboles de sus bosques, y a las pequeñas aldeas entrañables que recorrió en sus giras políticas. Sabe la extraordinaria labor que lleva a cabo Lilian Tintori, su mujer, un ama de casa y madre de familia a quien Chávez y Maduro han convertido en una fogosa lideresa política, como a tantas madres, esposas y hermanas de los 87 presos políticos que hay en Venezuela y que luchan de manera gallarda porque se les devuelva la libertad.
En el texto no hay una pizca de rencor contra sus verdugos y quienes están destruyendo a Venezuela
Leopoldo López sabe que el pueblo venezolano no se ha dejado sobornar por la demagogia del poder chavista y que cada día que pasa, la corrupción de los hombres que gobiernan, vinculados a las mafias del narcotráfico y a las pandillas de delincuentes a los que venden armas, y los anaqueles vacíos de los almacenes, el racionamiento, los cortes de luz, los atracos, secuestros y crímenes, van empujando a las filas de la oposición, esa que en las últimas elecciones, a pesar de los fraudes, ganó el 70% de los escaños de la Asamblea Nacional. Pero, pese a ello, sabe también que la liberación de Venezuela no será fácil, pues aquella argolla de malandros encaramados en el poder no lo soltarán fácilmente, entre otras cosas, porque temen que el pueblo venezolano les pida cuentas por haber convertido al país potencialmente más rico de América Latina en el más pobre en apenas un puñado de años.
Una fiera herida es más peligrosa que una sana y suele vender cara su vida. El Gobierno de Nicolás Maduro está cada día más débil y sabe que tiene los días, o los meses, pero seguramente ya no los años, contados. Y no es imposible que decida, si ve llegada su hora, vengarse por adelantado de quienes tienen por delante la ímproba tarea de resucitar al país que han dejado en ruinas. Si es así, las víctimas más a su alcance son esos 87 presos políticos que, como Leopoldo López, están a su merced en las mazmorras chavistas. Por eso es indispensable que la movilización que ha convertido a Leopoldo López en una figura internacional no cese y, más bien, se extienda, a fin de proteger a todas las demás víctimas de la dictadura venezolana, empezando por Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas, muy delicado de salud, y los civiles, militares, estudiantes, obreros y profesionales que están presos por haberse enfrentado al régimen. Ahora que están cerca de la libertad, su vida peligra más que nunca. Es deber de todos quienes queremos que Venezuela vuelva a ser libre, mantener la presión para mantenerlos vivos y salvos.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2016.
© Mario Vargas Llosa, 2016.
PIEDRA DE TOQUE
La derrota de Evo
La popularidad del presidente boliviano va apagándose y la opinión pública dejará de aplaudir a un régimen que es un monumento al populismo más desenfrenado
Mario Vargas Llosa 13-03-16
La derrota de Evo Morales en el referéndum con el que pretendía reformar la Constitución para hacerse reelegir por cuarta vez en el año 2019 es una buena cosa para Bolivia y la cultura de la libertad. Se inscribe dentro de una cadena democratizadora que va golpeando al populismo demagógico en América Latina de la que son jalones importantes la elección de Mauricio Macri en Argentina contra el candidato de la señora Fernández de Kirchner, el anuncio de Rafael Correa de que no será candidato en las próximas elecciones en Ecuador, la aplastante derrota —por cerca del 70% de los votos— del régimen de Nicolás Maduro en las elecciones para la Asamblea Nacional en Venezuela y el desprestigio creciente de la presidenta Dilma Rousseff y su mentor, el expresidente Lula, en Brasil, por el fracaso económico y los escándalos de corrupción de Petrobras que presagian también un fracaso catastrófico del Partido de los Trabajadores en las próximas elecciones.
A diferencia de los Gobiernos populistas de Venezuela, Argentina, Ecuador y Brasil, cuyas políticas demagógicas han desplomado sus economías, se decía de Evo Morales que su política económica ha sido exitosa. Pero las estadísticas no cuentan toda la verdad, es decir, el período enormemente favorable que vivió Bolivia en buena parte de estos 10 años de Gobierno con el auge del precio de las materias primas; desde la caída de estas, el país decrece y está sacudido por los escándalos y la corrupción. Esto explica en parte el descenso en picada de la popularidad de Evo Morales. Es interesante advertir que en el referéndum casi todas las principales ciudades bolivianas votaron contra él, y que, si no hubiera sido por las regiones rurales, las menos cultas del país y también las más alejadas, donde es más fácil para el Gobierno falsear el resultado de las urnas, la derrota de Evo habría sido mucho mayor.
¿Hasta cuándo continuará el singular mandatario echando la culpa al “imperialismo norteamericano” y a los “liberales” de todo lo que le sale mal? El último escándalo que ha protagonizado tiene que ver con China, no con Estados Unidos. Una examante suya, Gabriela Zapata, ahora presa, con la que tuvo un hijo en 2007, fue luego ejecutiva de una empresa china que ha venido recibiendo jugosos y arbitrarios contratos gubernamentales para construir carreteras y otras obras públicas por más de 500 millones de dólares. El favoritismo flagrante de estos contratos ilegales, denunciados por un gallardo periodista, Carlos Valverde, ha sacudido al país y los desmentidos y explicaciones del presidente sólo han servido para comprometerlo más con el enjuague. Y para que la opinión pública boliviana recuerde que este es sólo el último ejemplo de una corrupción que a lo largo de este decenio ha venido manifestándose en múltiples ocasiones aunque la popularidad de Evo sirviera para acallarla. Da la impresión de que aquella popularidad, que va apagándose, ya no bastará para que la opinión pública boliviana siga engañada, aplaudiendo a un mandatario y a un régimen que son un monumento al populismo más desenfrenado.
El último escándalo que ha protagonizado tiene que ver con China, no con los Estados Unidos
Ojalá que, al igual que los bolivianos, la opinión pública internacional deje de mostrar esa simpatía en última instancia discriminatoria y racista que, sobre todo en Europa, ha rodeado al supuesto “primer indígena que llegó a ser presidente de Bolivia”, una de las muchas mentiras que propala su biografía oficial, en todas sus giras internacionales. ¿Por qué discriminatoria y racista? Porque los franceses, italianos, españoles o alemanes que han jaleado al divertido gobernante que se lucía en las reuniones oficiales sin corbata y con una descolorida chompita de alpaca jamás habrían celebrado a un gobernante de su propio país que dijera las estupideces que decía por doquier Evo Morales (como que en Europa había tantos homosexuales por el consumo exagerado de la carne de pollo), pero, al parecer, para Bolivia, ese ignaro personaje estaba bien. Los aplausos a Evo Morales en Europa me recordaban a Günter Grass cuando recomendaba a los latinoamericanos “seguir el ejemplo de Cuba”, pero para Alemania y la culta Europa él no proponía el comunismo sino la socialdemocracia. Tener pesos y medidas distintas para el primer y el tercer mundo es, pura y simplemente, discriminatorio y racista.
Quienes creen que un personaje como Evo Morales está bien para Bolivia (aunque nunca lo estaría para Francia o España) tienen una pobre e injusta idea de aquel país del Altiplano. Un país al que yo quiero mucho, pues allí, en Cochabamba, pasé nueve años de mi infancia, una época que recuerdo como un paraíso. Bolivia no es un país pobre, sino, como muchas repúblicas latinoamericanas, empobrecido por los malos Gobiernos y las políticas equivocadas de sus gobernantes —muchos de ellos tan poco informados y tan demagogos como Evo Morales—, que han desaprovechado los ricos recursos de su gente y su suelo —sobre todo, cerros y montañas— y permitido que una pequeña oligarquía prosperara en tanto que la base de la pirámide, las grandes masas quechua y aymara, y la población mestiza, que es el grueso de sus clases medias, vivieran en la pobreza. Evo Morales y quienes lo rodean no han hecho avanzar un ápice el progreso de Bolivia con sus acuerdos comerciales con Brasil para la explotación del gas y sus empréstitos gigantes provenientes de China para la financiación de obras públicas faraónicas y, muchas de ellas, sin sustentación técnica ni financiera, que comprometen seriamente el futuro de ese país, a la vez que su política de nacionalizaciones, victimización de la empresa privada y exaltación de la lucha de clases (y, a menudo, de razas) incentivaba una violencia social de peligrosas consecuencias.
Es interesante advertir que en el referéndum casi todas las principales ciudades votaron contra él
Bolivia cuenta con políticos respetables, realistas y valientes —conozco a algunos de ellos— que, pese a las condiciones dificilísimas en que tenían que actuar, arriesgándose a campañas innobles de desprestigio por parte de la prensa y los aparatos de represión del Gobierno, o a la cárcel y al exilio, han venido defendiendo la democracia, la libertad ultrajada, denunciando los atropellos y la política demagógica, la corrupción y las medidas erróneas e insensatas de Evo Morales y su corte de ideólogos, encabezados por el vicepresidente, el marxista Álvaro García Linera. Son ellos, y decenas de miles de bolivianos como ellos, la verdadera cara de Bolivia. Ellos no quieren que su país sea pintoresco y folclórico, una anomalía divertida, sino un país moderno, libre, próspero, una genuina democracia, como lo son ahora Uruguay, Chile, Colombia, Perú y tantos otros países latinoamericanos que han sabido sacudirse, o están a punto de hacerlo, mediante los votos de quienes, como los esposos Kirchner, el comandante Chávez y su heredero Nicolás Maduro, el inefable Rafael Correa, Lula y Dilma Rousseff los estaban o están todavía llevándolos al abismo.
La derrota de Evo Morales en el referéndum del domingo pasado abre una gran esperanza para Bolivia y ahora solo depende que la oposición mantenga la unidad (precaria, por desgracia) que esta consulta gestó, y no vuelva a dividirse, pues ese sería un regalo de los dioses para la declinante estrella de Evo Morales. Si se mantiene unida y tan activa como lo ha estado estas últimas semanas, Bolivia será el próximo país latinoamericano en librarse del populismo y recobrar la libertad.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2016.
© Mario Vargas Llosa, 2016.
El gran teatro del mundo
Todo está en Shakespeare, su época y la nuestra, la grandeza de la literatura
y los milagros que el arte realiza en la vida de las gentes
Mario Vargas Llosa 21-02-16
El teatro es, como los toros, un arte extremista, en el que una obra es muy buena o muy mala, pero no hay nada intermedio. Madrid, por apenas cuatro días, ha tenido la oportunidad de ver un montaje fuera de lo común, concebido por un director genial, el irlandés/inglés Declan Donnellan, de una tragicomedia de Shakespeare: Cuento de invierno.
Hace buen tiempo que no veía un espectáculo que me tuviera poco menos que en estado de trance a lo largo de las casi tres horas que dura. Ni siquiera otro montaje del mismo director, Medida por medida, de Shakespeare, que era también notable y que interpretaba una compañía de actores rusos, me dio esa sensación de belleza y originalidad, de destreza y perfección absoluta que, estoy seguro, todos los que asistieron a esta representación en el teatro María Guerrero nunca olvidarán. (Diré, de paso, la alegría que me dio comprobar, la noche en que yo asistí, el gran número de jóvenes y adolescentes que llenaban los palcos, galerías y la platea).
Pese a que Donnellan se toma muchas libertades con el texto original, apuesto lo que sea que si el gran Bardo inglés hubiera visto lo que hacía el irlandés/inglés con su Cuento de invierno se hubiera sentido tan feliz como nosotros, los espectadores. Porque la recreación de esta obra que ha ideado Donnellan no hace más que revelar las potencialidades ocultas en sus versos y en su melodramática historia, lo que hay en ella de universal y de actual. Nada más verla, reconstruida en un escenario por la sabiduría del teatrista, corrí a leerla de nuevo y fue toda una revelación advertir que, en efecto, con su fantasía desmelenada y sus delirantes coincidencias y retruécanos, con sus personajes estrafalarios y hasta su geografía fantástica (en la que Bohemia tiene un puerto marino), el Cuento de invierno es ni más ni menos que un testimonio sobre nuestro tiempo, nuestros conflictos, una obra que delata la absurdidad y las bellaquerías en que se mueve nuestra vida política, los trastornos sociales que provocan las injusticias cometidas por un poderoso más o menos imbécil, y, pese a todo ello, lo hermosa que puede ser la vida por momentos, para todos, los ricos y los pobres, las víctimas y los victimarios, cuando se ama, se danza, se canta, y un grupo de amigos y parejas jóvenes se reúnen para, por unas horas, en la embriaguez y el goce de la fiesta, huir de la rutina, las servidumbres y miserias cotidianas.
Todos los actores son tan buenos, cumplen tan rigurosamente su función específica, encarnan con tanta eficacia a sus personajes, que parece injusto tener que destacar la formidable interpretación de Guy Hughes como el paranoico Leontes, rey de Sicilia, sobre el que reposa buena parte de la obra. Lo hace magníficamente, con una versatilidad que le permite pasar de lo cómico a lo trágico, de lo sentimental a lo épico, con la misma desenvoltura con que llora, gime, se desmelena o carcajea. Parece mentira que un actor pueda metamorfosearse de tal manera y tantas veces en el curso de la obra. Los celos exacerbados de este demente, el rey Leontes, ponen en movimiento una historia que, arrancando de la candente tierra siciliana, recorrerá media Europa, provocando desgarramientos y catástrofes múltiples y mostrando una variopinta humanidad de pastores, pícaros, domésticos, nobles, señores, cómicos y troveros ambulantes, muchos de ellos con nombres y reminiscencias de mitos griegos. El embrujo es tal que, en un momento dado, nos da la impresión de ver al mundo entero al alcance de nuestros ojos, un pequeño universo en que, como en El Aleph de Borges, toda la humanidad viviente se pone a nuestro alcance.
Y los mismos elogios podrían hacerse de la iluminación, de la música, del vestuario. Unos cuantos cubos de madera le sirven a Nick Ormerod, el escenógrafo, para armar y desarmar unos escenarios que, pese a toda la sencillez de su estructura, nos hacen recorrer suntuosos palacios, páramos, campiñas donde pastorean los rebaños, aldeas campesinas, fiestas comunales.
‘Cuento de invierno’ delata la absurdidad y las bellaquerías en que se mueve la vida política
Este año se celebran los 400 años de las muertes de Shakespeare y de Cervantes. Ojalá el autor del Quijote, el libro emblemático de nuestra cultura y nuestra lengua, ese hombre sencillo, bueno y trágico al que sus contemporáneos ignoraron o maltrataron, recibiera un homenaje semejante al que ha rendido Declan Donnellan al autor de Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta y tantas otras obras maestras. Porque un montaje como el que ha llevado a cabo con Cuento de invierno nos muestra, de una manera vívida e inmediata, apelando directamente a nuestra sensibilidad y fantasía, la increíble riqueza y variedad de la imaginación con que aquel oscuro comediante (del que no sabemos casi nada, fuera de que escribió un sinnúmero de obras maestras absolutas, y se retiró de los escenarios y la literatura cuando ganó bastante dinero como para vivir como un burgués y rentista) creó un mundo tan rico y diverso como aquel en que vivimos, sólo que siempre bello, pese a la violencia que lo recorre y las tragedias que padece, siempre bellísimo, gracias a la música y la magia de las palabras que lo constituyen, esa taumaturgia que troca la tristeza en alegría, el odio en goce, la brutalidad y lo terrible en generosidad y grandeza. Todo está en Shakespeare, su época y la nuestra, lo que hay en ellas de idéntico y de diferente, la grandeza de la literatura y los milagros que el arte realiza en la vida de las gentes, así como la manera en que la vida de los humanos destila al mismo tiempo felicidad y desgracia, dolor y alegría, pasión, traición, heroísmo y vileza. Toda la inconmensurable riqueza del mundo fantaseado por Shakespeare sale a la luz de manera cegadora y espléndida en este Cuento de invierno concebido por Declan Donnellan.
Una última apostilla. Esta obra, representada por la compañía Cheek by Jowl, que dirige Donnellan, ha contado con la colaboración de varios teatros europeos, de Francia, Italia, Luxemburgo y España, y se ha presentado en Madrid, en lengua inglesa, con una traducción en español para quienes no podían seguir el texto en su lengua original. Y esto no ha sido un obstáculo para que el público gozara fascinado de lo que ocurría en el escenario y premiara a los actores con una impresionante ovación. ¿Qué se puede concluir de todo ello? Que lo que se creyó siempre un impedimento mayor para que las compañías de teatro se movieran por el ancho mundo —los diferentes idiomas— ya no lo es, no sólo porque la vida moderna ha convertido en una exigencia inevitable el aprender idiomas sino, sobre todo, porque hay hoy día una tecnología que permite que los espectáculos puedan ser seguidos en traducción casi tan perfectamente como en su lengua original. Ojalá los ejemplos de Declan Donnellan y su compañía Cheek by Jowl sean seguidos por muchos otros y (lo que, ay, no será fácil) de la misma calidad.
Ojalá Cervantes recibiera un homenaje semejante al que ha rendido Donnellan al autor de ‘Hamlet’
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2016.
TRIBUNA
Las estatuas vestidas
Los intelectuales italianos han considerado, con razón, una “sumisión” intolerable la decisión de cubrir las imágenes desnudas para no incomodar al presidente iraní.
MARIO VARGAS LLOSA
7 FEB 2016 – 00:00 CET
Para no incomodar a su huésped, el presidente de Irán, Hasan Rohani, de visita oficial en Roma, el Gobierno italiano mandó enfundar las estatuas griegas y romanas de los Museos Capitolinos —entre ellas, una célebre copia de Praxíteles— en púdicos cubos de madera. Y, añadiendo a la estupidez un poco de ridículo, la jefa de protocolo hizo desplazar los atriles y los sillones donde iban a conversar el primer ministro Matteo Renzi y su invitado, a fin de que éste no tuviera que topar nunca su mirada con los abultados testículos del caballo que monta Marco Aurelio en la única estatua ecuestre de la sala Esedra de aquel palacio museístico. Ni qué decir que en las cenas y agasajos que ofrecieron sus anfitriones al presidente Rohani quedaron abolidos el vino y todas las otras bebidas alcohólicas.
Por lo visto, la razón de ser de tanto celo fueron los 17.000 millones de euros en contratos que firmaron el mandatario iraní y el ejército de empresarios que lo acompañaba, inyección de inversiones que viene muy bien a la maltratada economía italiana, una de las que se deteriora más rápido dentro de la Unión Europea. Por suerte, la élite intelectual italiana, bastante más principista y lúcida que su Gobierno, ha reaccionado con dureza ante lo que, con justicia, Massimo Gramellini, en La Stampa, ha llamado la “sumisión” intolerable de unos gobernantes ante la visita del mandatario de un país donde todavía se lapida a las adúlteras y se ahorca a los homosexuales en las plazas públicas, además de otras barbaries parecidas.
Gramellini y los periodistas, políticos y escritores italianos que han protestado (a veces con furia y a veces con humor) por la iniciativa de vestir las estatuas tienen razón. El hecho va mucho más allá de una anécdota que provoca risa e indignación. Se trata, en verdad, de una actitud vergonzante y acomodaticia que parece dar la razón a los fanáticos que, en nombre de una fe primitiva, obtusa y sanguinaria, se creen autorizados a imponer a los otros sus prejuicios y su cerrazón mental, es decir, aquella mentalidad de la que la civilización occidental se fue librando —y librando al mundo— a lo largo de una lucha de siglos en la que cientos de miles, millones de personas se inmolaron para que prevaleciera la cultura de la libertad. Que hoy día goce de ella una buena parte de la humanidad es algo demasiado importante para que un Gobierno, mediante gestos tan lastimosos como el que reseño, esté dispuesto a hacer el simulacro de renunciar a esa cultura a fin de no poner en peligro unos contratos que alivien una crisis económica a que lo ha conducido el populismo, es decir, su propia irresponsabilidad demagógica.
Aquel gesto puede ser una pantomima simpática hacia el presidente Rohani, a quien, por lo visto, los años que pasó haciendo un doctorado en la Universidad escocesa de Glasgow no bastaron para librarlo de las telarañas dogmáticas que traía consigo; pero es una gran traición con los miles de miles de iraníes que son las víctimas infelices de la intolerancia de los ayatolás y que resisten con heroísmo la lápida que les cayó encima desde que, para librarse de la dictadura del Sah, se echaron en brazos de una dictadura religiosa.
Es una actitud vergonzosa que parece dar la razón a los fanáticos de una fe primitiva y sanguinaria
Y es una gran traición también hacia la civilización a la que Italia, probablemente antes que ningún otro país, contribuyó a edificar y a proyectar por el mundo entero, un sistema de ideas que con el correr del tiempo crearía al individuo soberano e impondría los derechos humanos, la coexistencia en la diversidad, la libertad de expresión y de crítica, y una concepción de la belleza artística de la que esas estatuas griegas y romanas encajonadas para que no hiriesen la sensibilidad del ilustre huésped son, con sus torsos, pechos y sexos al aire, soberbia representación.
El artículo de Massimo Gramellini da en el clavo cuando, detrás de este pequeño incidente, detecta algo más grave y profundo: una actitud entre complaciente y cínica, que desborda Italia y se extiende por doquier en los países y culturas que conforman el mundo occidental, hacia la civilización de la que tenemos el inmenso privilegio de ser beneficiarios, esa misma que nos ha librado a todos quienes vivimos en ella de padecer los horrores que padecen las mujeres iraníes —esas ciudadanas de segunda clase como lo son todas las de los países musulmanes, con excepción, quizá, por ahora, de Túnez— y los hombres que, allá, quisieran pintar, escribir, componer, pensar, votar, vestirse o desnudarse con la misma libertad con que lo hacemos en París, Roma, Madrid, México, Buenos Aires, y todos los rincones del mundo donde aquella llegó, afortunadamente, librando a la gente de las horcas caudinas del despotismo y las verdades únicas.
Las cortesías de la diplomacia deben respetarse pero, también, tener un límite y éste sólo puede ser el de no hacer concesiones que impliquen una auto-humillación o un agravio hacia la propia cultura. Lo ha dicho muy bien Michele Serra, en un artículo de La Repubblica: “¿Valía la pena, por no ofender al presidente de Irán, ofendernos a nosotros mismos?”. Si la percepción de las bellas nalgas y pechos de las Venus o de los muslos, falos y testículos de los Adonis y equinos pueden herir la susceptibilidad de un ilustre invitado, que el protocolo diseñe una trayectoria que no haga discurrir a éste entre estatuas y caballos, y que nadie cometa la imprudencia de servirle una copa de champagne o de vodka, pero ir más allá de esos límites es, tal cual lo dice Gramellini, actuar como los “siervos que quieren complacer a quienes los asustan”.
Nuestra cultura de libertad es lo que somos y no hay razón alguna para ocultarla
A diferencia de los fanáticos, tan orgullosos de sus creencias que las utilizan como armas arrojadizas, es bastante frecuente en el mundo occidental llevar el espíritu autocrítico a unos extremos suicidas. Esto es lo que hacen quienes, asqueados de los defectos, vicios y contrasentidos que muestra nuestra civilización, están dispuestos a vilipendiarla y, en cambio, respetan y muestran una infinita tolerancia por las otras, las que la odian y quisieran acabar con la nuestra, no por lo que en ella anda mal sino, por el contrario, por lo que en ella anda muy bien y debe ser defendido contra viento y marea: la igualdad de hombres y mujeres, los derechos humanos, la libertad de prensa, pensar, creer, escribir, componer, crear, con total libertad, sin ser censurado o sancionado por hacerlo. El presidente Rohani, cuando reciba de visita al primer ministro Renzi en Teherán, no permitirá que, para complacerlo, haya desnudos de mármol al estilo griego y romano en sus recorridos, ni que se luzcan a su paso estatuas ecuestres con apéndices testiculares a la vista, y, desde luego, el gobernante italiano no se sentirá ofendido por ello. En eso —pero sólo en eso— hay que imitar a los fanáticos: nuestra cultura, que es la cultura de la libertad, es lo que somos, nuestra mejor credencial, no hay razón alguna para ocultarla. Al revés: hay que lucirla y exhibirla, como la mejor contribución (entre muchas cosas malas) que hayamos hecho para que retrocedieran la injusticia y la violencia en este astro sin luz que nos tocó.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2016.
© Mario Vargas Llosa, 2016.
Circo y Periodismo
La entrevista de Sean Penn al Chapo Guzmán sólo se entiende por la frivolidad que contamina la vida política, que conduce al reemplazo de las ideas por el espectáculo
Mario Vargas Llosa enero 24, 2016.
Una de las profesiones más peligrosas en el mundo de hoy es el periodismo. Cada año aparecen, en los balances que hacen agencias especializadas, decenas de reporteros, entrevistadores, fotógrafos y columnistas secuestrados, torturados o asesinados por fanáticos religiosos y políticos, dictadores, bandas de criminales y traficantes, o dueños de imperios económicos que ven como una amenaza para sus intereses la existencia de una prensa independiente y libre.
Este contexto explica, sin duda, la indignación que ha causado la entrevista que llevó a cabo el actor Sean Penn al asesino y narco mexicano, el Chapo Guzmán —cuya vertiginosa fortuna lo ha hecho figurar entre los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes—, poco antes de ser capturado por la infantería de marina de México. La entrevista, que apareció en la revista Rolling Stone, es malísima, una exhibición de egolatría desenfrenada y payasa y, para colmo, desbordante de simpatía y comprensión hacia el multimillonario y despiadado criminal al que se le atribuyen cerca de tres mil muertes además de incontables desafueros, entre ellos gran número de violaciones.
Sean Penn es muy buen actor y tiene fama de “progresista”, término que, tratándose de gente de Hollywood, suele significar una debilidad irresistible por los dictadores y tiranuelos tercermundistas. Lo ha mostrado, en un magnífico artículo, Maite Rico (Fascinación eterna por el déspota, EL PAIS, 17/1/2016), quien recuerda los ditirambos del actor (y de Michael Moore y Oliver Stone) a Fidel Castro y a Hugo Chávez: “Una de las fuerzas más importantes que hemos tenido en este planeta”, “líder fascinante”, “le tengo amor y gratitud”, etcétera. ¿Cómo explicará el actor, entonces, que en los últimos comicios el setenta por ciento de los electores venezolanos haya repudiado de manera tan categórica al régimen chavista? Probablemente, ni se ha enterado de ello.
El caso de Sean Penn sólo se entiende por la extraordinaria frivolidad que contamina la vida política de nuestro tiempo, en el que las imágenes han reemplazado a las ideas y la publicidad determina los valores y desvalores que mueven a grandes sectores ciudadanos. Elogiar a Fidel Castro, “el hombre más sabio del mundo” según Oliver Stone, es una patética exhibición de cinismo e ignorancia, equivalente a sentir admiración por Stalin, Hitler, Mao, Kim il Sung o Robert Mugabe, y defender como modélica a una dictadura de más de medio siglo que ha convertido a Cuba en una prisión de la que los cubanos tratan de escapar como sea, incluso desafiando a los tiburones. Y no lo es menos considerar una estrella política planetaria al comandante Chávez, cuyo régimen transformó a Venezuela en un país pobre, violento y reprimido, cuyos niveles de vida caen cada día más por culpa de una inflación galopante —la más alta del mundo— y donde la corrupción y el narcotráfico se han enquistado en el corazón mismo del Gobierno.
Los “progresistas” de Hollywood defienden regímenes opresores y a delincuentes comunes
Qué cómodo es para estos personajes, desde Hollywood, es decir, desde la seguridad jurídica —nadie irá allá a despojarlos de sus casas, negocios, inversiones, ni a tomarles cuenta por lo que dicen y escriben—, el confort y la libertad de que gozan, jugar a ser “progresistas”, aceptando invitaciones de sátrapas ineptos, que los tratan como reyes y los adulan, halagan y regalan, y a defender regímenes opresores y brutales, que hacen vivir en el miedo, la escasez y la mentira a millones de ciudadanos a los que han quitado la palabra y los más elementales derechos. Ahora, además de dictadores, los “progresistas” de Hollywood defienden también a delincuentes comunes y asesinos en serie, como el Chapo Guzmán, pobre hombre que, según Sean Penn, llegó al delito porque era la única manera de sobrevivir en un mundo atrofiado por la injusticia y los oligarcas.
El periodismo, por desgracia, es también una de las víctimas de la civilización del espectáculo de nuestros días, donde aparecer es ser y la política, la vida misma, se ha vuelto mera representación. Utilizar esta profesión para promoverse y difundir ideas frívolas, banalidades ridículas y mentiras políticas flagrantes es también una manera de agraviar un oficio y a unos profesionales que hacen verdaderos milagros para cumplir con su función de informar la verdad por salarios generalmente modestos y corriendo grandes peligros. Gentes como Sean Penn, Oliver Stone y congéneres ni siquiera advierten que su actitud revela un desdeñoso prejuicio hacia Venezuela, Cuba, México y, en general, el tercer mundo, con esa duplicidad de que hacen gala cuando elogian y promueven para esos países sistemas y dictadores que no tolerarían jamás en su propio país, muy parecidos en eso a un Günter Grass, que, en los años ochenta, pedía que los latinoamericanos siguiéramos el “ejemplo de Cuba”, en tanto que, en Alemania, él defendía la socialdemocracia y combatía el modelo comunista.
El periodismo, por desgracia, es también una de las víctimas de la civilización del espectáculo de nuestros días
Desde luego que mi crítica a aventados irresponsables como Sean Penn no significa que crea que los actores deben prescindir de hacer política. Todo lo contrario, estoy firmemente convencido que la participación en el debate público, en la vida cívica, es una obligación moral de la que nadie debe sentirse exonerado, sobre todo si no está contento con la sociedad y el mundo en el que vive. Y creo que esta obligación es tanto mayor cuando un ciudadano —como es el caso de los cineastas en cuestión— es más conocido y tiene por lo tanto mayores posibilidades de llegar a un amplio público. Pero, por ello mismo, es indispensable que esta participación esté fundada en un conocimiento serio de los asuntos sobre los que opina.
A este respecto quisiera citar la respuesta que otro norteamericano, éste sí bien informado y honesto, el escritor Don Winslow, dio al artículo de Sean Penn. Su texto puede ser consultado en la página web Deadline.com. Winslow, que desde hace veinte años investiga los cárteles de la droga mexicanos y ha publicado un libro premiado sobre este tema, The Cartel, recuerda a todos los periodistas que han sido mutilados y asesinados por haber investigado sobre el Chapo Guzmán. Y se sorprende de que Sean Penn no preguntara al capo por qué, luego de su primera escapada de la cárcel, en 2001, desató esa “guerra de conquista” para desplazar a otros cárteles que causó más de cien mil asesinatos. Otras preguntas que Sean Penn no hizo: cuántos millones de dólares ha gastado el Chapo comprando jueces, políticos y policías, la razón por la que decidió firmar un acuerdo de colaboración con la organización sádica y homicida de los Zetas, y por qué aceptaba que sus sirvientes le llevaran niñas púberes a su celda en los períodos que pasó en prisión. También lamenta Winslow, entre otras cosas, que Sean Penn no formulara una sola pregunta al Chapo Guzmán, en las siete horas de diálogo con él, sobre las 35 personas (12 mujeres entre ellas) que hizo asesinar, acusándolas de trabajar para los Zetas, antes de hacer las paces con esta terrorífica banda.
Las razones por las que Sean Penn no preguntara nada incómodo al Chapo Guzmán nosotros las sabemos de sobra: él fue a entrevistarlo con las respuestas del asesino ya fabricadas por su propia frivolidad o cinismo: presentarlo como la víctima de un sistema (un héroe, en cierta forma) económico y político que sus admirados Fidel Castro y Chávez han comenzado a liquidar. Y apuntalar con ello su bien ganada fama de “progresista”, además de actor famoso y millonario.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2016.
© Mario Vargas Llosa, 2016.
PIEDRA DE TOQUE »
La bomba norcoreana
La comunidad internacional tiene la obligación de actuar para acabar con el régimen de Kim Jong-un, que se ha convertido en un riesgo para el resto del planeta
MARIO VARGAS LLOSA 10 ENE 2016 – 00:00 CET
Hace unos 10 años comencé a leer un libro apasionante, pero abandoné su lectura a las pocas páginas porque era, al mismo tiempo, terrorífico. Lo había escrito un grupo de científicos que, luego de establecer, hasta donde era posible, el número de armamentos nucleares que pueblan el planeta —se debe haber incrementado en el tiempo transcurrido—, explicaba las consecuencias que podría tener para el mundo el que, por un acto de locura ideológica o un mero accidente, esos artefactos de destrucción masiva comenzaran a estallar.
Las cifras eran escalofriantes tanto en número de muertos y heridos como en contaminación del aire, las aguas, la fauna y la flora, al extremo de que, a la corta o a la larga, podía desprenderse de este proceso la extinción de toda forma de vida en el astro que habitamos.
Si esto es cierto, y supongo que lo es, ¿no resulta incomprensible que un asunto tan trascendente —la preservación de la vida— apenas llame la atención del público muy de tanto en tanto, por ejemplo esta semana, cuando Kim Jong-un, el patológico sátrapa de Corea del Norte, anunció que, celebrada por toda la población norcoreana, acaba de hacer estallar su primera bomba de hidrógeno? Los técnicos de Estados Unidos y Europa se han apresurado a decir que este anuncio es exagerado, que la última dictadura estalinista del planeta apenas ha conseguido fabricar hasta el momento una bomba nuclear. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea y distintos Gobiernos —entre ellos, el de China— han condenado el experimento (cierto o falso) anunciado por Kim Jong-un. ¿Habrá nuevas sanciones de castigo al régimen norcoreano? En teoría, sí, pero en términos prácticos, ninguna, porque ese país vive en un aislamiento total, como dentro de una probeta, y sobrevive gracias al puño de hierro que aherroja a sus infelices ciudadanos-esclavos, al contrabando y a la demagogia delirante.
Oficialmente, hay seis países en el mundo que poseen armas nucleares —Estados Unidos, Rusia, China, India, Pakistán y Corea del Norte— y solo dos de ellos, Estados Unidos y Rusia, han experimentado bombas de hidrógeno, que tienen una capacidad destructiva siete u ocho veces mayor que las bombas que aniquilaron Hiroshima y Nagasaki. Sólo una décima parte del arsenal nuclear ya acumulado sería suficiente para acabar con todas las ciudades del globo y desaparecer a la especie humana. Debemos estar todos muy locos en este mundo para haber llegado a una situación semejante sin que nadie haga nada y sigamos contemplando, a nuestro alrededor, cómo los arsenales nucleares siguen allí, acaso aumentando, a la espera de que, en cualquier momento, algún fanático con poder encienda la chispa que provoque la gigantesca explosión que nos extermine.
Algún fanático con poder podría encender la chispa que provoque la explosión que nos extermine
Ya sé que hay organizaciones pacifistas que tratan —sin mucho éxito, por lo demás— de movilizar a la opinión pública contra este armamentismo suicida, y Gobiernos e instituciones que, de manera ritual, protestan cada vez que un nuevo país, como Irán hasta hace poco, intenta acceder al club exclusivo de potencias atómicas. Pero lo cierto es que, hasta ahora, el desarme ha sido una mera retórica sin consecuencias prácticas y que, empezando por los de Estados Unidos y Rusia, los planes de desarme no avanzan. Los depósitos de armas de destrucción masiva continúan allí, como anuncio permanente de un cataclismo que acabaría con la historia humana.
¿Hay que resignarse, esperando que esta situación se prolongue, o es posible hacer algo? Sí, es posible, y hay que comenzar por hacer exactamente lo contrario de lo que hice yo hace 10 años con aquel libro aterrador. Hay que enterarse del horror que nos rodea y, en vez de jugar al avestruz, encararlo, difundirlo, alarmar a cada vez más gente con la siniestra realidad a fin de que las campañas pacifistas dejen de ser obra de minorías excéntricas y cobren una magnitud que movilice por fin a los Gobiernos y haga funcionar de manera efectiva a los organismos internacionales. Nada de esto es utópico; cuando hay una voluntad política resuelta, es posible sentar a una mesa de diálogo a los adversarios más encarnizados, como ha ocurrido con Irán, que ha consentido detener su programa atómico a cambio del levantamiento de las sanciones que tenían paralizada a su economía.
Hay que enterarse del horror que nos rodea y, en vez de jugar al avestruz, encararlo
¿Y si la negociación es imposible? En raros casos esto puede ser cierto y, sin duda, uno de estos casos podría ser el régimen de Pyongyang. La satrapía de los Kim no sólo ha condenado al pueblo norcoreano a vivir en la miseria, la mentira y el miedo. Con su búsqueda frenética del arma nuclear que, cree, le garantizará la supervivencia, pone en peligro a sus vecinos de la península y a todo el Asia. La comunidad internacional tiene la obligación de actuar, poniendo en acción todos los medios a su alcance para acabar con un régimen que se ha convertido en un riesgo para el resto del planeta. Hasta China, que fue uno de los escasos valedores de la dictadura norcoreana, parece haber comprendido el peligro que representan para su propia supervivencia las iniciativas demenciales de Kim Jong-un. Y la forma de actuar más eficaz es cortar de raíz la posibilidad de que el régimen de Pyongyang continúe con unos experimentos nucleares que constituyen, en lo inmediato, una gravísima amenaza para Corea del Sur, China y Japón. La comunidad internacional puede dar un ultimátum al régimen norcoreano, a través de las Naciones Unidas, dándole un plazo preciso para que desmantele sus instalaciones atómicas so pena de proceder a destruirlas. Y cumplir con la amenaza en caso de no ser escuchada. No creo que haya un caso más evidente en el que un mal menor se imponga por sobre el riesgo de que Pyongyang provoque una catástrofe con cientos de miles de víctimas en el Asia y, tal vez, en el mundo entero.
En uno de esos lúcidos ensayos con los que se enfrentó al mesianismo ideológico al que sucumbieron tantos intelectuales de su tiempo, George Orwell se preguntaba si el progreso científico debía ser celebrado o temido. Porque esos extraordinarios avances en el conocimiento, al mismo tiempo que han creado mejores condiciones de vida —en la alimentación, la salud, la coexistencia, los derechos humanos—, han desarrollado también una industria de la destrucción capaz de producir matanzas que ni la imaginación más enfermiza de antaño podía anticipar. En nuestros días, el avance de la ciencia y la tecnología ha sembrado el planeta de unos artefactos mortíferos que, en el mejor de los casos, podrían devolvernos al tiempo de las cavernas, y, en el peor, retroceder este planeta sin luz a aquel pasado remotísimo en que la vida no existía aún y estaba por brotar, no se sabe todavía si para bien o para mal. No tengo respuesta para esta pregunta. Pero lo que haré de inmediato será buscar aquel libro que dejé sin terminar y leerlo esta vez hasta la última línea.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2016.
© Mario Vargas Llosa, 2016
La gran coalición
Un pacto entre las tres fuerzas inequívocamente democráticas, proeuropeas y modernas —PP, PSOE y Ciudadanos— exige realismo, generosidad y espíritu tolerante
MARIO VARGAS LLOSA 27 DIC 2015 – 00:00 CET
Todo el mundo parece de acuerdo en que las recientes elecciones en España acabaron con el bipartidismo y una inequívoca mayoría parece celebrarlo. Yo no lo entiendo. La verdad es que ese período que ahora termina en el que el Partido Popular y el Partido Socialista se han alternado en el poder ha sido uno de los mejores de la historia española. La pacífica transición de la dictadura a la democracia, el amplio consenso entre todas las fuerzas políticas que lo hizo posible, la incorporación a Europa, al euro y a la OTAN y una política moderna, de economía de mercado, aliento a la inversión y a la empresa produjo lo que se llamó “el milagro español”, un crecimiento del producto interior bruto y de los niveles de vida sin precedentes que hizo de España una democracia funcional y próspera, un ejemplo para América Latina y demás países empeñados en salir del subdesarrollo y del autoritarismo.
Es verdad que la lacra de esos años fue la corrupción. Ella afectó tanto a populares como socialistas y ha sido el factor clave —acaso más que la crisis económica y el paro de los últimos años— del desencanto con el régimen democrático en las nuevas generaciones que ha hecho surgir esos movimientos nuevos, como Podemos y Ciudadanos, con los que a partir de ahora tendrán que contar los nuevos Gobiernos de España. En principio, la aparición de estas fuerzas nuevas no debilita, más bien refuerza la democracia, inyectándole un nuevo ímpetu y un espíritu moralizador. Acaso el fenómeno más interesante haya sido la discreta pero clarísima transformación de Podemos que, al irrumpir en el escenario político, parecía encarnar el espíritu revolucionario y antisistema, y que luego ha ido moderándose hasta proclamar, en boca de Pablo Iglesias, su líder, una vocación “centrista”. ¿Una mera táctica electoral? Tengo la impresión de que no: sus dirigentes parecen haber comprendido que el extremismo “chavista”, que alentaban muchos de ellos, les cerraba las puertas del poder, e iniciado una saludable rectificación. En todo caso, el mérito de Podemos es haber integrado al sistema a toda una masa enardecida de “indignados” con la corrupción y la crisis económica que hubieran podido derivar, como en Francia, hacia el extremismo fascista (o comunista).
Una esperanza argentina
¿Y ahora qué? El resultado de las elecciones es meridianamente claro para quien no está ciego o cegado por el sectarismo: nadie puede formar Gobierno por sí solo y la única manera de asegurar la continuidad de la democracia y la recuperación económica es mediante pactos, es decir, una nueva Transición donde, en razón del bien común, los partidos acepten hacer concesiones respecto a sus programas a fin de establecer un denominador común. El ejemplo más cercano es el de Alemania, por supuesto. Ante un resultado electoral que no permitía un Gobierno unipartidista, conservadores y socialdemócratas, adversarios inveterados, se unieron en un proyecto común que ha apuntalado las instituciones y mantenido el progreso del país.
¿Puede España seguir ese buen ejemplo? Sin ninguna duda; el espíritu que hizo posible la Transición está todavía allí, latiendo debajo de todas las críticas y diatribas que se le infligen, como han demostrado la campaña electoral y las elecciones del domingo pasado que (salvo un mínimo incidente) no pudieron ser más civilizadas y pacíficas.
La aparición de Podemos y Ciudadanos no debilita la democracia sino que la refuerza
Sólo dos coaliciones son posibles dada la composición del futuro Parlamento, el PSOE, Podemos y Unidad Popular, que, como no alcanzan mayoría, tendría que incorporar además algunas fuerzas independentistas vascas y/o catalanas. Difícil imaginar semejante mescolanza en la que, como ha dicho de manera categórica Pablo Iglesias, el referéndum a favor de la independencia de Cataluña sería la condición imprescindible, algo a lo que la gran mayoría de socialistas y buen número de comunistas se oponen de manera tajante. Pese a ello, no es imposible que esta alianza contra natura, sustentada en un sentimiento compartido —el odio a la derecha y, en especial, a Rajoy— se realice. A mi juicio, sería catastrófica para España, pues probablemente las contradicciones y desavenencias internas la paralizaría como Gobierno, retraería la inversión y podría provocar un cataclismo económico para el país de tipo griego.
Por eso, creo que la alternativa es la única fórmula que puede funcionar si las tres fuerzas inequívocamente democráticas, proeuropeas y modernas —el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos—, deponiendo sus diferencias y enemistades en aras del futuro de España, elaboran seriamente un programa común de mínimos que garantice la operatividad del próximo Gobierno y, en vez de debilitarlas, fortalezca las instituciones, dé una base popular sólida a las reformas necesarias y de este modo consiga los apoyos financieros, económicos y políticos internacionales que permitan a España salir cuanto antes de la crisis que todavía frena la creación de empleo y demora el crecimiento de la economía.
El espíritu que hizo posible la Transición late debajo de todas las críticas y diatribas
Esto es perfectamente posible con un poco de realismo, generosidad y espíritu tolerante de parte de las tres fuerzas políticas. Porque este es el mandato del pueblo que votó el domingo: nada de Gobiernos unipartidistas, ha llegado —como en la mayoría de países europeos— la hora de las alianzas y los pactos. Esto puede no gustarle a muchos, pero es la esencia misma de la democracia: la coexistencia en la diversidad. Esa coexistencia puede exigir sacrificios y renunciar a objetivos que se considera prioritarios. Pero si ese es el mandato que la mayoría de electores ha comunicado a través de las ánforas, hay que acatarlo y llevarlo a la práctica de la mejor manera posible. Es decir, mediante el diálogo racional y los acuerdos, con una visión no inmediatista sino de largo plazo. Y ver en ello no una derrota ni una concesión indigna, sino una manera de regenerar una democracia que ha comenzado a vacilar, a perder la fe en las instituciones, por la cólera que ha provocado en grandes sectores sociales el espectáculo de quienes aprovechaban el poder para llenarse los bolsillos y una justicia que, en vez de actuar pronto y con la severidad debida, arrastraba los pies y algunas veces hasta garantizaba la impunidad de los corruptos.
España está en uno de esos momentos límites en que a veces se encuentran los países, como haciendo equilibrio en una cuerda floja, una situación que puede precipitarlos en la ruina o, por el contrario, enderezarlos y lanzarlos en el camino de la recuperación. Así estaba hace unos 80 años cuando prevaleció la pasión y el sectarismo y sobrevino una guerra civil y una dictadura que dejó atroces heridas en casi todos los hogares españoles. Es verdad que la España de ahora es muy distinta de ese país subdesarrollado y sectarizado por los extremismos que se entremató en una guerra cainita. Y que la democracia es ahora una realidad que ha calado profundamente en la sociedad española, como quedó demostrado en aquella Transición tan injustamente vilipendiada en estos últimos tiempos. Ojalá que el espíritu que la hizo posible vuelva a prevalecer entre los dirigentes de los partidos políticos que tienen ahora en sus manos el porvenir de España.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2015.
© Mario Vargas Llosa, 2015
PIEDRA DE TOQUE »
Venezuela libre
Si el Ejército mantiene la neutralidad, el desmontaje del chavismo puede ser pacífico. Lo peor ha pasado, pero los zarpazos del régimen moribundo pueden hacer aún mucho daño
MARIO VARGAS LLOSA 14 DIC 2015 – 19:34 CET
El chavismo y su arrogante etiqueta ideológica, “el socialismo del siglo XXI”, han comenzado a desmoronarse luego de las elecciones del domingo pasado y la aplastante victoria de las fuerzas de oposición agrupadas en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Un viento de libertad corre ahora por la tierra venezolana, devastada por 17 años de estatismo, colectivismo, represión política, demagogia y corrupción que han llevado a la ruina y al caos a uno de los países potencialmente más ricos del mundo.
La oposición al Gobierno de Maduro cuenta con 112 diputados, dos tercios de la Asamblea Nacional, lo que en teoría le permite desmontar toda la maquinaria económica y política del chavismo, aprobar una ley de amnistía para los presos políticos e, incluso, convocar un plebiscito revocatorio del jefe de Estado. Pero es probable que, tal como ha propuesto Henrique Capriles, el más moderado de los líderes de la oposición, ésta proceda con cautela, consciente de que el problema más urgente para el pueblo venezolano es el del hambre, el desabastecimiento y la carestía de un país que tiene la inflación más alta del mundo y las mayores tasas de criminalidad (luego de Honduras) en América Latina.
Aunque, como ocurre siempre con las alianzas en el seno de una democracia, hay entre las fuerzas de oposición tendencias diversas, lo peor que podría ocurrirle a Venezuela en estos momentos es una querella interna en la MUD. Una oposición dividida sería un verdadero regalo de los dioses para el régimen chavista que, a consecuencia de la brutal derrota electoral que acaba de recibir, comienza a dar síntomas de divisiones y discordias internas.
Hay toda clase de teorías para explicar la misteriosa razón por la que el Gobierno de Maduro ha aceptado este apabullante veredicto electoral que significa el principio del fin del “socialismo del siglo XXI”. No ha sido por convicción democrática, desde luego, pues, desde el principio, y sobre todo a partir de la subida al poder del heredero de Chávez, la deriva autoritaria —censura de prensa, encarcelamiento de opositores, toma y clausura de canales de televisión, estaciones de radio y revistas y periódicos, desapariciones y torturas de los críticos de su política— ha sido una constante del régimen.
Lo peor que podría ocurrirle a Venezuela en estos momentos es una querella interna en la MUD
Mi impresión es que el fraude estaba preparado y que, simplemente, no pudo llevarse a cabo por la abrumadora superioridad del voto opositor (cerca de ocho millones contra cinco) y por la actitud del Ejército, que impidió al Gobierno chavista ponerlo en práctica. La exasperación de Diosdado Cabello, exjefe de la Asamblea Nacional y segundo hombre del régimen —perseguido por la justicia internacional acusado de vinculaciones con el narcotráfico— contra el jefe del Ejército y ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, a quien quiere destituir, es bastante significativa. Como lo es que el general Padrino López se negara a propiciar un fraude que hubiera podido saldarse con una horrenda matanza de civiles exasperados porque quisieran arrebatarles con fusiles lo que habían ganado con sus votos en las urnas.
La postura del Ejército venezolano será decisiva en los días que se avecinan. Si mantiene la neutralidad que ha tenido durante el proceso electoral y se niega a ser utilizado como fuerza de choque del régimen para clausurar la Asamblea Nacional o condenarla a la inoperancia, el desmontaje del chavismo puede ser gradual, pacífico y acelerar, mediante el apoyo internacional, la recuperación económica de Venezuela. En caso contrario, el espectro de una guerra civil y de una sanguinaria represión contra el pueblo que acaba de manifestar su repudio del régimen, son previsibles.
La postura que adopten las fuerzas armadas será decisiva en los días que se avecinan
Hay que quitarse el sombrero y aplaudir con fervor al pueblo venezolano por su formidable gesta. En todos estos años, aun cuando parecía que una mayoría se había enrolado en la ilusión antihistórica y retrógrada del chavismo, hubo venezolanos lúcidos y valientes que se enfrentaron con razones e ideas a las consignas y amenazas de un régimen que pretendía resucitar un sistema que en todas partes —Rusia, China, Vietnam, la misma Cuba— hacía aguas y discreta u ostentosamente renunciaba al estatismo y al colectivismo y viraba hacia el capitalismo (de Estado y con dictadura política, eso sí). Muchos de ellos fueron víctimas de atropellos que los privaron de sus bienes, empresas, empleos, que los llevaron a la indigencia o a la cárcel o al exilio. Pero lo cierto es que siempre hubo una oposición activa contra el chavismo que mantuvo viva la alternativa democrática en todos estos años, mientras el país se iba hundiendo en la anarquía institucional, se empobrecía y corrompía, y los niveles de vida se desplomaban golpeando sobre todo a los más humildes e indefensos. Millones de esos venezolanos engañados por la fantasía de un paraíso comunista abrieron los ojos y fueron a votar el domingo pasado contra aquel engaño. Ellos han dado la victoria a la MUD, es decir, a la cultura de la libertad, la coexistencia y la legalidad.
Lo que queda por delante es difícil, pero sin duda lo peor ha quedado ya atrás. Ahora lo importante es tener conciencia de que una fiera herida es más peligrosa que una sana y que los zarpazos del régimen moribundo pueden hacer todavía mucho daño a la golpeada Venezuela. Las medidas más urgentes son por supuesto abrir las cárceles a fin de que Leopoldo López, Antonio Ledezma y las decenas de demócratas encarcelados salgan en libertad y puedan trabajar hombro a hombro con sus compatriotas en la democratización de Venezuela y en la recuperación económica de un país tan rico en recursos naturales y humanos. Es indispensable que la ayuda internacional se vuelque apoyando esta tarea hercúlea, devolver al país la credibilidad financiera y la legalidad y la eficacia institucional que ha perdido en estos años de desvarío y locura chavista. Por fortuna, Venezuela es uno de los países que cuenta con una naturaleza privilegiada así como con cuadros profesionales, técnicos y empresariales de muy alto nivel. Muchos de ellos tuvieron que exilarse en los años del desorden y el autoritarismo chavista. Pero no hay duda de que buen número está ansioso por regresar y contribuir con su esfuerzo a la redención de su país luego de esta noche siniestra de 17 años.
La medida más urgente es abrir las cárceles para que los opositores ayuden a democratizar el país
Quisiera destacar el papel jugado por la mujer en la victoria del domingo pasado. Ante todo la de Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, a quien las circunstancias sacaron a la calle y empujaron a un activismo político de primer orden con el que nunca soñó. Y es imprescindible también mencionar a María Corina Machado, golpeada y despojada de su curul de diputada de manera arbitraria, que no perdió en ningún momento su entusiasmo ni su compromiso cívico. Para ambas y muchas otras venezolanas tan gallardas como ellas el resultado de las elecciones del domingo ha sido el mejor desagravio.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2015.
© Mario Vargas Llosa, 2015
PIEDRA DE TOQUE »
Diálogo de conversos
Desde su experiencia personal como militantes de extrema izquierda, Roberto Ampuero y Mauricio Rojas publican un jaque mate a las utopías colectivistas
MARIO VARGAS LLOSA 29 NOV 2015
Esta semana dos cosas espléndidas ocurrieron en América Latina. La primera es, desde luego, el triunfo de Mauricio Macri en Argentina, una severa derrota para el populismo de los esposos Kirchner que abre una promesa de modernización, prosperidad y fortalecimiento de la democracia en el continente; es, también, un duro revés para el llamado “socialismo del siglo XXI” y el Gobierno de Venezuela, a quien el nuevo mandatario elegido por el pueblo argentino ha criticado sin complejos por su violación sistemática de los derechos humanos y sus atropellos a la libertad de expresión. Ojalá que esta victoria de una alternativa genuinamente democrática y liberal a la demagogia populista inaugure en América Latina una etapa donde no vuelvan a conquistar el poder mediante elecciones caudillos tan nefastos para sus países como el ecuatoriano Correa, el boliviano Morales o el nicaragüense Ortega, quienes deben estar en estos momentos profundamente afectados por la derrota de un Gobierno aliado y cómplice de sus desafueros.
La otra excelente noticia es la aparición en Chile de un libro, Diálogo de conversos (Editorial Sudamericana), escrito por Roberto Ampuero y Mauricio Rojas, que es, también, en el plano intelectual, un jaque mate a las utopías estatistas, colectivistas y autoritarias del presidente Maduro de Venezuela y compañía y de quienes creen todavía que la justicia social puede llegar a América Latina a través del terrorismo y las guerras revolucionarias.
Roberto Ampuero y Mauricio Rojas creyeron en esta utopía en su juventud y militaron, el primero en la Juventud Comunista, y el segundo en el MIR, desde cuyas filas contribuyeron a crear el clima de crepitación social y caos económico y político que fue el Gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular. Al ocurrir el golpe militar de Pinochet e iniciarse una era de represión, torturas y terror en Chile ambos debieron huir. Se refugiaron en Europa, Roberto Ampuero en Alemania Oriental, desde donde iría luego a Cuba, y Mauricio Rojas en Suecia. En el exilio siguieron militando en la izquierda más radical contra la dictadura, pero la distancia, el contacto con otras realidades políticas e ideológicas, y, en el caso de Ampuero, conocer y padecer en carne propia el “socialismo real” (de pobreza, burocratización, censura y asfixia política), los llevó a ambos a aquella “conversión” a la democracia primero y al liberalismo después. Sobre esto dialogan largamente en este libro que, aunque es un ensayo político y de filosofía social, se lee con el interés y la curiosidad con que se leen las buenas novelas.
Ambos hablan con extraordinaria franqueza y fundamentan todo lo que dicen y creen con experiencias personales, lo que da a su diálogo una autenticidad y realismo de cosa vivida, de reflexiones y convicciones que muerden carne en la historia real y que están por lo mismo a años luz de ese ideologismo tan frecuente en los ensayos políticos, sobre todo de la izquierda aunque también de la derecha, que se mueve en un plano abstracto, de confusa y ampulosa retórica, y que parece totalmente divorciado del aquí y del ahora.
La “conversión” no significa haberse pasado con armas y bagajes al enemigo de antaño
La “conversión” de Ampuero y Rojas no significa haberse pasado con armas y bagajes al enemigo de antaño: ninguno de los dos se ha vuelto conservador ni reaccionario. Todo lo contrario. Ambos son muy conscientes del egoísmo, la incultura y lo relativo de las proclamas a favor de la democracia de una cierta derecha que en el pasado apoyó a las dictaduras militares más corruptas, confundía el liberalismo con el mercantilismo y sólo entendía la libertad como el derecho a enriquecerse valiéndose de cualquier medio. Y ambos, también, aunque son muy categóricos en su condena del estatismo y el colectivismo, que empobrecen a los pueblos y cercenan la libertad, reconocen la generosidad y los ideales de justicia que animan muchas veces a esos jóvenes equivocados que creen, como el Che Guevara o Mao, que el verdadero poder sólo se alcanza empuñando un fusil.
Sería bueno que algunos liberales recalcitrantes, que ven en el mercado libre la panacea milagrosa que resuelve todos los problemas, lean en este Diálogo de conversos los argumentos con que Mauricio Rojas, que aprovechó tan bien la experiencia sueca —donde llegó a ser por unos años diputado por el Partido Liberal—, defiende la necesidad de que una sociedad democrática garantice la igualdad de oportunidades para todos mediante la educación y la fiscalidad de modo que el conjunto de la ciudadanía tenga la oportunidad de poder realizar sus ideales y desaparezcan esos privilegios que en el subdesarrollo (y a veces en los países avanzados) establecen una desigualdad de origen que anula o dificulta extraordinariamente que alguien nacido en sectores desfavorecidos pueda competir de veras y alcanzar éxito en el campo económico y social. Para Mauricio, que defiende ideas muy sutiles para lo que llama “moralizar el mercado”, el liberalismo es más la “doctrina de los medios que de los fines”, pues, como creía Albert Camus, no son estos últimos los que justifican los medios sino al revés: los medios indignos y criminales corrompen y envilecen siempre los fines.
Sería bueno que algunos que ven en el mercado libre la panacea milagrosa lean esta obra
Roberto Ampuero cuenta, en una de las más emotivas páginas de este libro, lo que significó para él, luego de vivir en la cuarentena intelectual de Cuba y Alemania Oriental, llegar a los países libres del Occidente y darse un verdadero atracón de libros censurados y prohibidos. Mauricio Rojas lo corrobora refiriendo cómo fue, en las aulas y bibliotecas de la Universidad de Lund, donde experimentó la transformación ideológica que lo hizo pasar de Marx a Adam Smith y Karl Popper.
Ambos se refieren extensamente a la situación de Chile, a ese curioso fenómeno que ha llevado, al país que ha progresado más en América Latina haciendo retroceder a la pobreza y con el surgimiento de una nueva y robusta clase media gracias a políticas democráticas y liberales, a un cuestionamiento intenso de ese modelo económico y político. Y ambos concluyen, con razón, que el desarrollo económico y material acerca a un país a la justicia y a una vida más libre pero no a la felicidad, y que incluso puede alejarlo más de ella si el egoísmo y la codicia se convierten en el norte exclusivo y excluyente de la vida. La solución no está en retroceder a los viejos esquemas y entelequias que han empobrecido y violentado a los países latinoamericanos sino en reformar y perfeccionar sin tregua la cultura de la libertad, enriqueciendo las conquistas materiales con una intensa vida cultural y espiritual, que humanice cada vez más las relaciones entre las personas, estimule la solidaridad y la voluntad de servicio entre los jóvenes, y amplíe sin tregua esa tolerancia para la diversidad que permita cada vez más a los ciudadanos elegir su propio destino, practicar sus costumbres y creencias, sin otra limitación que la de no infligir daño a los demás.
Hace tiempo que no aparecía en nuestra lengua un ensayo político tan oportuno y estimulante. Ojalá Diálogo de conversos tenga los muchos lectores que se merece.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2015.
© Mario Vargas Llosa, 2015
PIEDRA DE TOQUE »
Una esperanza argentina
Los ciudadanos tienen la oportunidad de votar por una alternativa al peronismo. Pero el 22 de noviembre, el poder kirchnerista moverá todos los resortes a su alcance, como la intimidación, el soborno y el fraude, para evitar una derrota
MARIO VARGAS LLOSA 1 NOV 2015 – 00:00 CET
Los resultados de las elecciones del domingo pasado en Argentina desmintieron todos los sondeos de opinión según los cuales el candidato Daniel Scioli, apoyado por la jefe de Estado, Cristina Fernández de Kirchner, ganaría en primera vuelta. Y han abierto la posibilidad de que el país que fue algo así como el faro de América Latina salga de la decadencia económica y política en que está hundido desde hace más de medio siglo, y recupere el dinamismo y la creatividad que hicieron de él, en el pasado, un país del primer mundo.
La condición es que en la segunda vuelta electoral, el 22 de noviembre, gane Mauricio Macri y el electorado confirme el rechazo frontal que ha recibido en la primera el kirchnerismo, una de las más demagógicas y corruptas ramas de esa entelequia indescifrable llamada peronismo, un sistema de poder parecido al antiguo PRI mexicano, en el que caben todas las variantes del espectro ideológico, de la extrema derecha a la extrema izquierda, pasando por todos los matices intermedios.
La novedad que encarna Macri no son tanto las ideas modernas y realistas de su programa, su clara vocación democrática, ni el sólido equipo de plan de gobierno que ha reunido, sino que por primera vez el electorado argentino tiene ahora la oportunidad de votar por una efectiva alternativa al peronismo, el sistema que ha conducido al empobrecimiento y al populismo más caótico y retardatario al país más culto y con mayores recursos de América Latina.
No será fácil, desde luego, pero (por primera vez en muchas décadas) sí es posible. La victoria, en las elecciones para la gobernación provincial de Buenos Aires, tradicional ciudadela peronista, de María Eugenia Vidal, de inequívocas credenciales liberales, es un indicio claro del desencanto de un vasto sector popular con una política que, detrás de la apariencia de medidas de “justicia social”, antiamericanismo y prochavismo, ha disparado la inflación, reducido drásticamente las inversiones extranjeras, lastimado la credibilidad financiera del país en todos los mercados mundiales y puesto a Argentina a orillas de la recesión.
El fenómeno peronista es más misterioso que el del pueblo alemán abrazando el nazismo
El sistema que encarna la señora Kirchner se va a defender con uñas y dientes, como es natural, y ya es un indicio de lo que podría suceder el que, el domingo pasado, el Gobierno permaneciera mudo, sin dar los resultados, más de seis horas después de conocer el escrutinio, luego de haber prometido que lo haría público de inmediato. La posibilidad del fraude está siempre allí y la única manera de conjurarlo es, para la alianza de partidos que apoya a Macri, garantizar la presencia de interventores en todas las mesas electorales que defiendan el voto genuino y —si la hubiera— denuncien su manipulación.
Dos hechos notables de las elecciones del 25 de octubre son los siguientes: Macri aumentó su caudal electoral en cerca de un millón setecientos mil votos y el número de electores se incrementó de manera espectacular, del 72% de los inscritos en la pasada elección, a algo más del 80% en esta. La conclusión es evidente: un sector importante del electorado, hasta ahora indiferente o resignado ante el statu quo, esta vez, renunciando al conformismo, se movilizó y fue a votar, convencido de que su voto podía cambiar las cosas. Y, en efecto, así ha sido. Y lo ha hecho discretamente, sin publicitarlo de antemano, por prudencia o temor ante las posibles represalias del régimen. De ahí la pavorosa metida de pata de las encuestas que anunciaban un triunfo categórico de Scioli, el candidato oficialista, en la primera vuelta. Pero el 22 de noviembre no ocurrirá lo mismo: el poder kirchnerista sabe los riesgos que corre con un triunfo de la oposición y moverá todos los resortes a su alcance, que son muchos —la intimidación, el soborno, las falsas promesas, el fraude—, para evitar una derrota. Hay que esperar que el sector más sano y democrático de los peronistas disidentes, que han contribuido de manera decisiva a castigar al kirchnerismo, no se deje encandilar con los llamados a la unidad partidista (que no existe hace mucho tiempo) y no desperdicie esta oportunidad de enmendar un rumbo político que ha regresado a la Argentina a un subdesarrollo tercermundista que no se merece.
No se lo merece por la variedad y cantidad de recursos de su suelo, uno de los más privilegiados del mundo, y por el alto nivel de integración de su sociedad y lo elevado de su cultura. Cuando yo era niño, mis amigos del barrio de Miraflores, en Lima, soñaban con ir a formarse como profesionales no en Estados Unidos ni en Europa, sino en Argentina. Esta tenía entonces todavía un sistema de educación ejemplar, que había erradicado el analfabetismo —uno de los primeros países en lograrlo— y que el mundo entero tenía como modelo. La buena literatura y las películas más populares en mi infancia boliviana y adolescencia peruana venían de editoriales y productores argentinos, y las compañías de teatro porteñas recorrían todo el continente poniéndonos al día con las obras de Camus, Sartre, Tennessee Williams, Arthur Miller, Valle Inclán, etcétera.
El empobrecimiento sistemático del país multiplicó la desigualdad y la fractura social
Es verdad que ni siquiera los países más cultos están inmunizados contra las ideologías populistas y totalitarias, como demuestran los casos de Alemania e Italia. Pero el fenómeno del peronismo es, al menos para mí, más misterioso todavía que el del pueblo alemán abrazando el nazismo y el italiano el fascismo. No hay duda alguna de que la antigua democracia argentina —la de la república oligárquica— era defectuosa, elitista, y que se precisaban reformas que extendieran las oportunidades y el acceso a la riqueza a los sectores obreros y campesinos. Pero el peronismo no llevó a cabo esas reformas, porque su política estatista e intervencionista paralizó el dinamismo de su vida económica e introdujo los privilegios y sinecuras partidistas a la vez que el gigantismo estatal. El empobrecimiento sistemático del país multiplicó la desigualdad y las fracturas sociales. Lo sorprendente es la fidelidad de una enorme masa de argentinos con un sistema que, a todas luces, sólo favorecía a una nomenclatura política y a sus aliados del sector económico, una pequeña oligarquía rentista y privilegiada. Los golpes y las dictaduras militares contribuyeron, sin duda, a mantener viva la ilusión peronista.
Recuerdo mi sorpresa la primera vez que fui a la Argentina, a mediados de los años sesenta, y descubrí que en Buenos Aires había más teatros que en París, donde vivía. Desde entonces he seguido siempre, con tanta fascinación como pasmo, los avatares de un país que parecía empeñado en desoír todas las voces sensatas que querían reformarlo y que, en su vida política, no cesaba de perseverar en el error. Tal vez por eso he celebrado el domingo 25 los resultados de esa primera vuelta con entusiasmo juvenil. Y, cruzando los dedos, hago votos por que el 22 de noviembre una mayoría inequívoca de electores argentinos muestre la misma lucidez y valentía llevando al poder a quien representa el verdadero cambio en libertad.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2015.
© Mario Vargas Llosa, 2015.
PIEDRA DE TOQUE »
Mitos del desierto
Fernando de Szyszlo ha cumplido 90 años y está tan vivo como las imágenes que, en estos seis grabados, acompañan mis amaneceres neoyorquinos. Sus obras son a la vez modernas y antiquísimas; en su caso, no hay contradicción
MARIO VARGAS LLOSA 15 NOV 2015 –
Desde hace varias semanas, desayuno en Nueva York contemplando seis grabados de Fernando de Szyszlo. No sé de qué época son ni creo que tenga la menor importancia.
Como suelen ser sus pinturas, los seis grabados son actuales, modernos y antiquísimos. Estos adjetivos no son contradictorios tratándose de él, sino complementarios, pues uno de los rasgos más atractivos del mundo que ha creado Szyszlo es trascender el tiempo y el espacio fundiendo en sus imágenes el pasado y el presente, así como el aquí de su tierra natal, el Perú, con un allá que abarca una vasta geografía donde América Latina colinda con Estados Unidos, Europa y buena parte del resto del mundo. De esas mezclas nace la unidad de ese arte suyo que es actual, lleno de reminiscencias del pasado histórico y de alianzas múltiples a las que, añadiéndoles su febril talento creativo, él ha impuesto una personalidad original.
En el fondo de estos grabados se adivinan los grandes arenales de la costa peruana, un paisaje sobre el que Szyszlo ha hablado muchas veces con emoción y que ha inspirado buena parte de su obra. Allí aparece ese interminable desierto, despoblado de hombres, pero no de los artefactos que fabrican los seres humanos y habitado por las creaturas y monstruos que erigen sus miedos y esperanzas. Es sabida la fascinación que han ejercido siempre para él las culturas prehispánicas del litoral, los tejidos y los mantos de plumas, los ceramios y las delicadas figuras con que nazcas y paracas estilizaron a pelícanos, cormoranes, gaviotas, zarcillos, peces, y a sus dioses y demonios. Todo eso está presente en esos seis grabados y su sutil alternancia de negros, grises, blancos y amarillos, y esas curiosas figuras que esas pinturas parecen rescatar de unas sepulturas hundidas en la arena para exponerlas a plena luz.
Si tuviera que quedarme con uno solo de esos grabados, elegiría sin vacilar el primero, esa serpiente voladora (para llamarla de algún modo) de la que sólo vemos la terrible cabeza y el trazo veloz que su vuelo deja en el aire, una estela astral, un rayo o relámpago tan vertiginoso que su cuerpo ha desaparecido, quedando de él sólo un rastro luminoso. La cabeza es una mezcla en la que coinciden todos los habituales ingredientes de los tótems y altares que habitan los cuadros de Szyszlo hace mucho tiempo, desde que su pintura dejó de ser no figurativa y fue optando por un realismo mítico u onírico: cuernos, rajas, ojos, cilindros. Todo en ellos evoca los viejos mitos, las religiones extinguidas de los antiguos peruanos, pero, también, las pesadillas, súcubos y íncubos con que los surrealistas trataron de capturar los sueños, resucitar la magia y los hechizos primitivos e instalarlos en el mundo moderno. Esa serpiente prodigiosa sobrevuela un muro hecho por manos humanas en el que, como una adivinanza que espera ser descifrada, hay una hornacina con una luna de metal o piedra preciosa incandescente.
Estuvo de joven en Europa, pero prefirió volver a Perú y sobrevivir sin hacer concesiones
El segundo grabado es también un acertijo, un espacio vacío invadido por signos, unos rectángulos oscuros como pistas para extraterrestres o fantasmas y un tótem negro, efigie muda y pétrea del remoto pasado que, sin embargo, está viva a juzgar por ese pequeño rayo de luz que escapa de su masa inerte, como un grito de desesperación de aquellos seres vivos (niños, sobre todo) que, según las viejas creencias andinas, se tragaban las piedras y las montañas y los tenían cautivos en su granítico seno.
En el tercer grabado las monstruosas serpientes son dos y, además de estar volando, se diría que han peleado o se disponen a hacerlo, por esas formas agresivas, beligerantes, con que se cruzan y descruzan, a velocidades imposibles, silentes y feroces, despidiendo chispas como dos aceros que se embisten.
En los otros tres grabados, siempre con el fondo de ese desierto grisáceo semioculto por una delicada neblina, aparece ese altar de sacrificios o mítico lecho nupcial que desde hace muchos años es el gran protagonista de las telas, murales y esculturas de Szyszlo. Enigmática y compleja figura que parece expresar a veces el inconsciente de un pueblo que indaga por el sentido de la vida, el más allá, algo que está fuera de su comprensión pero que intuye que existe, y, a veces, ser una incursión por los laberintos del amor, sus misterios, los goces y desgarramientos del erotismo del que Sade escribió que sólo alcanzaba su plenitud cuando se acercaba a la muerte. Es una idea que de algún modo ronda por estas construcciones que reaparecen, con puntualidad astral, en el mundo de Szyszlo.
Hay siempre en esas figuras una recóndita violencia, una confusión irracional, y, al mismo tiempo, una vitalidad clamorosa, como si todos esos nudos, ligaduras, haces, semillas, picos, discos, estuvieran llenos de animación, de fiebre, y respiraran.
En sus figuras hay siempre una recóndita violencia y, al tiempo, una vitalidad clamorosa
Fernando de Szyszlo cumplió 90 años hace algunos meses y está tan vivo como las imágenes que, en estos seis grabados, acompañan mis amaneceres neoyorquinos. Sin pausa y sin prisa sigue enriqueciendo el mundo fascinante que ha ido construyendo desde que, en su lejana juventud, abandonó la arquitectura para consagrarse a la pintura. Su primera adhesión fue al cubismo y luego, muy pronto, a la no figuración, de la que, al cabo de los años, iría evolucionando hacia una realidad mágica o mítica de gran sutileza y elegancia, en la que, además de destreza y buen gusto, se percibe la presencia de otra de sus pasiones, la buena literatura.
Estuvo de joven en Europa y aprovechó con creces la mejor pintura clásica y moderna del Occidente, y, sin duda, si se hubiera quedado por allá, o en Estados Unidos, hubiera sido reconocido mucho antes como el gran creador de mitos y de imágenes que es. Pero él prefirió regresar a su país y hacer allí lo que entonces parecía una quimera: vivir para pintar y tratar de sobrevivir sin hacer nunca concesiones en los dominios artístico, político y moral. Lo ha conseguido y, por eso, además de ser valorado y admirado como creador, ejerce desde hace muchos años un magisterio cívico que no es nada frecuente en América Latina tratándose de un artista plástico. Nunca se ha dormido sobre sus laureles. Sigue pintando con el rigor y la ilusión de sus años mozos, sin haberse dejado vencer jamás por el pesimismo o la desilusión, batallando sin tregua en pos de la imposible perfección estética, y porque su país sea tan libre, tan moderno y tan universal como el universo que ha creado con la pintura.
Estos seis grabados que contemplo cada mañana me recuerdan a menudo su hermoso estudio, tantas batallas compartidas a lo largo de los años, a los amigos que partieron y nuestra irrompible amistad. Todo ello está también de algún modo presente en la atmósfera cálida, impregnada de nostalgia, de estas imágenes que cada mañana desafían con su luminosidad a los primeros fríos y nieblas del invierno neoyorquino.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2015.
© Mario Vargas Llosa, 2015
PIEDRA DE TOQUE »
Vela de armas por una luchadora
Carmen Balcells sacó de las cavernas a la edición española y la incitó a ser ambiciosa y proyectarse por todo el vasto territorio de la lengua
MARIO VARGAS LLOSA 4 OCT 2015
Cuando la conocí, en los años sesenta, en un vuelo de Londres a Barcelona, Carmen Balcells llevaba un extraño rodete en la cabeza y una camisola que parecía de abadesa. Muchas veces le tomaría luego el pelo recordando ese atuendo. Nunca sospeché en aquel viaje que ella sería en el futuro, además de mi agente literaria, mi amiga más íntima y querida.
Con la franqueza que siempre la caracterizó me dijo en aquella ocasión que había cometido un error aceptando la oferta de Carlos Barral de ser la agente literaria de la editorial Seix Barral, porque la razón de ser de este oficio era defender a los autores frente a los editores y no al revés. La segunda vez que nos vimos, no mucho después, ya había convencido a Carlos que la dejara partir y comenzaba a operar de manera independiente como agente literaria. Consiguió, por lo pronto, que Seix Barral anulara el leonino contrato que yo había firmado (sin leerlo, claro está) por mi primera novela, La ciudad y los perros, cediendo aquellos derechos por toda la eternidad y concediendo a la editorial una comisión del 50% sobre todas las traducciones. Había comenzado ya ese largo combate que ella ganaría al cabo de los años en toda la línea y cambiaría para siempre la relación entre escritores y editores en todo el ámbito de nuestra lengua. E, incluso, más allá: recuerdo muy bien el día que me llamó para contarme que, por primera vez en su historia, la editorial Gallimard, de Francia, había aceptado firmar el contrato de un libro por sólo 10 años de duración.
Los editores, al principio, la odiaban y querían acabar con esa intrusa que se enfrentaba con ellos de igual a igual y los obligaba a competir para poder hacerse de un inédito. Algunos ofrecían a los autores pagarles mejores anticipos a condición de que prescindieran de esa intermediaria temible. Llegaron a ponerle un juicio, que, afortunadamente, perdieron. Ella, en las negociaciones, “derramaba vivas lágrimas” (como la princesa Carmesina del Tirant lo Blanc), pero no daba su brazo a torcer y, a menudo, como dicen en España, los ponía a parir. Poco a poco, los editores fueron comprendiendo que lo que Carmen hacía era algo más trascendente que defender los derechos de sus pobres escribidores, es decir, sacar de las cavernas a la edición española, modernizarla, incitándola a ser ambiciosa y proyectarse por todo el vasto territorio de la lengua. Muchas veces, en ese surtidor permanente de ideas que era Carmen, ellos encontraron iniciativas fecundas para lanzar nuevas colecciones, hacer lanzamientos de libros, mejorar sus formatos y conquistar nuevos públicos para la lectura. Sin “la muchacha de Santa Fe”, como se autodefinía a veces, el llamado boom de la literatura latinoamericana simplemente no hubiera existido y sus autores habrían pasado desapercibidos del gran público.
Ser representado por Balcells constituía un privilegio, pero también aceptar su matriarcado
Ser representado por Carmen Balcells —algo que llegó a ser el sueño de todos los jóvenes que comenzaban a escribir, en España y América Latina— constituía un verdadero privilegio, pero significaba, también, aceptar su matriarcado y, en todas las decisiones importantes, obedecerle sin chistar. Mil veces discutí con ella y siempre perdí la discusión. Gritaba, lloraba, insultaba, volaban libros y otros objetos por el aire, y siempre terminaba ganando ella, porque, además, casi siempre tenía la razón. Dudo que alguien, en su tiempo, haya conocido mejor, en sus detalles más secretos, la industria editorial y utilizado mejor, siempre en beneficio de autores y lectores, el mercado del libro.
Nunca conocí una persona tan generosa como Carmen. Con su tiempo, con su afecto, con su inteligencia y, claro está, con su dinero. Algunos de los escribidores a los que —literalmente— mantuvo, porque creía en su talento aunque sus libros tuvieran sólo un puñado de lectores, la traicionaron, y esas decepciones las encajaba con enorme elegancia, pero la hacían sufrir mucho. Se metía en la vida privada de sus autores sin el menor escrúpulo, y siempre para bien. Consolaba a viudos y viudas y, si hacía falta, les buscaba cónyuges de reemplazo; componía matrimonios y parejas, o, si era necesario, los liquidaba. Una vez se pasó toda una noche —sí, toda una noche— tratando de disuadir por teléfono a un editor neoyorquino que la llamó desde Manhattan para decirle que iba a suicidarse (fracasó en su empeño, porque ese mismo amanecer, después de colgar, éste se ahorcó en un poste del alumbrado eléctrico).
La tragedia de su vida fue la gordura. Hizo dietas, frecuentó clínicas —ella me llevó por primera vez a la Clínica Buchinger—, visitó a médicos de medio mundo, y varias veces llegó a bajar de peso. Pero nunca le duraba, porque, tarde o temprano, el apetito, esa tenia insaciable, la vencía, y volvía a engordar. Una noche hizo que se me helara la columna vertebral por la respuesta inesperada que me dio, cuando le conté que, no sé con qué motivo, me llevaron a La Zarzuela y me presentaron al rey Juan Carlos. Su Majestad, lo primero que me preguntó fue: “¿Cómo es esa famosa Carmen Balcells que, según dicen, recorre el mundo vendiendo a los autores españoles?”. “Ya ves, Carmen, te has vuelto famosísima”. Recuerdo su extraña mirada, la mueca de su cara, y la increíble frase, mascullada en voz muy baja: “¿Quieres que te confiese una cosa? Hubiera dado todo lo que he hecho y alcanzado por ser bonita, aunque fuera un solo día”. “¿Estás hablando en serio o me tomas el pelo?”. Entonces, aparentó que se reía: “Sí, sí, te lo juro, mi sueño fue siempre ser una mujer-objeto”.
Murió en su ley, resistiendo, combatiendo, sola en aquel dormitorio repleto de manuscritos
Hace ya un buen número de años que toda clase de males se abatían sobre su cuerpo. Ella los combatía, con la pugnacidad y constancia con que seguía negociando los contratos. Conservaba la mente lúcida y la misma capacidad de trabajo de siempre; ya no podía caminar y tenía que meterse a clínicas y pasarse horas y días entre médicos. Pero todas las otras horas seguía manteniendo activa y pujante, con horarios enloquecidos que duraban a veces hasta el alba, esa oficina de la Diagonal de Barcelona, a la que tantos escribidores y editores y lectores debemos tanto.
El último día que la vi, la antevíspera de su muerte, estaba eufórica, llena de proyectos y de bromas. Pero —la visitaba luego de dos y medio o acaso tres meses— nunca la había visto tan acabada físicamente, con tanta dificultad para acomodarse en la sillita de ruedas, con esos súbitos ataques de tos, esa piel lívida, esas ojeras violáceas y el fruncimiento constante de la boca. Tuve entonces la seguridad de que era la última vez que la veía. Murió en su ley, resistiendo, combatiendo, sola en aquel dormitorio repleto de manuscritos que se había propuesto leer hasta el final. Nadie llenará nunca el vacío que deja en el oficio que inventó y llevó a unas alturas desconocidas hasta entonces. Y nadie podrá consolarnos nunca de la tristeza en que nos deja a los que la conocimos y quisimos.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2015.
© Mario Vargas Llosa, 2015.
Carmen queridísima, hasta pronto
El escritor hispano peruano, premio Nobel, recuerda la figura de la agente literaria
Muere la agente literaria Carmen Balcells
MARIO VARGAS LLOSA 23 SEP 2015
La noticia me ha caído como un rayo; hace tres días estuve despachando, comiendo, cenando con ella y todo el tiempo tuve el siniestro presentimiento de que sería la última vez que la vería. Estaba siempre muy lúcida, llena de proyectos, realistas y delirantes. Como si fuera a vivir siempre. Pero su físico estaba realmente en ruinas y era imposible no preguntarse cuánto tiempo más esa ruina física seguiría sosteniendo a esa maravillosa cabeza y esa energía indómita.
Carmen Balcells revolucionó la vida cultural española al cambiar drásticamente las relaciones entre los editores y los autores de nuestra lengua. Gracias a ella los escritores de lengua española comenzamos a firmar contratos dignos y a ver nuestros derechos respetados. De otra parte, ella indujo y hasta obligó a los editores de España y de América Latina a volverse modernos y ambiciosos, a operar en el amplio marco de toda la lengua y a sacudirse la visión pequeña y provinciana que tenían.
Además, fue mucho más que una agente o representante de los autores que tuvimos el privilegio de estar con ella. Nos cuidó, nos mimó, nos riñó, nos jaló las orejas y nos llenó de comprensión y de cariño en todo lo que hacíamos, no sólo en aquello que escribíamos. Era inteligente, era audaz, era generosa hasta la locura, era buena y su partida deja en todos los que la conocimos y la quisimos un vacío que nunca nadie podrá llenar. Carmen queridísima, hasta pronto.
Niño muerto en la playa
Es bueno que los países prósperos tomen conciencia de la disyuntiva que representan las migraciones masivas, pero el problema solo se resolverá con soluciones reales y duraderas en los países de origen.
MARIO VARGAS LLOSA 20 SEP 2015
La fotografía de Aylan Kurdi, un niño sirio de tres años muerto en una playa de Turquía cuando con su familia trataba de emigrar a Europa, conmovió al mundo entero. Y sirvió para que varios países europeos ampliaran su cuota de refugiados —no todos, desde luego— y la opinión pública internacional tomara conciencia de la magnitud del problema que representan los cientos de miles, acaso millones, de familias que tratan de escapar del África y de Medio Oriente hacia el mundo occidental donde, creen, encontrarán trabajo, seguridad y, en pocas palabras, la vida digna y decente que sus países no pueden darles.
Es bueno que haya ahora, en los países más prósperos y libres del mundo, una conciencia mayor de la disyuntiva moral que les plantea el problema de estas migraciones masivas y espontáneas, pero sería necesario que, por positivo que sea el esfuerzo que hagan los países avanzados para admitir más refugiados en su seno, no se hicieran ilusiones pensando que de este modo se resolverá el problema. Nada más inexacto. Aunque los países occidentales practicaran la política de fronteras abiertas que los liberales radicales defienden —defendemos—, nunca habría suficiente infraestructura ni trabajo en ellos para todos quienes quisieran huir de la miseria y la violencia que asolan ciertas regiones del mundo. El problema está allí y sólo allí puede encontrar una solución real y duradera. Tal como se presentan las cosas en África y Medio Oriente, por desgracia, aquello tomará todavía algún tiempo. Pero los países desarrollados podrían acortarlo si orientaran sus esfuerzos en esa dirección, sin distraerse en paliativos momentáneos de dudosa eficacia.
La raíz del problema está en la pobreza y la inseguridad terribles en que vive la mayoría de las poblaciones africanas y de Medio Oriente, sea por culpa de regímenes despóticos, ineptos y corruptos o por los fanatismos religiosos y políticos —por ejemplo el Estado Islámico o Al Qaeda— que generan guerras como las de Siria y Yemen, y un terrorismo que diariamente ciega vidas humanas, destruye viviendas y tiene en el pánico, el paro y el hambre a millones de personas, como ocurre en Irak, un país que se desintegra lentamente. No se trata de países pobres, porque hoy en día cualquier país, aunque carezca de recursos naturales, puede ser próspero, como muestran los casos extraordinarios de Hong Kong o Singapur, sino empobrecidos por la codicia suicida de pequeñas élites dominantes que explotan con cinismo y brutalidad a esas masas que, antes, se resignaban a su suerte. Ya no es así gracias a la globalización, y, sobre todo, a la gran revolución de las comunicaciones que abre los ojos a los más desvalidos y marginados sobre lo que ocurre en el resto del planeta. Esas multitudes explotadas y sin esperanza saben ahora que en otras regiones del mundo hay paz, coexistencia pacífica, altos niveles de vida, seguridad social, libertad, legalidad, oportunidades de trabajar y progresar. Y con toda razón están dispuestas a hacer todos los sacrificios, incluido el de jugarse la vida, tratando de acceder a esos países. Esa emigración no será nunca detenida con muros ni alambradas como las que ingenuamente han construido o se proponen construir Hungría y otras naciones. Pasará por debajo o por encima de ellos y siempre encontrará mafias que le faciliten el tránsito, aunque a veces la engañen y conduzcan no al paraíso sino a la muerte, como a los 71 desdichados que murieron hace algunas semanas asfixiados en un camión frigorífico en las carreteras de Austria.
La emigración no será nunca detenida con muros ni alambradas como las de Hungría
La capacidad para admitir refugiados de un país desarrollado tiene un límite, que no conviene forzar porque puede ser contraproducente y, en vez de resolver un problema, generar otro, el de favorecer movimientos xenófobos y racistas, como el Front National de Francia. Es algo que está ocurriendo incluso en países tan avanzados como la propia Suecia, donde la última encuesta de opinión pone a un partido antiinmigrantes como el más popular. No hay duda que la inmigración es algo indispensable para los países desarrollados, los que, sin ella, jamás podrían conservar en el futuro sus altos niveles de vida. Pero para ser eficaz, esta inmigración debe ser organizada y ordenada de acuerdo a una política común inteligente y realista, como está proponiendo la canciller Angela Merkel, a quien, en este asunto, hay que felicitar por la lucidez y energía con que enfrenta el problema.
Pero, en verdad, este sólo se resolverá donde ha nacido, es decir, en África y el Medio Oriente. No es imposible. Hay dos regiones del mundo que eran, al igual que estas ahora, grandes propulsoras de emigrantes clandestinos hacia Occidente: buena parte del Asia y América Latina. Esta corriente migratoria ha disminuido notablemente en ambas a medida que la democracia y políticas económicas sensatas se abrían camino en ellas, los Estados de derecho reemplazaban a las dictaduras, y sus economías comenzaban a crecer y a crear oportunidades y trabajo para la población local. La manera más efectiva en que Occidente puede contribuir a reducir la inmigración ilegal es colaborar con quienes en los países africanos y el Medio Oriente luchan para acabar con las satrapías que los gobiernan y establecer regímenes representativos, democráticos y modernos, que creen condiciones favorables a la inversión y atraigan esos capitales (muy abundantes) que circulan por el mundo buscando donde echar raíces.
Esas masas que vienen a Europa rinden, sin saberlo, un homenaje a la cultura de la libertad
Cuando era estudiante universitario recuerdo haber leído, en el Perú, una encuesta que me hizo entender por qué millones de familias indígenas emigraban del campo a la ciudad. Uno se preguntaba qué atractivo podía tener para ellas abandonar esas aldeas andinas que el indigenismo literario y artístico embellecía, para vivir en la promiscuidad insalubre de las barriadas marginales de Lima. La encuesta era rotunda: con todo lo triste y sucia que era la vida, en esas barriadas los ex campesinos vivían mucho mejor que en el campo, donde el aislamiento, la pobreza y la inseguridad parecían invencibles. La ciudad, por lo menos, les ofrecía una esperanza.
¿Quién que padezca la dictadura homicida de un Robert Mugabe en Zimbabue o el averno de bombas y machismo patológico de los talibanes de Afganistán, o el horror cotidiano que yo he visto en el Congo, no trataría de huir de allí, cruzando selvas, montañas, mares, exponiéndose a todos los peligros, para llegar a un lugar donde al menos fuera posible la esperanza? Esas masas que vienen a Europa, desplegando un heroísmo extraordinario, rinden, sin saberlo en la gran mayoría de los casos, un gran homenaje a la cultura de la libertad, la de los derechos humanos y la coexistencia en la diversidad, que es la que ha traído desarrollo y prosperidad a Occidente. Cuando esta cultura se extienda también —como ha comenzado a ocurrir en América Latina y el Asia— por África y el Medio Oriente, el problema de la inmigración clandestina se irá diluyendo poco a poco hasta alcanzar unos niveles manejables.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2015.
© Mario Vargas Llosa, 2015.
Los extremismos y Daniel Barenboim
En una época tan difícil como la nuestra, el músico nos demuestra que siempre hay esperanza y que hay que seguir dando la batalla por un mundo mejor
MARIO VARGAS LLOSA 6 SEP 2015
EDUARDO ESTRADA
Al mismo tiempo que los ayatolás fanáticos iraníes prohibían a Daniel Barenboim ir a Teherán a dirigir la Staatskapelle Berlin Orchestra por tener la nacionalidad israelí (que Irán no reconoce), la ministra de Cultura y Deportes de Israel, Miri Regev, exigía a la canciller alemana, Angela Merkel, que impidiera la presencia del músico en Irán porque ese ciudadano judío, con sus críticas a los asentamientos y, en general, a la política palestina del Gobierno de Israel, podría causar un grave daño a la causa de la paz.
Dos actitudes de extremismos paralelos que se manifiestan al mismo tiempo y, se diría, confirman aquello de la identidad de los contrarios. Ambas iniciativas muestran, por una parte, la absoluta falta de racionalidad y la ceguera religiosa que prevalece en el tema del conflicto palestino-israelí y, de otro, la titánica lucha que deben librar quienes, como Daniel Barenboim, tratan de tender puentes y acercar mediante el sentido común y la buena voluntad a esas dos comunidades separadas hoy por mares de odio y fanatismo recíproco.
Tengo una gran admiración por Daniel Barenboim, como pianista y director de orquesta. Lo he oído como solista y como conductor de las mejores orquestas de nuestro tiempo y siempre me ha parecido uno de los más egregios músicos contemporáneos y, desde luego, espero con impaciencia la inminente aparición de su nueva versión de los dos Conciertos para piano, de Brahms, uno de sus platos fuertes desde que los grabó por primera vez, en 1958, dirigido por Zubin Mehta.
Mi admiración por Barenboim no es solo por el gran instrumentista y director; también por el ciudadano comprometido con la justicia y la libertad que, a lo largo de toda su vida, ha tenido el coraje de ir contra la corriente en defensa de lo que cree justo y digno de ser defendido o criticado. Aunque nació en Argentina, es ciudadano Israelí y, desde siempre, ha militado junto con los israelíes que critican el tratamiento inhumano de muchos Gobiernos de Israel, como los presididos por Netanyahu, contra los palestinos en los territorios ocupados y en Gaza, y ha obrado incansablemente por tender puentes y mantener un diálogo abierto con aquellos. De este modo nació ese proyecto apadrinado por él y por el destacado intelectual palestino Edward Said, la fundación en 1999 de la West-Eastern Divan Orchestra, conformada por jóvenes músicos israelíes, árabes y españoles y que patrocina la Junta de Andalucía. Sus empeños a favor del diálogo entre israelíes y palestinos fueron reconocidos por estos últimos, concediéndole la nacionalidad palestina, que Barenboim aceptó, explicando que lo hacía con “la esperanza de que aquello sirviera como señal de paz entre ambos pueblos”.
Ha tenido el coraje de ir contra la corriente en defensa de lo que cree justo de ser defendido
Pero, cuando lo ha creído necesario, Barenboim también ha dado batallas en lo que podría considerarse el lado opuesto del campo ideológico. Por ejemplo: en la campaña para que la obra musical de Wagner pudiera tocarse en Israel, donde hasta entonces estaba prohibida por los escritos antisemitas del compositor alemán. La campaña tuvo éxito y él mismo dirigió el 7 de junio de 2001, en Jerusalén, a la Staatskapelle de Berlín en la puesta en escena de la ópera Tristán e Isolda. Hubo algunos gritos de “nazi” y “fascista” entre los oyentes, pero la gran mayoría del público que asistió a la función aplaudió a los músicos y a la ópera, aceptando la tesis defendida por Barenboim de que, por fortuna, el talento creador de Wagner no se vio contaminado por sus prejuicios racistas. ¿No fue éste, también, el caso de otros grandes creadores como Balzac, Thomas Mann y T. S. Eliot?
El compromiso político es mucho menos frecuente entre los músicos que entre los escritores y otros artistas, tal vez porque la música, sobre todo la llamada “culta”, tiene la apariencia de la absoluta neutralidad ideológica, no suele dar la impresión de contaminarse de, ni pronunciarse sobre, la problemática social y política del tiempo en que fue compuesta. Sin embargo, su utilización tiende a menudo a colorearla ideológicamente así como la filiación y militancia cívica de sus compositores e intérpretes, y el uso que hace de ella una determinada cultura o un régimen autoritario. Hitler y el nazismo convirtieron abusivamente a la música de Wagner en una anticipación artística del Tercer Reich (intentaron algo parecido con la filosofía de Nietzsche) y durante un buen tiempo esa identificación forzada perduró, desnaturalizando ante amplios sectores el valor y la originalidad artística de las composiciones de Wagner. Hay que agradecerle a Daniel Barenboim su empeño en rescatar de esa visión pequeñita y mezquina a uno de los genios indiscutibles de la música y, al mismo tiempo, ayudarnos a entender que la genialidad de un músico, de un pintor, de un poeta y hasta de un filósofo (véase Heidegger) no está necesariamente libre de traspiés ni errores de mucho bulto.
Los ataques que acaba de recibir son, en verdad, un homenaje a su valentía y su decencia
Daniel Barenboim cumplirá pronto 73 años y nadie lo diría cuando examina el frenético calendario de actividades que cumple, viajando por todo el mundo con sus cuatro pasaportes —argentino, israelí, español y palestino—, practicando sin tregua los seis idiomas que domina, dando conciertos como director o como pianista en los más prestigiosos escenarios del planeta, y, como si este incesante quehacer no fuera capaz de agotar su indómita energía, dándose tiempo todavía para polemizar con tirios y troyanos en nombre siempre de las buenas causas: la racionalidad contra los fanatismos y extremismos, la defensa de la democracia contra todos los autoritarismos y totalitarismos, y la divulgación del arte y de la cultura como un patrimonio de la humanidad que no debe admitir censuras, exclusiones ni fronteras.
En una época tan difícil y confusa como la nuestra en lo que se refiere a la vida cultural y al compromiso político, muchos artistas e intelectuales han optado por el pesimismo: mirar a otro lado, concentrarse en una actividad que sirve también de coraza impermeable a los ruidos del mundo, cerrar los ojos y taparse los oídos para no degradarse confundidos con el “vulgo municipal y espeso”. Daniel Barenboim está en el polo opuesto de semejante abdicación. Él nos demuestra, con la valía de su quehacer artístico y su compromiso cívico ejemplar, que siempre hay esperanza y que hay que seguir dando contra viento y marea la batalla por un mundo mejor. Los ataques que acaba de recibir al mismo tiempo de los ayatolás iraníes y de la ministra de Cultura de Israel son, en verdad, un homenaje a su valentía y su decencia.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2015.
© Mario Vargas Llosa, 2015.
Lecciones de Tolstói
El escritor ruso nos enseña en ‘Guerra y paz’ que pese a todo lo malo que hay en la vida, la humanidad va dejando atrás, poco a poco, lo peor que ella arrastra
MARIO VARGAS LLOSA 23 AGO 2015
Leí Guerra y paz por primera vez hace medio siglo, en Perros-Guirec, un volumen entero de la Pléiade, durante mis primeras vacaciones pagadas en la Agence France-Presse. Escribía entonces mi primera novela y estaba obsesionado con la idea de que, en el género novelesco, a diferencia de los otros, la cantidad era ingrediente esencial de la calidad, que las grandes novelas solían ser también grandes —largas— porque ellas abarcaban tantos planos de realidad que daban la impresión de expresar la totalidad de la experiencia humana.
La novela de Tolstói parecía confirmar al milímetro semejante teoría. Desde su inicio frívolo y social, en esos salones elegantes de San Petersburgo y Moscú, entre esos nobles que hablaban más en francés que en ruso, la historia iba descendiendo y esparciéndose a lo largo y a lo ancho de la compleja sociedad rusa, mostrándola en su infinito registro de clases y tipos sociales, desde los príncipes y generales hasta los siervos y campesinos, pasando por los comerciantes y las señoritas casaderas, los calaveras y los masones, los religiosos y los pícaros, los soldados, los artistas, los arribistas, los místicos, hasta sumir al lector en el vértigo de tener bajo sus ojos una historia en la que discurrían todas las variedades posibles de lo humano.
En mi memoria, lo que más destacaba en esa gigantesca novela eran las batallas, la prodigiosa odisea del anciano general Kutúzov que, de derrota en derrota, va poco a poco mermando a las invasoras tropas napoleónicas hasta que, con ayuda del crudo invierno, las nieves y el hambre, consigue aniquilarlas. Tenía la falsa idea de que, si había que resumir Guerra y paz en una frase, se podía decir de ella que era un gran mural épico sobre la manera como el pueblo ruso rechazó los empeños imperialistas de Napoleón Bonaparte, “el enemigo de la humanidad”, y defendió su soberanía; es decir, una gran novela nacionalista y militar, de exaltación de la guerra, la tradición y las supuestas virtudes castrenses del pueblo ruso.
Lejos de presentar la guerra como una virtuosa experiencia la novela la expone en todo su horror
Compruebo ahora, en esta segunda lectura, que estaba equivocado. Que, lejos de presentar la guerra como una virtuosa experiencia donde se forja el ánimo, la personalidad y la grandeza de un país, la novela la expone en todo su horror, mostrando, en cada una de las batallas —y acaso, sobre todo, en la alucinante descripción de la victoria de Napoleón en Austerlitz—, la monstruosa sangría que acarrea y las infinitas penurias e injusticias que golpean a los hombres comunes y corrientes que constituyen la inmensa mayoría de sus víctimas; y la estupidez macabra y criminal de quienes desatan esos cataclismos, hablando del honor, del patriotismo y de valores cívicos y marciales, palabras cuyo vacío y nimiedad se hacen patentes apenas estallan los cañones. La novela de Tolstói tiene mucho más que ver con la paz que con la guerra y el amor a la historia y a la cultura rusa que sin duda la impregna no exalta para nada el ruido y la furia de las matanzas sino esa intensa vida interior, de reflexión, dudas, búsqueda de la verdad y empeño de hacer el bien a los demás que encarna el pasivo y benigno Pierre Bezújov, el héroe de la novela. Aunque la traducción al español de Guerra y paz que estoy leyendo no sea excelente, la genialidad de Tolstói se hace presente a cada paso en todo lo que cuenta, y mucho más en lo que oculta que en lo que hace explícito. Sus silencios son siempre locuaces, comunicativos, excitan una curiosidad en el lector que lo mantiene prendido del texto, ávido por saber si el príncipe Andréi se declarará por fin a Natasha, si la boda pactada tendrá lugar o el atrabiliario príncipe Nikolái Andréievich conseguirá frustrarla. Prácticamente no hay episodio en la novela que no quede a medio contar, que no se interrumpa sin hurtar al lector algún dato o información decisivos, de modo que su atención no decaiga, se mantenga siempre ávida y alerta. Es realmente extraordinario cómo en una novela tan vasta, tan diversa, de tantos personajes, la trama narrativa esté tan perfectamente conducida por ese narrador omnisciente que nunca pierde el control, que gradúa con infinita sabiduría el tiempo que dedica a cada cual, que va avanzando sin descuidar ni preterir a nadie, dando a todos el tiempo y el espacio debidos para que todo parezca avanzar como avanza la vida, a veces muy despacio, a veces a saltos frenéticos, con sus dosis cotidianas de alegrías, desgracias, sueños, amores, fantasías.
En esta relectura de Guerra y paz advierto algo que, en la primera, no había entendido: que la dimensión espiritual de la historia es mucho más importante que la que ocurre en los salones o en el campo de batalla. La filosofía, la religión, la búsqueda de una verdad que permita distinguir nítidamente el bien del mal y obrar en consecuencia es preocupación central de los principales personajes, incluso los jerarcas militares como el general Kutúzov, personaje deslumbrante, quien, pese a haberse pasado la vida combatiendo —todavía luce la cicatriz que le dejó la bala de los turcos que le atravesó la cara— es un hombre eminentemente moral, desprovisto de odios, que, se diría, hace la guerra porque no tiene más remedio y alguien tiene que hacerla, pero preferiría dedicar su tiempo a quehaceres más intelectuales y espirituales.
Aunque, “hablando en frío”, las cosas que ocurren en Guerra y paz son terribles, dudo que alguien salga entristecido o pesimista luego de leerla. Por el contrario, la novela nos deja la sensación de que, pese a todo lo malo que hay en la vida, y a la abundancia de canallas y gentes viles que se salen con la suya, hechas las sumas y las restas, los buenos son más numerosos que los malvados, las ocasiones de goce y de serenidad mayores que las de amargura y odio y que, aunque no siempre sea evidente, la humanidad va dejando atrás, poco a poco, lo peor que ella arrastra, es decir, de una manera a menudo invisible, va mejorando y redimiéndose.
La dimensión espiritual de la historia es mucho más importante que la que ocurre en los salones
Esa es probablemente la mayor hazaña de Tolstói, como lo fue la de Cervantes cuando escribió El Quijote, la de Balzac con su Comedia humana, la de un Dickens con Oliver Twist, de un Victor Hugo con Los miserables o de Faulkner con su saga sureña: pese a sumergirnos en sus novelas en las cloacas de lo humano, inyectarnos la convicción de que, con todo, la aventura humana es infinitamente más rica y exaltante que las miserias y pequeñeces que también se dan en ella; que, vista en su conjunto, desde una perspectiva serena, ella vale la pena de ser vivida, aunque solo fuera porque en este mundo podemos no sólo vivir de verdad, también de mentiras, gracias a las grandes novelas.
No puedo terminar este artículo sin formular en público esta pregunta que, desde que lo supe, me martilla los oídos: ¿cómo fue posible que el primer Premio Nobel de Literatura que se dio fuera para Sully Prudhomme en vez de Tolstói, el otro contendiente? ¿Acaso no era tan claro entonces, como ahora, que Guerra y paz es uno de esos raros milagros que, de siglo en siglo, ocurren en el universo de la literatura?
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2015.
© Mario Vargas Llosa, 2015.
Un millonario se divierte
A pesar de los dislates racistas de Donald Trump, Estados Unidos son la mejor prueba de que puede prosperar una sociedad multirracial, multicultural y multirreligiosa, que concede oportunidades a quien quiere trabajar
MARIO VARGAS LLOSA 9 AGO 2015 – 00:00 EST PIEDRA DE TOQUE »
Entre los millonarios, como entre los demás seres comunes y corrientes, hay de todo: gentes de gran talento y esforzado trabajo, que han hecho su fortuna prestando una gran contribución a la humanidad, como Bill Gates o Warren Buffett, y que, además, destinan buena parte de su inmensa fortuna a obras de beneficencia y servicio social, o imbéciles racistas como el señor Donald Trump, ridículo personaje que no sabe qué hacer con su tiempo y sus millones y se divierte en estos días como aspirante presidencial republicano insultando a la comunidad hispánica de Estados Unidos —más de cincuenta millones de personas— que, según él, son una chusma infecta de ladrones y violadores.
Los dislates de un payaso con dinero no tendrían mayor importancia si las estupideces que Trump dice a diestra y siniestra en su campaña política —entre ellas figuran los insultos al senador McCain, que peleó en Vietnam, fue torturado y pasó años en un campo de concentración del Vietcong— no hubieran tocado un nervio en el electorado norteamericano y lo hubieran catapultado a un primer lugar entre los precandidatos del Partido Republicano. Por lo visto, entre éstos, sólo Jeb Bush, que está casado con una mexicana, se ha atrevido a criticarlo; los demás han mirado a otro lado, y por lo menos uno de ellos, el senador Ted Cruz (de Texas), ha apoyado sus diatribas.
Pero, por fortuna, la respuesta de la sociedad civil en Estados Unidos a las obscenidades de Donald Trump ha sido contundente. Han roto con él varias cadenas de televisión, como Univision y Televisa, las tiendas Macy’s, el empresario Carlos Slim, muchas publicaciones y un gran número de artistas de cine, cantantes, escritores, e incluso el chef español José Andrés, muy conocido en Estados Unidos, que iba a abrir uno de sus restaurantes en un hotel de Trump, se ha negado a hacerlo luego de sus declaraciones racistas.
La cultura reduce los torvos brotes de racismo, pero nunca llegan a desaparecer del todo
¿Es bueno o malo que el tema racial, hasta ahora evitado en las campañas políticas norteamericanas, salga a la luz e incluso pase a ser protagonista en la próxima elección presidencial? Hay quienes consideran que, pese a las sucias razones que han empujado a Donald Trump a servirse de él —vanidad y soberbia— no es malo que el asunto se ventile abiertamente, en vez de estar supurando en la sombra, sin que nadie lo contradiga y refute las falsas estadísticas en que pretende apoyarse el racismo antihispánico. Tal vez tengan razón. Por ejemplo, las afirmaciones de Trump han permitido que distintas agencias y encuestadoras de Estados Unidos demuestren que es absolutamente falso que la inmigración mexicana haya venido creciendo sistemáticamente. Por el contrario, la propia Oficina del Censo (según un artículo de Andrés Oppenheimer) acaba de hacer saber que en la última década el flujo migratorio procedente de México cayó de 400.000 a 125.000 el año pasado. Y que la tendencia sigue siendo decreciente.
El problema es que el racismo no es nunca racional, no está jamás sustentado en datos objetivos, sino en prejuicios, suspicacias y miedos inveterados hacia el “otro”, el que es distinto, tiene otro color de piel, habla otra lengua, adora a otros dioses y practica costumbres diferentes. Por eso es tan difícil derrotarlo con ideas, apelando a la sensatez. Todas las sociedades, sin excepción, alientan en su seno esos sentimientos torvos, contra los que, a menudo, la cultura es ineficaz y a veces impotente. Ella los reduce, desde luego, y a menudo los sepulta en el inconsciente colectivo. Pero nunca llegan a desaparecer del todo y, sobre todo en los momentos de confusión y de crisis, suelen, atizados por demagogos políticos o fanáticos religiosos, aflorar a la superficie y producir los chivos expiatorios en los que grandes sectores, a veces incluso la mayoría de la población, se exonera a sí misma de sus responsabilidades y descarga toda la culpa de sus males en “el judío”, “el árabe”, “el negro” o “el mexicano”. Remover aquellas aguas puercas de los bajos fondos irracionales es sumamente peligroso, pues el racismo es siempre fuente de violencias atroces y puede llegar a destruir la convivencia pacífica y socavar profundamente los derechos humanos y la libertad.
Es muy probable que, pese a la incultura de que hace gala en todo lo que dice y hace el señor Donald Trump —empezando por sus horribles y ostentosos rascacielos— intuya que sus insultos a los estadounidenses de origen latino o hispano son absolutamente infundados y los perpetre a sabiendas del daño que eso puede hacer a un país que, dicho sea de paso, ha sido y sigue siendo un país de inmigrantes, es decir, de manera frívola e irresponsable. Saber hacer dinero, como ser un as en el ajedrez o pateando una pelota, no presupone nada más que una habilidad muy específica para un quehacer dado. Se puede ser millonario siendo —para todo lo demás— un tonto irrecuperable y un inculto pertinaz, y todo parece indicar que el señor Trump pertenece a esa variante lastimosa de la especie.
Se puede tener muchísimo dinero siendo, para todo lo demás, un inculto pertinaz
Pero sería también muy injusto concluir, como han hecho algunos a raíz de las intemperancias retóricas del magnate inmobiliario, que el racismo y demás prejuicios discriminatorios y sectarios son la esencia del capitalismo, su producto más refinado e inevitable. No sólo no es así. Estados Unidos son la mejor prueba de que una sociedad multirracial, multicultural y multirreligiosa puede existir, desarrollarse y progresar a un ritmo muy notable, creando oportunidades que atraen a sus playas a gentes de todo el planeta. Estados Unidos es el primer país de nuestro tiempo gracias a esa miríada de pobres gentes que, desesperadas por no encontrar alicientes ni oportunidades en sus propios países, fueron allí a romperse el alma, trabajando sin tregua y, a la vez que se labraban un porvenir, construyeron un gran país, la primera potencia multicultural de la historia moderna.
Al igual que los irlandeses, los escandinavos, los alemanes, los franceses, los españoles, los italianos, los japoneses, los indios, los judíos y los árabes, los hispanos han contribuido de manera muy efectiva a hacer de Estados Unidos lo que es. Si en cualquier país, hoy, resulta una sandez hablar de sociedades pulquérrimas, no mezcladas, lo es todavía más en Estados Unidos, donde, debido a la flexibilidad de su sistema que concede oportunidades a todos quienes quieren y saben trabajar, la sociedad se ha ido renovando sin tregua, asimilando e integrando a gentes procedentes de los cuatro puntos cardinales. En este sentido, Estados Unidos son la sociedad punta de nuestro tiempo, el ejemplo que tarde o temprano deberán seguir —abriendo sus fronteras a todos— los países que quieran llegar a ser (o seguir siendo) modernos, en un mundo marcado por la globalización. La existencia de un Donald Trump en su seno no debe hacernos olvidar esa estimulante verdad.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2015.
© Mario Vargas Llosa, 2015.
Nietzsche en Sils-Maria
El filósofo creía que solo el ser humano no gregario, independiente, segregado de la tribu, enfrentado a ella, era capaz de hacer progresar la ciencia, la sociedad y la vida en general
MARIO VARGAS LLOSA 26 JUL 2015
Cuando Nietzsche vino por primera vez a Sils-Maria, en el verano de 1879, era una ruina humana. Perdía la vista a pasos rápidos, lo atormentaban las migrañas y las enfermedades lo habían obligado a renunciar a su cátedra en la Universidad de Basilea, luego de profesar allí 10 años. Esta era entonces una remota región alpina en el alto Engadina, donde apenas llegaban forasteros. Fue un amor a primera vista: lo deslumbraron el aire cristalino, el misterio y vigor de las montañas, las cascadas rumorosas, la serenidad de lagos y lagunas, las ardillas y hasta los enormes gatos monteses.
Empezó a sentirse mejor, escribió cartas exultantes de entusiasmo por el lugar y, desde entonces, volvería por siete años consecutivos a Sils-Maria en los veranos, por temporadas de tres o cuatro meses. Siempre había sido un buen caminante, pero, aquí, andar, trepar cuestas empinadas, meditar en ventisqueros barridos por los vientos donde a veces aterrizaban las águilas, garabatear en sus pequeñas libretas los aforismos, uno de sus medios favoritos de expresión, se convirtió en una manera de vivir. En Sils-Maria escribiría o concebiría sus libros más importantes, La gaya ciencia, Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, El ocaso de los ídolos, El Anticristo.
Se alojaba en la casa —que era también tienda— del alcalde del pueblo y pagaba por el modesto cuartito donde dormía un franco al día. La casa de Nietzsche es ahora un museo y sede de la fundación que lleva el nombre del filósofo. Vale la pena visitarla, sobre todo si quien oficia de cicerón es su amable director, Peter André Bloch, que sabe todo sobre la obra y la vida de Nietzsche y es quien organiza los seminarios y coloquios que atraen a este bello pueblecito profesores, ensayistas y filósofos de todo el mundo. La casa ha sido totalmente restaurada y ofrece una soberbia colección de fotografías, manuscritos —entre ellos de poemas y composiciones musicales de Nietzsche—, primeras ediciones y testimonios de visitantes ilustres, como Thomas Mann, Adorno, Paul Celan, Hermann Hesse, Robert Musil y hasta el inesperado Pablo Neruda, que escribió aquí un poema. Boris Pasternak no pudo venir, pero envió desde su confinamiento soviético un largo texto fundamentando su admiración por el filósofo.
La única habitación que no ha sido restaurada es el dormitorio de Nietzsche. Sobrecoge por su ascetismo. Una camita estrecha, una mesa rústica, una jofaina de agua y un lavador. Testigos de la época dicen que entonces estaba llena de libros. Pero lo cierto es que Nietzsche pasaba mucho más tiempo al aire libre que bajo techo y que pensaba y escribía andando o tomando un descanso entre las larguísimas marchas que efectuaba a diario. Duraban unas seis horas cada día y a veces ocho y hasta 10. Ahora a los turistas les muestran algunas rutas que, aseguran los guías, eran sus preferidas, pero es un puro cuento. En primer lugar el paisaje ahora es distinto, civilizado por la afluencia masiva de esquiadores durante el invierno, la apertura de carreteras y los chalets sembrados alrededor de las pistas de esquí. En tiempos de Nietzsche esta era tierra aún salvaje, sin caminos, abrupta. Tras una difícil caminata en medio de los pinares y nevados, casi en sombra, se abría de pronto un paisaje edénico, como el que inspiraría las bravatas y filípicas de Zaratustra.
Pensaba y escribía andando o tomando un descanso entre larguísimas marchas
Muchas veces Nietzsche se extravió en estas alturas desoladas y, otras, se quedó dormido y tuvo sueños grandiosos o terribles que evocó en sus poemas y en su música. Llevaba siempre en estas caminatas un pequeño atado con frutas y galletas, y las libretitas rayadas que le enviaba su hermana Elizabeth (se pueden hojear en el museo), fanática racista que, para justificar la calumniosa especie según la cual Nietzsche fue un precursor del nazismo, falsificó sus manuscritos y manufacturó una edición espuria de La voluntad de poder. En uno de los anaqueles de la Fundación se exhibe la célebre foto de Hitler visitando, acompañado por Elizabeth, el Memorial de Nietzsche en Weimar.
Muchas de las diatribas de Nietzsche contra la religión y, sobre todo, el cristianismo, la idea de que proclamar que la vida terrenal es solo un tránsito hacia el más allá, donde se vive la vida verdadera, ha sido el mayor obstáculo para que los seres humanos fueran soberanos, libres y felices y estuvieran condenados a una esclavitud moral que los privaba de creatividad, de espíritu crítico, de conocimientos científicos e iniciativas artísticas, se gestaron aquí, en Sils-Maria. Pero, curiosamente, en contra de una de las imágenes más persistentes de Nietzsche, la de un hombre huraño, sombrío y ensimismado, gruñón y colérico, por lo menos los siete años que vino aquí a pasar los veranos, dejó entre los vecinos una imagen radicalmente distinta: la de un hombre risueño y simpático, que jugaba con los niños, festejaba las bromas de los lugareños, y evitaba las chismografías y querellas de vecindario.
Dejó entre los vecinos la imagen de un hombre risueño que festejaba las bromas de los lugareños
Es verdad que no fue nunca un fascista ni un racista; un sector del museo documenta con detalle su buena relación con muchos intelectuales y comerciantes judíos y las veces que escribió criticando el antisemitismo. Pero también es cierto que nunca fue un demócrata ni un liberal. Detestaba las multitudes y, en especial, las masas de la sociedad industrial, en las que veía seres enajenados por esa “psicología de vasallos” que engendra el colectivismo, que anulaba el espíritu rebelde y mataba la individualidad. Fue siempre un individualista recalcitrante; creía que solo el ser humano no gregario, independiente, segregado de la tribu, enfrentado a ella, era capaz de hacer progresar la ciencia, la sociedad y la vida en general. Su terrible sentencia, que era también un pronóstico sobre la cultura que prevalecería en el futuro inmediato —“Dios ha muerto”— no era un grito de desesperación, sino de optimismo y esperanza, la convicción de que, en el mundo futuro, liberados de las cadenas de la religión y la mitología enajenante del más allá, los seres humanos obrarían para sacar al paraíso de las nieblas ultraterrenas y lo traerían aquí, a la historia vivida, a la realidad cotidiana. Entonces desaparecerían los estúpidos enconos que habían llenado la historia humana de guerras, cataclismos, abusos, sufrimientos, salvajismos, y surgiría una fraternidad universal en la que la vida valdría por fin la pena de ser vivida por todos.
Era una utopía no menos irreal que las de las religiones que Nietzsche abominaba y que haría correr también muchísima sangre y dolor. Al fin y al cabo sería la democracia, que el filósofo de Sils-Maria tanto despreció pues la identificaba con el conformismo y la mediocridad, la que más contribuiría a acercar a los seres humanos a ese ideal nietzscheano de una sociedad de hombres y mujeres libres, dotados de espíritu crítico, capaces de convivir con todas sus diferencias, convicciones o creencias, sin odiarse ni entrematarse.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2015.
© Mario Vargas Llosa, 2015.
PIEDRA DE TOQUE
El caballero Cipolla y el desvarío griego
El referéndum convocado por Tsipras ha sido una obra maestra de confusión y delirio hipnótico. La magia y el hipnotismo colectivos pueden encaramar al poder a cualquier demagogo sin escrúpulos
MARIO VARGAS LLOSA 12 JUL 2015 – 00:00 CEST
En el verano de 1926, Thomas Mann y su familia pasaron unas vacaciones en Forte dei Marmi; era una época en la que el fascismo estaba en pleno apogeo y los discursos de Mussolini retumbaban por toda Italia. Con estos recuerdos y el interés que en aquel decenio se despertó en Europa (y en Alemania en particular) por el hipnotismo, el espiritismo y las ciencias ocultas, el autor de La montaña mágica escribió Mario y el mago,un relato aparecido en 1930 en el que la crítica ha visto siempre una parábola sobre el efecto encantatorio de líderes carismáticos como Hitler y Mussolini sobre las masas, que, seducidas por la palabra del jefe, abdicaban de su soberanía y poder de decisión y lo seguían, ciegas y dóciles, en sus extravíos.
El espléndido y ceñido relato admite muchas interpretaciones y es, además de una parábola política, una historia que pone los pelos de punta. En un pueblecito de la costa, junto al mar Tirreno, Torre di Venere, el narrador describe un espectáculo en el que un mago hipnotizador, el caballero Cipolla, hombre malvado, repelente y deforme pero dotado de una fuerza psíquica irresistible, enajena a todo su auditorio y lo obliga a humillarse y hundirse en el ridículo más espantoso.
La verdad es que la lectura de Mario y el mago en clave política es tan actual como cuando los dictadorzuelos carismáticos campeaban por el mundo entero; en nuestros días, el caballero Cipolla se encarna no sólo en caudillos fascistas y comunistas, sino, también, en aparentemente benignos dirigentes democráticos, que ganan limpias elecciones y son capaces, gracias a sus poderes comunicativos, de imbecilizar a sus propios pueblos, privándolos de razonamiento y sentido común; en otras palabras, llevándolos a la ruina. ¿No es el caso de un Perón, un Evo Morales, un Rafael Correa, un Daniel Ortega? Ningún ejemplo es más doloroso que el de Argentina, el país más culto de América Latina: ¿cómo es posible que todavía la sociedad argentina siga cautiva de la hipnosis suicida con que la sedujo hace sesenta o setenta años un coronel inculto y fascistón y que ha llevado al país que fue el más avanzado del continente americano y uno de los más prósperos y modernos del mundo a la decadencia, la ruina económica y la miseria moral que representa la presidenta Kirchner?
La culta Europa no se queda atrás: el espíritu del caballero Cipolla está transustanciado últimamente en el joven, apuesto y carismático primer ministro griego, Alexis Tsipras. El líder de Syriza convenció a sus compatriotas de que los terribles males que aquejan a su país son obra de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, empeñados en humillar a Grecia luego de destruirla económicamente, abrumándola de deudas y exigiéndole reformas monstruosas que salvarían a los bancos pero empobrecerían más aún a sus desamparados ciudadanos. También les hizo creer que, en vez de someterse a estos poderes malignos, si Syriza ganaba las elecciones iniciaría una política económica diametralmente opuesta a las de los Gobiernos anteriores, sirvientes de la plutocracia internacional: repondría a los burócratas despedidos, inyectaría fondos para dinamizar la economía y crear empleo y rompería todos los compromisos con los organismos financieros, dejando de pagar la deuda, a menos que los acreedores le concedieran una quita radical y admitieran que los pagos se hicieran sólo en función del crecimiento económico. Los griegos le creyeron, llevaron a Syriza al poder y ahora han confirmado su fe en la palabra del joven carismático dándole un respaldo contundente en el reciente referéndum.
La cultura que inventó la filosofía, la tragedia y la democracia es ahora una catástrofe
Esta última consulta griega ha sido una obra maestra de confusión y delirio hipnótico. Los electores tenían que responder una pregunta incomprensible, sobre si aceptaban o rechazaban una propuesta que la Unión Europea hizo a Grecia el 25 de junio, ¡pero que ya no existía! Impertérrito, Tsipras explicó a los griegos que el no le daría fuerzas para negociar con más éxito en Bruselas, y los griegos —el 70% de los cuales no quiere que Grecia se retire del euro ni de Europa— le creyeron también y el 6l,8% de los electores votaron por el no. Este resultado es pura y simplemente manicomial. La única manera de entenderlo es recurriendo a la sinrazón y poderes ocultos del caballero Cipolla. Para toda persona en uso de sus facultades mentales, si algo se votaba en el referéndum era saber si el pueblo griego quería seguir en Europa, respetando los compromisos políticos y económicos que ello implica, o romper con la Unión Europea negándose a aceptar dichos compromisos (que era lo que había venido haciendo el Gobierno de Alexis Tsipras en las negociaciones). Ahora bien, el 61,8% que votó por el no creía votar por una opción inexistente que sólo aparecía en el discurso del primer ministro griego: no respetar las obligaciones a que los países de la Unión se comprometen al formar parte de ella y seguir en Europa, pero exigiendo que aquellos compromisos sean cambiados radicalmente pues así lo decidió en ejercicio de su soberanía el pueblo griego.
¿Hasta cuándo puede durar este espectáculo lastimoso en el que vemos empeorar día a día la situación de Grecia? En los meses que lleva en el poder Syriza, la situación se ha agravado y el país, ahora misérrimo, está al borde de un colapso económico del que le llevaría décadas recuperarse. Al corralito seguirá el corralón, sus bancos quebrarán, no habrá empresas que quieran invertir en un país en el que la inestabilidad es generalizada y difícilmente asumirá Rusia (o China) la vertiginosa deuda en la que la ineficacia y la corrupción de sus Gobiernos han ido sumiendo a Grecia.
¿Hasta cuándo puede durar este espectáculo lastimoso en el que vemos empeorar día a día la situación de Grecia?
La verdad es que Europa y los Gobiernos anteriores al de Syriza sabían muy bien que Grecia no estaba en condiciones de pagar su estratosférica deuda. Dos quitas habían ya indicado que este supuesto era aceptado por los acreedores y la Unión Europea había dado muy generosas muestras de comprensión, en función de los esfuerzos de los Gobiernos griegos de hacer reformas e ir cumpliendo con los compromisos contraídos. Al igual que Irlanda, España y Portugal, Grecia comenzaba a salir (muy despacio, es cierto, pero crecía al 3%) del pozo, haciendo los sacrificios inevitables que debe hacer un país semiquebrado si quiere rehacer su economía y emprender una genuina recuperación. Todo eso se fue al tacho con el triunfo de Syriza y desde entonces Grecia (su economía ahora decrece) ha retrocedido hasta el borde mismo del abismo. No será el mago hipnotizador Alexis Tsipras quien encuentre el remedio para esta catástrofe en la que la cultura que inventó la filosofía, la tragedia y la democracia ha caído por la irresponsabilidad y desvarío de su clase política. Y no es refugiándose en el nacionalismo reaccionario (¿por qué será que el Frente Nacional de Marine Le Pen, el facha y eurófobo británico Nigel Farage del UKIP y los nazis de Amanecer Dorado celebran con tanto entusiasmo el no del referéndum griego?) que Grecia superará la crisis de la que es ella sola responsable.
La magia y el hipnotismo colectivos pueden encaramar al poder a cualquier demagogo sin escrúpulos, sin duda, tanto en una dictadura como en una democracia. Pero los problemas económicos no admiten recetas mágicas ni son sensibles a los hipnotizadores. La receta es una sola y es la que han seguido los países a los que la crisis puso al borde de la catástrofe como Portugal, España e Irlanda, que están ahora superando aquella prueba y volviendo a crecer, a atraer inversiones, a recuperar la confianza y el crédito internacionales. Y es la que, más tarde o temprano, tendrá que resignarse a seguir el pueblo griego una vez que descubra que detrás de los magos y pitonisas a los que se ha rendido sólo había hambre de poder, mentiras y vacío.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2015.
© Mario Vargas Llosa, 2015.
PIEDRA DE TOQUE »
Ejercicios para sobrevivir
En las reflexiones de Jorge Semprún sobre la tortura, que acaban de publicarse en Francia, no hay autocompasión ni jactancia y, sí, en cambio, un pensamiento que traspasa lo superficial y llega al fondo de la condición humana
MARIO VARGAS LLOSA 27 JUN 2015
Cuando, a los veinte años, Jorge Semprún decidió unirse a uno de los grupos de la Resistencia francesa contra el nazismo, el jefe de Jean-Marie Action, la red de la que iba a formar parte, le advirtió: “Antes de aceptarte, debes saber a lo que te arriesgas”. Y le presentó a Tancredo,un sobreviviente de las torturas a que la Gestapo sometía a los combatientes del maquis que capturaba. Las atrocidades que aquél le describió, las padecería Semprún dos años más tarde, cuando, por la delación de un infiltrado, los nazis le tendieron una emboscada en la granja de Joigny que lo escondía.
La pesadilla se convirtió en realidad: la inmersión en las aguas heladas de una bañera llena de basuras y excrementos; la privación de sueño; las uñas arrancadas; el crujir de todos los huesos del esqueleto al ser colgado del techo de los talones amarrados a sus manos; las descargas eléctricas y las palizas salvajes en las que el desmayo resultaba una liberación.
Nunca antes de escribir este libro, que se ha publicado póstumamente en Francia (Exercices de survie), Jorge Semprún había hablado en primera persona de la tortura, el horror extremo a que puede ser sometido un ser humano a quien los verdugos no sólo quieren sacar información, sino humillar, volver indigno y traidor a sus hermanos de lucha. Pero, aunque nunca hablara de ella en nombre propio, aquella experiencia lo acompañó como una sombra y supuró en su memoria todos los años de su juventud y madurez, en la Resistencia, en el campo nazi de Buchenwald y en sus periódicas visitas clandestinas a España como enviado del Partido Comunista, para tender un puente entre los dirigentes en el exilio y los militantes del interior. En este libro inconcluso, apenas esbozado, y sin embargo lúcido y conmovedor, Semprún revela que la tortura —el recuerdo de las que padeció y la perspectiva de volver a soportarlas— fue la más íntima compañera que tuvo entre sus veinte y cuarenta años. La describe como el apogeo de la ignominia que puede ejercitar la bestia humana convertida en verdugo, y como la prueba decisiva para, superando el espanto y el dolor, alcanzar las mayores valencias de dignidad y de decencia.
En sus reflexiones sobre lo que significa la tortura no hay autocompasión ni jactancia y, sí, en cambio, un pensamiento que traspasa lo superficial y llega al fondo de la condición humana. En Buchenwald, su jefe en el maquis lo felicita por no haber delatado a nadie durante los suplicios —“Ni siquiera fue necesario cambiar los escondites y las contraseñas”, le dice— y el comentario de Semprún no puede ser más parco: “Me alegré de oír eso”. Luego explica que la resistencia a la tortura es “una voluntad inhumana, sobrehumana, de superar lo padecido, de la búsqueda de una trascendencia” que encuentra su razón en el descubrimiento de la fraternidad.
Resistieron para que no fuera la fuerza bruta sino el espíritu racional lo que primara en este mundo
Un ser humano, sometido al dolor, puede ceder y hablar. Pero puede también resistir, aceptando que la única salida de aquel sufrimiento salvaje sea la muerte. Es el momento decisivo, en el que el guiñapo sangrante derrota al torturador y lo aniquila moralmente, aunque sea éste quien convierta a aquel en cadáver y vaya luego a tomarse una copa. En esa victoria silenciosa y atroz lo humano se impone a lo inhumano, la razón al instinto bestial, la civilización a la barbarie. Gracias a que hay seres así el mundo es todavía vivible.
Hace bien Régis Debray, prologuista de Exercices de survie, en comparar a Jorge Semprún con André Malraux, que padeció también las torturas de los nazis sin hablar (sus verdugos no sabían quién era la persona a la que torturaban) y, como aquél, fue capaz de convertir “la experiencia en conciencia”. Fue, asimismo, el caso, en España, de George Orwell, a quien casi matan los propios compañeros por los que se había ido a España a luchar, y de Arthur Koestler, esperando en su celda de Sevilla la orden de fusilamiento expedida por el general Queipo de Llano. Ellos, y millares de seres anónimos que, en circunstancias parecidas, actuaron con el mismo coraje, son los verdaderos héroes de la historia, con más pertinencia que los héroes épicos, ganadores o perdedores de grandes batallas, vistosas como las superproducciones cinematográficas. No suelen tener monumentos y, la gran mayoría, ni siquiera son recordados o incluso conocidos, porque actuaron en el más absoluto anonimato. No querían salvar una nación ni una ideología; sólo que no fuera la fuerza bruta sino el espíritu racional y el sentimiento lo que primara en este mundo sobre el prejuicio racista y la intolerancia criminal ante el adversario político, la civilización creada con enormes esfuerzos para sacar a los seres humanos del estado feral y organizar sus sociedades a partir de valores que permitan la coexistencia en la diversidad y hagan disminuir (ya que erradicarla del todo es imposible) la violencia en las relaciones humanas.
Jorge Semprún fue uno de estos héroes discretos gracias a los cuales el mundo en que vivimos no está peor de lo que está y queda siempre margen para la esperanza. Nacido en una familia acomodada, eligió desde muy joven, sacrificando su vocación por la filosofía, militar en el Partido Comunista y desaparecer en la clandestinidad bajo seudónimos, luchando contra el nazismo y el franquismo, padeciendo por ello el infierno de la tortura, del campo de concentración, muchos años de clandestinidad que lo hicieron vivir desafiando a diario largos años de cárcel o una muerte horrible. ¿Y todo ello para qué? Para descubrir, cuando entraba en la etapa final de su existencia, que el ideal comunista al que tanto había dado, estaba corrompido hasta los tuétanos y que, de triunfar, hubiera creado un mundo acaso todavía más discriminatorio e injusto que el que él quería destruir.
Aunque evoque el más espantoso de los temas, uno termina el libro sin caer en la desesperanza
Algunos ex comunistas se suicidaron y otros rumiaron su frustración en la neurosis o un desgarrado silencio. Pero, no Jorge Semprún. Siguió luchando, tratando de explicar aquello que había comprendido al final, en libros que son testimonios extraordinarios de lo huidiza que puede a ser a veces la verdad, y de cómo a menudo ella y la mentira se mezclan de tal manera que parece imposible identificarlas. Sin caer nunca en el pesimismo, encontrando razones suficientes para seguir militando en pos de un mundo mejor, o, por lo menos, más tolerable, con menos injusticias y menos violencias, y mostrando que siempre es posible resistir, enmendar, reiniciar esa guerra en la que sólo se pueden observar victorias momentáneas, porque, como dice Borges en el poema a su bisabuelo que luchó en Junín, “la batalla es eterna y puede prescindir de la pompa, de visibles ejércitos con clarines”.
Aunque el último libro de Semprún evoque el más espantoso de los temas —la tortura—, uno termina de leerlo sin caer en la desesperanza, porque, además de brutalidad y maldad demoníacas, hay en sus páginas, contrarrestándolas, idealismo, generosidad, valentía, convicción moral y razones sólidas para sobrevivir.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2015.
© Mario Vargas Llosa, 2015
PIEDRA DE TOQUE
Felipe González en Venezuela
La visita del expresidente del Gobierno español a Caracas ha sido un gran éxito que sirve a la oposición democrática al chavismo al tiempo que imparte una lección a la izquierda latinoamericana y europea
MARIO VARGAS LLOSA 14 JUN 2015
Se equivocan quienes dicen que la visita del expresidente español Felipe González a Venezuela ha sido un fracaso. Yo diría que, más bien, ha constituido todo un éxito y que en los escasos dos días que permaneció en Caracas prestó un gran servicio a la causa de la libertad.
Es verdad que no consiguió visitar al líder opositor Leopoldo López, preso en la cárcel militar de Ramo Verde, ni tampoco asistir a la vista de su juicio ni a la audiencia en que se iba a decidir si se abría proceso al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma (preso desde febrero), pues ambas convocatorias fueron aplazadas por los jueces precisamente para impedir que González asistiera a ellas. Pero esto ha servido para mostrar, de manera flagrante, la nula independencia de que goza la justicia en Venezuela, cuyos tribunales y magistrados son meros instrumentos de Maduro, al que sirven y obedecen como perritos falderos.
De otro lado, lo que sí resultó un absoluto fracaso fueron los intentos del Gobierno y jerarcas del régimen de movilizar a la opinión pública contra González. En un acto tan ridículo como ilegal, el Parlamento que preside Diosdado Cabello —acusado por prófugos del chavismo a Estados Unidos de dirigir la mafia del narcotráfico en Venezuela— declaró al líder socialista persona non grata, pero todas las manifestaciones callejeras convocadas contra él fueron minúsculas, conformadas sólo por grupos de esbirros del Gobierno, en tanto que, en todos los lugares públicos donde González se mostró, fue objeto de aplausos entusiastas y una calurosa bienvenida de un público que agradecía el apoyo que significaba su presencia para quienes luchan por salvar a Venezuela de la dictadura.
El triunfo de la oposición no está garantizado en absoluto, debido a las posibilidades de fraude
Su comportamiento, en ese par de días, fue impecable, exento de toda demagogia o provocación. Se reunió con la Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a las principales fuerzas de la oposición, y las exhortó a olvidar sus pequeñas rencillas y diferencias y mantenerse unidas ante el gran objetivo común de ganar las próximas elecciones y resucitar la democracia venezolana, a la que el chavismo ha ido triturando sistemáticamente hasta reducirla a escombros. Aunque todas las encuestas dicen ahora que el apoyo a Maduro no sobrepasa un 20% de la población y que el 80% restante está en contra del régimen, el triunfo de la oposición no está garantizado en absoluto, debido a las posibilidades de fraude y a que, en su desesperación por aferrarse al poder, Maduro y los suyos puedan recurrir al baño de sangre colectivo, del que ha habido ya bastantes anticipos desde la matanza de estudiantes el año pasado. Por eso es indispensable, como dijo González, que todas las fuerzas de la oposición se enfrenten solidarias en la próxima confrontación electoral que el régimen, debido a la presión popular, ha prometido para antes de fin de año.
Pero, quizás, el efecto más importante de la visita de Felipe González a Venezuela, aparte del coraje personal que significó ir allí a solidarizarse con la oposición democrática sabiendo que sería injuriado por la prensa y los gacetilleros del régimen, es el ejemplo que ha dado a la izquierda latinoamericana y europea. Porque hay entre ella, todavía, y no sólo entre los grupos y grupúsculos más radicales y antisistema, sectores que, pese a todo lo que ha ocurrido en los años de chavismo que padece la tierra de Bolívar, alientan todavía simpatías por este régimen y se resisten a criticarlo y a reconocer lo que es: una creciente dictadura cuya política económica y corrupción generalizada ha empobrecido terriblemente al país, que tiene hoy día la inflación más alta del mundo, índices tenebrosos de criminalidad e inseguridad callejera, y donde prácticamente ha desaparecido la libertad de expresión y los atropellos contra los derechos humanos se multiplican cada día.
Es verdad que algunos de los defensores del régimen de Maduro, como los presidentes Rafael Correa, de Ecuador, Evo Morales, de Bolivia, el comandante Ortega, de Nicaragua, Cristina Kirchner, de Argentina, y Dilma Rousseff, de Brasil, lo hacen con hipocresía y duplicidad, elogiándolo en discursos demagógicos, defendiéndolo en los organismos internacionales, pero evitando sistemáticamente imitarlo en sus propias políticas económicas y sociales, muy conscientes de que éstas últimas, si siguieran el modelo chavista, precipitarían a sus países en una catástrofe semejante a la que padece Venezuela.
Algunos de los defensores del régimen de Maduro lo hacen con hipocresía y duplicidad
Aunque en Europa el socialismo ha ido convirtiéndose cada vez más en una social democracia, haciendo suyos los valores liberales tradicionales de tolerancia, coexistencia en la diversidad, respeto a la libertad de opinión y de crítica, elecciones libres, una justicia independiente, y comprendiendo que las nacionalizaciones y el dirigismo económico son incompatibles con el desarrollo y el progreso —véase los esfuerzos que hace la Francia socialista de Hollande y Valls para impulsar el mercado libre, estimular la empresa privada y abrir cada vez más su economía—, todavía en América Latina persisten los mitos colectivistas y estatistas. Lo que Hayek llamaba “el constructivismo”, la idea de que una planificación racionalmente formulada podía ser impuesta a una sociedad para imponer una justicia y un progreso material que tendría en el Estado su instrumento central, pese a que la historia reciente muestra en los casos del desplome de la URSS y la conversión de China Popular en un país capitalista (autoritario) el fracaso de ese modelo, todavía en América Latina sigue siendo la ideología de muchas fuerzas de izquierda, uno de los obstáculos mayores para que el continente, en su conjunto, prospere y se modernice como ha ocurrido, por ejemplo, en el continente asiático.
Felipe González prestó un enorme servicio a España contribuyendo a la modernización del socialismo español, que, antes de él y su equipo, estaba todavía impregnado de marxismo, de “constructivismo” económico y no había asumido resueltamente la cultura democrática. Curiosamente, su adversario de siempre, José María Aznar, hizo algo parecido con la derecha española, a la que impulsó a democratizarse y a modernizarse. Gracias a esa convergencia de ambas fuerzas hacia el centro, España, a una velocidad que nadie hubiera imaginado, pasó, de una dictadura anacrónica, a ser una democracia moderna y funcional y un país cuya prosperidad, no hace muchos años, el mundo entero veía con asombro. Conviene recordarlo ahora cuando, debido a la crisis, ha cundido ese parricidio cívico que pretende achacar todo lo que anda mal en el país a aquella transición gracias a la cual España se salvó de vivir el horror que está viviendo Venezuela.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2015.
© Mario Vargas Llosa, 2015
PIEDRA DE TOQUE »
La batalla de un hombre solo
Simon Leys se enfrentó a una corriente colectiva de eminencias intelectuales con el propósito de disipar la maraña de mentiras sobre la «revolución cultural» de Mao, aquella locura inspirada por un viejo déspota
MARIO VARGAS LLOSA 31 MAY 2015
En los años setenta tuvo lugar un extraordinario fenómeno de confusión política y delirio intelectual que llevó a un sector importante de la inteligencia francesa a apoyar y mitificar a Mao y a su “revolución cultural” al mismo tiempo que, en China, los guardias rojos hacían pasar por las horcas caudinas a profesores, investigadores, científicos, artistas, periodistas, escritores, promotores culturales, buen número de los cuales, luego de autocríticas arrancadas con torturas, se suicidaron o fueron asesinados. En el clima de exacerbación histérica que, alentada por Mao, recorrió China, se destruyeron obras de arte y monumentos históricos, se cometieron atropellos inicuos contra supuestos traidores y contrarrevolucionarios y la milenaria sociedad experimentó una orgía de violencia e histeria colectiva de la que resultaron cerca de 20 millones de muertos.
En un libro que acaba de publicar, Le parapluie de Simon Leys (El paraguas de Simon Leys), Pierre Boncenne describe cómo, mientras esto ocurría en el gigante asiático, en Francia, eminentes intelectuales, como Sartre, Simone de Beauvoir, Roland Barthes, Michel Foucault, Alain Peyrefitte y el equipo de colaboradores de la revista Tel Quel, que dirigía Philippe Sollers, presentaban la “revolución cultural” como un movimiento purificador, que pondría fin al estalinismo y purgaría al comunismo de burocratización y dogmatismo e instalaría la sociedad comunista libre y sin clases.
Un sinólogo belga llamado Pierre Ryckmans, que firmaría sus libros con el nombre de pluma de Simon Leys, hasta entonces desinteresado de la política —se había dedicado a estudiar a poetas y pintores chinos clásicos y a traducir a Confucio—, horrorizado con esta superchería en la que sofisticados intelectuales franceses endiosaban el cataclismo que padecía China bajo la batuta del Gran Timonel, se decidió a enfrentarse a ese grotesco malentendido y publicó una serie de ensayos —Les Habits neufs du président Mao, Ombres chinoises, Images brisées, La Fôret en feu, entre ellos— revelando la verdad de lo que ocurría en China y enfrentándose con gran coraje y conocimiento directo del tema al endiosamiento que hacían de la “revolución cultural”, empujados por una mezcla de frivolidad e ignorancia, no exenta de cierta estupidez, buen número de los iconos culturales de la tierra de Montaigne y Molière.
Los ataques que recibió Simon Leys por atreverse a ir contra la corriente y desafiar la moda ideológica imperante en buena parte de Occidente, que Pierre Boncenne documenta en su fascinante libro, dan vergüenza ajena. Escritores de derecha y de izquierda y las páginas de publicaciones tan respetables como Le Nouvel Observateur y Le Monde lo bañaron de improperios —entre los cuales, por cierto, no faltó el de ser un agente y trabajar para los americanos—, y lo que más debió dolerle a él siendo católico fue que revistas franciscanas y lazaristas se negaran a publicar sus cartas y sus artículos explicando por qué era una ignominia que conservadores como Valéry Giscard d’Estaing y Jean d’Ormesson y progresistas como Jean-Luc Godard, Alain Badiou y Maria Antonietta Macciocchi consideraran a Mao “genio indiscutible del siglo XX” y “el nuevo Prometeo”. Nunca tan cierta como en aquellos años, la frase de Orwell: “El ataque consciente y deliberado contra la honestidad intelectual viene sobre todo de los propios intelectuales”. Pocos fueron los intelectuales franceses de aquellos años que, como un Jean-François Rével, guardaron la cabeza fría, defendieron a Simon Leys y se negaron a participar en aquella farsa que veía la salvación de la humanidad en el aquelarre genocida de la revolución cultural china.
La silueta de Simon Leys que emerge del libro de Pierre Boncenne es la de un hombre fundamentalmente decente, que, contra su vocación primera —la de un estudioso de la gran tradición literaria y artística de China fascinado por las lecciones de Confucio—, se ve empujado a zambullirse en el debate político en el que, por su limpieza moral, debe enfrentarse, prácticamente solo, a una corriente colectiva encabezada por eminencias intelectuales, para disipar una maraña de mentiras que los grandes malabaristas de la corrección política habían convertido en axiomas irrefutables. Terminaría por salir victorioso de aquel combate desigual, y el mundo occidental acabaría aceptando que la “revolución cultural”, lejos de ser el sobresalto liberador que devolvería al socialismo la pureza ideológica y el apoyo militante de todos los oprimidos, fue una locura colectiva, inspirada por un viejo déspota que se valía de ella para librarse de sus adversarios dentro del propio partido comunista y consolidar su poder absoluto.
Leys se atrevió a desafiar la moda ideológica imperante en buena parte de Occidente
¿Qué ha quedado de todo aquello? Millones de muertos, inocentes de toda índole sacrificados por jóvenes histéricos que veían enemigos del proletariado por doquier, y una China que, en las antípodas de lo que querían hacer de ella los guardias rojos, es hoy una sólida potencia capitalista autoritaria que ha llevado el culto del dinero y del lucro a extremos de vértigo.
El libro de Pierre Boncenne ayuda a entender por qué la vida intelectual de nuestro tiempo se ha ido empobreciendo y marginando cada vez más del resto de la sociedad, sobre la que ahora no ejerce casi influencia, y que, confinada en los guetos universitarios, monologa o delira extraviándose a menudo en logomaquias pretenciosas desprovistas de raíces en la problemática real, expulsada de esa historia a la que tantas veces recurrieron en el pasado para justificar enajenaciones delirantes, como esa fascinación por la “revolución cultural”.
Una cultura en la que las ideas importan poco condena a la sociedad al fin del espíritu crítico
No hay que alegrarse por el desprestigio de los intelectuales y su escasa influencia en la vida contemporánea. Porque ello ha significado la devaluación de las ideas y de valores indispensables, como los que establecen una frontera clara entre la verdad y la mentira, nociones que hoy andan confundidas en la vida política, cultural y artística, algo peligrosísimo, pues el desplome de las ideas y de los valores, a la vez que la revolución tecnológica de nuestro tiempo, hace que la sociedad totalitaria fantaseada por Orwell y Zamiatin sea en nuestros días una realidad posible. Una cultura en la que las ideas importan poco condena a la sociedad a que desaparezca en ella el espíritu crítico, esa vigilancia permanente del poder sin la cual toda democracia está en peligro de desmoronarse.
Hay que agradecerle a Pierre Boncenne que haya escrito esta reivindicación de Simon Leys, ejemplo de intelectual honesto que no perdió nunca la voluntad de defender la verdad y diferenciarla de las mentiras que podían desnaturalizarla y abolirla. Ya en el libro que dedicó a Revel, Boncenne había demostrado su rigor y su lucidez, que ahora confirma con este ensayo.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2015.
© Mario Vargas Llosa, 2015
PIEDRA DE TOQUE »
El Living Theatre, el arte de la osadía
El pequeño grupo de actores desembarcó en São Paulo en 1970 para salvar al pueblo de la opresión. En aquella dictadura tercermundista abrieron un espacio de libertad sexual, social y artística
MARIO VARGAS LLOSA 17 MAY 2015
Por una sola vez asistí a una función del Living Theatre, en los años sesenta, cuando la compañía formada por Julian Beck y Judith Malina era una de las célebres instituciones de la llamada contracultura, en Nueva York. Como ellos rechazaban Broadway, al que satanizaban por su espíritu de lucro, tuve que tomar un metro interminable, salir de Manhattan y luego caminar por barrios desconocidos hasta dar con el auditorio gigantesco donde tenía lugar el espectáculo. Atestaban el recinto algunos hippiespero, sobre todo, neoyorquinos exquisitos, bohemios, frívolos y de muy altos ingresos.
En el escenario había entre veinte o treinta bultos que eran seres humanos en posición fetal. Veinte o treinta minutos después de comenzado el espectáculo no se habían movido todavía aunque, de tanto en tanto, emitían unos murmullos y parecían estremecerse. Resistí cerca de tres cuartos de hora esta ceremonia prenatal y escapé, encolerizado y aburrido. Pero confieso que, pese a todo, me hubiera quedado hasta el final si hubiera leído entonces el libro de Carlos Granés, La invención del paraíso. El Living Theatre y el arte de la osadía (Taurus), que acaba de aparecer, en el que reconstruye con rigor y cariño las aventuras y desventuras de aquella compañía a la que, me temo, ya pocos recuerden.
Julian y Judith eran inocentes, arriesgados, ingenuos, frívolos, generosos, dotados de una pizca de locura y creían que el teatro podía ser el instrumento revolucionario adecuado para liberar a la humanidad de sus taras e injusticias. Habían leído a Artaud, Kropotkin y Sacher-Masoch, y de ese revoltijo intelectual habían concluido que la primera batalla por ganar era la liberación sexual, practicando la promiscuidad y el “desarreglo de todos los sentidos”, para pasar luego a las grandes reformas sociales, aunque nunca tuvieron claro en qué debían consistir estas reformas, salvo en que el capitalismo era la madre de todos los vicios. Eran pacifistas y anarquistas y por ello tuvieron distanciamientos y querellas con ciertos grupos y movimientos de acción directa como los Panteras Negras y los estudiantes que, en los años sesenta, pusieron a Berkeley y a otras universidades de California de pies a cabeza.
Había en ellos algo insolente, juvenil (pese a haber dejado atrás la juventud hacía tiempo), revoltoso y simpático, pero, como artistas, su talento era, para decirlo con amabilidad, mucho menos original y creativo que sus disfuerzos personales. Carlos Granés describe con detalle y mucho afecto los espectáculos que montaron, alegorías y rituales de inextricable simbolismo, en los que lo único que quedaba claro para el espectador común y corriente era que los actores, además de ponerse en pelotas con frecuencia e insultarlo a ratos y a ratos acariñarlo, lo exhortaban a vivir, a soñar y a cambiar esta vida por otra, tan evanescente y huidiza como un espejismo en el desierto.
Montaron espectáculos que eran alegorías y rituales de inextricable simbolismo
Tuvieron algunos éxitos, más en Europa que en Estados Unidos, pero la gran gira que emprendieron por todo el Oeste norteamericano fue un puro desastre; pasaron hambre, se quedaron sin dinero para seguir viajando y, en San Francisco, escenario en esos días de la revolución estudiantil, representaron sus obras ante auditorios ralos y escépticos.
Su gran aventura —y desventura— fue el viaje a Brasil, en 1970. El país padecía, desde 1964, una dictadura militar que duraría veintiún años y que, muy dentro de las costumbres autoritarias latinoamericanas, sería represiva, censora, corrupta, torturadora y criminal. Nadie me lo va a creer, pero —les ruego que lean el libro de Carlos Granés y verán que es cierto— Julian Beck, Judith Malina y su pequeño grupo, que no hablaban portugués y probablemente no sabían del gigante brasileño otra cosa que allí había una satrapía y se bailaba la samba, desembarcaron en São Paulo en julio del año l970 decididos a salvar al pueblo brasileño de la opresión montando espectáculos teatrales inspirados en las teorías del teatro de la crueldad de Antonin Artaud y las muy mediocres novelitas del escribidor austríaco cuyo apellido sirvió para llamar masoquismo a quien goza sexualmente padeciendo la sumisión y recibiendo castigo.
No consiguieron su objetivo, desde luego, y más bien se libraron de milagro de que los gorilas brasileños los sometieran a su tortura favorita, el pau de arara —palo de loro—, de la que sí fueron víctimas otros actores seguidores de sus teorías que no tenían un pasaporte norteamericano ni un cónsul que se interesara por su suerte. Pero sí fueron a la cárcel, acusados de pervertidos y drogadictos y es probable que se hubieran pasado unos años allí a no ser por la formidable campaña de escritores, políticos y personalidades eminentes del mundo entero que bombardeó a la dictadura brasileña pidiendo su liberación. Asustados con esta movilización, los generales —que no podían entender por qué se interesaba medio mundo en defender a unos locos degenerados que habían convertido su casita en Ouro Preto en un partouze frenético e ininterrumpido— optaron por expulsarlos de Brasil y devolverlos a Estados Unidos mediante un decreto que los llama subversivos y narcómanos y que es un monumento a la confusión y la estupidez que no tiene desperdicio.
Fueron expulsados de Brasil mediante un decreto que los llama subversivos y narcómanos
Las páginas que describen las aventuras y desventuras del Living Theatre en Brasil en el libro de Carlos Granés parecen una de esas novelas de lo que se llamó “el realismo mágico”. Tenían el proyecto de montar una obra inspirada en Sacher-Masoch, El Legado de Caín, que se vio obstaculizado por múltiples infortunios, y terminaron visitando las favelas, donde apenas dieron un puñadito de espectáculos, pero se fascinaron con los terreiros donde se oficiaban rituales mágicos de origen africano y Judith Malina se convirtió en una practicante tenaz del rito umbanda, que la hacía volar en viajes psicodélicos más divertidos que los neoyorquinos. Ella parece haber sido la más arriesgada de toda la troupe, porque, al mismo tiempo que aquel retorno a lo primitivo, se lió con un argentino, Osvaldo de la Vega, fiel discípulo del autor de La Venus de las pieles, que la flagelaba, le perforó los pezones con ganchos, llegó a clavarle la punta de un cuchillo en el hombro y acaso la hubiera matado si ella no reacciona y renuncia a tiempo a esos experimentos peligrosos.
¿Qué queda de todo aquello? Carlos Granés dice que, en tanto que en Estados Unidos, una sociedad abierta, lo que hacía el Living Theatre podía parecer un juego sin mayor trascendencia para burgueses refinados, en una dictadura tercermundista abría un espacio de libertad sexual, social y artística, que, por pequeño que fuera, por lo menos irritaba al poder y daba a algunos sectores, sobre todo de jóvenes, la esperanza de un cambio radical a aquello que padecían. Aunque soy algo escéptico al respecto, me gustaría que esta tesis fuera cierta.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2015.
© Mario Vargas Llosa, 2015
Piedra de Toque
País imprevisible
Nunca la imagen de Perú ha sido tan positiva en el resto del mundo. Su estabilidad institucional y su apertura económica lo han hecho especialmente atractivo para la inversión extranjera
MARIO VARGAS LLOSA 3 MAY 2015
Hace algunas semanas estuve en Estados Unidos en una conferencia económica que organizó el Citibank dedicada a América Latina. Había unos trescientos empresarios, banqueros y analistas que pasaron revista a lo largo de un par de días al estado de la región. No creo exagerar si digo que la impresión general de los asistentes sobre la situación del Perú no podía ser más positiva. Sin excepciones, reconocían que, desde la caída de la dictadura de Fujimori, el año 2000, la democracia había funcionado y que, durante los Gobiernos de Valentín Paniagua, Alan García, Alejandro Toledo y el actual de Ollanta Humala, las instituciones operaban sin mayores trabas, la economía había crecido por encima del promedio latinoamericano, la reducción de la extrema pobreza era notable, así como el crecimiento de las clases medias. Y que, dada su estabilidad institucional y su apertura económica, el Perú era uno de los países más atractivos para la inversión extranjera. No es ésta la única ocasión en que oigo cosas parecidas. La verdad es que nunca, desde que tengo memoria, la imagen de mi país ha sido tan positiva en el resto del mundo.
Y, sin embargo, quien vive en el Perú, donde acabo de pasar una temporada, puede tener una impresión muy diferente: la de un país exasperado, al borde de la catástrofe por la ferocidad fratricida de las luchas políticas, y al que las huelgas antimineras, en Cajamarca y Arequipa sobre todo, la corrupción que se encarniza en las regiones por culpa de las mafias locales y el narcotráfico y la agitación social están haciendo retroceder y acercarse de nuevo al abismo, es decir, a la barbarie del subdesarrollo e, incluso, del quiebre constitucional.
¿Cómo explicar semejante incongruencia entre la imagen externa y la interna del país? Por la falta de perspectiva, la concentración fanática en la rama nubla la visión del bosque. Es, probablemente, el defecto mayor de la prensa en el Perú —escrita, radial y televisiva—, controlada en un 80% por un solo grupo económico, que, como está en su inmensa mayoría en la oposición al Gobierno, propaga una visión apocalíptica de una problemática social y política que, hechas las sumas y las restas, es bastante menos grave que la de la mayoría de los países del resto del continente. Y, por otra parte, olvida y trata incluso de quebrantar la más alta conquista que ha alcanzado el Perú actual en toda su historia: un amplio consenso nacional a favor de la democracia política y la economía de mercado. Sin este acuerdo nacional, del que, con la excepción de grupúsculos insignificantes, participan tanto la derecha como la izquierda, jamás hubiera progresado el Perú tanto como lo ha hecho en los últimos 15 años.
A fines del mes de marzo la situación se agravó de tal manera que cualquier catástrofe hubiera podido ocurrir. El Parlamento censuró a la primera ministra, Ana Jara, en una sesión que seguí en parte en la televisión, abrumado por los niveles de ignorancia y demagogia a que podían llegar algunos de nuestros legisladores. El presidente Humala nombró el 2 de abril un nuevo gabinete presidido por Pedro Cateriano, que había sido, por dos años y ocho meses, su antiguo ministro de Defensa. Casi todo el mundo vio en este nombramiento una provocación del mandatario, a fin de producir una nueva censura, lo que le permitiría constitucionalmente cerrar el Congreso y convocar nuevas elecciones parlamentarias. Cateriano ha sido, a lo largo de toda su gestión ministerial, un crítico implacable del fujimorismo y del aprismo, las dos fuerzas más hostiles al Gobierno y cuyos dirigentes —Keiko Fujimori y Alan García— son seguros candidatos presidenciales en las elecciones del próximo año.
Una insólita paz parece haberse instalado en un país que parecía al borde de un golpe de Estado
Pero nada ocurrió como estaba previsto. En vez de ser el pugnaz provocador que se esperaba, Pedro Cateriano mostró desde el primer momento una sorprendente voluntad de coexistencia y de diálogo. Y explicó: “Voy a tener que cambiar. Como presidente del Consejo de Ministros, mis opiniones políticas personales tendrán que ser, en muchos casos, reemplazadas por el criterio del Gobierno”. Visitó a todos los líderes políticos, sobre todo a los de la oposición, les explicó sus planes, escuchó sus críticas y hasta se fotografió dando la mano a sus archirrivales Keiko Fujimori y Alan García. El resultado es que, después de casi 10 horas de debate, el nuevo gabinete presidido por Cateriano fue aprobado por 73 congresistas, con la abstención de 39 y el rechazo de 10. Y, lo más notable, una insólita paz y clima de convivencia parece haberse instalado de pronto en un país que hace muy poco parecía al borde de un golpe de Estado o una guerra civil.
En buena hora, desde luego, y ojalá que esta civilizada tregua dure, pueda el Gobierno gobernar en paz en su último año y haya una campaña electoral y unas elecciones libres y genuinas que no destruyan sino consoliden este proceso que desde hace 15 años ha traído un progreso sin precedentes en nuestra historia.
Hay que felicitar al presidente Humala por su audaz apuesta de haber elegido a Pedro Cateriano como su nuevo primer ministro, pese a su fama de peleón y arrebatado. Supo ver en él, por debajo de las apariencias pendencieras, a un político fuera de serie en la escena peruana. Yo lo conozco bien, desde hace muchos años. Pero es completamente falso, como se ha dicho, que yo hubiera intervenido para nada en sus nombramientos. Jamás le he pedido —ni le pediré— favor alguno al presidente Humala, a quien, pese al apoyo que le he brindado, también he criticado cuando lo he creído justo. (Por ejemplo, por no haber recibido ni apoyado públicamente a la oposición democrática venezolana que resiste heroicamente los zarpazos dictatoriales del inefable y despreciable Maduro). Y tampoco se los pediré, claro a está, al nuevo primer ministro, precisamente porque es un viejo amigo.
Hay que felicitar a Humala por elegir a Pedro Cateriano como su nuevo primer ministro
La primera vez que lo vi, durante la campaña electoral en la que fui candidato, Cateriano arengaba al vacío en la Plaza de Tacna, donde habíamos convocado un mitin al que asistieron apenas cuatro gatos. Lo hacía con una convicción insólita y sin importarle para nada el ridículo. Expresaba ideas en vez de lugares comunes o improperios y era un hombre culto y decente, y honrado hasta el tuétano de sus huesos. No sólo incapaz de perpetrar uno de esos tráficos o acomodos de sinvergüenzas que son tan frecuentes entre las gentes de poder, sino, también, de tolerarlos a su alrededor. No tengo la más mínima duda de que, con él al frente del Consejo de Ministros, la lucha contra la corrupción —una de las plagas que asola toda Latinoamérica— tomará nuevos bríos.
A lo largo de casi toda mi vida he sido bastante pesimista sobre el futuro del Perú. Quizás contribuyó a ello el haber pasado mi niñez y mi juventud en un país envilecido por una dictadura militar, la de Odría, que prostituyó todas las instituciones —entre ellas la universidad donde estudié— y, luego, haber visto cómo se frustraban entre nosotros todos los intentos democráticos, destruidos por unos partidos políticos ineptos que preferían destrozarse entre sí a hacer funcionar la democracia, aunque ello acarreara una y otra vez el siniestro retorno de la dictadura. Desde el año 2000, con la caída de Fujimori y Montesinos —ladronzuelos y asesinos que batieron todos los récords de criminalidad establecidos por los dictadores peruanos—, de pronto, empezaron a pasar cosas en mi país que me inyectaron la esperanza. Desde hace tres lustros, con algunos tropezones e interrupciones, ella se ha mantenido. En estos días, aletea de nuevo, viva todavía, pero como un candil en el viento, y siempre con el sobresalto de que surja un golpe de viento que la apague.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2015.
© Mario Vargas Llosa, 2015
PIEDRA DE TOQUE »
El poder de la blasfemia
Ayaan Hirsi Ali prosigue su campaña contra el fanatismo y la estupidez que envilecen nuestro tiempo y lo llenan de cadáveres, convencida de que la sensatez y la razón terminarán por imponerse
MARIO VARGAS LLOSA 19 de abril del 2015
Es poco menos que un milagro que Ayaan Hirsi Ali, una de las heroínas de nuestro tiempo, esté todavía viva. Los fanáticos islamistas han querido acabar con ella y no lo han conseguido, y no es imposible que lo sigan intentando, pues se trata de uno de los más articulados, influyentes y valerosos adversarios que tienen en el mundo. Acaso tanto como sus ideas y su coraje, sea su ejemplo lo que atiza el odio contra ella de los militantes de Al Qaeda, el Estado Islámico y demás sectas fundamentalistas del Próximo Oriente y del África. Porque Ayaan Hirsi Ali es una demostración viviente de que, no importa cuán estrictos sean el adoctrinamiento y la opresión que se ejerza sobre un ser humano, el espíritu rebelde y libertario siempre es capaz de romper las barreras que se empeñan en sojuzgarlo.
Hirsi Ali nació en Somalia, en una familia conservadora, padeció la mutilación genital en la pubertad, y fue educada en Arabia Saudí y en Kenia dentro de la más severa observancia musulmana: llevó el hiyab, celebró la fatua que condenaba a muerte a Salman Rushdie, pero, cuando sus padres quisieron casarla con un lejano pariente en contra de su voluntad, se atrevió a huir y pidió asilo en Holanda. Allí aprendió el holandés, llegó a ser diputada por el partido liberal, y desde entonces comenzó una campaña, en la que no ha cesado hasta ahora, contra todo lo que hay de violento, intolerante y discriminatorio hacia la mujer en el islam. En sus tres primeros libros se servía mucho de su propia autobiografía para mostrar los extremos de crueldad y ceguera a que podía conducir el fanatismo musulmán y a explicar las razones de su apostasía y ruptura con la religión de su familia.
En el que acaba de publicar en Estados Unidos, Heretic. Why Islam Needs a Reformation Now (que será editado en España por Galaxia Gutenberg con el título de Reformemos el islam), critica, con su franqueza habitual, a los Gobiernos occidentales que, para no apartarse de la corrección política, se empeñan en afirmar que el terrorismo de organizaciones como Al Qaeda y el Estado Islámico es ajeno a la religión musulmana, una deformación aberrante de sus enseñanzas y principios, algo que, afirma ella, es rigurosamente falso. Su libro sostiene, por el contrario, que el origen de la violencia que aquellas organizaciones practican tiene su raíz en la propia religión y que, por ello, la única manera eficaz de combatirla es mediante una reforma radical de todos aquellos aspectos de la fe musulmana incompatibles con la modernidad, la democracia y los derechos humanos.
Esta transformación, que Hirsi Ali compara con lo que significaron para el cristianismo las críticas de Voltaire y la reforma de Lutero, consistiría en modificar cinco conceptos que, a su juicio, mantienen al islam detenido en el siglo séptimo: 1) la creencia de que el Corán expresa la inmutable palabra de Dios y la infalibilidad de Mahoma, su vocero; 2) la prelación que concede el islam a la otra vida sobre la de aquí y ahora; 3) la convicción de que la sharía constituye un sistema legal que debe gobernar la vida espiritual y material de la sociedad; 4) la obligación del musulmán común y corriente de exigir lo justo y prohibir lo que considera errado, y 5) la idea de la yihad o guerra santa. A quienes se preguntan qué quedaría del islam si éste renunciara a esos cinco pilares de su fe, Hirsi Ali responde que el cristianismo, antes de la reforma protestante, no era menos sectario, intolerante y brutal, y que sólo a partir de esta escisión la religión cristiana inició el proceso que la llevaría a separarse del Estado y a la coexistencia pacífica con otras creencias, gracias a lo cual prosperaron las libertades y los derechos civiles en el mundo occidental.
El origen de la violencia que practican los yihadistas tiene su raíz en la propia religión, el islam
Más todavía, en los últimos capítulos de su libro, Hirsi Ali ofrece un detallado registro de reformadores —clérigos, profesores, intelectuales, políticos, periodistas— que, tanto dentro como fuera de los países musulmanes, según ella, han puesto ya en marcha esa reforma. Ella contaría con la callada solidaridad de gran número de creyentes —entre ellos, muchísimas mujeres— conscientes de que sólo gracias a esa puesta al día de su religión, podrían sus países abrazar la modernidad y salir del atraso medieval que significa, en pleno siglo XXI, seguir lapidando a las adúlteras, cortando las manos a los ladrones, decapitando a los impíos y apóstatas y considerando que, ante la ley, el testimonio de una mujer vale sólo la mitad que el de un hombre. Con mucha razón, Hirsi Ali exhorta a los Gobiernos y a las dirigencias políticas de los países democráticos a dar su apoyo a quienes, arriesgando sus vidas, libran esa difícil batalla religiosa y cultural, en vez de, por razones de Estado, amparar a regímenes despóticos como el de Arabia Saudí donde perviven aquellos horrores, y otros no menos atroces, como los llamados crímenes de honor: el padre o los hermanos que asesinan a la mujer violada pues esta violación “deshonró” a la familia de la víctima.
Nada me gustaría más que creer, como dice Hirsi Ali, que esta reforma ya ha comenzado y que, en todos los países musulmanes, esa espesa tiniebla religiosa que envuelve en ellos la vida ha empezado a disiparse. Lo que me hace dudar son los ejemplos contrarios —la agravación del fanatismo y el atractivo irresistible que para tantos adolescentes y hasta niños ejercen las organizaciones terroristas— de los que da cuenta su libro. Son tan numerosos y están descritos con tanta precisión que la impresión que uno saca de esas páginas es más bien la opuesta. Es decir, que en vez de un proceso de liberación muchos de esos países, como demuestra el fracaso de la llamada primavera árabe, en vez de acercarse a la modernidad sacudiéndose de anacrónicas y sangrientas creencias, son éstas más bien las que parecen renacer, robustecerse e infectar a buena parte de la sociedad. Ella misma cuenta cómo, con la excepción de Túnez —donde el proceso de laicización parece haber prendido de veras—, en ciudades como Bagdad, donde hace 20 y 30 años retrocedía el velo y muchas mujeres mostraban los cabellos y se vestían a la manera occidental, ahora es muy raro ver a alguna que no lleve el hiyab.
El cristianismo, antes de la reforma protestante, también era sectario, intolerante y brutal
El caso de la propia Hirsi Ali es también muy elocuente. Cuando en Ámsterdam el cineasta Theo van Gogh fue asesinado en 2004, el asesino, Mohammed Bouyeri, clavó en el pecho de su víctima una carta a Hirsi Ali advirtiéndole que ella sería la próxima asesinada por traicionar al islam. En vez de solidaridad, ella se vio amenazada por la ministra de Inmigración de Holanda, una señora de mandíbula cuadrada llamada Rita Verdonk, de perder la nacionalidad holandesa y sus vecinos le pidieron que abandonara el piso donde vivía, pues los ponía en peligro de padecer un atentado. Ahora mismo, en Estados Unidos, donde vive, es objeto de críticas muy duras de supuestos “liberales” que la acusan de “islamófoba” y, en el seminario que dicta en la Universidad de Harvard, no es raro que se inscriban alumnos y alumnas que lo hacen sólo para poder insultarla. Debe, por eso, vivir permanentemente protegida.
Lo extraordinario es que nada de eso parece hacerle mella. Ayaan Hirsi Ali, a juzgar por este cuarto libro, prosigue, vacunada contra el desaliento, ejerciendo lo que llama “el poder de la blasfemia”, su campaña contra el fanatismo y la estupidez que envilecen nuestro tiempo y lo llenan de cadáveres, convencida de que la sensatez y la razón terminarán por imponerse a la irracionalidad y el espíritu de la tribu. Dos veces en mi vida he tenido ocasión de oírla hablar. La primera en Holanda y, la segunda, varios años después, en Washington. En ambos casos la oí exponer sus tesis con una solvencia intelectual de gran empaque y, a la vez, con una suavidad y una elegancia que daban todavía más fuerza persuasiva a aquello que decía. Y, en ambos, pensé lo mismo: qué extraordinario que sea una somalí, educada en Arabia Saudí y en Kenia, capaz de romper con el oscurantismo y la barbarie que quisieron imponerle, quien defienda con tanta convicción y tanto fuego la cultura de la libertad, la mejor contribución de Occidente al mundo, ante unos auditorios de occidentales apáticos y escépticos, que ignoran lo privilegiados que son y el tesoro que poseen, y que tenga que ser Ayaan Hirsi Ali, después de pasar por el infierno, quien venga a recordárselo.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2015.
© Mario Vargas Llosa, 2015
El hombre-florero
En un banco del templo de Debod, decorado con hojas y ramas, vivía un vagabundo culto, insolvente y feliz; nunca se preocupó por la amenaza de una enfermedad o por una vejez sin recursos
MARIO VARGAS LLOSA 5 ABR 2015
Cuando estoy en Madrid camino todos los días, temprano en las mañanas, por un circuito que, arrancando de la plaza de las Descalzas, me lleva a cruzar la plaza de Isabel II, el Palacio de Oriente, pasar ante los Jardines de Sabatini, bordear el parque de Debod, bajar por el paseo del Pintor Rosales hasta la transversal que se hunde en el parque del Oeste, dar allí media vuelta y desandar todo lo andado por un desvío que me permite recorrer, esta vez desde el interior, todo el parque de Debod y divisar a veces la solitaria ardillita que vive allí, saltando entre sus árboles. Es un itinerario tranquilo y agradable, que toma una hora justa, en la que suelo cruzarme y descruzarme con las mismas personas: el cojito del gran danés, el japonés marcial y su paso de ganso, las alegres comadres del Debod y su solitario gonfalonero, y Ángela Molina despidiendo a su hijita menor en la puerta del autobús de su colegio.
Pero hace algunos años advertí una novedad en mi recorrido: una de las bancas del paseo que discurre al pie de la suave colina donde está el templo egipcio había sido decorada con las hojas y ramitas que el viento arranca y había en este arreglo una gracia y un buen gusto que llamaban la atención. No muchos días después conocí al decorador. Nunca supe su nombre y me acostumbré a llamarlo siempre el hombre-florero. Porque él se decoraba también a sí mismo, con la elegancia y picardía con que adornaba la banca en la que —supongo— vivía y dormía. A diferencia de la mayoría de personas que pasan la noche en las bancas y jardines del lugar, y que suelen ser moldavos, rumanos y búlgaros, el hombre-florero era español y, por su acento, inequívocamente castellano. Al pasar yo frente a su banca, ya estaba lavado, peinado y decorado, con flores, hojas y ramitas que animaban su sombrerito y sus orejas, su camisa y hasta sus pantalones. Había mucha gracia en la manera como se engalanaba y, más tarde, cuando nos hicimos amigos, me aseguró enfáticamente que toda esa vegetación con la que él coloreaba su banca, su cuerpo y su atuendo no había sido jamás arrebatada por él a las plantas, las flores o los árboles, sino por otros o por el viento: él se limitaba a recogerla del suelo y a darle una segunda vida, ya no natural sino estética.
Nuestra amistad nació de un episodio circunstancial. Una de esas mañanas, al pasar frente a su banca, vi al hombre-florero discutiendo con dos policías que querían sacarlo de allí, alegando que esa banca que él había convertido en su vivienda y en una especie de monumento a la ecología y al arte bruto era un bien público. Me apenó mucho que fueran a echarlo de allí y me atreví a interceder por él. Por fortuna, los dos policías me reconocieron y se dejaron convencer por mis razones, que eran éstas: el hombre-florero no hacía daño a nadie ni a nada, más bien colaboraba con los recogedores de la basura y había convertido aquella banca del parque de Debod en una obra de arte que podía seguir siendo usada y a la vez admirada por los transeúntes.
El mismo personaje risueño cambió después su entusiasmo cultural por el interés religioso
Desde entonces y mientras vivió en el parque de Debod, el hombre-florero, apenas me veía venir, se ponía de pie, me acompañaba un buen trecho y conversábamos. Aunque, en realidad, hablaba sobre todo él y yo lo escuchaba, fascinado por sus conocimientos. Me ofrecía siempre, como una guía viviente, todos los espectáculos artísticos de que uno podía disfrutar gratis en Madrid en esa jornada o en las venideras: ensayos de orquestas o cantantes, películas u obras de teatro que se daban en las embajadas, centros culturales extranjeros, iglesias, cofradías, oenegés, conferencias, mesas redondas, recitales, exposiciones y, un día, hasta una función gratuita que daba un circo ¡para enfermos, discapacitados e invidentes! Él asistía a todo eso y por ello tenía sus días muy ocupados, pues se desplazaba por Madrid naturalmente siempre a pie. Su amor por todas las manifestaciones de la cultura era tan genuino como el que profesaba a la naturaleza y sus opiniones sobre películas, dramas, pinturas, música e ideas (a condición de que no fueran políticas, contra las que parecía vacunado) siempre me parecieron respetables.
Era un hombre relativamente joven —entre 40 y 50, calculo— y nunca parecía haber llevado otra vida que ésta, es decir, la de un hombre-florero de la calle, contento y entusiasta con lo que hacía y, sobre todo, con lo que no hacía. Muchas veces tuve la tentación de entrevistarlo, para saber cómo y por qué había llegado a ser eso que era —un vagabundo culto, insolvente y feliz—y preguntarle si a veces no lo sobresaltaba el temor de una enfermedad, de una vejez sin recursos, si en esa soledad irreductible en la que parecía confinado no echaba a veces de menos la idea de una pareja, de una familia, pero nunca me atreví. Tenía la impresión de que someterlo a ese género de interrogatorio podía ofenderlo.
Un día descubrí que otro de sus quehaceres era echar una mano a los drogadictos que, como él, habían hecho de la calle su hogar. Había sobre todo un muchacho de origen mexicano, que caía por las noches en el parque de Debod y que, psíquicamente maltratado por la heroína, padecía de ataques autodestructivos y hablaba de suicidarse. Seguí a través de lo que me contaba sus desesperados esfuerzos para convencerlo de que, pese a todo, la vida valía la pena de ser vivida, porque había en ella muchas cosas hermosas, incluso para quienes carecían de recursos. Un día me aseguró, resplandeciente de felicidad: “Creo que lo he convencido”. Era un optimista visceral y siempre estaba risueño. Un día me atreví a preguntarle si una persona sin dinero, en Madrid, no estaba irremediablemente condenada a perecer de inanición. “En absoluto”, me explicó. Y de inmediato me enumeró por lo menos una docena de refectorios y comederos regentados por órdenes religiosas —católicas, evangélicas— o sociedades laicas que ofrecían bocadillos o la tradicional “sopa de pobres” a los menesterosos de la ciudad.
Nadie tiene derecho de aburrirse en la vida, porque ella es lo mejor que nos ha pasado
Como paso intervalos de largos meses fuera de Madrid, al retorno de uno de ellos me llevé la desagradable sorpresa, en mi caminata tempranera, de que la banca del hombre-florero ya no existía. ¿La había abandonado él mismo, empujado por su espíritu nómada, o la habían destruido unos policías menos tolerantes que aquellos gracias a los cuales nació nuestra amistad? Me entristeció mucho la desaparición de ese amigo momentáneo que daba siempre una nota emotiva y cálida a los paseos con que comienzo el día. Pregunté a las alegres comadres del parque de Debod y ninguna de ellas se acordaba siquiera de él. Pero el cojito del perro gran danés me dijo que, aunque él mismo no lo había visto con sus ojos, pensaba que se había mudado a la plaza de Oriente porque había divisado allí una banquita con los adornos vegetales con que arropaba su banca de estos lares.
No encontré la tal banca pero sí lo encontré a él, muchos meses después de aquello que cuento, al pie de la bella estatua ecuestre de la plaza de Oriente. Nos dimos un abrazo. Era el mismo personaje risueño, entusiasta y reconciliado con la vida de antaño, pero era también otro. Ya no había rastro de vegetación en su ropa ni en su cuerpo y, en su boca, no era la cultura la que llevaba la voz cantante sino la religión. Me habló, de entrada y sin parar, como si retomáramos una conversación de la víspera, y con la misma fogosidad de antaño, del Santo Padre Pío de Pietrelcina, un monje capuchino italiano que, al parecer, hizo milagros y exhibía en sus manos los estigmas de la pasión de Cristo, sobre el que tenía una información apabullante. Conocía su vida, sus enfermedades, sus virtudes, sus hazañas sobrenaturales, y, como en el pasado me recomendaba espectáculos, charlas, recitales o exposiciones, ahora me ilustró sobre las misas donde se escuchaban los sermones más inspirados y donde se oían a los mejores coros de la ciudad y las tertulias sagradas que valía la pena no perderse.
Al despedirnos, me dejó en las manos un prospecto de las actividades de la semana en el vecino monasterio de la Encarnación. Fue la última vez que lo vi, hace de esto dos o tres años. ¿Por qué escribo sobre él? Porque esta mañana, mientras hacía mi caminata matutina en el malecón de Barranco, dentro de una neblina que anuncia ya el próximo invierno de Lima, de repente creí verlo, al borde de los acantilados, pobre y libérrimo, exaltado y feliz, más que nunca convencido de que en esta vida nadie tiene derecho de aburrirse ni de deprimirse, porque, pese a todo, ella es lo mejor que nos ha pasado.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2015.
© Mario Vargas Llosa, 2015
La piedad de los murciélagos
Tom Stoppard nos enfrenta en su última obra a la disyuntiva de decidir si los valores resultan de una operación químico neurológica del cerebro, o si detrás de todo hay un actuar deliberado
MARIO VARGAS LLOSA 22 MAR 2015
¿Sabía usted que los murciélagos que salen a cazar en la noche regresan a la gruta con la boca llena de un sangriento alimento para dar de comer a sus congéneres incapaces de valerse por sí mismos? Ahora bien, pregúntese usted, después de enterarse de este hecho objetivo, si semejante conducta de esos roedores volantes, silentes y ciegos podría llamarse “conciencia” o “piedad” y ser, por tanto, algo equivalente a lo que hace, en Las uvas de la ira, de John Steinbeck, ese personaje apodado Rose of Sharon que amamanta con la leche de su hijo (que nació muerto) a un anciano agonizante. Ese es el dilema que se plantea y nos plantea a los espectadores —The Hard Problem— la simpática e inteligente Hilary, el personaje principal de la última pieza de Tom Stoppard que acaba de presentarse en el National Theatre, de Londres.
Tal vez Stoppard, probablemente el más original y arriesgado de los dramaturgos modernos, sea el único autor contemporáneo capaz de llevar a un escenario una historia centrada en una temática que combina la neurobiología, la química, la psicología y la teología y mantener a los espectadores una hora y tres cuartos inmóviles en sus butacas, estupefactos y hechizados, mientras, sin comprender nunca cabalmente del todo lo que ocurre, siguen las peripecias intelectuales y morales que vive la indócil Hilary, a la vez que prepara su tesis doctoral en el Instituto Krohl. Está rodeada de científicos descreídos que, como su tutor Spike, se burlan de su fe y sus oraciones de antes de acostarse, y creen, grosso modo, que la llamada conciencia humana no constituye una dimensión espiritual independiente del cuerpo, sino que es nada más —y nada menos— un producto resultante de los cruces, descruces, conformaciones y hasta confusiones de los miles de millones de neuronas que contiene el cerebro humano.
La obra no pretende educarnos al respecto, proponiendo una solución materialista o idealista a la indagación que desvela las noches de Hilary, sino, simplemente, luego de presentarnos las razones y pruebas que esgrimen los partidarios de ambas tesis, nos deja en la encrucijada de decidir por nuestra cuenta si optamos, como Hilary, por creer que lo humano no se agota en lo físico sino que consta también de una dimensión que no lo es —alma, espíritu, conciencia o como quiera llamársele— o, más bien, por alguna de las sutiles y enrevesadas fórmulas de los sabios o sofistas que sostienen lo opuesto, es decir, que sólo somos lo que tenemos en el cuerpo. El gran mérito de la obra de Stoppard es mostrarnos que no hay una respuesta racional y objetiva para The Hard Problem: que, cualquiera que sea la solución por la que optemos, ella será siempre, no una fórmula lógica irrefutable, sino un acto de fe. Como si Dios existe o no existe, si hay otra vida además de ésta, y si prevalece una religión verdadera entre las que existen o todas son falsas. Nada de eso se podrá probar nunca científicamente, como creen los arrogantes investigadores microbiológicos del Instituto Krohl, y, por tanto, el debate no terminará nunca y seguirá desasosegando a la especie humana por siempre jamás.
Siempre he admirado su desprecio por las modas, y la insolencia con que ha escrito sus historias
Algunas de las críticas que ha merecido The Hard Problem se preguntan si no resulta temerario llevar a escena una problemática tan abstracta y alejada de los conflictos cotidianos que suelen divertir, intrigar o conmover a los espectadores. Desde luego que tienen razón. La obra no es nada fácil, exige un gran esfuerzo de concentración para no extraviarse entre los razonamientos, referencias científicas o delirantes sofismas que, ataviados con una pretenciosa retórica académica, llueven sobre la valerosa Hilary. ¿Pero no ha sido siempre igual de escurridizo y exigente el teatro de Stoppard? Desde que yo vi, en los años sesenta londinenses, su maravillosa Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, hasta la última, Rock’n’Roll, siempre he admirado en él su desprecio por la facilidad y por las modas, y la insolencia con que ha escrito siempre las historias que a él le importaban, algunas tan delirantes como las de los filósofos acróbatas de Jumpers o el anciano arterioesclerótico de Travesties que, entre las legañas de su memoria, trata de recordar si en aquella Zúrich donde fue empleado del consulado británico llegó alguna vez a codearse con los tres ilustres exiliados que coincidieron con él en aquella ciudad: Joyce, Lenin y Tristan Tzara.
Su gran mérito es haber conseguido que ese teatro de asuntos complejos y difíciles que ha sido siempre el suyo —¡un teatro de ideas en estos tiempos de frenética frivolidad!— llegara siempre a conquistar un vasto público, sobornándolo gracias a ese humor suyo, centroeuropeo a la vez que británico (una herencia de sus ascendientes checos), en el que hay ironía, sarcasmo, grandilocuencia, delirio y, siempre, una ternura compasiva para todas las extravagancias y excesos de los bípedos humanos. En The Hard Problem el humor está mucho menos presente que en otras piezas suyas y tal vez por eso la obra vence menos fácilmente las resistencias de un público acostumbrado a ir al teatro sólo a pasar un rato de esparcimiento y diversión, no a embrollarse el cerebro preguntándose si esto que vive aquí es la única vida, y él y los suyos son un mero producto de las casualidades astrales o los hijos de un diseño trascendente, del capricho o la sabiduría ininteligible de una divinidad arbitraria, lo que indicaría que hay otra vida, más elusiva y permanente, y mucho más difícil de imaginar que esta que se le va escapando cada día de las manos.
Su gran mérito es haber conseguido que ese teatro de asuntos complejos llegue a un vasto público
¿Por qué uno sale de esta última obra de Stoppard incómodo y hasta angustiado? Los actores son magníficos, la puesta en escena impecable y lo que ocurre en el escenario inquietante. Tal vez por esto último. No estamos acostumbrados a que las obras de teatro —o las novelas— nos inflijan la responsabilidad de tener la última palabra, de decidir cuál es la conclusión de aquello que acabamos de leer o de ver representado, y, sobre todo, en el caso de The Hard Problem, enfrentarnos a la tremenda disyuntiva de decidir si los valores, la generosidad, la bondad, el amor, la amistad que hay en nosotros, o la maldad, el egoísmo, la mezquindad, lo rencoroso y perverso que también nos habita, resultan de una fatídica operación químico neurológica de nuestro cerebro, o si detrás de todo ello hay lo que los existencialistas llamaban una elección, un actuar deliberado, decidido por una conciencia no condicionada biológicamente, que es libre y, por lo mismo, nos hace responsables de aquello que hacemos o dejamos de hacer.
La noche está fría en Londres después del teatro, pero no llueve, y es agradable caminar a orillas del Támesis, viendo las luces y la gente animada de las terrazas, y la multitud de jóvenes que salen de la cinemateca de un festival de películas escandinavas. ¿Somos, cuando actuamos de una manera noble y desinteresada, idénticos a los repelentes murciélagos a quienes el instinto de supervivencia de la especie incita a llevar sangre en la boca a sus congéneres inválidos? ¿O hay, en la Rose of Sharon, inventada por John Steinbeck, que da de mamar de sus pechos al anciano hambriento, algo más que un proceso químico biológico que haría de ella una autómata, un robot que mima la caridad? Es algo que no se puede averiguar, es algo que tenemos que decidirlo y actuar en consecuencia. Porque lo que está en juego, en el fondo de aquel duro problema, no es si Dios existe o no existe, sino si somos libres o no. Si los miles de millones de neuronas que por lo visto vibran en nuestro cerebro deciden nuestros afectos y defectos, nuestras virtudes y vicios, no lo somos; aparentamos una libertad que no tenemos, pues nuestra conducta está dirigida fatídicamente por aquellos microscópicos organismos que pululan por nuestro cuerpo. No nos conviene que así sea, aunque lo fuera. La libertad, aunque parezca que la mimamos, termina por emanciparse a sí misma de toda forma de conductismo, y, aunque dicho así resulte una cacofonía, practicándola nos hace libres. ¿La larga historia de la humanidad no es, acaso, una testaruda lucha por escapar a esos condicionamientos físicos, naturales, en que han quedado atrapados los animales y de los que los seres humanos hemos ido liberándonos luego de innumerables aventuras, caídas y levantadas? Como todas las buenas obras de teatro, The Hard Problem, de Tom Stoppard, empieza de verdad sólo después de que termina el espectáculo.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2015.
© Mario Vargas Llosa, 2015.
Al borde del abismo
¿Cuántos muertos más harán falta para que la OEA y los Gobiernos democráticos de América Latina faciliten una transición pacífica de Venezuela a un régimen de legalidad democrática?
MARIO VARGAS LLOSA 8 MAR 2015
Cuando el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro autorizó a su guardia pretoriana a usar armas de fuego contra las manifestaciones callejeras de los estudiantes sabía muy bien lo que hacía: seis jóvenes han sido asesinados ya en las últimas semanas por la policía tratando de acallar las protestas de una sociedad cada vez más enfurecida contra los atropellos desenfrenados de la dictadura chavista, la corrupción generalizada del régimen, el desabastecimiento, el colapso de la legalidad y la situación creciente de caos que se va extendiendo por todo el país.
Este contexto explica la escalada represora del régimen en los últimos días: el encarcelamiento del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, uno de los más destacados líderes de la oposición, al cumplirse un año del arresto de Leopoldo López, otro de los grandes resistentes, y meses después de haber privado abusivamente de su condición de parlamentaria y tenerla sometida a un acoso judicial sistemático a María Corina Machado, figura relevante entre los adversarios del chavismo. El régimen se siente acorralado por la crítica situación económica a la que su demagogia e ineptitud han llevado al país, sabe que su impopularidad crece como la espuma y que, a menos que diezme e intimide a la oposición, su derrota en las próximas elecciones será cataclísmica (las encuestas cifran su popularidad en apenas un 20%).
Por eso ha desatado el terror de manera desembozada y cínica, alegando la excusa consabida: una conspiración internacional dirigida por Estados Unidos de la que los opositores democráticos al chavismo serían cómplices. ¿Conseguirá acallar las protestas mediante los crímenes, torturas y redadas masivas? Hace un año lo consiguió, cuando, encabezados por los estudiantes universitarios, millares de venezolanos se lanzaron a las calles en toda Venezuela pidiendo libertad (yo estuve allí y vi con mis propios ojos la formidable movilización libertaria de los jóvenes de toda condición social contra el régimen dictatorial). Para ello fue necesario el asesinato de 43 manifestantes, muchos centenares de heridos y de torturados en las cárceles políticas y millares de detenidos. Pero en el año transcurrido la oposición al régimen se ha multiplicado y la situación de libertinaje, desabastecimiento, oprobio y violencia sólo ha servido para encolerizar cada vez más a las masas venezolanas. Para atajar y rendir a este pueblo desesperado y heroico hará falta una represión infinitamente más sanguinaria que la del año pasado.
El sistema se siente acorralado por la crítica situación económica a la que ha llevado al país
Maduro, el pobre hombre que ha sucedido a Chávez a la cabeza del régimen, ha demostrado que no le tiembla la mano a la hora de hacer correr la sangre de sus compatriotas que luchan por que vuelva la democracia a Venezuela. ¿Cuántos muertos más y cuántas cárceles repletas de presos políticos harán falta para que la OEA y los Gobiernos democráticos de América Latina abandonen su silencio y actúen, exigiendo que el Gobierno chavista renuncie a su política represora contra la libertad de expresión y a sus crímenes políticos y faciliten una transición pacífica de Venezuela a un régimen de legalidad democrática?
En un excelente artículo, como suelen ser los suyos, “Un estentóreo silencio”, Julio María Sanguinetti (EL PAÍS, 25 de febrero de 2015), censuraba severamente a esos Gobiernos latinoamericanos que, con la tibia excepción de Colombia —cuyo presidente se ha ofrecido a mediar entre el Gobierno de Maduro y la oposición—, observan impasibles los horrores que padece el pueblo venezolano por un Gobierno que ha perdido todo sentido de los límites y actúa como las peores dictaduras que ha padecido el continente de las oportunidades perdidas. Podemos estar seguros de que la emotiva llamada del expresidente uruguayo a la decencia a los mandatarios latinoamericanos no será escuchada. ¿Qué otra cosa se podría esperar de esa lastimosa colección entre los que abundan los demagogos, los corruptos, los ignorantes, los politicastros de tres por medio? Para no hablar de la Organización de Estados Americanos, la institución más inservible que ha producido América Latina en toda su historia; al extremo de que, se diría, cada vez que un político latinoamericano es elegido su secretario general parece reblandecerse y sucumbir a una suerte de catatonia cívica y moral.
Sanguinetti contrasta, con mucha razón, la actitud de esos Gobiernos “democráticos” que miran al otro lado cuando en Venezuela se violan los derechos humanos, se cierran canales, radioemisoras y periódicos, con la celeridad con que esos mismos Gobiernos “suspendieron” de la OEA a Paraguay cuando este país, siguiendo los más estrictos procedimientos constitucionales y legales, destituyó al presidente Fernando Lugo, una medida que la inmensa mayoría de los paraguayos aceptó como democrática y legítima. ¿A qué se debe ese doble rasero? A que el señor Maduro, que ha asistido a la transmisión de mando presidencial en Uruguay y ha sido recibido con honores por sus colegas latinoamericanos, es de “izquierda” y quienes destituyeron a Lugo eran supuestamente de “derecha”.
A Nicolás Maduro no le tiembla la mano a la hora de hacer correr la sangre de sus compatriotas
Aunque muchas cosas han cambiado para mejor en América Latina en las últimas décadas —hay menos dictaduras que en el pasado, una política económica más libre y moderna, una reducción importante de la extrema pobreza y un crecimiento notable de las clases medias—, su subdesarrollo cultural y cívico es todavía muy profundo y esto se hace patente en el caso de Venezuela: antes de ser acusados de reaccionarios y “fascistas” los gobernantes latinoamericanos que han llegado al poder gracias a la democracia están dispuestos a cruzarse de brazos y mirar a otro lado mientras una pandilla de demagogos asesorados por Cuba en el arte de la represión van empujando a Venezuela hacia el totalitarismo. No se dan cuenta que su traición a los ideales democráticos abre las puertas a que el día de mañana sus países sean también víctimas de ese proceso de destrucción de las instituciones y las leyes que está llevando a Venezuela al borde del abismo, es decir, a convertirse en una segunda Cuba y a padecer, como la isla del Caribe, una larga noche de más de medio siglo de ignominia.
El presidente Rómulo Betancourt, de Venezuela, que era de otro calibre de los actuales, pretendió, en los años sesenta, convencer a los Gobiernos democráticos de la América Latina de entonces (eran pocos), de acordar una política común contra los Gobiernos que —como el de Nicolás Maduro— violentaran la legalidad y se convirtieran en dictaduras: romper relaciones diplomáticas y comerciales con ellos y denunciarlos en el plano internacional, a fin de que la comunidad democrática ayudara de este modo a quienes, en el propio país, defendían la libertad. No hace falta decir que Betancourt no obtuvo el apoyo ni siquiera de un solo país latinoamericano.
La lucha contra el subdesarrollo siempre estará amenazada de fracaso y retroceso mientras las dirigencias políticas de América Latina no superen ese estúpido complejo de inferioridad que alientan contra una izquierda a la que, pese a las catastróficas credenciales que puede lucir en temas económicos, políticos y de derechos humanos (¿no bastan los ejemplos de los Castro, Maduro, Morales, los Kirchner, Dilma Rousseff, el comandante Ortega y compañía?) conceden todavía una especie de superioridad moral en temas de justicia y solidaridad social.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2015.
© Mario Vargas Llosa, 2015.
PIEDRA DEL TOQUE
La felicidad, ja, ja
En Dinamarca, uno de los países más civilizados del mundo, la seguridad es ahora precaria y nadie allá está libre de ser asesinado por la ola de fanatismo que se extiende por el mundo
MARIO VARGAS LLOSA 22 FEB 2015
Leí en alguna parte que una encuesta hecha en el mundo entero había determinado que Dinamarca era el país más feliz de la Tierra y me disponía a escribir esta columna, prestándome el título de un libro de cuentos de mi amigo Alfredo Bryce que venía como anillo al dedo a lo que quería —burlarme de aquella encuesta—, cuando ocurrió en Copenhague el doble atentado yihadista que ha costado la vida a dos daneses —un cineasta y el guardián judío de una sinagoga— y malherido a tres agentes.
¿Qué mejor demostración de que no hay, ni ha habido, ni habrá nunca “países felices”? La felicidad no es colectiva sino individual y privada —lo que hace feliz a una persona puede hacer infelices a muchas otras y viceversa— y la historia reciente está plagada de ejemplos que demuestran que todos los intentos de crear sociedades felices —trayendo el paraíso a la Tierra— han creado verdaderos infiernos. Los Gobiernos deben fijarse como objetivo garantizar la libertad y la justicia, la educación y la salud, crear igualdad de oportunidades, movilidad social, reducir al mínimo la corrupción, pero no inmiscuirse en temas como la felicidad, la vocación, el amor, la salvación o las creencias, que pertenecen al dominio de lo privado y en los que se manifiesta la dichosa diversidad humana. Esta debe ser respetada, pues todo intento de regimentarla ha sido siempre fuente de infortunio y frustración.
Dinamarca es uno de los países más civilizados del mundo por el funcionamiento ejemplar de su democracia —basta ver la magnífica serie televisiva Borgen para comprobarlo—, por su prosperidad, por su cultura, porque las distancias que separan a los que tienen mucho de los que tienen poco no son tan vertiginosas como, digamos, en España o el Perú, y porque, hasta ahora al menos, su política hacia los inmigrantes, esforzándose por integrarlos y al mismo tiempo respetar sus costumbres y creencias, ha sido una de las más avanzadas, aunque, por desgracia, tan poco exitosa como las de los otros países europeos. Pero la felicidad o infelicidad de los daneses está fuera del alcance de las mediciones superficiales y genéricas de las estadísticas; habría que escarbar en cada uno de los hogares de ese bello país y, probablemente, lo que resultaría de esa exploración impertinente de la intimidad danesa es que las dosis de dicha, satisfacción, frustración o desesperación en esa sociedad son tan varias, y de matices tan diversos, que toda generalización al respecto resulta arbitraria y falaz. Por otra parte, basta con pasar revista a las manifestaciones de dolor, perplejidad, angustia y confusión en que ha sumido al pueblo danés el último atentado terrorista para advertir cómo, al igual que todos los otros países de la Tierra, de los más ricos a los más pobres, de los más libres a los más tiranizados, también en Dinamarca la seguridad es ahora precaria y nadie allá está libre de ser asesinado —o decapitado— por la ola de fanatismo que se sigue extendiendo por el mundo igual que esas pestes que en la Edad Media parecían caer sobre los hombres como castigos divinos.
El dibujante Lars Vilks no pretendía ofender las creencias de nadie sino ejercitar una libertad
El terrorista Omar Abdel Hamid El Hussein, un joven de 22 años, de origen palestino pero nacido y educado en Dinamarca, no era, según el testimonio de profesores y compañeros, un marginado semianalfabeto lleno de rencor hacia la sociedad de la que se sentía excluido, sino —algo que no es infrecuente entre los últimos yihadistas europeos— inteligente, estudioso, amable y “con voluntad de servir a los demás”, según precisa uno de sus conocidos. Sin embargo, formó parte de pandillas y estuvo en prisión por atracos y violencias diversas. En algún momento esta “buena persona” se volvió un delincuente y un fanático. Antes de cometer sus crímenes colgó vídeos de propaganda del Estado Islámico —probablemente en los mismos días en que este Estado decapitaba en Libia a 21 cristianos coptos sólo por el crimen de no ser musulmanes y filmaba semejante hazaña con lujo perverso de detalles— y lanzaba feroces arengas antisemitas. Todo indica que sin el valeroso Dan Uzan, que le impidió la entrada ofrendando de este modo su vida, el terrorista hubiera perpetrado en la sinagoga, donde se celebraba un bar mitzvah, una matanza descomunal.
Su objetivo primero, cuando atacó el centro cultural donde lo atajaron los tres guardias que resultaron malheridos, era Lars Vilks, el dibujante y caricaturista sueco —Suecia es, como Dinamarca, otro de los países más civilizados, democráticos y prósperos del mundo—, a quien los fanáticos islamistas persiguen con saña desde que, en el año 2007, realizó una exposición de sus trabajos en los que Mahoma aparecía con el cuerpo de un perro. Hombre tranquilo, nada provocador, Lars Vilks ha explicado que no hizo aquello con el ánimo de ofender las creencias religiosas de nadie, sino para ejercitar una libertad que considera la irreverencia y el humor cáustico derechos irrenunciables. Lo ha pagado caro; ya ha sido víctima de dos atentados, le han quemado su casa, debe andar protegido por una escolta del Gobierno sueco las 24 horas del día y Al Qaeda ofrece un premio de 100.000 dólares a quien lo mate (y 50.000 a quien “degüelle” a Ulf Johansson, el editor que publicó sus caricaturas).
El caso de Lars Vilks es interesante porque muestra las ambiciones ecuménicas del fanatismo islamista: no persigue sólo restaurar el fundamentalismo primitivo de su religión entre los creyentes sino intervenir en los espacios donde el islam no existe o es minoritario a fin de someterlo a las mismas prohibiciones y tabúes oscurantistas. El Occidente democrático y liberal, que ha dejado de considerar a la mujer un ser inferior y un objeto en manos del varón, que ha separado la religión del Estado, que respeta la crítica y la disidencia y practica la tolerancia y coexistencia en la diversidad, es su enemigo y un objetivo cada vez más frecuente de sus operaciones sanguinarias.
Los europeos se enfrentan al desafío del terror y luchan para salvar de la barbarie a la humanidad
Es obvio que esta amenaza no va a tener éxito ni destruir a Occidente. El peligro es que, por prudencia o, incluso, por convicción, algunos Gobiernos occidentales comiencen a hacer concesiones, autoimponiéndose limitaciones en el campo de la libertad de expresión y de crítica, con el argumento multiculturalista de que las costumbres y las creencias del otro deben ser respetadas (¿aún a costa de tener que renunciar a las propias?). Si este criterio llegara a prevalecer, los fanáticos islamistas habrían ganado la partida y la cultura de la libertad entrado en un proceso que podría culminar en su desaparición. Por este camino todas las grandes conquistas de la democracia, desde el pluralismo político, la igualdad entre hombres y mujeres, hasta el derecho de crítica que incluye el de la irreverencia por supuesto, habrían sellado su sentencia de muerte. Ya en algunos lugares en Europa se ha admitido el uso del velo islámico, símbolo flagrante de la humillación y discriminación de que es víctima la mujer en algunos países musulmanes, y la existencia de piscinas públicas separadas por sexos, con argumentos que podrían llegar a la demencia de tolerar los matrimonios pactados por los padres y hasta la castración ritual de las adolescentes para garantizar su virtud. Cualquier concesión en este campo no sirve para apagar la sed de los fanáticos; por el contrario, los envalentona y convence de que el enemigo está retrocediendo, que tiene miedo y se sabe ya derrotado.
La primera ministra danesa, Helle Thorning-Schmidt, en el homenaje que rindió a sus compatriotas asesinados por el yihadista danés, recordó que las mayores víctimas del fanatismo islamista son los propios musulmanes, a los que los fanáticos asesinan y torturan por millares en el Oriente Medio y en África. Hay que tenerlo presente y saber, por eso, que los europeos que como el dibujante Lars Vilks se enfrentan con coraje al desafío del terror, luchan para salvar de la barbarie no sólo a Europa y Occidente, sino a la humanidad entera.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2015.
© Mario Vargas Llosa, 2015.
PIEDRA DE TOQUE
El harakiri
Los caballeros japoneses ya no se suicidan, pero el ritual de la inmolación se mantiene intacto y ahora es colectivo. Lo han practicado países como Argentina y Venezuela, y ahora le toca a Grecia
MARIO VARGAS LLOSA 8 FEB 2015
El harakiri es una noble tradición japonesa en la que militares, políticos, empresarios y a veces escritores (como Yukio Mishima), avergonzados por fracasos o acciones que, creían, los deshonraban, se despanzurraban en una ceremonia sangrienta. En estos tiempos, en que la idea del honor se ha devaluado a mínimos, los caballeros nipones ya no se suicidan. Pero el ritual de la inmolación se mantiene en el mundo y es ahora colectivo: lo practican los países que, presa de un desvarío pasajero o prolongado, deciden empobrecerse, barbarizarse, corromperse, o todas esas cosas a la vez.
América Latina abunda en semejantes ejemplos trágicos. El más notable es el de Argentina, que hace tres cuartos de siglo era un país del primer mundo, próspero, culto, abierto, con un sistema educativo modélico y que, de pronto, presa de la fiebre peronista, decidió retroceder y arruinarse, una larga agonía que, apoyada por sucesivos golpes militares y una heroica perseverancia en el error de sus electores, continúa todavía. Esperemos que algún día los dioses o el azar devuelvan la sensatez y la lucidez a la tierra de Sarmiento y de Borges.
Otro caso emblemático del harakiri político es el de Venezuela. Tenía una democracia imperfecta, cierto, pero real, con prensa libre, elecciones genuinas, partidos políticos diversos, y, mal que mal, el país progresaba. Abundaban la corrupción y el despilfarro, por desgracia, y esto llevó a una mayoría de venezolanos a descreer de la democracia y confiar su suerte a un caudillo mesiánico: el comandante Hugo Chávez. Hasta en ocho oportunidades tuvieron la posibilidad de enmendar su error y no lo hicieron, votando una y otra vez por un régimen que los llevaba al precipicio. Hoy pagan cara su ceguera. La dictadura es una realidad asfixiante, ha clausurado estaciones de televisión, radios y periódicos, llenado las cárceles de disidentes, multiplicado la corrupción a extremos vertiginosos —uno de los principales dirigentes militares del régimen dirige el narcotráfico, la única industria que florece en un país donde la economía se ha desfondado y la pobreza triplicado— y donde las instituciones, desde los jueces hasta el Consejo Nacional Electoral, son sirvientes del poder. Aunque hay una significativa mayoría de venezolanos que quiere volver a la libertad, no será fácil: el Gobierno de Maduro ha demostrado que, aunque inepto para todo lo demás, a la hora de fraguar elecciones y de encarcelar, torturar y asesinar opositores no le tiembla la mano.
Syriza propone el milagro de curar a un enfermo terminal haciéndole correr maratones
El harakiri no es una especialidad tercermundista, también la civilizada Europa lo practica, de tanto en tanto. Hitler y Mussolini llegaron al poder por vías legales y buen número de países centroeuropeos se echaron en brazos de Stalin sin mayores remilgos. El caso más reciente parece ser el de Grecia, que, en elecciones libres, acaba de llevar al poder —con el 36% de los votos— a Syriza, un partido demagógico y populista de extrema izquierda que se ha aliado para gobernar con una pequeña organización de derecha ultranacionalista y antieuropea. Syriza prometió a los griegos una revolución y el paraíso. En el catastrófico estado en el que se encuentra el país que fue cuna de la democracia y de la cultura occidental tal vez sea comprensible esta catarsis sombría del electorado griego. Pero, en vez de superar las plagas que los asolan, estas podrían recrudecer ahora si el nuevo Gobierno se empeña en poner en práctica lo que ofreció a sus electores.
Aquellas plagas son una deuda pública vertiginosa de 317.000 millones de euros con la Unión Europea y el sistema financiero internacional que rescataron a Grecia de la quiebra y que equivale al 175% del producto interior bruto. Desde el inicio de la crisis el PIB de Grecia ha caído un 25% y la tasa de desempleo ha llegado casi al 26%. Esto significa el colapso de los servicios públicos, una caída atroz de los niveles de vida y un crecimiento canceroso de la pobreza. Si uno escucha a los dirigentes de Syriza y a su inspirado líder —el nuevo primer ministro Alexis Tsipras— esta situación no se debe a la ineptitud y a la corrupción desenfrenada de los Gobiernos griegos a lo largo de varias décadas, que, con irresponsabilidad delirante, llegaron a presentar balances e informes económicos fraguados a la Unión Europea para disimular sus entuertos, sino a las medidas de austeridad impuestas por los organismos internacionales y Europa a Grecia para rescatarla de la indefensión a que las malas políticas la habían conducido.
Syriza proponía acabar con la austeridad y con las privatizaciones, renegociar el pago de la deuda a condición de que hubiera una “quita” (o condonación) importante de ella, y reactivar la economía, el empleo y los servicios con inversiones públicas sostenidas. Un milagro equivalente al de curar a un enfermo terminal haciéndole correr maratones. De este modo, el pueblo griego recuperaría una “soberanía” que, al parecer, Europa en general, la troika y el Gobierno de la señora Merkel en particular, le habrían arrebatado.
Alemania debió resucitar a un cadáver —la Alemania comunista— a costa de grandes esfuerzos
Lo mejor que podría pasar es que estas bravatas de la campaña electoral fueran archivadas ahora que Syriza ya tiene responsabilidades de gobierno y, como hizo François Hollande en Francia, reconozca que prometió cosas mentirosas e imposibles y rectifique su programa con espíritu pragmático, lo cual, sin duda, provocará una decepción terrible entre sus ingenuos electores. Si no lo hace, Grecia se enfrenta a la bancarrota, a salir del Euro y de la Unión Europea y a hundirse en el subdesarrollo. Hay síntomas contradictorios y no está claro aún si el nuevo Gobierno griego dará marcha atrás. Acaba de proponer, en vez de la condonación, una fórmula picaresca y tramposa, consistente en convertir su deuda en dos clases de bonos, unos reales, que se irían pagando a medida que creciera su economía, y otros fantasmas, que se irían renovando a lo largo de la eternidad. Francia e Italia, víctimas también de graves problemas económicos, han manifestado no ver con malos ojos semejante propuesta. Ella no prosperará, sin duda, porque no todos los países europeos han perdido todavía el sentido de la realidad.
En primer lugar, y con mucha razón, varios miembros de la Unión Europea, además de Alemania, han recordado a Grecia que no aceptan “quitas”, ni explícitas ni disimuladas, y que los países deben cumplir sus compromisos. Quienes han sido más severos al respecto han sido Portugal, España e Irlanda, que, después de grandes sacrificios, están saliendo de la crisis luego de cumplir escrupulosamente con sus obligaciones. Grecia debe a España 26.000 millones de euros. La recuperación española ha costado sangre, sudor y lágrimas. ¿Por qué tendrían los españoles que pagar de sus bolsillos las malas políticas de los Gobiernos griegos, además de estar pagando ya por las de los suyos?
Alemania no es la culpable de que buen número de países de la Europa comunitaria tengan su economía hecha una ruina. Alemania ha tenido Gobiernos prudentes y competentes, austeros y honrados y, por eso, mientras otros países se desbarataban, ella crecía y se fortalecía. Y no hay que olvidar que Alemania debió absorber y resucitar a un cadáver —la Alemania comunista— a costa, también, de formidables esfuerzos, sin quejarse, ni pedir ayuda a nadie, sólo mediante el empeño y estoicismo de sus ciudadanos. Por otra parte, el Gobierno alemán de la señora Merkel es un europeísta decidido y la mejor prueba de ello es la manera generosa y constante en que apoya, con sus recursos y sus iniciativas, la construcción europea. Sólo la proliferación de los estereotipos y mitos ideológicos explica ese fenómeno de transferencia freudiana que lleva a Grecia (no es el único) a culpar al más eficiente país de la Unión Europea de los desastres que provocaron los políticos a los que durante tantos años el pueblo griego envió al Gobierno con sus votos y que lo han dejado en la pavorosa condición en que se encuentra.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2015.
© Mario Vargas Llosa, 2015.
Recomendar en Facebook10 MilTwittear2.139Enviar a LinkedIn191Enviar a Google +131
PIEDRA DE TOQUE
El regreso de las ideas
Hace mucho que no se veía en Francia a tantos escritores, profesores, investigadores y eruditos volcarse de manera tan intensa en la vida pública debatiendo sobre los ataques yihadistas a París
MARIO VARGAS LLOSA 25 ENE 2015
Los asesinatos cometidos por los yihadistas en Francia en el semanario satírico Charlie Hebdo y en un supermercado kosher han tenido sorprendentes consecuencias políticas. Han reactivado las raíces democráticas de la sociedad francesa y movilizado a inmensos sectores a manifestar su protesta por aquella barbarie y su defensa de la tolerancia, la libertad, la igualdad, el derecho de crítica y la legalidad, valores que se han visto amenazados con aquellos crímenes.
De otra parte, han devuelto la confianza de la opinión pública en el Gobierno (que parecía desfalleciente) del presidente, François Hollande, y de su primer ministro, Manuel Valls, por su enérgico manejo de la crisis provocada por el desafío terrorista, y renovado los consensos de la clase política francesa a favor de los “principios republicanos”, es decir, la coexistencia en la diversidad de creencias, costumbres y culturas diferentes. En vez de dejarse intimidar por el chantaje sangriento de los extremistas islámicos, Francia, que los ha combatido ya en el África y lo sigue haciendo en Oriente Próximo, reafirma su decisión de seguir enfrentándolos. En prueba de ello, ha despachado a esa región a su principal porta-aviones, el Charles de Gaulle, a fin de apoyar los bombardeos aliados contra el califato islámico instaurado en territorios de Siria e Irak. Vale la pena recordar que Francia propuso una intervención militar en Siria a favor de los rebeldes laicos y demócratas que se alzaron contra la dictadura de Bachar el Asad y que su propuesta se frustró por culpa de Estados Unidos y otros aliados, intimidados por Vladímir Putin, proveedor de armas al Gobierno sirio. Ahora que aquellas fuerzas rebeldes han sido barridas por los fanáticos islamistas que quieren derrocar al régimen de El Asad para instalar una dictadura todavía más despótica (en el califato islámico, además de las decapitaciones, los latigazos y la esclavización de la mujer, acaba de estrenarse la política de lanzar al vacío a los homosexuales), muchos Gobiernos occidentales lamentarán no haber adoptado la firmeza de Francia en defensa de la civilización, que es, a todas luces, lo que el extremismo islamista se propone exterminar.
Pero, acaso la más importante deriva de los asesinatos cometidos por los yihadistas en París sea el regreso de las ideas a la política francesa. Ellas fueron las grandes protagonistas de su vida pública a lo largo de buena parte de su historia, pero, en los últimos tiempos, en parte por el desinterés —para no decir el desprecio— que a su intelligentsia inspiraba la política, y, en parte, por el sesgo puramente pragmático, de mera gestión de lo existente, sin vuelo, ni horizonte, ni ideales, que había adquirido aquella, el debate de ideas, en la que Francia siempre descolló, parecía haberse extinguido en la tierra de Voltaire, Diderot, Sartre, Malraux, Camus. En estas últimas semanas ha vuelto, de manera plural y torrentosa.
El fanatismo irracional y asesino no es monopolio del islam; florece también en otras religiones
Hace mucho que no se veía a tantos escritores, profesores, eruditos, investigadores, volcarse de manera tan intensa en la vida pública, opinando a través de artículos, manifiestos, entrevistas en la radio, la televisión y los periódicos, sobre el crecimiento del antisemitismo, la islamofobia, los guetos de inmigrantes desprovistos de educación, de trabajo y de oportunidades que se multiplican en las ciudades europeas y sirven de caldo de cultivo del extremismo antioccidental, de donde están partiendo millares de jóvenes a integrar los batallones fanáticos de Al Qaeda, el califato islámico y otras sectas terroristas.
La polémica es tan intensa que me ha hecho recordar los años sesenta, cuando temas como la guerra de Argelia, las denuncias sobre el Gulag, la fascinación que ejercían entre muchos jóvenes la revolución cubana y el maoísmo, el compromiso y la militancia de los intelectuales, animaban un debate efervescente que enriquecía la política y la cultura francesas. Entre las ideas sobre las que la disparidad de opiniones es mayor figura la inmigración: ¿constituye ella un peligro potencial, como cree Marine Le Pen y a la que parecería suscribir el revoltoso Michel Houellebecq con su última novela, Sumisión, y por tanto ser restringida y vigilada con rigor? Otros intelectuales, como André Glucksmann, recuerdan que el mayor número de víctimas del terrorismo islámico son los propios musulmanes, que han muerto ya y siguen muriendo por decenas de millares, víctimas de unos fanáticos para los cuales todo quien descree de su verdad única merece ser exterminado. El fanatismo irracional y asesino no es monopolio del islam; florece también en otras religiones, de la que no estuvo excluida la cristiana, aunque, quién podría negarlo, aquel es mucho más resistente a la modernización de lo que ésta lo fue, pues no ha experimentado aún ese largo proceso de laicización que permitió a la Iglesia católica adaptarse a la democracia, es decir, dejar de identificarse con el Estado. Todo esto parece indicar que pasará todavía mucho tiempo antes de que los países árabes —un ejemplo promisor, por desgracia hasta ahora único, es el de Túnez— adopten la cultura de la libertad.
Me gustaría comentar las opiniones sobre este tema de dos intelectuales que aprecio mucho: J. M. Le Clézio y Guy Sorman. Ambos coinciden en señalar que los asesinos de los periodistas de Charlie Hebdo, así como el de los cuatro judíos del supermercado kosher, son meros delincuentes comunes, pobres diablos nacidos o criados en los guetos franceses, en condiciones execrables, y educados en el crimen en los reformatorios y cárceles. Esta sería su verdadera condición, a la que el fundamentalismo islámico sirve apenas de superficial disfraz. El entorno social en que nacieron y crecieron sería el mayor responsable del furor nihilista que los volvió depredadores humanos antes que una convicción religiosa.
Para algunos, el entorno social de los terroristas sería el responsable de su furor nihilista
Yo creo que este análisis no valora lo suficiente a quienes canalizan, arman y aprovechan para sus propios fines a esos “lobos solitarios” productos de la discriminación, la incultura y el ergástulo. ¿Acaso todas las ideologías y religiones no se han servido siempre de delincuentes comunes y sujetos descerebrados y perversos para cometer sus fechorías? Los asesinos de Charlie Hebdo y del supermercado salían de aquellos guetos, pero fueron entrenados en Oriente Próximo o en África, y formaron parte de organizaciones que, gracias a Estados petroleros y jeques multimillonarios que las financian, están equipadas con armas modernísimas y tienen redes de información y enlaces por todo el mundo, a la vez que imanes y teólogos los proveían de las elementales verdades para justificar sus crímenes, sentirse héroes y mártires merecedores de gloria y placeres sin cuento en el más allá. Desde luego que las condiciones de abandono y marginación de los guetos europeos contribuyen a crear potencialmente al asesino fanático. Pero quien pone la bomba o el Kaláshnikov en sus manos, lo incita y le señala el blanco a liquidar, tiene tanta responsabilidad como él en la sangre derramada.
Que la lucha contra el terrorismo exija a veces ciertos recortes de la libertad es, por desgracia, inevitable, a condición de que estas limitaciones no transgredan ciertos límites más allá de los cuales la propia libertad sucumbe y un país libre deja de serlo y llega a confundirse con los Estados totalitarios y oscurantistas que alimentan el terrorismo. Esto parece haberlo entendido muy bien el pueblo francés, que, en la encuesta sobre intenciones de voto que se publica el mismo día que escribo este artículo, señala un aumento en la popularidad de todos los partidos democráticos —de derecha y de izquierda— en tanto que el Front National no parece haber ganado un solo voto con su demagogia de pedir el restablecimiento de la pena capital, la salida de Europa y una agresiva política antiinmigratoria.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2015.
© Mario Vargas Llosa, 2015.
Cusco en el tiempo
PIEDRA DE TOQUE. En la región que se jacta de hablar el quechua más clásico y puro del Perú se escucha también un español cuidadosamente pronunciado, dechado de elegancia, desenvoltura y discreción
Mario Vargas Llosa 11 ENE 2015
Como Jerusalén, Roma, El Cairo o México, en el Cusco el pasado forma parte esencial del presente y a menudo lo reemplaza con la irresistible presencia de la historia. No hay espectáculo más impresionante que ver amanecer desde la plaza de Armas de la antigua ciudad, cuando despuntan en la imprecisa luminosidad del alba los macizos templos color ocre oscuro y los balcones coloniales, los techos de tejas, la erupción de campanarios y torres y, en todo el rededor, el horizonte quebrado de los Andes que circunda como una muralla medieval al que fue el orgulloso “ombligo del mundo” en tiempo de los incas.
Hay algo religioso y sagrado en el ambiente y uno entiende, según cuentan los primeros cronistas que visitaron la ciudad imperial y dejaron testimonio escrito de su deslumbramiento, que, en el pasado, quienes se acercaban al Cusco debían saludar con reverencia a quienes partían de allí, como si el haber estado en la capital del Incario les hubiera conferido prestigio, dignidad, una cierta nobleza. Ya en tiempos prehispánicos era una ciudad cosmopolita donde, además del quechua —el runa simi o lengua general— se hablaban todas las lenguas y dialectos del imperio. Hoy ocurre lo mismo, con la diferencia de que las lenguas que escucho a mi alrededor, en estas primeras horas mágicas del día, provienen del mundo entero, porque el turismo que invade Cusco a lo largo del año procede de los cuatro puntos cardinales.
He estado cerca de siete u ocho veces en el Cusco y ahora vuelvo luego de cinco años. Como siempre, los dos primeros días, los 3.400 metros de altura los siento en la presión de las sienes y en el ritmo acelerado del corazón, pero la emoción es la misma, un sentimiento agridulce de asombro ante la belleza del paisaje urbano y geográfico y de agobio ante el presentimiento de la infinita violencia que está detrás de esos templos, palacios, conventos, donde, como en pocos lugares del planeta, se mezclan y funden dos culturas, dos historias, costumbres, lenguas y tradiciones diferentes.
Los arqueólogos han descubierto que, en las entrañas cusqueñas, hay sustratos preincaicos importantes, que se remontan a la antiquísima época de la desintegración del Tiahuanaco y que en la raíz de muchas construcciones incas está presente el legado de los wari. Pero a simple vista lo que se manifiesta por doquier, en las ciudades, las aldeas y el campo cusqueños, es la fusión de lo incaico y lo español. Templos, iglesias, palacios, están levantados con las piedras monumentales, rectilíneas y simétricas de las grandes construcciones incas y muchas de sus callecitas estrechas son las mismas que conducían a los grandes adoratorios del Sol y de la Luna, a las residencias imperiales o a los santuarios de las vestales consagradas al culto solar. El resultado de este mestizaje, presente por todas partes, ha dado lugar a unas formas estéticas en las que es ya difícil, si no imposible, discriminar cuál es precisamente el aporte de cada civilización.
El mestizaje es tal que resulta difícil discriminar el aporte de cada civilización
Un buen ejemplo de ello, y, también, del progreso que ha experimentado el Cusco en este último lustro, es la ruta del barroco andino. Recorrer antaño los templos coloniales de la provincia de Quispicanchi era arduo y frustrante, por los malos caminos y el estado de deterioro en que aquellos se encontraban. Hoy hay una moderna carretera y la restauración de las iglesias de Canincunca, Huaro y Andahuaylillas está terminada y es soberbia. Las tres iglesias son una verdadera maravilla y es difícil decir cuál es más bella. Muros, tejados, retablos, campanarios, lienzos, tallas, frescos, incluso el veterano órgano de Andahuaylillas, lucen impecables. Pero, acaso lo más importante es que están lejos de ser museos, es decir, de haberse quedado congelados en el tiempo. Por el contrario, y, en gran parte gracias al empeño de los jesuitas que están a cargo de ellos y de los voluntarios que los ayudan, se hallan vivos y operantes, con escuelas, talleres, bibliotecas, centros de formación agrícola y artesanal, unidades sanitarias, oficinas de promoción de la mujer, consultorios jurídicos y de derechos humanos y hasta un taller de luthería (en Huaro) donde los jóvenes aprenden a fabricar arpas, guitarras y violines. Las comunidades que rodean a estas parroquias denotan un dinamismo pujante que parece irradiar desde aquellos templos.
Pasé largo rato contemplando las pinturas, tallas, frescos y esculturas de las iglesias de Quispicanchi. Lo indio está tan presente que a veces supera a lo español. Es evidente que aquello ocurrió naturalmente, sin premeditación alguna por parte de los pintores y artesanos indígenas que los elaboraron, volcando de manera espontánea en lo que hacían su sensibilidad, sus tradiciones, su cultura. Las pieles de los santos y los cristos se fueron oscureciendo; los rostros, el cabello, bruñendo; los ojos y hasta las posturas y ademanes sutilmente indianizando; y, el paisaje también, poblándose de llamas, vicuñas, vizcachas, y de molles, saucos y maizales.
Entre las salinas de Maras y los andenes circulares de Moray, en el valle del Urubamba, asisto a una pequeña procesión en la que los cargadores del anda de la Virgen del Carmen –una indiecita recubierta de alhajas— van disfrazados de incas y, luego, se celebra una fiesta en la que grupos de estudiantes de la Universidad de San Antonio Abad bailan huaynos y pasillos. Un antropólogo, del mismo centro académico, me explica que tanto la música como los polícromos calzones y polleras de los danzarines son, todos, de origen colonial. El mestizaje reina por doquier en esta tierra, incluso en ese animado folclore que los guías turísticos se empeñan en hacer retroceder hasta los tiempos de Pachacútec.
El Inca Garcilaso fue el primero en reivindicar sus ancestros indios e hispanos
Pero muchas cosas han cambiado también en el Cusco en estos últimos cinco años. Uno de los mejores escritores cusqueños, José Uriel García, publicó en los años veinte del siglo pasado un precioso ensayo en el que llamaba a la chichería “la caverna de la nacionalidad”. En esa rústica y miserable taberna, de fogón y de paredes tiznadas, donde se comían los guisos populares más picantes y se emborrachaban los parroquianos con la brava chicha de maíz fermentado, se estaba forjando, según él, “el nuevo indio”, crisol de la peruanidad. Pues bien, en el Cusco de nuestros días, si las chicherías no han desaparecido del todo, quedan ya muy pocas y hay que ir a buscarlas —con lupa— en los más alejados arrabales. Ya sólo sobreviven en las aldeas y pueblos más remotos. En la ciudad las han reemplazado las pollerías, los chifas, las pizzerías, los McDonalds, los restaurantes vegetarianos y de comida fusión. Todavía proliferan por doquier los modestos albergues para mochileros y hippies que vienen al Cusco a darse un baño de espiritualidad bebiendo mates de coca (o masticándola) y transubstanciándose con los apus andinos; pero, además, tanto en la ciudad, como a orillas del Urubamba y al pie de Machu Picchu, han surgido hoteles de cinco estrellas, modernísimos. Algunos de ellos, como El Monasterio y Las Nazarenas, han restaurado con esmero y buen gusto antiguos edificios coloniales.
En esta ciudad, en gran parte bilingüe, los cusqueños quechua hablantes suelen jactarse de hablar el quechua más clásico y puro del Perú, lo que, como es natural, despierta envidia y rencor, además de acusaciones de jactancia, en las demás regiones andinas donde la lengua de los incas está viva y coleando. Como no hablo quechua no puedo pronunciarme al respecto. Pero sí puedo decir que el español que se habla en el Cusco es un dechado de elegancia, desenvoltura y discreción, sobre todo cuando lo hablan las personas cultas. Mechado de lindos arcaísmos, suena con una música alegre que parece salida de los manantiales saltarines que bajan de los cerros, o, si se endurece en las discusiones y arrebatos, resuena grave, solemne y antiguo, con un deje de autoridad. Está cuidadosamente pronunciado, con unas erres y jotas vibrantes, y es siempre elocuente, discreto, amable y educado.
No es raro, por eso, que aquí naciera uno de los grandes prosistas del Renacimiento español: el Inca Garcilaso de la Vega. La probable casa en la que nació ha sido rehabilitada con tanto exceso que es ya irreconocible. Pero, aun así, aquí pasó su infancia y adolescencia, y vio con sus propios ojos y guardó para siempre en su memoria esa época tumultuosa y terrible de la conquista y el desgarramiento cultural y humano que generó. Aquí escuchó a los sobrevivientes de la nobleza incaica, a la que pertenecía su madre, llorar ese glorioso pasado imperial “que se tornaría vasallaje” y que evocaría luego, en Andalucía, en las hermosas páginas de Los comentarios reales. Siempre que he venido al Cusco he peregrinado hasta la casa del Inca Garcilaso, el primero en reivindicar sus ancestros indios y españoles y en llamarse a sí mismo “un peruano”.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2015.
© Mario Vargas Llosa, 2015.
“Je suis Charlie Hebdo”
Pretenden que el mundo libre renuncie a valores básicos de la civilización
• Más información sobre el ataque a Charlie Hebdo
Mario Vargas Llosa 9 ENE 2015
Creo que lo que ha ocurrido en París en estos días es no sólo un hecho horrible que pone los pelos de punta por su crueldad y salvajismo sino también una escalada en lo que es el terror. Hasta ahora mataban personas, destruían instituciones, pero el asesinato de casi toda la redacción de Charlie Hebdo significa todavía algo más grave: querer que la cultura occidental, cuna de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, renuncie a ejercitar esos valores, que empiece a ejercitar la censura, poner límites a la libertad de expresión, establecer temas prohibidos, es decir, renunciar a uno de los principios más fundamentales de la cultura de la libertad: el derecho de crítica.
Lo que pretenden con este asesinato colectivo de periodistas y caricaturistas es que Francia, Europa occidental, el mundo libre, renuncie a uno de los valores que son el fundamento de la civilización. No poder ejercer esa libertad de expresión que significa usar el humor de una manera irreverente y crítica significaría pura y simplemente la desaparición de la libertad de expresión, es decir, de uno de los pilares de lo que es la cultura de la libertad. Creo que Occidente, Europa, el mundo libre deben tomar nota de que hay una guerra que tiene lugar en su propio territorio y que esa guerra debemos ganarla si no queremos que la barbarie reeemplace a la civilización.
Hay que actuar con firmeza, sin complejos de inferioridad frente a los que representan el fanatismo, pero también respetando rigurosamente la legalidad que es tan importante como la libertad. Uno de los riesgos más graves de este horrible ataque terrorista es que va a estimular la xenofobia a los partidos extremistas que son tan peligrosos para la democracia como los fanáticos islamistas.
Este asesinato colectivo va a ganarles adherentes a organizaciones como el Frente Nacional y a todos los grupos y grupúsculos que quisieran destruir a Europa y retroceder a los países europeos a la época de los nacionalismos intolerantes y xenófobos. Hay que hacer un esfuerzo para impedir que esto ocurra y que Europa sea destruida tanto por sus enemigos como por quienes pretenden defenderla a través de otras formas de intolerancia y fanatismo.
Francia es un país que fue uno de los fundadores de la cultura de la libertad con la declaración de los derechos humanos que estableció constitucionalmente una libertad de expresión que sus ciudadanos, sus intelectuales y sus políticos han ejercitado de una manera ejemplar a lo largo de toda su historia. Por eso la tragedia que vive Francia en estos días es una tragedia que nos afecta a todas las mujeres y a todos los hombres libres de este mundo quienes debemos repetir como lo están haciendo millones de franceses todos los días: «Je suis Charlie Hebdo».
Mario Vargas Llosa es premio Nobel de Literatura.
Cuba y los espejismos de la libertad
PIEDRA DE TOQUE. ¿Será La Habana la excepción a la regla que supondría renunciar al comunismo y elegir la democracia y la mejora del nivel de vida de sus ciudadanos? Ojalá, pero no está escrito en las estrellas
Mario Vargas Llosa
El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos después de más de medio siglo y la posibilidad del levantamiento del embargo norteamericano ha sido recibido con beneplácito en Europa y América Latina. Y, en el propio Estados Unidos, las encuestas dicen que una mayoría de ciudadanos también lo aprueba, aunque los republicanos lo objeten. El exilio cubano está dividido; en tanto que entre las viejas generaciones prevalece el rechazo, las nuevas ven en esta medida un apaciguamiento del que podría derivarse una mayor apertura del régimen y hasta su democratización. En todo caso, hay un consenso de que, en palabras del presidente Obama, “el embargo fue un fracaso”.
La lectura optimista de este acuerdo presupone que se levante el embargo, conjetura todavía incierta, pues esta decisión depende del Congreso que dominan los republicanos. Pero, si se levantara, sostiene esta tesis, el aumento de los intercambios turísticos y comerciales, la inversión de capitales estadounidenses en la isla y el desarrollo económico consiguiente irían flexibilizando cada vez más al régimen castrista y llevándolo a hacer mayores concesiones a la libertad económica, de lo que, tarde o temprano, resultaría una apertura política y la democracia. Indicio de este futuro promisor sería el hecho de que, al mismo tiempo que Raúl Castro anunciaba la buena nueva, 53 presos políticos cubanos salían en libertad.
Como hemos vivido en las últimas décadas toda clase de fenómenos sociales y políticos extraordinarios, nada parece ya imposible en nuestro tiempo y, acaso, todo aquello podría ocurrir. Sería el único caso en la historia de un régimen comunista que renuncia al comunismo y elige la democracia gracias al desarrollo económico y la mejora del nivel de vida de sus ciudadanos debido a la aplicación de políticas de mercado. El fabuloso crecimiento de China no ha traído la delicuescencia del totalitarismo político sino más bien, como acaban de experimentar los estudiantes de Hong Kong, su reforzamiento. Lo mismo se podría decir de Vietnam, donde la adopción de ese anómalo modelo —el capitalismo comunista— a la vez que ha impulsado una prosperidad indiscutible no ha mermado la dureza del régimen de partido único y la persecución de toda forma de disidencia. El desplome de la Unión Soviética y sus satélites centroeuropeos no fue obra del progreso económico sino de lo contrario: el fracaso del estatismo y el colectivismo que llevó esa sociedad a la ruina y al caos. ¿Podría ser Cuba la excepción a la regla, como espera la mayoría de los cubanos y entre ellos muchos críticos y resistentes del régimen castrista? Hay que desearlo, desde luego, pero no creer ingenuamente que ello está ya escrito en las estrellas y será inevitable y automático.
Las dictaduras no caen nunca gracias a la bonanza económica sino a su ineptitud para satisfacer las más elementales necesidades de la población y a que ésta, en un momento dado, se moviliza en contra de la asfixia política y la pobreza, descree en las instituciones y pierde las ilusiones que han sostenido al régimen. Aunque el medio siglo y pico de dictadura que padece Cuba ha visto aparecer en su seno opositores heroicos, por el desamparo con que se enfrentaban a la cárcel, la tortura o la muerte, la verdad es que, porque la eficacia de la represión lo impedía o porque las reformas de la revolución en los campos de la educación, la medicina y el trabajo habían traído mejoras reales en la condición de vida de los más pobres y adormecían su deseo de libertad, el régimen castrista no ha tenido una oposición masiva en este medio siglo; sólo una merma discreta del apoyo casi generalizado con que contó al principio y que, con el empobrecimiento progresivo y la cerrazón política, se ha convertido en resignación y el sueño de la fuga a las costas de la Florida. No es de extrañar que, para quienes habían perdido las esperanzas, la apertura de relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos y la perspectiva de millones de turistas dispuestos a gastar sus dólares y de empresarios y comerciantes decididos a invertir y a crear empleos por toda la isla, haya sido exaltante, la ilusión de un nuevo despertar.
Me alegra el acuerdo entre Obama y Castro; me entristece si eso aleja la recuperación de la libertad
Raúl Castro, más pragmático que su hermano, parece haber comprendido que Cuba no puede seguir viviendo de las dádivas petroleras de Venezuela, muy amenazadas desde la caída brutal de los precios del oro negro y del desbarajuste en que se debate el Gobierno de Maduro. Y que la única posible supervivencia a largo plazo de su régimen es una cierta distensión y un acomodo con Estados Unidos. Esto está en marcha. El designio del Gobierno cubano es, sin duda —siguiendo el modelo chino o vietnamita—, abrir la economía, un sector de ella por lo menos, al mercado y a la empresa privada, de modo que se eleven los niveles de vida, se cree empleo, se desarrolle el turismo, al mismo tiempo que en el campo político se mantiene el monolitismo y la mano dura para quien aliente aspiraciones democráticas. ¿Puede funcionar? A corto plazo, sin ninguna duda, y siempre que el embargo se levante.
A mediano o largo plazo no es muy seguro. La apertura económica y los intercambios crecientes van a contaminar a la isla de una información y unos modelos culturales e institucionales de las sociedades abiertas que contrastan de manera espectacular con los que el comunismo impone en la isla, algo que, más pronto o más tarde, alentará la oposición interna. Y, a diferencia de China o Vietnam, que están muy lejos, Cuba está en el corazón del Occidente y rodeada por países que, unos más y otros menos, participan de la cultura de la libertad. Es inevitable que ella termine por infiltrarse sobre todo en las capas más ilustradas de la sociedad. ¿Estará Cuba en condiciones de resistir esta presión democrática y libertaria, como lo hacen China y Vietnam?
Mi esperanza es que no, que el castrismo haya perdido del todo la fuerza ideológica que tuvo en un principio y que en todos estos años se ha convertido en mera retórica, una propaganda en la que es improbable que crean incluso los dirigentes de la Revolución. La desaparición de los hermanos Castro y de los veteranos de la Revolución, que ahora ejercitan todavía el control del país, y la asunción de los puestos de mando por las nuevas generaciones, menos ideológicas y más pragmáticas, podrían facilitar aquella transición pacífica que auguran quienes celebran con entusiasmo el fin del embargo.
¿Hay razones para compartir este entusiasmo? A largo plazo, tal vez. A corto, no.
¿Hay razones para compartir este entusiasmo? A largo plazo, tal vez. A corto, no. Porque en lo inmediato quien saca más provecho del nuevo estado de cosas es el Gobierno cubano: Estados Unidos reconoce que se equivocó intentando rendir a Cuba mediante una cuarentena económica (el bloqueo criminal) y ahora va a contribuir con sus turistas, sus dólares y sus empresas a levantar la economía de la isla, a reducir la pobreza, a crear empleo; en otras palabras, a apuntalar al régimen castrista. Si Obama visita Cuba será recibido con todos los honores, tanto por los opositores como por el Gobierno.
No es para alegrarse desde el punto de vista de la democracia y de la libertad. Pero la verdad es que ésta no era, no es, una opción realista en este preciso momento de la historia de Cuba. La elección era entre que Cuba continuara empobreciéndose y los cubanos siguieran sumergidos en el oscurantismo, el aislamiento informativo y la incertidumbre; o que, gracias a este acuerdo con Estados Unidos, y siempre que termine el embargo, su futuro inmediato se aligere, gocen de mejores oportunidades económicas, se les abran mayores vías de comunicación con el resto del mundo, y, —si se portan bien y no incurren por ejemplo en las extravagancias de los estudiantes hongkoneses— puedan hasta gozar de una cierta apertura política. Aunque a regañadientes, yo también elegiría esta segunda opción.
Época confusa la nuestra en la que ocurren ciertas cosas que nos hacen añorar aquellos tensos años de la guerra fría, donde al menos era muy claro elegir, pues se trataba de optar “entre la libertad y el miedo” (para citar el libro de Germán Arciniegas). Ahora la elección es mucho más arriesgada porque hay que elegir entre lo menos malo y lo menos bueno, cuyas fronteras no son nada claras sino escurridizas y volubles. Resumiendo: me alegro de que el acuerdo entre Obama y Raúl Castro pueda hacer más respirable y esperanzada la vida de los cubanos, pero me entristece pensar que ello podría alejar todavía un buen número de años más la recuperación de su libertad.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2014.
© Mario Vargas Llosa, 2014.
La era de los impostores
La ficción ha sustituido a la realidad en el mundo que vivimos y los mediocres personajes del mundo real no nos interesan. Los fabuladores, sí, como ‘el pequeño Nicolás’ o Enric Marco
Mario Vargas Llosa
En estos días, el personaje más mediático en España es el “pequeño Nicolás”, un joven veinteañero que, desde que era un adolescente, se las arregló, embaucando a medio mundo, para hacerse pasar por amigo de la realeza, de grandes empresarios, autoridades y políticos de alto vuelo y del servicio de inteligencia, todos quienes le habrían encargado delicadas e importantes misiones. Lo extraordinario del caso es que buen número de estos personajes se tragaran sus patrañas, lo recibieran, lo escucharan y (al parecer) hasta lo gratificaran por sus servicios. En la era del espectáculo en que vivimos, el histrión es el rey de la fiesta.
Javier Cercas acaba de publicar un libro, El impostor, consagrado a Enric Marco, el más notable embaucador de nuestro tiempo y, acaso, de todos los tiempos. Su historia dio la vuelta al mundo hace nueve años cuando un pertinaz historiador, Benito Bermejo, reveló que Marco, presidente de la asociación que agrupaba a los sobrevivientes españoles de los campos de exterminio nazis, que había publicado libros, artículos, ofrecido cientos de conferencias en colegios, universidades y había hecho llorar a los congresistas refiriendo en el Parlamento español los horrores indecibles que padecieron él y sus compañeros en aquellos mataderos humanos, era un fabulador de polendas que nunca estuvo en alguno de esos campos nazis y se había inventado de pies a cabeza esa heroica biografía de resistente republicano, exiliado y prisionero de la peste parda hitleriana. Enric Marco, ya muy conocido por sus campañas a favor de mantener viva la memoria histórica del Holocausto, se hizo todavía mucho más famoso, dentro y fuera de España, como autor de la más formidable patraña del siglo.
El libro de Cercas es varios libros a la vez, pero, ante todo, una pesquisa rigurosa y maniática para desentrañar lo que es verdad y lo que es mentira en la vida pública y privada de Enric Marco. Descubre muchas cosas: que las imposturas de Marco arrancan en su misma juventud, atribuyéndose un pasado de luchador republicano y de resistente anarquista en los primeros años de la dictadura franquista, y que ellas jalonan toda su existencia. Pero, también, que estas mentiras en cadena están casi siempre enhebradas con verdades, experiencias vividas a las que él coloreó, exageró, matizó y disminuyó para hacer más persuasivas las ficciones con que fue adobando constantemente su escurridiza biografía. No descubre todo porque la manera como ficción y realidad se confunden en la vida de Enric Marco es inextricable.
Lo extraordinario es que buen número de personajes se tragaran las patrañas del adolescente
¿Por qué dedicar tantos esfuerzos a esta tarea? ¿Sólo por la fascinación que provoca en él la audacia embustera del personaje, esa novela viviente que es Enric Marco? Sin duda, pero, también, porque probablemente nunca nadie antes de él ha encarnado las relaciones entre ficción y realidad de una manera tan absoluta y excelsa. Todos los seres humanos soñamos con ser otros, con escapar a las estrechas fronteras dentro de las que discurre nuestra vida; por eso y para eso existen las ficciones —las novelas, las películas, los dramas, las óperas, las series televisivas, etcétera—, para satisfacer vicariamente el hambre de irrealidad que nos habita y nos hace soñar con vidas mejores o peores que la que estamos obligados a vivir. Enric Marco consiguió, gracias a su audacia, su talento transformista y su falta de escrúpulos, ser, como en el poema de Rimbaud, uno mismo y otro (“Je est un autre”). Además de una incisiva investigación periodística, el libro de Cercas es un sutil ensayo sobre la naturaleza de la ficción y el modo como puede infiltrarse en la vida y trastornarla.
Y es, asimismo, un buceo personal y dramático sobre las responsabilidades morales de un escritor que, como él, intenta, a través de lo que escribe, entender las razones profundas del personaje cuya historia reconstruye. ¿Comprender a Enric Marco no es en cierto modo justificarlo, rehabilitarlo, dar verosimilitud y consistencia a las razones que él esgrime con tanto empeño contra quienes lo condenan, diciendo que sí, cometió un gran delito, pero lo hizo por una razón valedera y superior, para dar más fuerza y publicidad a las atrocidades del Holocausto, para despertar en las nuevas generaciones un sentimiento de espanto contra los crímenes del nazismo, reivindicar y desagraviar a sus víctimas, esos millones de seres humanos sacrificados en los campos de exterminio, 9.000 de los cuales fueron españoles?
Cercas no quiere que este impostor desmesurado le resulte simpático y, para que nadie se equivoque al respecto, lo abruma de epítetos condenatorios a cada paso. También se los lanza a la cara al propio Marco, quien, aunque usted no lo crea, se prestó a concederle muchas horas de entrevista para facilitarle su trabajo inquisitorial, y, a cada momento, le recuerda que no escribirá este libro para defenderlo ni atenuar su culpa, sino para desentrañar la pura y terrible verdad, es decir, para hundirlo del todo en la ignominia moral. Lo más notable es que quien gana la partida que se disputa en este libro incandescente no es el rectilíneo Cercas sino el delictuoso Marco.
La culpa no es de los novelistas, ellos cuentan las historias que a sus lectores les gustaría vivir
El excelente novelista que es Javier Cercas olvidó, fascinado como estaba con el tema y materia de su libro, que las buenas novelas convierten a los malos siempre en buenos, porque aquellos terminan siempre por despertar en el lector (y, aunque no lo quiera, en el propio narrador) un atractivo irresistible que vence y destruye sus reservas o principios éticos o políticos y los transforma en empatía. El libro que él ha escrito es, aunque él no quisiera que lo sea, una (magnífica) novela sobre un personaje fuera de lo común, un ser ontológicamente novelesco que tiñe la vida de ficción, un fantaseador taumatúrgico que irrealiza la realidad con su audacia ilimitada. El héroe del libro no es quien lo relata sino el genial embaucador, el espantoso e inverosímil Enric Marco. Él, sólo él. Comparado con la peripecia prodigiosa que le permitió dejar de ser la minucia humana que era y convertirse en un gigante, qué pequeñito y olvidable parece el aguafiestas de su historia, el decente y honesto historiador Benito Bermejo que, sin siquiera beneficiarse con ello y hasta recibiendo por su altruista tarea buen número de ataques, lo desenmascaró, guiado sólo por su amor a la verdad y su repugnancia por las mentiras históricas.
Vivimos una época en que los embaucadores nos rodean por todas partes y la inmensa mayoría de ellos —banqueros, autoridades, dirigentes políticos y sindicales, jueces, académicos— miente y delinque para enriquecerse, sórdido designio vital, sin que sus historias trasciendan las previsibles trapacerías del ratero vulgar. Por lo menos, Enric Marco lo hacía con horizontes más amplios y, sí, por qué no, menos egoístas. La verdad es que nunca se lucró con sus mentiras y las sostuvo y defendió con una energía admirable, trabajando como un verdadero galeote y, es cierto, haciendo tomar conciencia a muchos jóvenes, y a buen número de hombres y mujeres maduros, de lo que significaron los campos de la muerte del nazismo y de la obligación cívica de reivindicar a sus víctimas. ¿Que Marco era, que es, un narciso codicioso de publicidad, un ávido mediópata, obsesionado por salir siempre en la foto? Sin la menor duda. Pero su enfermedad es una enfermedad de nuestro tiempo, la de una cultura en la que la verdad es menos importante que la apariencia, en la que representar es la mejor (acaso la única) manera de ser y de vivir.
La ficción ha pasado a sustituir a la realidad en el mundo que vivimos y, por eso, los mediocres personajes del mundo real no nos interesan ni entretienen. Los fabuladores, sí. No es de extrañar que en una época así, el “pequeño Nicolás” y el gigantesco Enric Marco hayan sido capaces de perpetrar sus fechorías, perdón, quiero decir sus proezas. La culpa no es de los novelistas, ellos sólo cuentan las historias que les gustaría vivir a sus lectores.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2014.
© Mario Vargas Llosa, 2014.
Ucrania: la pasión europea
PIEDRA DE TOQUE. La agresión de Putin es sólo el primer paso en su desafío al sistema democrático occidental; pero los ucranios son ahora libres y a Rusia le costará muchísimo arrebatarles esa libertad
Mario Vargas Llosa 30 NOV 2014
Quienes se sienten desmoralizados con la construcción de la Unión Europea deberían ir a Ucrania; verían cómo este proyecto concita una enorme ilusión en muchos millones de ucranios que ven en la Europa unida la única garantía de supervivencia de la soberanía y la libertad que conquistaron con la gesta del Maidán contra el Gobierno corrupto de Yanukóvich y que hoy amenaza la Rusia de Putin, empeñado en la reconstitución del imperio soviético (aunque no se llame así). Verían también la serenidad estoica que muestra una sociedad invadida por una potencia extranjera, que se ha apoderado ya de la quinta parte de su territorio, y cuyas fronteras orientales, donde mueren a diario más voluntarios de los que indican las estadísticas oficiales, siguen transgrediendo centenares de blindados y millares de soldados rusos.
“Doscientos tanques sólo en los últimos dos días y, con ellos, unos 2.000 militares, sin sus uniformes”, me precisa el presidente Petro Poroshenko, en el gigantesco y pesado edificio que ocupa, y que fue construido para el Comité Central del Partido Comunista de Ucrania. “Rusia no respetó ni un solo día el acuerdo de paz que firmamos en Minsk. Pero la invasión rusa ha servido para unirnos. Ahora, el 80% del país rechaza la intervención y está dispuesta a pelear”. Habla con mucha calma, en un inglés cuidado —es un industrial próspero, rollizo y amable y todo el mundo conoce sus fábricas de chocolates— y está convencido de que Europa y Estados Unidos no permitirían la ocupación colonial de su país.
Se dice que entre el presidente Poroshenko y su primer ministro, Arseni Yatseniuk, hay diferencias, pues este último sería más radical que aquél. Conversando con ambos, por separado, apenas las noté. Ambos creen que la agresión rusa continuará y que Ucrania, para Putin, es sólo un primer paso en su desafío al sistema democrático occidental, al que percibe como un adversario esencial de Rusia y del orden autoritario e imperial que preside; y que, en las actuales circunstancias, el jerarca ruso se siente envalentonado por la impunidad con que ha actuado creando los enclaves prorrusos de Georgia —Abjasia y Osetia del Sur—, apoderándose de Crimea e infligiendo una humillación al presidente Obama en Siria, saltándose alegremente, sin el menor perjuicio, las “líneas rojas” que éste estableció.
El jerarca ruso está ahora envalentonado por la impunidad con que ha actuado
En lo que Poroshenko y Yatseniuk se diferencian es en que el primer ministro, raro hombre público, no trata de ser simpático a su interlocutor y habla con una franqueza cruda que cualquier político consideraría suicida. “Nadie va a ir a la guerra por Ucrania, lo sabemos de sobra. Ojalá que, por lo menos, nos den armas para defendernos”. Es delgado, calvo, con unas gruesas gafas de miope y, se diría, un asceta. Economista destacado, dirigió el Banco Central, ha sido ministro de Economía y rara vez sonríe. “No soy pesimista sino realista”, asegura. “Los zares, Lenin, Stalin, trataron de desaparecernos. Ahora todos ellos están muertos y Ucrania sigue viva. ¿Qué debemos hacer, pese a la desigualdad de fuerzas con Rusia? Luchar, no hay alternativa”. Piensa que si Ucrania cae, las próximas víctimas serán los países bálticos, Polonia, las otras “exdemocracias populares”. “Putin no puede dar marcha atrás, en Rusia lo matarían. Ha hecho tragar a su pueblo que todo esto es una conjura de la CIA y los Estados Unidos. Y, por ahora, los rusos le creen y están dispuestos a sufrir todas las sanciones económicas que les inflija el mundo democrático”. Estas sanciones están afectando seriamente a la economía rusa, pero Yatseniuk no cree que ello mermará la vocación imperialista de Putin. “Su principal objetivo no es económico sino político e ideológico”.
A la ciudad de Dnipropetrovsk, extendida a ambas orillas del majestuoso río Dniéper, han llegado en las últimas semanas más de 40.000 refugiados de las provincias orientales donde se combate. El alcalde me dice que esperan otros 40.000 en las próximas semanas. Aunque las migraciones forzadas por causa de la guerra son difíciles de cuantificar, la cifra de ucranios que han abandonado las ciudades y pueblos de la frontera debe haber ya excedido el millón. Para albergar este gigantesco éxodo hay una movilización ciudadana que apoya y a veces suple al Estado precario, que se va reconstituyendo a saltos luego del cataclismo que significó el desplome de la dictadura de Yanukóvich gracias al levantamiento del Maidán.
En la enorme plaza de este nombre hay fotos de todos los muertos durante las acciones. Hablo con varios líderes de la revuelta y el que me impresiona más es Dimitri Bulatov. Organizó las caravanas de automóviles que iban a hacer manifestaciones de repudio pacíficas ante las casas de los jerarcas del régimen y aseguró las comunicaciones rebeldes. Nada más comenzar las protestas fue secuestrado, en plena calle, por individuos que —supone— pertenecían a las “fuerzas especiales” del Gobierno. Durante ocho días fue torturado: le acuchillaron la cara, le cortaron media oreja y, finalmente, lo crucificaron. Sus verdugos querían que confesara que el Maidán era financiado por la CIA. “Les confesé todos los disparates que querían pero, aun así, estaba seguro de que me matarían”. Sin embargo, al octavo día, misteriosamente, sus captores desaparecieron. Ahora es ministro de Juventud y Deportes. Joven y jovial, luce sin la menor incomodidad su oreja cortada, su gran cicatriz en la cara y sus manos trituradas. Me informa con lujo de detalles sobre los esfuerzos que hacen él y sus colegas en el Gobierno para acabar con la corrupción, grande todavía en la burocracia oficial. Le pregunto si es verdad que, apenas liberado del secuestro, fue a pelear como voluntario a la frontera. “Sí, y mi mujer me dijo que si volvía vivo ella me mataría. Pero no lo hizo”. Su mujer, que está a su lado, joven, bonita y risueña, asiente: “Da, da”.
Millones de ucranios ven en la Unión Europea la única garantía para su supervivencia
El Ejército ucranio que se enfrenta a los rusos ha renacido prácticamente de la nada; está conformado en parte por voluntarios y, dada la precariedad de los fondos de que dispone el Gobierno, existe en buena medida gracias al apoyo de la población civil. Julia, mi traductora, me cuenta que ella y sus hijos están encargados de las colectas en su calle para ayudar a los soldados y que, cada semana, van ellos mismos en vehículos alquilados a la frontera llevando las provisiones, mantas, colchones y dinero que permiten a los combatientes subsistir.
El único escritor ucranio que he leído, Mijaíl Bulgákov, se sentiría orgulloso en estos días de la resistencia y el heroísmo tranquilo de sus compatriotas. Él fue una víctima de Stalin y del régimen comunista que censuró casi todos sus libros; su obra maestra, El maestro y Margarita, sólo apareció en los años setenta, muchos años después de su muerte. En lugar de mandarlo al Gulag, Stalin tuvo el refinamiento de darle un trabajito miserable en el mismo teatro donde se habían estrenado sus obras más exitosas, como para que se muriera a pocos de nostalgia y frustración.
Voy a visitar su casa-museo en la bonita cuesta de San Andrés, donde hay una bella iglesia ortodoxa, pintores callejeros y quioscos llenos de camisetas con insultos contra Putin y rollos de papel higiénico impresos con su cara. La casa del escritor es pulcra, blanca, llena de íconos —sus seis hermanas y sus padres eran muy religiosos— y ahí están sus cuadernos de estudiante de Medicina, su título, sus libros póstumamente publicados que él nunca vio. Visitar esta casa, este país, aunque sea sólo por cinco días, me entristece, me alegra, me subleva. Una visita tan corta le llena a uno la cabeza de imágenes confusas y sentimientos exaltados. Pero de una cosa estoy seguro: los ucranios son ahora libres y a Vladímir Putin le costará muchísimo arrebatarles esa libertad
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2014.
© Mario Vargas Llosa, 2014.
La muerte de Aurora
La vi por última vez en el verano del año pasado. Raspaba ya los 93 años y oía con dificultad. Necesitaba tiempo para terminar una biografía de Julio Cortázar, a quien profesó un intenso amor
Mario Vargas Llosa 16 NOV 2014
En diciembre de 1958, un amigo peruano de la Unesco, Alfonso de Silva, me invitó a su casa a cenar, en París. Me sentó junto a un hombre delgado, muy alto y lampiño que, sólo a la hora de la despedida, descubrí era Julio Cortázar. Parecía tan joven que lo creí mi contemporáneo y era 22 años mayor que yo. Su mujer, Aurora Bernárdez, bajita, menuda, tenía unos grandes ojos azules y una sonrisa un poco irónica que mantenía a la gente a distancia.
Nunca he olvidado la impresión que me hizo esa noche la conversación de esa pareja tan dispareja. Parecían haber leído todos los libros, sólo decían cosas inteligentes y había entre ellos una complicidad tal en lo que contaban —se pasaban la palabra como los palitroques dos diestros funámbulos— que, se diría, habían llevado todo aquello ensayado.
En los casi siete años que viví en Francia nos vimos muchas veces, en su casa, en la mía, en los cafés, o en la Unesco, donde ejercíamos como traductores. Nunca dejaron de admirarme la riqueza de sus lecturas, la sutileza de sus observaciones, la sencillez y naturalidad de sus maneras y, también, el modo como tenían organizada su vida para ver las mejores exposiciones, las mejores películas, los mejores conciertos. Era difícil descubrir quién era más inteligente y más culto, cuál de los dos había leído más, mejor y con mayor provecho. Cuidaban su intimidad con encarnizamiento —no perdían nunca el tiempo— y mantenían a raya a quien quisiera invadirla. Yo estuve siempre seguro que Aurora no sólo traducía —lo hacía maravillosamente, del inglés, el francés y el italiano, como atestiguan sus versiones de Faulkner, Durrell, Calvino, Flaubert— sino también escribía, pero que se abstenía de publicar por una decisión heroica: para que hubiera un solo escritor en la familia.
Nunca dejaron de admirarme la riqueza de sus lecturas, la sutileza de sus observaciones
En 1967 los tres estuvimos juntos, de traductores en un congreso dedicado al algodón, en Atenas. Durante casi una semana convivimos en el hotel, en las sesiones del congreso, cenando todas las noches en restaurancitos de Plaka, en la visita de un domingo a la isla de Hydra, y al regresar a Londres (donde yo me había mudado) recuerdo haberle dicho a Patricia: “El matrimonio perfecto existe, es el de Julio y Aurora, no he visto nunca una inteligencia y compenetración igual en ninguna pareja. Tenemos que aprender de ellos, imitarlos”. Pocos días después recibí una carta de Julio que comenzaba así: “Tu sensibilidad te habrá hecho advertir, en Grecia, que no hay nada ya entre Aurora y yo. Nos estamos separando”. Nunca en mi vida me he sentido más desconcertado (y apenado). En esos días de convivencia me habían parecido la pareja mejor avenida y más envidiable del mundo, porque, con un tacto infinito, ambos se las habían arreglado para disimular a la perfección la tormenta sentimental que sacudía su matrimonio.
Para los amigos de Julio y Aurora su divorcio fue un drama, porque a todos nos había parecido que su unión era absoluta e irrompible, que dos personas no podían quererse y entenderse tanto como ellos. Pocas semanas después, en las oficinas de Gallimard, en París, yo se lo decía a Ugné Karvelis, que se ocupaba de la literatura extranjera. “¡Cómo va a ser posible, qué puede haber ocurrido para que se separen!”. Y en ese mismo momento vi en los ojos de Ugné una zozobra y turbación muy elocuentes: lo que había ocurrido estaba allí, de cuerpo presente, ante mis ojos.
Como albacea literaria se encargó de las ediciones de la obra póstuma del autor de ‘Rayuela’
La próxima vez que vi a Cortázar, en Londres, apenas lo reconocí. La suya es la más extraordinaria transformación de una persona que me haya tocado presenciar. (“Un mutante”, decía Chichita Calvino.) Se había hecho un tratamiento para tener barba y, en efecto, lucía una enorme, de celajes rojizos. Me pidió que lo llevara a un lugar donde pudiera comprar revistas eróticas y hablaba de sexo y marihuana con un desparpajo infantil, algo que en el Cortázar de antes resultaba inconcebible. Todas las veces que lo vi, en los años siguientes, siguió sorprendiéndome con ese rejuvenecimiento empecinado. Él, que defendía tanto su intimidad, vivía ahora poco menos que en la calle, al alcance de todo el mundo, y se interesaba en la política, tema que antes le producía alergia. (Yo había intentado presentarle a Juan Goytisolo una vez y me dijo: “Mejor no, es demasiado político”). Incluso, firmaba manifiestos, militaba a favor de Cuba y hablaba de la revolución de manera tan apasionada como ingenua. Su limpieza moral y su decencia eran las mismas, desde luego, pero en cierto modo se había tornado en la antípoda de sí mismo.
Creo que los años que estuvo con Ugné fue sin duda feliz, en el sentido más material de la palabra, y, tal vez por eso mismo, su obra literaria se empobreció, perdió mucho del misterio y la novedad que tenía, y yo siempre he pensado que la ausencia intelectual y sin duda también afectiva de Aurora, explica en buena parte ese empobrecimiento. Por eso me alegró muchísimo saber que años después, cuando estaba ya muy enfermo, había habido entre ellos una reconciliación. Y que ella había quedado como su albacea literaria, encargada de las ediciones de su obra póstuma y de su correspondencia. Como era de prever, Aurora ha cumplido esta tarea con todo el talento, la generosidad y sin duda el intenso amor que profesó siempre por Cortázar.
Luego de la separación, pasaron muchos años sin que volviera a verla, aunque siempre la tuve en la memoria, como una de las personas más lúcidas y finas que he conocido, una de las que hablaba de libros y autores literarios con más delicadeza y versación, dueña de una inconsciente elegancia en todo lo que hacía y decía. El año 1990 la volví a ver, en Deyá. Tenía los cabellos grises pero, en todo lo demás, seguía idéntica a la Aurora de mi memoria. Subía y bajaba las peñas mallorquinas con agilidad y su casita estaba impregnada por doquier con la presencia de Julio; en la salita donde conversábamos había una preciosa foto de él, tocando la trompeta. No sólo su cuerpo había conservado un vigor juvenil; también su mente, su curiosidad, su pasión por los libros, eran jóvenes y contagiosos. Hablamos de Georg Grosz, un pintor expresionista alemán, que yo admiro mucho y que Aurora, por supuesto, conocía al dedillo; de Claribel Alegría, poeta salvadoreña cuya casa parisina estaba siempre abierta a todos los escritores latinoamericanos; de si Flaubert o Balzac describieron mejor el siglo XIX francés.
En el verano del año pasado la vi por última vez, en el Escorial. Raspaba ya los 93 años y oía con dificultad, pero su memoria era notable y, durante la charla pública que celebramos, me maravilló ver la cantidad de episodios, anécdotas, personas que recordaba con sorprendente precisión, además, por supuesto, de los libros, entre los que siempre se movió como por su casa (eran su casa). “¿Por fin te vas a animar a publicar lo que seguramente tienes escrito?”, le pregunté. Su respuesta fue evasiva y, sin embargo, estimulante. “Necesito cinco años”, me dijo, con su vieja sonrisita un poco burlona de costumbre. “Para terminar una biografía de Julio Cortázar”. ¿Lo dijo en serio? ¿Habría comenzado a escribirla? Ojalá fuera así. Nadie podría dar un testimonio más fundado sobre el Cortázar creador de las historias sorprendentes de Bestiario, Final del juego, Historias de Cronopios y de Famas y de Rayuela, la novela que mostró cómo una manera de contar podía ser en sí misma una subyugante historia.
He sabido que en sus últimas disposiciones estableció que fuera incinerada. No podré, pues, llevar unas flores a su tumba la próxima vez que caiga por París. Pero estoy seguro que no le hubiera importado que le dedique en cambio este pequeño homenaje verbal, a ella, tan sensible para detectar en las palabras los aromas y la belleza de las flores más fragantes.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2014.
© Mario Vargas Llosa, 2014.
El divino marqués en el museo
Freud dio una explicación racional a lo que Sade había intuido: la existencia de una violencia empozada en el fondo irracional de la persona, que la civilización modera sin erradicarla
Mario Vargas Llosa 2 NOV 2014
Donatien Alphonse François, marqués de Sade (1740-1814), ha entrado en el panteón cultural de Francia por todo lo alto. Su obra dejó de estar prohibida hace medio siglo, ha sido editada en tres volúmenes por la más prestigiosa colección literaria, la Pléiade, y ahora el Museo de Orsay le dedica una vasta exposición: Attaquer le soleil(Atacar al sol). De este modo, la frivolidad del siglo en que vivimos —la civilización del espectáculo— va a conseguir lo que no lograron los Gobiernos, policías y la Iglesia que a lo largo de dos siglos lo persiguieron con encarnizamiento: acabar con la leyenda maldita que rodeaba al personaje y a sus libros y probar que ni aquél ni éstos eran tan peligrosos ni malignos como se creía. Y que, a fin de cuentas, aunque sus ideas resultaban, sin duda, bastante apocalípticas y escabrosas, como escribidor era recurrente como un disco rayado y, pasados algunos sobresaltos, generalmente aburrido.
Para disfrutar a Sade era indispensable la nerviosa clandestinidad, procurarse esas ediciones de catacumba como las codiciables que se exhiben en el Museo de Orsay, casi siempre con pies de imprenta falsificados y que se salvaron de milagro de los secuestros e incineraciones, y sumergirse en sus páginas con la sensación de estar transgrediendo una ley y cometiendo pecado mortal. Como hoy en día Las 120 jornadas de Sodoma, Justine o los infortunios de la virtud y Juliette o las prosperidades del vicio se venden en las más respetables librerías, y se pueden leer en todas las buenas bibliotecas, su atractivo es bastante menor y, como ocurre siempre con la literatura monotemática, tanta ferocidad recurre de tal modo en sus páginas que deja de serlo y se vuelve juego, irrealidad. En la inmensa obra que escribió hay, me parece, apenas una genialidad literaria: el breve Diálogo entre un sacerdote y un moribundo, en el que luce un pensamiento condensado y firme, sin las retóricas blasfemias y los morosos discursos exaltando las depravaciones, la traición y los crímenes que entumecen sus otros libros, tanto los históricos como los eróticos.
La exposición del Museo de Orsay, excelente, tiene como comisaria a Annie Le Brun, gran conocedora de Sade y autora de un sutil ensayo sobre él, y muestra algo bastante obvio, que el “sadismo” no lo inventó el divino marqués, pues la literatura y las artes plásticas ya habían descrito la crueldad y la violencia sexual con imaginación, audacia y belleza desde los tiempos más antiguos. Pero es verdad que probablemente ningún artista, escritor ni filósofo fue tan lejos como él en la exploración de esas profundidades humanas donde deseos e instintos entremezclados producen formas indecibles del horror. Goya, naturalmente muy presente con grabados y pinturas en esta muestra, lo sintetizó de manera luminosa en la leyenda de uno de sus aguafuertes: “El sueño de la razón produce monstruos”. Sade mostró en sus novelas que los deseos sexuales, exonerados de todo freno, convierten al ser humano en una máquina depredadora y carnicera y que una sociedad que los dejara desplegarse con absoluta libertad podría llegar a acabar con toda forma de vida en el planeta.
Una sociedad que dejara desplegarse los deseos sadianos podría acabar con toda forma de vida
Esa aterradora utopía la defendió de manera teórica en sus escritos literarios y filosóficos, en nombre de un individualismo sin fronteras y un ateísmo apocalíptico, pero, en la vida real, sus excesos fueron, en verdad, limitados, si se los compara con los de cualquier dictadorzuelo tercermundista, no se diga un Hitler o un Stalin. La verdad es que se pasó buena parte de su vida en cárceles y manicomios, o huyendo de sus perseguidores, y que en su prontuario delictivo no hay un solo crimen, sólo azotes a algunas prostitutas y, lo más grave, haber hecho tragar a otras unas pastillas que producían cuescos, pestilencia que, por lo visto, lo inflamaba hasta el delirio.
Lo que es una lástima es que no escribiera su autobiografía porque, lo que sabemos de su vida, aunque no es mucho —su mejor biografía la escribió Gilbert Lely, un compañero mío de la Radiotelevisión Francesa, que, cuando no estudiaba al divino marqués, se ganaba la vida como locutor y hacía calceta—, revela a un aventurero de polendas. Estuvo dos veces condenado a muerte y las dos se fugó de la cárcel, secuestrando, en una de ellas, de paso, a su propia cuñada, que era monja. Cuando el pueblo de París asaltó la prisión de la Bastilla, donde él estaba preso, exhortó a las masas revolucionarias, desde un balcón, para que abrieran todas las rejas en nombre de la libertad. En una de sus breves temporadas sin cautiverio, fue un activo revolucionario, pero los jacobinos lo consideraron demasiado “moderado” y lo condenaron por ello a la guillotina; lo salvó la oportuna muerte de Robespierre. Pero quizás el periodo más extraordinario de su vida fue su encierro en el manicomio de Charenton, donde escribió la mayor parte de sus libros, y donde se dedicó a montar representaciones teatrales de su invención con los locos como actores, espectáculos que atraían, se dice, a las familias parisinas más ilustres.
Goya y Buñuel también están muy presentes en la vasta exposición organizada en París
Al malvado más famoso de la literatura nunca le faltaron mujeres y, aunque fue un gordo fofo precoz, como sus horrendos personajes libidinosos, los testimonios femeninos sobre él —salvo los de su esposa legítima, Renée Pélagie de Montreuil, que lo mandó a la cárcel y al manicomio cuantas veces pudo— hablan de un hombre encantador, refinado y elegante en su trato y de una galantería irresistible con las damas. Siempre se declaró un pacifista y, el colmo de los colmos, hasta escribió un manifiesto contra la pena de muerte.
Como todos los grandes escritores malditos, Sade despertó siempre pasiones, tanto en sus admiradores como en sus detractores. La muestra del Museo de Orsay da cuenta sobre todo de los primeros, y, entre ellos, principalmente de los surrealistas que le hicieron homenajes, algunos deslumbrantes, como el retrato imaginario de Man Ray, de 1938, o las obras inspiradas en él de Hans Bellmer. Más aún que la literatura, la pintura y el cine modernos delatan resabios sadianos, por lo menos en la selección de obras de la exposición. Entre las películas son sin duda las de Buñuel las que parecen más directamente inspiradas en las propensiones del divino marqués, sobre todo en las escenas perversas de Él, con Arturo de Córdova, que reciben al visitante en la entrada de la exposición.
Quizás lo que falte en ella sea una mayor presencia de Freud, quien, no como literato ni artista, sino como psicólogo, se adentró por las mismas cavernas de la intimidad humana que Sade y dio una explicación racional totalizadora a lo que el divino marqués conoció a través de la intuición, sus propios fantasmas y la imaginación, la existencia de esa violencia empozada en el fondo irracional de la persona humana, que encuentra en el sexo una vía privilegiada de expresión, algo que la civilización modera luego en formas más benignas, creativas en vez de destructivas, aunque sin erradicarla nunca del todo. Lo que significa que, como ha ocurrido y sigue ocurriendo en medio de las sociedades más avanzadas, la violencia estalla a menudo de manera incontenible, no solo a través del deseo individual ciego, también en todas las formas colectivas posibles del fanatismo, desde el religioso hasta el político y el ideológico. Paradójicamente, el terrorismo que en nuestros días vuelve a hacer de las suyas por el globo, aunque los terroristas no lo sepan, es el mayor homenaje que rinde nuestra época al divino marqués, al que, aunque había pedido ser enterrado en una tumba laica y sin nombre, se le hicieron honras fúnebres muy católicas en el manicomio de Charenton, donde murió, apaciblemente, a sus 74 años de edad.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2014.
© Mario Vargas Llosa, 2014.
Nostalgia de París
PIEDRA DE TOQUE. A finales de los años cincuenta vivían todavía Sartre, Mauriac, Camus, Breton… Mi más vivo recuerdo son los discursos de André Malraux, grandísimo escritor y un orador fuera de serie
Mario Vargas Llosa 19 OCT 2014
Cada vez que vengo a París siento una curiosa sensación, hecha de reminiscencias y nostalgia. Los recuerdos, que fluyen como una torrentera, van sustituyendo continuamente la ciudad real y actual por la que fue y solo existe ya en mi memoria, como mi juventud. He vivido en muchos lugares y con ningún otro me ocurre nada parecido. Tal vez porque con ninguna ciudad soñé tanto de niño, atizado por las lecturas de Julio Verne, de Alejandro Dumas y de Victor Hugo, y a ninguna otra quise tanto llegar y echar allí raíces, convencido como estaba, de adolescente, que solo viviendo en París llegaría a ser algún día un escritor.
Era una gran ingenuidad, por supuesto, y sin embargo, de algún modo, resultó cierto. En una buhardilla del Wetter Hotel, en el Barrio Latino, terminé mi primera novela y en los casi siete años que viví en París publiqué mis primeros tres libros y empecé a sentirme y funcionar en la vida ni más ni menos que como un escribidor. En el París de fines de los cincuenta y comienzos de los sesenta vivían todavía Sartre, Mauriac, Malraux, Camus, y un día descubrí a André Breton, de saco y corbata, comprando pescado en el mercadito de la rue de Buci. Una tarde, en la Biblioteca Nacional de entonces, junto a la Bolsa, tuve de vecina a una Simone de Beauvoir que no apartaba un instante la vista de la montaña de libros en la que estaba medio enterrada. Eran los años del teatro del absurdo, de Beckett, Ionesco y Adamov, y a éste y sus ojos enloquecidos se lo veía todas las tardes escribiendo furiosamente en la terraza del Mabillon.
La ducha en el hotel costaba 100 francos de entonces —uno de ahora—, exactamente lo mismo que un almuerzo en el restaurante universitario y que una entrada a la Comédie-Française en las matinés de los jueves, dedicadas a los escolares. Los debates y mesas redondas de la Mutualité eran gratis y yo no me perdía ninguno. Allí vi una noche la más inteligente, elegante y hechicera confrontación política que he presenciado en mi vida, entre el primer ministro de De Gaulle, Michel Debré, y el líder de la oposición, Pierre Mendès-France. Me parecía imposible que quienes se movían con esa desenvoltura en el mundo de las ideas y de la cultura fueran solo políticos. Ahora las películas de la Nouvelle Vague no parecen tan importantes, pero en esos años teníamos la idea de que François Truffaut, Jean-Luc Godard, Alain Resnais y Louis Malle y su órgano teórico, Cahiers du Cinéma, estaban revolucionando el séptimo arte.
Los debates y mesas redondas de la Mutualité eran gratis y no me perdía ninguno
Pero, tal vez, si tengo que elegir el más vivo y fulgurante de mis recuerdos de esos años, sería el de los de los discursos de André Malraux. Siempre he creído que fue un grandísimo escritor y que La condición humana es una de las obras maestras del siglo veinte (el menosprecio literario de que ha sido víctima se debe exclusivamente a los prejuicios de una izquierda sectaria que nunca le perdonó su gaullismo). Era también un orador fuera de serie, capaz de inventar un país fabuloso en pocas frases, como lo vi hacer respondiendo, en una ceremonia callejera, al Presidente Prado, del Perú, en visita oficial a Francia: habló de un “país donde las princesas incas morían en las nieves de los Andes con sus papagayos bajo el brazo”. Nunca olvidaré la noche en que, en un Barrio Latino a oscuras, iluminado solo por las antorchas de los sobrevivientes de los campos nazis de exterminio, evocó al mítico Jean Moulin, cuyas cenizas se depositaban en el Panthéon. Entre los propios periodistas que me rodeaban había algunos que no podían contener las lágrimas. O su homenaje a Le Corbusier, con motivo de su fallecimiento, en el patio del Louvre, enumerando sus obras principales, de la India a Brasil, como si fueran un poema. Y el discurso con el que abrió la campaña electoral, luego de la renuncia de De Gaulle a la presidencia, con esa frase profética: “Qué extraña época, dirán de la nuestra, los historiadores del futuro, en que la derecha no era la derecha, la izquierda no era la izquierda, y el centro no estaba en el medio”.
En aquel París, un joven letraherido insolvente podía vivir con muy poco dinero, y disfrutar de una solidaridad amistosa y hospitalaria de la gente nativa, algo inconcebible en la Europa crispada, desconfiada y xenófoba de nuestros días. Había una picaresca de la supervivencia que, con la ayuda de la Unión Nacional de Estudiantes de Francia, permitía a millares de jóvenes extranjeros comer por lo menos una vez al día y dormir bajo techo, recogiendo periódicos, descargando costales de verduras en Les Halles, cuidando inválidos, lavando y leyendo a ciegos o —los trabajitos mejor pagados— haciendo de extra en las películas que se rodaban en los estudios de Gennevilliers. En uno de los momentos más difíciles de mi primera época en París yo tuve la suerte de que el locutor que narraba en español Les Actualités Françaises perdiera la voz y me tocara reemplazarlo.
Contemplar Notre Dame me disipa malos humores y me devuelve el amor a las gentes y a los libros
París fue siempre una ciudad de librerías y, aunque las estadísticas digan lo contrario y aseguren que se cierran a la misma velocidad que se cierran los viejos bistrots, la verdad es que sigue siéndolo, por lo menos por los alrededores de la Place Saint Sulpice y el Luxemburgo, el barrio donde vivo y donde ayer, en un paseo de menos de una hora, conté, entre nuevas y viejas, más de una veintena. Claro que ninguna de ellas tiene, para mí, el atractivo sentimental de La Joie de Lire, de François Maspero, de la rue Saint Severin, donde, el mismo día que llegué a París, en el verano del año 58, compré el ejemplar de Madame Bovary que cambiaría mi vida. Esa librería, situada en el corazón del Barrio Latino, era la mejor provista de novedades culturales y políticas, la más actual y también la más militante en cuestiones revolucionarias y tercermundistas, razón por la cual los fascistas de la OAS le pusieron una bomba. Todavía recuerdo aquella vez, años más tarde de los que estoy evocando, en que llegué a París, corrí a la La Joie de Lire y descubrí que la había reemplazado una agencia de viajes. Probablemente fue allí cuando sentí por primera vez que el esplendoroso tiempo de mi juventud había comenzado a desaparecer. La muerte de esta maravillosa librería fue, me dicen, obra de los robos. Maspero había hecho saber que no denunciaría a los ladrones a la policía, a ver si con este argumento moral aquellos disminuían. Parece que más bien se multiplicaron, hasta quebrarla. Indicio claro de que París empezaba a modernizarse.
Algo no ha cambiado, sin embargo; sigue allí, intacta, idéntica a mis recuerdos de hace cincuenta y tantos años: Notre Dame. Yo vivía en París cuando, luego de tempestuosas discusiones, la idea de Malraux, ministro de Cultura, de “limpiar” los viejos monumentos prevaleció. Liberada de la mugre con que los siglos la habían ido recubriendo, apareció entonces, radiante, perfecta, milagrosa, eterna y nuevecita, con sus mil y una maravillas, refulgiendo en el sol, misteriosa entre la niebla, profunda en las noches, fresca y como recién bañada en las aguas del Sena en los amaneceres. Desde que era joven me hacía bien ir a dar un paseo alrededor de Notre Dame cuando tenía un amago de desmoralización, una parálisis en el trabajo, necesidad de una inyección de entusiasmo. Nunca me falló y la receta me sigue funcionando todavía. Contemplar Notre Dame, por dentro y por afuera, por delante, por detrás o por los costados, sigue siendo una experiencia exaltante, que me disipa los malos humores y me devuelve el amor a las gentes y a los libros, las ganas de ponerme a trabajar, y me recuerda que, pese a todo, París es todavía París.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2014.
© Mario Vargas Llosa, 2014.
El viaje en globo
PIEDRA DE TOQUE Borges tardó en gozar de un amor correspondido y eso se refleja en su literatura. Nunca hubiera podido escribir ‘Atlas’ sin haber vivido las maravillosas experiencias que cuenta en este libro
Mario Vargas Llosa
Creía haber leído todos los libros de Jorge Luis Borges —algunos, varias veces—, pero hace poco encontré en una librería de lance uno que desconocía: Atlas, escrito en colaboración con María Kodama y publicado por Sudamericana en 1984. Es un libro de fotos y notas de viaje y en la portada aparece la pareja dando un paseo en globo sobre los viñedos de Napa Valley, en California.
Las notas, acompañadas de fotografías, fueron escritas, la gran mayoría al menos, en los dos o tres años anteriores a la publicación. Son muy breves, primero memorizadas y luego dictadas, como los poemas que escribió Borges en su última época. Siempre precisas e inteligentes, están plagadas de citas y referencias literarias, y hay en ellas sabiduría, ironía y una cultura tan vasta como la geografía de tres o cuatro continentes que el autor y la fotógrafa visitan en ese periodo (bajan y suben a los aviones, trenes y barcos sin cesar). Pero en ellas hay también —y esto no es nada frecuente en Borges— alegría, exaltación, contento de la vida. Son las notas de un hombre enamorado. Las escribió entre los 83 y los 85 años, después de haber perdido la vista hacía varias décadas y, por lo tanto, cuando era incapaz de ver con los ojos los lugares que visitaba: sólo podía hacerlo ya con la imaginación.
Nadie diría que quien las escribe es un octogenario invidente, porque ellas transpiran un entusiasmo febril y juvenil por todo aquello que toca y que pisa, y su autor se permite a veces los disfuerzos y gracejerías de un muchachito al que la chica del barrio, de quien estaba prendado, acaba de darle el sí. La explicación es que María Kodama, la frágil, discreta y misteriosa muchacha argentino-japonesa, su exalumna de anglosajón y de las sagas nórdicas, por fin lo ha aceptado y el anciano escribidor goza, por primera vez en la vida sin duda, de un amor correspondido.
Esto puede parecer chismografía morbosa, pero no lo es; la vida sentimental de Borges, a juzgar por las cuatro biografías que he leído de él —las de Rodríguez Monegal, María Esther Vázquez, Horacio Salas y, sobre todo, la de Edwin Williamson, la más completa— fue un puro desastre, una frustración tras otra. Se enamoraba por lo general de mujeres cultas e inteligentes, como Norah Lange y su hermana Haydée, Estela Canto, Cecilia Ingenieros, Margarita Guerrero y algunas otras, que lo aceptaban como amigo pero, apenas descubrían su amor, lo mantenían a distancia y, más pronto o más tarde, lo largaban. Sólo Estela Canto estuvo dispuesta a llevar las cosas a una intimidad mayor pero, en ese caso, fue Borges el que escurrió el bulto. Se diría que era el juego de sombras lo que le atraía en el amor: amagarlo, no concretarlo. Sólo en sus años finales, gracias a María Kodama, tuvo una relación sentimental que parece haber sido estable, intensa, formal, de compenetración intelectual recíproca, algo que a Borges le hizo descubrir un aspecto de la vida del que hasta entonces, según su terminología, había sido privado.
Alguna vez escribió: “Muchas cosas he leído y pocas he vivido”. Aunque no lo hubiera dicho, lo habríamos sabido leyendo sus cuentos y ensayos, de prosa hechicera, sutil inteligencia y soberbia cultura. Pero de una estremecedora falta de vitalidad, un mundo riquísimo en ideas y fantasías en el que los seres humanos parecen abstracciones, símbolos, alegorías, y en el que los sentidos, apetitos y toda forma de sensualidad han sido poco menos que abolidos; si el amor comparece, es intelectual y literario, casi siempre asexuado.
Las razones de esta privación pueden haber sido muchas. Williamson subraya como un hecho traumático en su vida una experiencia sexual que le impuso a Borges su padre, en Ginebra, enviándolo donde una prostituta para que conociera el amor físico. Él tenía ya diecinueve años y aquel intento fue un fiasco, algo que, según su biógrafo, repercutió gravemente sobre su vida futura. Desde entonces todo lo relacionado con el sexo habría sido para él algo inquietante, peligroso e incomprensible, un territorio que tuvo a distancia de lo que escribía. Y es verdad que en sus cuentos y poemas el sexo es una ausencia más que una presencia y que, cuando asoma, suele acompañarlo cierta angustia e incluso horror (“Los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres”) Sólo a partir de Atlas (1984) y Los conjurados (1985), una colección de poemas (“De usted es este libro, María Kodama”, “En este libro están las cosas que siempre fueron suyas”), el amor físico aparece como una experiencia gozosa, enriquecedora de la vida.
Los psicoanalistas tienen un buen material —ya han abusado bastante de él— para analizar las relaciones de Borges con su madre, la temible doña Leonor Acevedo, descendiente de próceres, que —como cuenta en un libro autobiográfico Estela Canto, una de las novias frustradas de Borges— ejercía una vigilancia estrictísima sobre las relaciones sentimentales de su hijo, acabando con ellas de modo implacable si la dama en cuestión no se ajustaba a sus severísimas exigencias. Esta madre castradora habría anulado, o, por lo menos, frenado la vida sexual del hijo adorado. Doña Leonor fue factor decisivo en el matrimonio de Borges con doña Elsa Astete Millán en l967, que duró sólo tres años y fue un martirio de principio a fin para Borges, al extremo de inducirlo a terminar huyendo, como en las letras truculentas de un tango, de su cónyuge.
Todo eso cambió en la última época de su vida, gracias a María Kodama. Muchos amigos y parientes de Borges la han atacado, acusándola de calculadora e interesada. ¡Qué injusticia! Yo creo que gracias a ella —basta para saberlo leer el precioso testimonio que es Atlas— Borges, octogenario, vivió unos años espléndidos, gozando no sólo con los libros, la poesía y las ideas, también con la cercanía de una mujer joven, bella y culta, con la que podía hablar de todo aquello que lo apasionaba y que, además, le hizo descubrir que la vida y los sentidos podían ser tanto o más excitantes que las aporías de Zenón, la filosofía de Schopenhauer, la máquina de pensar de Raimundo Lulio o la poesía de William Blake. Nunca hubiera podido escribir las notas de este libro sin haber vivido las maravillosas experiencias de que da cuenta Atlas.
Maravillosas y disparatadas, por cierto, como levantarse a las cuatro de la madrugada para treparse a un globo y pasear hora y media entre las nubes, a la intemperie, azotado por las corrientes de aire californianas, sin ver nada, o recorrer medio mundo para llegar a Egipto, coger un puñado de arena, aventarlo lejos y poder escribir: “Estoy modificando el Sáhara”. La pareja salta de Irlanda a Venecia, de Atenas a Ginebra, de Chile a Alemania, de Estambul a Nara, de Reikiavik a Deyá, y llega al laberinto de Creta donde, además de recordar al Minotauro, tiene la suerte de extraviarse, lo que permite a Borges citar una vez más a su dama: “En cuya red de piedra se perdieron tantas generaciones como María Kodama y yo nos perdimos en aquella mañana y seguimos perdidos en el tiempo, ese otro laberinto”. Cuando están recorriendo las islas del Tigre, en una de las cuales se suicidó Leopoldo Lugones, Borges recuerda “con una suerte de agridulce melancolía que todas las cosas del mundo me llevan a una cita o a un libro”. Eso era cierto, antes. En los últimos tiempos todo lo que hace, toca e imagina en este raudo, frenético trajín, lo acerca, a la vez que a la literatura, a su joven compañera. El rico mundo inventado por los grandes maestros de la palabra escrita se ha llenado para él, en el umbral de la muerte, de animación, ternura, buen humor y hasta pasión.
No mucho después, en 1986, en Ginebra, cuando Borges, ya muy enfermo, sintió que se moría, dijo a María Kodama que, después de todo, no era imposible que hubiera algo, más allá del final físico de una persona. Ella, muy práctica, le preguntó si quería que le llamara a un sacerdote. Él asintió, con una condición: que fueran dos, uno católico, en recuerdo de su madre, y un pastor protestante, en homenaje a su abuela inglesa y anglicana. Literatura y humor, hasta el último instante.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2014.
© Mario Vargas Llosa, 2014.
Tres hurras por Escocia (7)
El sentido común con el que han votado los escoceses por permanecer en Reino Unido debería servir para contrarrestar esa movilización irracional que quiere desandar la historia
Mario Vargas Llosa 21 SEP 2014
Me pasé casi toda la noche entre el 18 y el 19 de septiembre prendido del televisor y, raspando las seis de la mañana, cuando la BBC pronosticó que el no a la independencia ganaría el referéndum por más del 10% de los votos, me puse de pie y, en la soledad de mi escritorio, lancé tres estentóreos hurras por Escocia.
Viví muchos años en Gran Bretaña, que me sigue pareciendo el país más civilizado y democrático del mundo, y estaba convencido de que la desaparición de esa nación de cuatro naciones que es el Reino Unido hubiera sido una catástrofe no sólo para Inglaterra y para Escocia, sino para Europa, donde aquella secesión hubiera alentado los movimientos separatistas e independentistas que pululan por toda la geografía europea —en España, Italia, Bélgica, Francia, Polonia, Letonia y varios más— y que, de prevalecer, darían un golpe de muerte a la Unión Europea y retrocederían al continente que inventó los derechos humanos, la democracia y la libertad a la prehistoria de las tribus, las fronteras y el ensimismamiento cultural. La sensatez con que han votado los escoceses en este referéndum debería servir para contrarrestar en algo esa movilización irracional que, en el siglo de la globalización y la lenta desaparición de las fronteras, se empeña en desandar la historia y enjaular a los ciudadanos en prisiones artificialmente fabricadas por el victimismo, la falsificación histórica, la demagogia y el fanatismo ideológico.
Se pensaba que, como en esta consulta votaban por primera vez los jóvenes de 16 años, y los adolescentes suelen ser proclives a la novedad y la aventura, el independentismo atraería mucho voto juvenil. No ha sido así; los sondeos son bastante explícitos: en casi todas las edades la inclinación por una y otra opción ha sido muy semejante, lo que significa que el realismo y su contrario —la sensatez y la insensatez— están parejamente repartidos en el mundo de los filósofos que trajeron la Ilustración a la tierra de Shakespeare. La voluntaria integración de Escocia en Gran Bretaña hace más de tres siglos no la ha privado de fuego creativo propio —intelectual y artístico— y su contribución en este campo a la cultura de lengua inglesa ha sido enorme. Y sin duda lo será más todavía ahora que, como resultado de esta confrontación electoral, gane mayor autonomía y manejo de sus propios recursos (aunque, digamos de paso, lejos todavía de los que disponen en España las regiones y culturas locales).
He estado varias veces en Escocia, pero la que recuerdo con mayor gratitud y nostalgia fue la del año 1985, cuando recibí la más original invitación que pueda recibir un escritor. El Scottish Arts Council me proponía un fellowship, creado en homenaje a Neil M. Gunn, que me obligaba a dar dos charlas, una en Glasgow y otra en Edimburgo, y algunas entrevistas. Pero luego, el mes siguiente, me alquilaron un coche y me dejaron solo por cuatro semanas, vagabundeando por las tierras altas (Highlands), islas y aldeas pesqueras, bosques, castillos, albergues que parecían fuera del tiempo y de la historia, encajados en la literatura y la fantasía más febril, un mes que me pasé leyendo las novelas del simpático Neil M. Gunn, como The Silver Darlings y The Silver Bough, que me recordaban mucho la literatura regionalista latinoamericana, en la que el paisaje estaba a veces más vivo que los seres humanos y cuyas páginas transpiraban una pasión ardiente por las costumbres y ritos ancestrales.
Mi memoria conserva muy fresca esa maravillosa experiencia, sobre todo las pensiones familiares a la orilla de los lagos o en el fondo de los bosques, y sus desayunos opíparos con pescaditos frescos, panes recién horneados y mermeladas hechas por la dueña de la casa. Era octubre, el otoño doraba los árboles y las hierbas de las despobladas planicies, y, como al anochecer comenzaba a hacer frío, la matrona de uno de esos albergues me entregó con la llave de la habitación una botella de agua hirviendo para calentar la cama. Nunca había sido muy afecto a los pubs londinenses, pero en esa excursión por la Escocia profunda visité muchos, por la fantástica atmósfera que reinaba en ellos y sus parroquianos que parecían escapados de novelas góticas y que, sentados junto a chisporroteantes chimeneas, fumaban en pipas de mar y se emborrachaban con cerveza ácida o whisky tibio y cantaban canciones en un inglés que parecía (o era) gaélico.
En casi todas las edades la inclinación por una y otra opción ha sido muy semejante
En ese viaje pude visitar, en Edimburgo, la casa natal de Robert Louis Stevenson. Era una casa privada, no un museo, pero la dueña, una señora muy literaria y muy amable, me la mostró acompañada de mil anécdotas, me invitó a una tacita de té con galletitas y, al despedirnos, me puso en la mano un regalo que resultó nada menos que una edición antigua de las poesías completas de Stevenson.
Tuve menos suerte con Adam Smith. Yo quería llevar unas flores a su tumba y la oficina de turismo, en Edimburgo, me aseguró que estaba enterrado en Greyfriars Kirkyard, cementerio en el que reposan toda clase de personalidades eminentes, además de Bobby, un perro famosísimo porque, al parecer, no se apartó ni un solo día, durante 14 años, de la tumba de su dueño. Me pasé toda una mañana buscando la lápida de Adam Smith, y, por supuesto, nunca la encontré, porque los huesos del ilustre pensador (a quien hubiera horrorizado imaginar que la posteridad lo llamaría un “economista”) reposan en realidad en el cementerio de Canongate, junto a la iglesita de la entrada.
El ‘sí’ habría dado un golpe de muerte a Gran Bretaña y atizado otras expectativas nacionalistas
Viajé también a Kirkcaldy, donde Adam Smith nació y donde, a lo largo de siete años, junto a su madre, escribió Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (1776), un período que recordaría luego como el más feliz de su vida. El trencito que me llevó de Edimburgo a Kirkcaldy serpenteaba a orillas de un mar bravo, pero hacía sol y cuando llegué a su ciudad natal no parecía otoño sino un alegre y luminoso día de verano. Smith era un solterón muy distraído, propenso a ensimismarse, y, alguna vez, una diligencia tuvo que recogerlo en medio del camino porque, absorbido por sus especulaciones intelectuales, se había ido alejando insensiblemente varias millas de la ciudad. Esta visita fue más bien decepcionante, porque la casa de Adam Smith había desaparecido hacía tiempo y sólo quedaba de ella un pedazo de pared con una inscripción alusiva. Y en el museo de Kirkcaldy —hasta donde recuerdo— sólo encontré del más ilustre nativo de esta ciudad una pipa, una pluma de ganso, unas gafas y un tintero.
Varias veces he vuelto a Escocia desde entonces, al Festival de Edimburgo, por ejemplo, a ver teatro o a hacer lecturas, y a su bella universidad, donde conocí a un gran hispanista, escocés y pelirrojo, con el que hablamos de Tirant lo Blanc, y que, en el curso de una cena, me hizo esta confesión extraordinaria: “Cada vez que explico a Góngora, me pongo cachondo”.
En esta larga noche del referéndum, estos y otros recuerdos se han actualizado en mi memoria, acompañados de un sentimiento de congratulación. Si, seducidos por la simpatía innegable y los argumentos en apariencia inofensivos de Alex Salmond, el ministro principal de Escocia y paladín de la independencia, los escoceses hubieran votado por el sí, hubieran precipitado una crisis de tremendas consecuencias. Habrían dado un golpe de muerte a Gran Bretaña, reduciendo en poderío e influencia internacional a uno de los países más firmemente comprometidos con la causa de la libertad en el mundo, y atizado de manera decisiva las expectativas soberanistas de galeses y norirlandeses, además, por supuesto, de dar impulso y aliento a quienes, en Cataluña, en el País Vasco, en Flandes, en la fantasiosa Padania, en Córcega, etcétera, aspiran a ser cabezas de ratón y, queriéndolo o no, acabarían con la construcción de la Unión Europea y regresarían a ésta a su pasado fragmentario de rencillas, enconos y guerras sanguinarias. Nada de esto ha sucedido y por eso esta mañana un gran suspiro de alivio ha levantado el ánimo, en todo Europa y buena parte del mundo, a los amantes de la libertad.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2014.
© Mario Vargas Llosa, 2014
Piedra de toque
Las guerras del fin del mundo (6)
Veinticinco años después de que Fukuyama proclamara el fin de la historia, civilización y barbarie siguen combatiendo en el escenario global. El enemigo es ahora el radicalismo islámico
Mario Vargas Llosa 7 SEP 2014
 Francis Fukuyama publicó en 1989 su famoso artículo sobre el fin de la historia y, en 1992, el libro en que amplió y argumentó su teoría, explicando que, con la desaparición de la Unión Soviética y del comunismo, la democracia no tendría ya en el futuro alternativas de peso e iría poco a poco integrando al mundo en una civilización global de paz y libertad.
¿Quién se atrevería un cuarto de siglo después a sostener una tesis tan optimista? Donde uno vuelva ahora los ojos, la historia está más viva que nunca, las contradicciones y rechazos violentos a la cultura democrática son el signo de la época y ganan terreno por doquier. La URSS y el comunismo han desaparecido para todos los efectos prácticos y los dos últimos Estados comunistas —Cuba y Corea del Norte— son dos antiguallas destinadas a extinguirse más pronto que tarde. Pero Rusia, bajo el liderazgo de Vladímir Putin y su cogollo de antiguos agentes del KGB, resucita como una potencia despótica que desafía a Occidente con éxito y va reconstituyendo su imperio ante un Estados Unidos y una Europa que, con el respaldo de su respectiva opinión pública, protestan y amenazan con sanciones pero no van a ir hoy a la guerra por Ucrania, ya medio devorada por el gigante ruso, ni mañana por los Estados bálticos que serán probablemente el próximo objetivo del nuevo imperialismo ruso.
La primavera árabe, que despertó tantas esperanzas en todo el mundo democrático, está muerta y enterrada. Sobrevive de milagro en Túnez, pero desapareció en Egipto, donde las elecciones libres subieron al poder a unos Hermanos Musulmanes que comenzaron a instalar una teocracia excluyente y agresiva y han sido echados del Gobierno por una dictadura militar vesánica. En Libia, la dictadura paranoica de Gadafi se hizo trizas y su caudillo fue liquidado, pero el país vive ahora en una anarquía sangrienta en la que facciones religiosas y militares se desangran sistemáticamente y en la que, sin duda, terminarán prevaleciendo los fundamentalistas islámicos.
El caso más trágico, sin duda, es el de Irak. La intervención militar destruyó la tiranía sanguinaria de Sadam Husein pero, luego de un breve paréntesis en que pareció que un régimen de legalidad y libertad podía echar raíces, se declaró una guerra sectaria entre chiíes y suníes, y los terroristas de Al Qaeda y otras organizaciones islamistas extremas se hicieron presentes y han perpetrado verdaderas orgías de atrocidades, clima en el que un movimiento aún más cruel y fanatizado que Al Qaeda, el Estado Islámico, se ha apoderado de parte del país al igual que de Siria e instalado allí un nuevo califato, en el que imperan la sharía y demás formas extremas de la barbarie, como decapitar, crucificar y enterrar vivos a quienes se niegan a convertirse a la rama fundamentalista del islam y donde las mujeres son esclavizadas y, aún niñas, entregadas como concubinas a los militantes y futuros mártires.
En los últimos tiempos la causa de la libertad ha estado perdiendo muchas batallas
El gran movimiento de liberación que se alzó en armas contra la dictadura de Bachar el Asad en Siria, y en la que, en un primer momento, dominaban las fuerzas democráticas y modernizadoras, fue traicionado por los países occidentales, que se bajaron los pantalones ante Putin, proveedor de armas de la dictadura, permitiendo de este modo que los principales protagonistas de la lucha contra El Asad fueran los fanáticos del Estado Islámico. Ahora, la situación en Siria ha llegado a una pantomima grotesca, en que, como la última alternativa es la peor, Estados Unidos y la Unión Europea consideran bombardear a los enemigos del tirano, ya que éste, aunque un asesino genocida de su propio pueblo, resulta un mal menor comparado al califato.
No menos trágica es la situación de Afganistán, donde los talibanes parecen invencibles. Durante su campaña electoral, Obama criticó al presidente Bush, afirmando que éste se había equivocado dando la primera prioridad a Irak, cuando el verdadero peligro para el mundo libre lo constituían los fanáticos talibanes. Y, al subir al poder, aumentó el número de efectivos y de armas para combatirlos. Unos años después, ante el fracaso de este esfuerzo, ha retirado las tropas, al igual que el resto de los países de la OTAN, de modo que allí queda sólo una pequeña dotación militar más bien simbólica y no es improbable que el régimen que prohibió a las mujeres estudiar, ejercer cualquier profesión, las encerró en el hogar como esclavas, restauró la sharía, destruyó el patrimonio cultural del país e instaló una dictadura oscurantista medieval, vuelva al poder más pronto que tarde.
Dentro de semejante barbarie, quién lo hubiera dicho, América Latina parece un ejemplo de civilización. No hay guerras, la mayor parte de los países tienen elecciones más o menos libres y en la mayoría de ellos se practica la convivencia en la diversidad. Pero sería imprudente echar a volar las campanas. La más larga dictadura de la historia del continente, Cuba, está allí todavía, en manos de dos momias que parecen aquejadas de inmortalidad, y, con la excepción del puñadito heroico pero poco efectivo de resistentes, en la isla da la impresión de que no se moviera ni una mosca. Y en Venezuela, donde hace algunos meses la movilización de los estudiantes parecía haberle dado a la oposición una dinámica ganadora, Maduro y compañía parecen haber consolidado por ahora su poder mediante una represión feroz retrasando una vez más la hora de la liberación. El país está en ruinas, pese a la riqueza de su subsuelo, pero la pobreza, el racionamiento, la inflación y la corrupción no son suficientes, como demuestra la historia hasta el cansancio, para traerse abajo una dictadura. Por el contrario, un pueblo sometido a la carestía, la escasez, al miedo y a la mera supervivencia suele volverse más propenso a la resignación y a la pasividad, lo que explica tal vez la longevidad de tantas dictaduras latinoamericanas y africanas.
La primavera árabe que despertó tanta esperanza en el mundo democrático está muerta y enterrada
Esta visión a vuelo de pájaro del estado de la democracia en el mundo se enturbia todavía más si analizamos la profunda crisis que atraviesa la Unión Europea, el más ambicioso proyecto contemporáneo de la cultura de la libertad. La unidad europea ha traído ya enormes beneficios a los países del antiguo continente, entre otros hacerlos vivir el más largo periodo de paz y convivencia de su historia. Pero, en los últimos años, sobre todo a raíz de la crisis económica y financiera, el cuestionamiento de Europa en su propio seno ha crecido con el retorno de los nacionalismos y de fuerzas de extrema izquierda y de extrema derecha que rechazan la Unión, quisieran acabar con el euro y regresar a las viejas nacionalidades. De hecho, la primera fuerza política es hoy, en Francia, el Front National, un partido neofascista que quiere liquidar la moneda única y la integración de Europa. Todas las encuestas dicen que en Reino Unido una mayoría de ciudadanos quiere salirse de la Unión y que el referéndum que, al respecto, ha prometido convocar el Gobierno, lo perderían los europeístas. Sin Reino Unido, Europa nacería baldada.
¿Qué concluir de esta deprimente visión panorámica de la eterna pugna entre la civilización y la barbarie? ¿Que esta última avanza incontenible y terminará por aplastar pronto a aquella? Eso sería tan falso como sostener, ahora, la tesis que lanzó hace un cuarto de siglo Francis Fukuyama sobre la irreversible victoria de la democracia. La pugna sigue en pie, con fluctuantes alternativas, y sólo en un sentido —aunque importantísimo— se puede decir que la democracia gana puntos. A diferencia del comunismo, un mito capaz de seducir a mucha gente con su sueño igualitarista, el fundamentalismo religioso islámico, hoy el principal adversario de la civilización, sólo puede convencer a los ya convencidos, pues sus ideas y paradigmas son tan primitivos y cavernarios que se condena a sí mismo a ser derrotado tarde o temprano por agentes exteriores o por descomposición interna. Esa guerra nunca nadie la ganará de manera definitiva; se ganarán y se perderán batallas, y, eso sí, lo realista sería reconocer que, en los últimos tiempos, la causa de la libertad las ha estado perdiendo muchas más veces que ganando.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2014.
© Mario Vargas Llosa, 2014
Piedra de toque
Elogio del qi gong (5)
Una técnica milenaria china facilita a quien la practique placidez física y mental y permite experimentar confianza y tranquilidad para afrontar lo que venga
Mario Vargas Llosa
Desde hace 27 años Patricia y yo venimos a ayunar cada verano en una clínica de Marbella. Lo hicimos la primera vez por una amiga que hablaba con tanto entusiasmo de la experiencia que nos picó la curiosidad. Nos gustó y no podríamos ya privarnos de estas tres semanas de agua, ejercicios, natación, caminatas y sopitas. Algo bueno debe tener el ayuno cuando su práctica forma parte de la historia de todas las religiones occidentales y orientales. Pero, tal vez, asociarlo estrechamente a lo espiritual lo recorte demasiado y lo desnaturalice. Si se trata de entender o buscar los trances de los místicos, mejor leer a santa Teresa de Ávila y a san Juan de la Cruz que venir a la Clínica Buchinger.
En mi caso, el ayuno tiene por finalidad desagraviar a mi pobre cuerpo de las duras servidumbres a que lo someto el resto del año, con los viajes, jornadas de trabajo exageradas, compromisos sociales —los horribles cócteles— y culturales, así como las demás tensiones, preocupaciones, sobresaltos y desvelos de la vida cotidiana. Aquí me acuesto temprano y me levanto al alba, dedico todas las mañanas al deporte y las tardes a escribir y a leer. Mientras uno ayuna la concentración y la memoria se debilitan, pero, aun así, en la paz de estos suaves atardeceres, a la sombra de la misteriosa mole de La Concha, la montaña a la que Marbella debe su clima privilegiado y la belleza de sus jardines, he escrito siempre con más felicidad que en cualquier otra parte.
Perder los kilos que a uno le fastidian es una de las buenas consecuencias del ayuno, pero de ninguna manera la más importante. La principal, me parece, es la sensación de limpieza y la ecuanimidad que suele alcanzar quien priva a su cuerpo de alimento y de este modo lo induce a alimentarse de aquello que le sobra. Para que ello ocurra el ayuno solo no basta; es preciso una intensa actividad física que estimule aquel proceso. Aquí hay ejercicios para todos los gustos, pilates, aeróbicos, montañismo, variedades de yoga. Si yo tengo que elegir una sola de esas actividades, me quedo con el qi gong.
No lo he estudiado y, la verdad, no tengo mucho interés en averiguar su tradición y su filosofía pues me temo que, si me aventuro a rastrear ese aspecto teórico del qi gong, me encontraré con una de esas mucilaginosas retóricas bobaliconas y seudorreligiosas con que suelen autodignificarse las artes marciales. Me basta saber que es una práctica china milenaria, que en algún momento remoto se independizó del tronco común del tai chi y que, además de ser exactamente lo contrario de un “arte marcial”, de algún modo difícil de explicar, pero evidente para quien lo ejercita cada día, tiene íntimamente que ver con el sosiego individual y, como proyección máxima, con la civilización y la paz.
No conozco mejor remedio para el mal humor o la desmoralización
Hay que tener mucha paciencia y confianza al principio para dejarse seducir por esos movimientos tan lentos y espaciados que, al novato, no le parecen de entrada más que una forma distinta de respirar a la que está acostumbrado. Mi mujer, por ejemplo, la impaciencia y el dinamismo encarnados, se aburría tanto en las sesiones que lo abandonó por otros deportes más belicosos. Pero esa infinita lentitud con que uno mueve los brazos y las piernas, el torso y la cabeza y va pasando de una a otra de las posturas del qi gong es precisamente una de las técnicas de que este arte se vale para conseguir que el practicante vaya eliminando esas tensiones instintivas y efervescentes que son la raíz de las violencias humanas. Se trata, como en cualquier otro empeño creativo, de buscar la perfección. Por eso conviene hacerlo frente a un espejo. Allí la imagen nos revela que, por más esfuerzo que pongamos a fin de alcanzar la armonía, la elegancia, el equilibrio y la belleza de un movimiento sin tacha, siempre nos quedaremos por debajo del ideal. Y también que, para acercarse a él y tratar de conseguirlo, la concentración mental es tan importante como la destreza física. Esta es una manera muy concreta y al alcance de cualquiera de descubrir un principio fundamental: que la forma crea el contenido no solo en el dominio de las artes y las letras, sino también en la vida rutinaria de las personas, y que todo aquello que se emprende con la serenidad y la perfección coreográfica de las posturas del qi gong constituye una forma sutil de belleza.
Digan lo que digan, las artes marciales no son inocentes: quieren aprovechar lo que hay de primitivo y bestial en el ser humano para convertirlo en una máquina de matar, perfeccionar su innata violencia en bruto en una fuerza destructiva organizada capaz de aniquilar al adversario, así como, de un solo golpe, el brazo musculoso del maestro puede partir en dos una pila de ladrillos. El qi gong, en cambio, quiere liberarlo de esa agresividad congénita y hacerlo descubrir que la vida podría ser mejor si, a la vez que descargamos la ferocidad que nos habita, cada una de nuestras acciones es realizada con la delicadeza y la calma con que ejecutamos los movimientos que conforman su práctica.
Las artes marciales no son inocentes quieren aprovechar lo que hay de bestial en el ser humano
Esos movimientos tienen, todos, bellas metáforas que los describen. Apartar las manos es “separar las aguas”, empinarse con los brazos en alto y los pies bien asentados en el suelo “sujetar la tierra y el cielo para que no vayan a chocar”, pasar las manos de arriba abajo frente al cuerpo “bañarse con la lluvia”, girar sobre sí mismo convertirse en “un árbol mecido por el viento”, o, bien quietos, el organismo invadido por una tierna tibieza, “sentir” la columna vertebral, los latidos del corazón, el fluir de la sangre. Gracias a esa quieta danza, el aire que respiramos no solo llega a los pulmones, sino que circula por todo nuestro cuerpo de la cabeza a los pies.
Una sesión completa de qi gong no dura más de media hora y está al alcance de todas las edades y todas las condiciones físicas, aun las más estropeadas. Al terminar se siente una extraordinaria placidez física y mental, como si el maltratado cuerpo nos agradeciera haberle dedicado, en ese breve espacio de tiempo, tanta atención, tanto cariño respetuoso. No conozco mejor remedio para el mal humor o la desmoralización, los nervios rotos o los arrebatos de furia, esos estados de ánimo en los que la vida parece no tener sentido ni justificación. Curiosamente, de una sesión de qi gong tampoco salimos exaltados y bailando de alegría, sino tranquilos, mejor dispuestos, más equilibrados para enfrentar lo que venga, y, también, más conscientes de que la vida, pese a lo que hay en ella de incomprensible y doloroso, es la más hermosa aventura.
Ese es, en último término, el camino de la paz y la civilización: embridar a la bestia despiadada, ávida de deseos —algunos elevados y otros sanguinarios, como explicaron Freud y Bataille—, que también arrastramos dentro y que, cuando escapa de los barrotes en que la civilización y la cultura la mantienen sujeta, provoca los cataclismos de que está jalonado el acontecer humano.
Mi primer maestro de qi gong fue un médico cubano que lo había aprendido en China y que pasaba todas sus vacaciones allá, perfeccionando su técnica. La segunda es Jeannete, una joven alemana, tan grácil y flexible que, en el curso de las sesiones, me parece, en medio de los giros y evoluciones, siempre a punto de levitar o desaparecer. Acompaña las prácticas con una música china discreta, lánguida y repetitiva, y su voz va, más que ordenando, persuadiendo a los neófitos que se abandonen al absorbente ritual en pos de salud, belleza y serenidad.
A mí me ha convencido. Al extremo de que me atrevo a soñar que si los miles de millones de bípedos de este planeta dedicaran cada mañana media hora a hacer qi gong habría acaso menos guerras, miseria y sufrimientos y colectividades más sensibles a la razón que a la pasión —que ya no es imposible— podría terminar despoblándolo.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2014.
© Mario Vargas Llosa, 2014.
Piedra de Toque (4)
Entre los escombros
Los radicales de Hamás salen fortalecidos tras los ataques de Israel gracias al rencor, el odio y la sed de venganza que la población de Gaza sentirá después de esta lluvia de muerte y destrucción
Mario Vargas Llosa 10 AGO 2014
Escribo este artículo al segundo día del alto el fuego en Gaza. Los tanques israelíes se han retirado de la Franja, han cesado los bombardeos y el lanzamiento de cohetes, y ambas partes negocian en El Cairo una extensión de la tregua y un acuerdo de largo alcance que asegure la paz entre los adversarios. Lo primero es posible, sin duda, sobre todo ahora que Benjamín Netanyahu se ha declarado satisfecho —“misión cumplida” ha dicho— con los resultados del mes de guerra contra los gazatíes, pero lo segundo —una paz definitiva entre Israel y Palestina— es por el momento una pura quimera.
El balance de esta guerra de cuatro semanas es (hasta ahora) el siguiente: 1.867 palestinos muertos (entre ellos 427 niños) y 9.563 heridos, medio millón de desplazados y unas 5.000 viviendas arrasadas. Israel perdió 64 militares y 3 civiles y los terroristas de Hamás lanzaron sobre su territorio 3.356 cohetes, de los cuales 578 fueron interceptados por su sistema de defensa y los demás causaron solo daños materiales.
Nadie puede negarle a Israel el derecho de defensa contra una organización terrorista que amenaza su existencia, pero sí cabe preguntarse si una carnicería semejante contra una población civil, y la voladura de escuelas, hospitales, mezquitas, locales donde la ONU acogía refugiados, es tolerable dentro de límites civilizados. Semejante matanza y destrucción indiscriminada, además, se abate contra la población de un rectángulo de 360 kilómetros cuadrados al que Israel desde que le impuso, en 2006, un bloqueo por mar, aire y tierra, tiene ya sometido a una lenta asfixia, impidiéndole importar y exportar, pescar, recibir ayuda y, en resumidas cuentas, privándola cada día de las más elementales condiciones de supervivencia. No hablo de oídas; he estado dos veces en Gaza y he visto con mis propios ojos el hacinamiento, la miseria indescriptible y la desesperación con que se vive dentro de esa ratonera.
El conflicto puede extenderse a todo el Oriente Próximo y provocar un cataclismo
La razón de ser oficial de la invasión de Gaza era proteger a la sociedad israelí destruyendo a Hamás. ¿Se ha conseguido con la eliminación de los 32 túneles que el Tsahal capturó y deshizo? Netanyahu dice que sí pero él sabe muy bien que miente y que, por el contrario, en vez de apartar definitivamente a la sociedad civil de Gaza de la organización terrorista, esta guerra va a devolverle el apoyo de los gazatíes que Hamás estaba perdiendo a pasos agigantados por su fracaso en el gobierno de la Franja y su fanatismo demencial, lo que lo llevó a unirse a Al Fatah, su enemigo mortal, aceptando no tener un solo representante en los Gobiernos de Palestina y de Gaza e incluso admitiendo el principio del reconocimiento de Israel que le había exigido Mahmud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Por desgracia, el desfalleciente Hamás sale revigorizado de esta tragedia, con el rencor, el odio y la sed de venganza que la diezmada población de Gaza sentirá luego de esta lluvia de muerte y destrucción que ha padecido durante estas últimas cuatro semanas. El espectáculo de los niños despanzurrados y las madres enloquecidas de dolor escarbando las ruinas, así como el de las escuelas y las clínicas voladas en pedazos —“un ultraje moral y un acto criminal”, según el secretario general de la ONU Ban Ki-Moon— no va a reducir sino multiplicar el número de fanáticos que quieren desaparecer a Israel.
Lo más terrible de esta guerra es que no resuelve sino agrava el conflicto palestino-israelí y es sólo una secuencia más en una cadena interminable de actos terroristas y enfrentamientos armados que, a la corta o a la larga, pueden extenderse a todo el Oriente Próximo y provocar un verdadero cataclismo.
El Gobierno israelí, desde los tiempos de Ariel Sharon, está convencido de que no hay negociación posible con los palestinos y que, por tanto, la única paz alcanzable es la que impondrá Israel por medio de la fuerza. Por eso, aunque haga rituales declaraciones a favor del principio de los dos Estados, Netanyahu ha saboteado sistemáticamente todos los intentos de negociación, como ocurrió con las conversaciones que se empeñaron en auspiciar el presidente Obama y el secretario de Estado, John Kerry, apenas este asumió su ministerio, en abril del año pasado. Y por eso apoya, a veces con sigilo, y a veces con matonería, la multiplicación de los asentamientos ilegales que han convertido a Cisjordania, el territorio que en teoría ocuparía el Estado palestino, en un queso gruyère.
Esta política tiene, por desgracia, un apoyo muy grande entre el electorado israelí, en el que aquel sector moderado, pragmático y profundamente democrático (el de Peace Now, Paz Ahora) que defendía la resolución pacífica del conflicto mediante unas negociaciones auténticas, se ha ido encogiendo hasta convertirse en una minoría casi sin influencia en las políticas del Estado. Es verdad que allí están, todavía, haciendo oír sus voces, gentes como David Grossman, Amos Oz, A. B. Yehoshúa, Gideon Levy, Etgar Keret y muchos otros, salvando el honor de Israel con sus tomas de posición y sus protestas, pero lo cierto es que cada vez son menos y que cada vez tienen menos eco en una opinión pública que se ha ido volviendo cada vez más extremista y autoritaria. (Es sabido que en su propio Gobierno, Netanyahu tiene ministros como Avigdor Lieberman, que lo consideran un blando y amenazan con retirarle el apoyo de sus partidos si no castiga con más dureza al enemigo). Cegados por la indiscutible superioridad militar de Israel sobre todos sus vecinos, y en especial, Palestina, han llegado a creer que salvajismos como el de Gaza garantizan la seguridad de Israel.
Los bombardeos contra la población civil de Gaza han tenido en el mundo entero un efecto terrible
La verdad es exactamente la contraria. Aunque gane todas las guerras, Israel es cada vez más débil, porque ha perdido toda aquella credencial de país heroico y democrático, que convirtió los desiertos en vergeles y fue capaz de asimilar en un sistema libre y multicultural a gentes venidas de todas las regiones, lenguas y costumbres, y asumido cada vez más la imagen de un Estado dominador y prepotente, colonialista, insensible a las exhortaciones y llamados de las organizaciones internacionales y confiado sólo en el apoyo automático de los Estados Unidos y en su propia potencia militar. La sociedad israelí no puede imaginar, en su ensimismamiento político, el terrible efecto que han tenido en el mundo entero las imágenes de los bombardeos contra la población civil de Gaza, la de los niños despedazados y la de las ciudades convertidas en escombros y cómo todo ello va convirtiéndolo de país víctima en país victimario.
La solución del conflicto Israel-Palestina no vendrá de acciones militares sino de una negociación política. Lo ha dicho, con argumentos muy lúcidos, Shlomo Ben Ami, que fue ministro de Asuntos Exteriores de Israel precisamente cuando las negociaciones con Palestina —en Washington y Taba en los años 2000 y 2001— estuvieron a punto de dar frutos. (Lo impidió la insensata negativa de Arafat de aceptar las grandes concesiones que había hecho Israel). En su artículo La trampa de Gaza (EL PAÍS, 30 de julio de 2014) afirma que “la continuidad del conflicto palestino debilita las bases morales de Israel y su posición internacional” y que “el desafío para Israel es vincular su táctica militar y su diplomacia con una meta política claramente definida”.
Ojalá voces sensatas y lúcidas como las de Shlomo Ben Ami terminen por ser escuchadas en Israel. Y ojalá la comunidad internacional actúe con más energía en el futuro para impedir atrocidades como la que acaba de sufrir Gaza. Para Occidente lo ocurrido con el Holocausto judío en el siglo XX fue una mancha de horror y de vergüenza. Que no lo sea en el siglo XXI la agonía del pueblo palestino.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2014.
© Mario Vargas Llosa, 2014.
Piedra de toque
El pasado imperfecto (2)
Los grandes fastos de la inteligencia en el París posterior a la II Guerra Mundial fueron, más bien, los estertores de la figura del intelectual y los últimos destellos de una cultura volcada en la calle
Mario Vargas Llosa 27 JUL 2014
Se acaba de reeditar en Estados Unidos un libro de Tony Judt que apareció por primera vez en 1992 y que yo no conocía: Past imperfect: french intellectuals, 1944-1956. Me ha impresionado mucho porque yo viví en Francia unos siete años, en un período, 1959-1966, aún impregnado por la atmósfera y los prejuicios, acrobacias y desvaríos ideológicos que el gran ensayista británico describe en su ensayo con tanta severidad como erudición.
El libro quiere responder a esta pregunta: ¿por qué, en los años de la posguerra europea y más o menos hasta mediados de los sesenta, los intelectuales franceses, de Louis Aragon a Sartre, de Emmanuel Mounier a Paul Éluard, de Julien Benda a Simone de Beauvoir, de Claude Bourdet a Jean-Marie Doménach, de Maurice Merleau-Ponty a Pierre Emmanuel, etcétera, fueron prosoviéticos, marxistas y compañeros de viaje del comunismo? ¿Por qué resultaron los últimos escritores y pensadores europeos en reconocer la existencia del Gulag, la injusticia brutal de los juicios estalinistas en Praga, Budapest, Varsovia y Moscú que mandaron al paredón a probados revolucionarios? Hubo excepciones ilustres, desde luego, Albert Camus, Raymond Aron, François Mauriac, André Breton entre ellos, pero escasas y poco influyentes en un medio cultural en el que las opiniones y tomas de posición de los primeros prevalecían de manera arrolladora.
Judt traza un fresco de gran rigor y amenidad del renacer de la vida cultural en Francia luego de la liberación, una época en la que el debate político impregna todo el quehacer filosófico, literario y artístico y abraza los medios académicos, los cafés literarios y revistas como Les Temps Modernes, Esprit, Les Lettres Françaises o Témoignage Chrétien, que pasan de mano en mano y alcanzan notables tirajes. Comunistas o socialistas, existencialistas o cristianos de izquierda, sus colaboradores discrepan sobre muchas cosas pero el denominador común es un antinorteamericanismo sistemático, la convicción de que entre Washington y Moscú aquél representa la incultura, la injusticia, el imperialismo y la explotación y éste el progreso, la igualdad, el fin de la lucha de clases y la verdadera fraternidad. No todos llegan a los extremos de un Sartre, que, en 1954, luego de su primer viaje a la URSS, afirma, sin que se le caiga la cara de vergüenza: “El ciudadano soviético es completamente libre para criticar el sistema”.
Sartre aseguró sin vergüenza que en la URSS había completa libertad para criticar al sistema
No se trata siempre de una ceguera involuntaria, derivada de la ignorancia o la mera ingenuidad. Tony Judt muestra cómo ser un aliado de los comunistas era la mejor manera de limpiar un pasado contaminado de colaboración con el régimen de Vichy. Es el caso, por ejemplo, del filósofo cristiano Emmanuel Mounier y algunos de sus colaboradores de Esprit, quienes, en los comienzos de la ocupación, habían sido seducidos por el llamado experimento de nacionalismo cultural Uriage, patrocinado por el Gobierno, hasta que, advertidos de que era manipulado por las fuerzas nazis de ocupación, se apartaron de él. Y yo recuerdo que, a comienzos de los años sesenta, ante unos manifestantes universitarios que querían impedirle hablar y le citaban a Sartre, André Malraux les respondió: “¿Sartre? Lo conozco. Hacía representar sus obras de teatro en París, aprobadas por la censura alemana, al mismo tiempo que a mí me torturaba la Gestapo”.
Tony Judt dice que, además de la necesidad de hacer olvidar un pasado políticamente impuro, detrás del izquierdismo dogmático de estos intelectuales, había un complejo de inferioridad del medio intelectual, por la facilidad con que Francia se rindió ante los nazis y aceptó el régimen pelele del mariscal Pétain, y fue liberada de manera decisiva por las fuerzas aliadas encabezadas por Estados Unidos y Gran Bretaña. Aunque existió, desde luego, una resistencia local y una participación militar (gaullista y comunista) en la lucha contra el nazismo, Francia sola no hubiera alcanzado jamás su propia liberación. Esto, sumado a la cuantiosa ayuda que recibía de Estados Unidos, a través del Plan Marshall, en sus trabajos de reconstrucción, habría diseminado un resentimiento que explicaría, según Judt, esa enfermedad infantil del izquierdismo proestalinista que signó su vida intelectual entre 1945 y los años sesenta.
En el polo opuesto, destaca la figura de Albert Camus. No sólo lucidez hacía falta, en los años cincuenta, para condenar los campos soviéticos de exterminio y los juicios trucados; también un gran coraje para enfrentar una opinión pública sesgada, la satanización de una izquierda que tenía el control de la vida cultural y una ruptura con sus antiguos compañeros de la resistencia. Pero el autor de El hombre rebelde no vaciló, afirmando, contra viento y marea, que disociar la moral de la ideología, como hacía Sartre, era abrir las puertas de la vida política al crimen y a las peores injusticias. El tiempo le ha dado la razón y por eso las nuevas generaciones lo siguen leyendo, en tanto que a la mayor parte de quienes entonces eran los dómines de la vida intelectual francesa, se los ha tragado el olvido.
Camus no vaciló en condenar los campos de exterminio soviéticos y los juicios trucados
Un caso muy interesante, que Tony Judt analiza con detalle, es el de François Mauriac. Resistente desde el primer momento contra los nazis y Vichy, sus credenciales democráticas eran impecables a la hora de la liberación. Eso le permitió enfrentarse, con argumentos sólidos, a la marea proestalinista y, sobre todo, como católico, a los progresistas de Esprit y Témoignage Chrétien, que en muchas ocasiones, como durante las polémicas sobre el Gulag que desataron los testimonios de Víktor Kravchenko y de David Rousset, hicieron de meros rapsodas de las mentiras que fabricaba el Partido Comunista francés. Por otra parte, tanto en sus memorias como en sus ensayos y columnas periodísticas se adelantó a todos sus colegas en iniciar una profunda autocrítica de los delirios de grandeza de la cultura francesa, en una época en la que —aunque muy pocos lo percibieran entonces además de él— precisamente entraba en una declinación de la que hasta ahora no ha vuelto a salir. Nunca me gustaron las novelas de Mauriac y por eso descarté sus ensayos; pero el Past imperfect de Judt me ha convencido de que fue un error.
Sin embargo, no todo es convincente en el libro. Es imperdonable que, además de Camus, Aron y otros, no mencione siquiera a Jean-François Revel que, desde fines de los años cincuenta, libraba también una batalla muy intensa contra los fetiches del estalinismo, y que no resalte bastante la denuncia del colonialismo y el apoyo a las luchas del Tercer Mundo por librarse de las dictaduras y la explotación imperial, que fue uno de los caballos de batalla y quizá el aporte más positivo de Sartre y muchos de sus seguidores de entonces.
De otro lado, aunque la dura crítica de Tony Judt a lo que llama la “anestesia moral colectiva” de los intelectuales franceses sea, hechas las sumas y las restas, justa, omite algo que, quienes de alguna manera vivimos aquellos años, difícilmente podríamos olvidar: la vigencia de las ideas, la creencia —acaso exagerada— de que la cultura en general, y la literatura en particular, desempeñarían un papel de primer plano en la construcción de esa futura sociedad en que libertad y justicia se fundirían por fin de manera indisoluble. Las polémicas, las conferencias, las mesas redondas en el escenario atestado de la Mutualité, el público ávido, sobre todo de jóvenes, que seguía todo aquello con fervor y prolongaba los debates en los bistrots del Barrio Latino y de Saint Germain: imposible no recordarlo sin nostalgia. Pero es verdad que fue bastante efímero, menos trascendente de lo que creímos, y que lo que entonces nos parecían los grandes fastos de la inteligencia eran, más bien, los estertores de la figura del intelectual y los últimos destellos de una cultura de ideas y palabras, no recluida en los seminarios de la academia, sino volcada sobre los hombres y mujeres de la calle.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2014.
© Mario Vargas Llosa, 2014.
La careta del gigante (1)
El mito de la ‘Canarinha’ nos hacía soñar hermosos sueños. Pero en el fútbol como en la política es malo vivir soñando y siempre preferible atenerse a la verdad, por dolorosa que sea
Mario Vargas Llosa 13 JUL 2014 – 00:00 CEST
Me apenó mucho la cataclísmica derrota de Brasil ante Alemania en la semifinal de la Copa del Mundo, pero confieso que no me sorprendió tanto. De un tiempo a esta parte, la famosa Canarinha se parecía cada vez menos a lo que había sido la mítica escuadra brasileña que deslumbró mi juventud y esta impresión se confirmó para mí en sus primeras presentaciones en este campeonato mundial, donde el equipo carioca dio una pobre imagen haciendo esfuerzos desesperados para no ser lo que fue en el pasado sino jugar un fútbol de fría eficiencia, a la manera europea.
No funcionaba nada bien; había algo forzado, artificioso y antinatural en ese esfuerzo, que se traducía en un desangelado rendimiento de todo el cuadro, incluido el de su estrella máxima, Neymar. Todos los jugadores parecían embridados. El viejo estilo —el de un Pelé, Sócrates, Garrincha, Tostao, Zico— seducía porque estimulaba el lucimiento y la creatividad de cada cual, y de ello resultaba que el equipo brasileño, además de meter goles, brindaba un espectáculo soberbio, en que el fútbol se trascendía a sí mismo y se convertía en arte: coreografía, danza, circo, ballet.
Los críticos deportivos han abrumado de improperios a Luiz Felipe Scolari, el entrenador brasileño, al que responsabilizan de la humillante derrota por haber impuesto a la selección carioca una metodología de juego de conjunto que traicionaba su rica tradición y la privaba de la brillantez y la iniciativa que antes eran inseparables de su eficacia, convirtiendo a los jugadores en meras piezas de una estrategia, casi en autómatas. Sin embargo, yo creo que la culpa de Scolari no es solo suya sino, tal vez, una manifestación en el ámbito deportivo de un fenómeno que, desde hace algún tiempo, representa todo el Brasil: vivir una ficción que es brutalmente desmentida por una realidad profunda.
No hubo ningún milagro en los años de Lula, sino un espejismo que ahora comienza a despejarse
Todo nace con el Gobierno de Lula da Silva (2003-2010), quien, según el mito universalmente aceptado, dio el impulso decisivo al desarrollo económico de Brasil, despertando de este modo a ese gigante dormido y encarrilándolo en la dirección de las grandes potencias. Las formidables estadísticas que difundía el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística eran aceptadas por doquier: de 49 millones, los pobres bajaron a ser sólo 16 millones en ese período y la clase media aumentó de 66 a 113 millones. No es de extrañar que, con estas credenciales, Dilma Rousseff, compañera y discípula de Lula, ganara las elecciones con tanta facilidad. Ahora que quiere hacerse reelegir y que la verdad sobre la condición de la economía brasileña parece sustituir al mito, muchos la responsabilizan a ella de esa declinación veloz y piden que se vuelva al lulismo, el Gobierno que sembró, con sus políticas mercantilistas y corruptas, las semillas de la catástrofe.
La verdad es que no hubo ningún milagro en aquellos años, sino un espejismo que sólo ahora comienza a despejarse, como ha ocurrido con el fútbol brasileño. Una política populista como la que practicó Lula durante sus Gobiernos pudo producir la ilusión de un progreso social y económico que era nada más que un fugaz fuego de artificio. El endeudamiento que financiaba los costosos programas sociales era, a menudo, una cortina de humo para tráficos delictuosos que han llevado a muchos ministros y altos funcionarios de aquellos años (y los actuales) a la cárcel o al banquillo de los acusados. Las alianzas mercantilistas entre Gobierno y empresas privadas enriquecieron a buen número de funcionarios y empresarios, pero crearon un sistema tan endemoniadamente burocrático que incentivaba la corrupción y ha ido desalentando la inversión. De otro lado, el Estado se embarcó muchas veces en faraónicas e irresponsables operaciones, de las que los gastos emprendidos con motivo de la Copa Mundial de Fútbol son un formidable ejemplo.
El Gobierno brasileño dijo que no habría dineros públicos en los 13.000 millones que invertiría en el Mundial de fútbol. Era mentira. El BNDS (Banco Brasileño de Desarrollo) ha financiado a casi todas las empresas que ganaron las obras de infraestructura y que, todas ellas, subsidiaban al Partido de los Trabajadores actualmente en el poder. (Se calcula que por cada dólar donado han obtenido entre 15 y 30 dólares en contratos).
Las obras mismas constituían un caso flagrante de delirio mesiánico y fantástica irresponsabilidad. De los 12 estadios acondicionados sólo se necesitaban ocho, según advirtió la propia FIFA, y la planificación fue tan chapucera que la mitad de las reformas de la infraestructura urbana y de transportes debieron ser canceladas o sólo serán terminadas ¡después del campeonato! No es de extrañar que la protesta popular ante semejante derroche, motivado por razones publicitarias y electoralistas, sacara a miles de miles de brasileños a las calles y remeciera a todo el Brasil.
Las cifras que los organismos internacionales, como el Banco Mundial, dan en la actualidad sobre el futuro inmediato del Brasil son bastante alarmantes. Para este año se calcula que la economía crecerá apenas un 1,5%, un descenso de medio punto sobre los últimos dos años en los que sólo raspó el 2% . Las perspectivas de inversión privada son muy escasas, por la desconfianza que ha surgido ante lo que se creía un modelo original y ha resultado ser nada más que una peligrosa alianza de populismo con mercantilismo y por la telaraña burocrática e intervencionista que asfixia la actividad empresarial y propaga las prácticas mafiosas.
Las obras del Mundial de fútbol han sido un caso flagrante de delirio e irresponsabilidad
Pese a un horizonte tan preocupante, el Estado sigue creciendo de manera inmoderada —ya gasta el 40% del producto bruto— y multiplica los impuestos a la vez que las “correcciones” del mercado, lo que ha hecho que cunda la inseguridad entre empresarios e inversores. Pese a ello, según las encuestas, Dilma Rousseff ganará las próximas elecciones de octubre, y seguirá gobernando inspirada en las realizaciones y logros de Lula da Silva.
Si es así, no sólo el pueblo brasileño estará labrando su propia ruina y más pronto que tarde descubrirá que el mito en el que está fundado el modelo brasileño es una ficción tan poco seria como la del equipo de fútbol al que Alemania aniquiló. Y descubrirá también que es mucho más difícil reconstruir un país que destruirlo. Y que, en todos estos años, primero con Lula da Silva y luego con Dilma Rousseff, ha vivido una mentira que irán pagando sus hijos y sus nietos, cuando tengan que empezar a reedificar desde las raíces una sociedad a la que aquellas políticas hundieron todavía más en el subdesarrollo. Es verdad que Brasil había sido un gigante que comenzaba a despertar en los años que lo gobernó Fernando Henrique Cardoso, que ordenó sus finanzas, dio firmeza a su moneda y sentó las bases de una verdadera democracia y una genuina economía de mercado. Pero sus sucesores, en lugar de perseverar y profundizar aquellas reformas, las fueron desnaturalizando y regresando el país a las viejas prácticas malsanas.
No sólo los brasileños han sido víctimas del espejismo fabricado por Lula da Silva, también el resto de los latinoamericanos. Porque la política exterior del Brasil en todos estos años ha sido de complicidad y apoyo descarado a la política venezolana del comandante Chávez y de Nicolás Maduro, y de una vergonzosa “neutralidad” ante Cuba, negándoles toda forma de apoyo ante los organismos internacionales a los valerosos disidentes que en ambos países luchan por recuperar la democracia y la libertad. Al mismo tiempo, los Gobiernos populistas de Evo Morales en Bolivia, del comandante Ortega en Nicaragua y de Correa en el Ecuador —las más imperfectas formas de Gobiernos representativos en toda América Latina— han tenido en Brasil su más activo valedor.
Por eso, cuanto más pronto caiga la careta de ese supuesto gigante en el que Lula habría convertido al Brasil, mejor para los brasileños. El mito de la Canarinha nos hacía soñar hermosos sueños. Pero en el fútbol como en la política es malo vivir soñando y siempre preferible —aunque sea dolorosa— atenerse a la verdad.
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2014.
© Mario Vargas Llosa, 2014.


